MARTÍN DOBRIZHOFFER (+)

RELACIÓN DE LA EXPEDICIÓN AL MBAÉVERÁ (MARTÍN DOBRIZHOFFER)

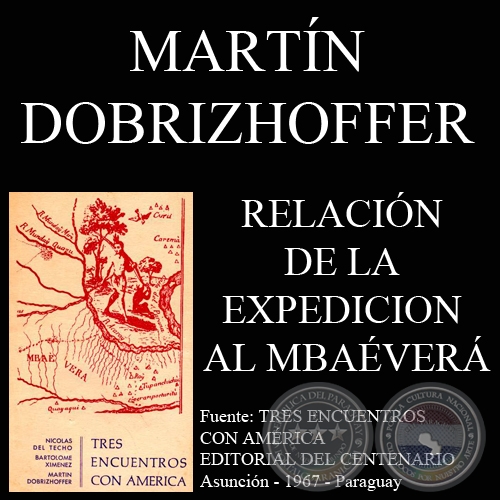
RELACIÓN DE LA EXPEDICIÓN AL MBAÉVERÁ
Obra de MARTÍN DOBRIZHOFFER
Fuente: TRES ENCUENTROS CON AMÉRICA
TRADUCCIÓN, EDICIÓN Y NOTAS
ARTURO NAGY Y FRANCISCO PEREZ - MARICEVICH
EDITORIAL DEL CENTENARIO
Asunción - 1967 - Paraguay
Colección "PARAQUARIA" Nº 2
Hecho el depósito que marca
la ley 94.
Copyright by EDITORIAL
CENTENARIO
(en formación)
PRINTED IN PARAGUAY - IMPRESO EN PARAGUAY
Editorial "El Arte" S.A. Cerro Corá 726/64 - Asunción
NOTA PRELIMINAR
Al cumplirse el bicentenario de la expulsión de los jesuitas del Paraguay, la Editorial del Centenario se adhiere a la conmemoración de ese acontecimiento publicando, en traducción castellana, tres relatos difícilmente accesibles al público. Estos relatos abarcan más de cien años de la obra evangelizadora de la Compañía y reflejan tres fases sociológicas de la misma. Esta diversidad de caracteres deriva no sólo de los naturales cambios generacionales sino también de las distintas nacionalidades de los autores.
El primero de los relatos, traducido del latín, corresponde al Padre Nicolás del Techo y se refiere a una tentativa para evangelizar a los guayakíes. El segundo, escrito originalmente en español por el Padre Bartolomé Ximénez sobre una expedición evangelizadora a las tierras de los tobatines, llegó hasta nosotros en las traducciones alemana y latina del Padre Antonio Sepp. El último es un fragmento de la monumental obra del Padre Martín Dobrizhoffer que relata su encuentro con los cainguáes del Mbaéverá. Nuestra versión está basada en el original latino y en la traducción alemana.
En la interpretación de algunos pasajes del texto del Padre del Techo nos fue de gran ayuda la erudición filológica del Profesor Rolando Natalizia, a quien nos complacemos en expresar nuestros agradecimientos.
DOBRIZHOFFER
Nacido en 1717 – en Graz, según algunos; en Friedburg, según otros – fue enviado al Paraguay a la edad de 31 años. Hasta 1767, fecha en que, con sus demás compañeros, fue expulsado, realizó diversos trabajos apostólicos entre los mbocovíes, las reducciones guaraníes e intentó evangelizar a las tribus de abipones. En los dos postreros años de su apostolado en el Paraguay, partió varias veces de la reducción de San Joaquín con el propósito de reducir a los guaraníes selváticos del Mbaéverá. Durante su exilio en Viena, el Padre Dobrizhoffer fue predicador de la Corte y gozó de la protección de la emperatriz María Teresa, quien le indujo a escribir sus memorias. De esta manera nació la famosa Historia de los Abipones, uno de los libros jesuitas más leídos del mundo. EL original latino fue traducido inmediatamente al alemán, mientras en 1822 salió la traducción inglesa atribuída a Sara Coleridge, hija del famoso poeta. La obra del Padre Dobrizhoffer, escrita en un ágil y vivaz estilo no exento de cierta leve ironía, es notable por sus observaciones etnográficas, muy agudas, y por su hermosa descripción de Asunción. Ella ha inspirado a varios escritores románticos, entre los cuales pueden citarse al autor de A tale of Paraguay (Un cuento del Paraguay), Robert Southey, y a C. Spindler, autor de la novela Der Jesuit (EL jesuita).
EL texto que presentamos es la narración que el Padre Dobrizhoffer escribiera sobre sus expediciones misioneras al Mbaéverá.
RELACIÓN DE LA EXPEDICIÓN AL MBAÉVERÁ
MIS superiores, años más tarde, me enviaron a San Joaquín. Aún no se disipaban ni los rumores acerca de los salvajes del Mbaéverá ni el miedo que los españoles les habían tomado. A pesar de su sed de lucro, no osaban éstos poner el pie en la selva, de la cual se prometían una copiosa cosecha de té del Paraguay. Luego de hacerme aconsejar por el cura compañero y por mis indios, decidí emprender el viaje a las famosas selvas. Con veinticinco indios cristianos me puse en el camino que por los esteros y ríos estaba casi intransitable. Villalba era nuestro baqueano. Nada había quedado de los puentes y demás instalaciones que los españoles habían preparado para viajar con más seguridad. Superamos, sin embargo, las dificultades y llegamos a las abandonadas chozas de los salvajes. Hallamos huesos de monos, de jabalíes y de antas, que los indios comen; un mortero de madera con otras chucherías, muchas mazorcas de maíz y, por último, descubrimos el sendero que usaban para traer agua del río y en el que se veían numerosas huellas de pies descalzos. Pero no pudimos hallarlas frescas, y, por eso, durante algunos días, despachamos exploradores en todas direcciones y observamos muy atentamente las selvas cercanas y las pantanosas orillas del río Acaray. Como no vimos ni sombra de indios, ni teníamos esperanza alguna de hallarlos, después de vagar diez y nueve días por estos tristes lugares abandonados y haber sufrido cosas indecibles e increíbles, volvimos a nuestra reducción, sin que recogiéramos otro fruto que el de la paciencia. Yo caminaba a pie, y a veces descalzo. De habernos dirigido un poco más al sur, habríamos encontrado indudablemente las tolderías de los indios, según eché de ver un año más tarde. Los españoles, informados de mi larga y diligente exploración de las selvas del Mbaéverá, creyeron que los salvajes se habían ido a otra parte, y no temieron ya ningún peligro. Se animaron nuevamente y se pusieron en gran número, y más avidez que nunca, en el camino, que se había vuelto a componer con grandes gastos. Inesperadamente aparecieron los indios, ocupados en sus quehaceres. Como se les habló amistosamente y regalóseles con carne de vaca y otras cositas, los indios no sospecharon designios enemistosos en los españoles y hasta fueron más de una vez a las chozas de éstos. Cuando se les preguntó dónde vivían con sus familias, contestaron astutamente que sus tolderías se encontraban muy lejos, y sólo podía llegarse hasta ellas cruzando muchos cenagales, (en su opinión, una visita de los españoles podía resultar peligrosa para ellos y sus mujeres). Para evitar que sus pisadas indicaran a los extranjeros la ubicación de sus tolderías, usaron, cuando volvieron a ellas, este ardid: si venían por el lado meridional, volvían por el septentrional, de manera que nadie podía descubrir sus escondites. Existía una recíproca sospecha de traición y malas intenciones entre los españoles y los indios. Esta desconfianza mútua y el temor que se tenían, aumentaban día tras día.
Villalba, preocupado siempre por su seguridad, me informó de todo lo ocurrido y afirmó con certeza que, en saliendo otra vez, encontraría sin duda a estos indios. No vacilé mucho y me puse alegremente en camino con mis indios. Ya habíamos dejado atrás un trecho bastante largo y caminábamos apuradamente en las selvas del Mbaéverá, cuando pareció que el cielo, con sus lluvias torrenciales, conspirara contra nosotros, inundándonos día y noche, sin cesar. Debimos pernoctar todos los días, sin amparo, en el suelo, donde todo nadaba en el agua. Hasta nuestros indumentos interiores, de tan empapados, chorreaban y no podíamos ni cambiarlos ni secarlos. La carne vacuna, que es el mejor y casi único alimento de los indios, empezó a pudrirse por la humedad. Los ríos y pantanos crecieron tanto por las lluvias incesantes que no podíamos vadearlos de ninguna manera. Por añadidura, no había ningún indicio de que el tiempo mejorara. Por eso, luego de ocho días de miserias, nos vimos en la necesidad de retornar otra vez a casa. Indudablemente, hubiéramos sufrido mucho más, si no nos hubiésemos puesto en viaje con cierta previsión, ya que la lluvia continuó sin cesar durante veinte días. A pesar de no haber alcanzado esta vez mi meta, no abandoné el proyecto; antes bien esperaba ansiosamente en mi reducción la oportunidad de empezar, por tercera vez, la empresa malograda. Poco después iniciaba mi tercer y más feliz viaje al Mbaéverá y llegué, por fin, a mi meta. Descubrí tres pueblos harto poblados, regidos por tres caciques, a saber: Roy, como primer cacique, Tupanchichú y Veraripochiritú, como segundos. La primera habitación que encontramos en el poblado, estaba construída de palmeras, cubierta con pasto seco y tenía ocho puertas y sesenta habitantes. A derecha y a izquierda colgaban hamacas, que de día servían para sentarse y, de noche, para dormir. Cada familia tiene su hogar, circundado por una cantidad de ollas, enormes calabazas y cántaros. La mayoría de los indios, especialmente los jóvenes, tienen una figura graciosa, por la cual muchos europeos los envidiarían y admirarían. Sus rostros son blancos ya que nunca se exponen al sol. Los hombres, cualquiera sea su edad, se cortan los cabellos a la manera de ciertos monjes, dejando en su cráneo una corona de cabellos. Llevan el labio inferior perforado desde la edad de siete años y colocan en el orificio un pedazo de bambú del diámetro de una pluma de escribir: tienen esta costumbre en común con todos los demás pueblos americanos. Los guaraníes, cuyo idioma hablan estos salvajes, llaman a esto tembetá. Todos, sin distinción de sexo ni edad, llevan colgadas de sus orejas conchas triangulares. Los hombres van desnudos, con la excepción de un pequeño delantal que llevan como los albañiles, por un instinto de pudor. Las mujeres se cubren desde los hombros hasta los pies con una túnica blanca, que preparan con la corteza del árbol llamado pinó. Secando y machacando esta corteza, quedan pequeñas fibras, como de lino, y éstas se hilan para preparar el vestido. El tejido se vuelve fácilmente blanco y puede teñírselo sin dificultad con colores resistentes. Los tejidos, al contrario, que aquí la mayoría de las naciones indias preparan con el caraguatá o maguey – como lo llaman los mejicanos –, son sólo blancos y pierden fácilmente los colores con los que fueron fatigosamente teñidos. Los salvajes suelen adornar muy elegantemente la parte rasa de su cabeza con coronas hechas con largas plumas de papagayos. Sus armas consisten en flechas con garfios, con las cuales matan a los pájaros en vuelo con una extraordinaria habilidad. Se alimentan con antas, animales salvajes en general y pájaros de toda clase, que de sus cacerías llevan a casa, Frecuentemente se ocultan detrás de los arbustos, llaman a los venados con una aproximada imitación de su voz y los matan con sus flechas; a veces los capturan con redes o por medio de trampas. No descuidan la agricultura, y en las selvas se encuentran maíz, frutas y tabaco en gran abundancia. La antes mencionada casona estaba cercada por esta última planta. El tabaco tiene allí hojas extraordinariamente grandes y crece muy alto. Antes de ir a dormir, los indios ponen sobre el fuego sus ollas con carne o frutas, para encontrar algo que comer apenas se despierten. Clarea el alba y ya los hombres, hasta los chicos de siete años, armados de su arco y un manojo de flechas, vagan en tropeles por las selvas a la caza de algún animal que comerán durante el día. Si alguno no quiere sufrir hambre o hacer el ridículo, no puede retornar a casa con las manos vacías. Las mujeres colocan a sus niños en un cesto hecho de ramas y durante sus viajes en la selva los llevan a la espalda. Los indios son muy hábiles en recoger una excelente miel de los alveares de abejas silvestres, buena para tomar como para preparar bebidas. Por esta razón tienen en gran valor los cuchillos y las hachas de hierro. Viendo que tenían tales instrumentos de hierro, no tuvimos la menor duda de que los quitaron a algunos españoles muertos, que habrían estado por allí para recoger yerba del Paraguay. Llaman a Dios Tupá en lengua guaraní, pero no se preocupan en conocer sus cualidades y leyes. Y del mismo modo que no conocen el servicio divino, ignoran también el servicio de ídolos. Al diablo lo llaman añá o añangá, pero no lo veneran. En cuanto a los hechiceros, o mejor dicho, charlatanes, los respetan mucho y les tienen miedo. Estos se vanaglorian de poder llamar o alejar las enfermedades y a la misma muerte; de poder prever el futuro, causar inundaciones y tempestades, transformarse en tigres y modificar las leyes de la naturaleza. Con estas falacias se hacen respetar por los tímidos. Estos salvajes, como todos los americanos, opinan que la poligamia es cosa permitida, pero muy pocas veces la practican. Más frecuente es el repudiar a sus mujeres. Les repugna la idea de casarse entre parientes, aún los de grado lejano, y semejante matrimonio les parece algo horroroso. Encierran los cadáveres de sus muertos en grandes cántaros de arcilla cocida al fuego, según la antigua costumbre de los guaraníes. En nuestro viaje a través de la selva vimos tres de estos cántaros, pero estaban vacíos. Poco les preocupa su destino después de la muerte. Estos salvajes no comen carne humana, pero sus vecinos la consideran una golosina. Se cuenta que han comido a una mujer que había abandonado a su marido. Los que vivían con ella en la misma gran choza en Mbaéverá, encontraron, cuando la siguieron para capturarla, sus huesos y las huellas recientes de los antropófagos. Cualquier forastero, sea indio, español o portugués, les resulta sospechoso. Por eso reciben armados a sus huéspedes, ya que los creen enemigos que vienen a privarlos de su libertad. De manera que cuando nos vieron llegar, tenían los mismos sentimientos de sospecha.
El primero a quien encontramos en la selva, era un joven bien parecido, que llevaba en la mano un pájaro muy semejante a nuestro faisán, llamado yacú. El pájaro tenía el cuello atravesado por un flecha y estaba agonizando. El joven quedó bastante sorprendido por nuestra presencia. Yo me acerqué a él, alabé su extraordinaria destreza en el manejo del arco y, como los regalos ganan más los ánimos que las más amistosas palabras, le obsequié con un pedazo de carne asada. Agarró la carne con ambas manos y se la comió con avidez. El desayuno inesperado le quitó el temor que había concebido al darse cuenta de la presencia de forasteros. Se llamaba Arapotiyú, aurora, porqueara en guaraní significa el día, potí la flor y yú algo dorado o amarillo; es decir, ellos llaman a la aurora con la expresión: la dorada flor del día. Y en verdad, por esta aurora encontramos al mismo sol, a saber, al padre del joven, Roy, que era el principal cacique de la región. A las preguntas que hice al joven para obtener informaciones necesarias para mi proyecto, él contestó con el rostro tranquilo y añadió que su padre estaba cazando no lejos de nosotros. "Bien – le dije –, condúcenos hasta él, para que lo podamos ver lo antes posible". El joven asintió con la cabeza, y caminó, cosa que me maravillaba, durante todo el tiempo a mi lado. Habremos caminado más o menos durante una hora en la selva, cuando vimos aproximarse lentamente, como una tortuga, a un viejecito flacucho, armado con un gran cuchillo y acompañado de dos jóvenes (uno de los cuales era hijo suyo y el otro un prisionero) armados de arco y flechas. Mis indios cristianos, para demostrar sus intenciones amistosas, bajaron, según la costumbre aceptada, sus arcos y las puntas de sus flechas hacia el suelo. Nos acercamos al anciano. El indio de más edad de mi comitiva, besó la mejilla izquierda del cacique en señal de paz y le informó enseguida de nuestra llegada, diciéndole: "Que Dios te mantenga, querido hermano. Estamos aquí para hacerte una visita amistosa, ya que creemos ser tus amigos. Este padre sacerdote (Pay abaré), a quien estamos acompañando, es el representante de Dios. El nos alimenta, nos viste, nos enseña y nos ama tiernamente y cuando morimos, sepulta cantando nuestros cadáveres envueltos en blancos lienzos". Mi indio quería hablar más, pero el viejo interrumpióle con voz, a la vez, irónica y airada diciendo repetidamente: "¡Hindó, mira!" Negó rotundamente que entre él y nosotros pudiese haber ningún parentesco mientras miraba con ojos chispeantes de ira, porque nos tomaba por esclavistas, españoles o portugueses del Brasil, que en las selvas dan caza a los indios. Volviéndose hacia nosotros, me dijo agitadamente: "Padre sacerdote, has venido en vano. Nosotros no necesitamos padres y sacerdotes. Santo Tomás (del cual las españoles y portugueses de América creen que estuvo en el Nuevo Mundo) ya había bendecido a nuestra tierra hace mucho tiempo. Aquí todos los frutos crecen en gran abundancia". El rudo salvaje creía que la presencia de un sacerdote contribuye sólo para volver más fértil el suelo. Y sin amonestarlo por su error, le contesté así: "Aún concediendo que Santo Tomás hubiese estado alguna vez en vuestras tierras, lamentablemente ya habéis olvidado lo que él enseñó a vuestros antepasados acerca del Ser Supremo y de sus leyes. Yo ahora estoy aquí para repetiros estas enseñanzas. Mas, escúchame, buen viejo! ¿Hasta cuándo continuaremos nuestra conversación, parados en este lodo en que casi nos sumergimos? ¿No sería mejor sentarnos en ese tronco que está ahí, fuera del estero?". Mi proposición gustó al viejo; nos sentamos. Le conté las causas y las molestias del largo viaje. Para captar la benevolencia del torvo viejo, mandé traer para él un gran trozo de carne asada que servía para la alimentación de mis indios. El viejo la agarró ávidamente y la devoró. Una vez aplacada su hambre, parecía también que su ánimo, agitado por la sospecha, empezara a calmarse. Yo quería tentarlo todo, para descubrir el camino que llevara a su corazón. Con esta intención le ofrecí de mi tabaquera un poco de tabaco español, pero él volvió la cara a otro lado y levantó ambas manos en señal de repugnancia. "Aquihiye, tengo miedo", me respondió, porque creía que el tabaco fuera un polvo hechizado, apto para embrujar a la gente. Le informé de mi deseo de visitar su toldería; pero él se empeñó en probarme con argumentos que eso no era factible. "Mi pueblo – decía – está lejisimo de aquí. Hay tres ríos y tres cenagales para llegar allí y el camino es pésimo". A eso le contesté que tales argumentos nunca podrían alejarme de mi propósito, dado que había hecho ya un viaje de tantos días, cruzando feliz y pacientemente, tantos ríos, esteros y montes. "Pero tú mismo ves – argumentó el viejo – que mi salud no es muy floreciente y que me faltan las fuerzas para hacer contigo un viaje tan largo". "Eso lo creo – dije yo – y yo tampoco me siento muy bien. Y no es ninguna maravilla: el mal tiempo, la frecuente lluvia que cayó durante toda la noche, la selva húmeda, el camino cubierto de lodo, los largos esteros en que chapoteara con el agua hasta las rodillas, la montaña empinada que tuve que ascender, mi estómago vacío, la marcha contínua desde la salida del sol hasta mediodía, ¿no debía por acaso todo esto cansar el cuerpo y atentar contra la salud? Aunque tengamos el cuerpo débil, creo que tendremos bastante fuerza para arrastrarnos hasta tu casa, para poder descansar una vez allí. No nos apuraremos, los más fuertes podrán precedernos, pero nosotros, que estamos agotados, los seguiremos a marcha lenta". "Te guardarías de mi casa – dijo el viejo – si conocieras los peligros que te esperan. Mis súbditos tienen mal carácter, quieren sólo matar, matar y matar a los forasteros. Oporoyuca ce, oporoyuca ce, oporoyuca ce ñote. Esto es su único y cotidiano deseo". "Tu gente será así, como tú la pintas – respondí yo riéndome – pero eso poco me preocupa. En tanto nosotros te tengamos como amigo y defensor, a ti, que eres terror de toda la comarca y cacique famoso por su nobleza y grandes hazañas, ¿quién osará causarnos algún mal? Hasta tanto tú estés a nuestro lado, nosotros no tememos nada". Con estas alabanzas y expresiones de confianza gané el corazón y la simpatía del viejo. "Está bien – gritó alegremente y a los dos jóvenes que lo acompañaban, ordenó: – Id apurados a casa y anunciad a los nuestros que hay aquí un Padre que me aprecia, con unos indios (eran quince), que afirman ser nuestros parientes. A las mujeres ordenad, en mi nombre, que no tengan miedo de los forasteros y no se escapen, sino que barran bien nuestras habitaciones". Estas fueron las palabras del viejo. Yo pensaba, para mis adentros, que el barrer de las chozas era de poca importancia, si los salvajes, en viéndonos, no nos barrieran de este mundo con sus flechas.
Los mensajeros se apuraron todo lo que podían. Nosotros, aunque más lentamente, seguíamos sus huellas. El viejo cacique Roy iba siempre a mi lado. Tratamos de hacer, por medio de charlas amistosas, más soportable la inclemencia del tiempo y el camino dificultoso. Y mientras la mayoría de los habitantes de Europa estaban banqueteando (era el tercer día de carnaval), refrescamos nuestras fuerzas casi agotadas por las adversidades del viaje, a la orilla de un arroyo, donde paramos. A la tardecita divisamos la choza grande que parecía como una metrópolis entre las otras. A nuestra llegada se reunieron corriendo todos los habitantes y nos saludaron según su costumbre: ¿Ereyupá? ¿Ya llegaste? A lo que yo contesté con el habitual Ayuangá, ya estoy acá. Todos los indios se me presentaron armados con arcos y flechas y adornados con su corona de plumas de papagayo. Uno de ellos se me acercó, pero se alejó de nuevo, indignado consigo mismo por haber olvidado su corona. Poco después apareció nuevamente, esta vez adornado con sus plumas, para saludarme. Como yo me había parado con algunos de mis indios a la entrada de la casona, las mujeres y los niños empezaron a temblar de miedo. Aterrorizadas por la visita de los extranjeros, las mujeres abandonaron sus ollas en el fuego, corrieron excitadas acá y allá y demostraron abiertamente el miedo que les causábamos, ya que sospechaban, de nuestra parte, intenciones enemistosas. "No temáis, queridas hermanas – les dijo el más anciano de mis indios –. Vosotras veis a unos hombres que descienden de la sangre de vuestros antepasados. Nadie de nosotros quiere haceros el menor daño. Yo soy el superior de ellos". "El viejo afirma la verdad – dije yo a la muchedumbre que estaba ahí –. Nadie de nosotros tiene malas intenciones en su ánimo, exceptuando a mí, que estoy extraordinariamente sediento de sangre. (En este momento ponía yo una cara severa y sibilaba con los labios). Yo siempre devoro tres o cuatro niños, en un santiamén". Esta cómica amenaza cambió su terror en grandes carcajadas. Las mujeres volvieron a su trabajo y nos pidieron unánimemente que entráramos en la casa. "Nunca podréis obtener – respondí yo – que ponga el pie en vuestras chozas. Veo que tenéis perros, viejos y jóvenes, que se sientan a vuestro lado. Donde hay perros, no pueden faltar las pulgas, que son mis grandes enemigas porque me molestan en el sueño, que tanto necesito después de un viaje tan largo y cansador. De todas maneras, no me alejaré mucho de vuestras habitaciones, para que no me perdáis de vista. Aquí, en este lugar abierto, donde podemos vernos recíprocamente, erigiré mi campamento". Por razones de decencia y de seguridad, efectivamente, permanecí tres días y tres noches bajo el cielo, a pesar de la lluvia intermitente, sin entrar en su tugurio.
Esa misma noche insinué al viejo cacique Roy que me gustaría mucho poder ver reunida a toda su gente, para hablarles y alegrarlos con algunos pequeños regalos. Mi deseo se cumplió en breve. La gente estaba sentada ordenadamente alrededor, tan modestos y silenciosos, que me pareció ver esculturas y no personas vivas. Nadie osó ni musitar. Para llamar su atención, toqué algunas melodías en la viola d’amour, que escucharon con gran placer. A pesar de que estoy convencido de mi nulidad como intérprete, ellos me creyeron un gran artista, casi Orfeo en persona, ya que nunca habían escuchado a ningún músico, ni mejor ni peor que yo, y no conocían otra armonía que la producida por calabazas sacudidas. Después de haber preparado el camino a sus corazones, a través de su oído, empecé a hablarles más bien en tono familiar, antes que en el de una predicación. "No lamento haber emprendido un viaje tan largo para llegar hasta vosotros, haber cruzado tantos ríos y pantanos y soportado tantas penurias, porque os veo en buena salud y estoy convencido de vuestra benevolencia hacia mi. Yo vine para haceros felices y soy un sincero amigo vuestro. Permitidme que os diga abiertamente lo que pienso de vosotros. Me entristece veros sepultados en las tinieblas de las selvas, porque no conocéis ni las bellezas del mundo, ni al Creador de ellas. Sé que a veces pronunciáis el nombre de Dios, pero ignoráis completamente, cómo hay que adorarlo, qué es lo que él permite o prohibe, lo que él promete a los virtuosos y con qué amenaza a los pecadores. Y seguiréis ignorando todo esto si ningún sacerdote se encargara de enseñároslo. Sois infelices en vida y después de vuestra muerte seréis infelices para siempre". Aquí les expliqué con la máxima brevedad y claridad posibles los puntos básicos de nuestra religión. Nadie me interrumpió mientras hablaba y todos me escucharon con la mayor atención, con la única excepción de los chicos que, cuando mencioné el fuego del infierno, empezaron a reir. Cuando desaprobé los matrimonios entre parientes cercanos y declaré que están prohibidos, dijo el viejo cacique: "Tienes razón, padre. Tales matrimonios son cosa pésima, pero eso ya lo sabíamos". De ello conjeturé que a los salvajes tales matrimonios incestuosos parecen más execrables que la rapiña y el matar hombres. Frecuentemente excusamos errores más graves, porque los cometemos nosotros, y condenamos otros menores, porque son ajenos. Cuando hablé contra el robo y las matanzas, el viejo cacique no abrió la boca, quizás porque estuviera acostumbrado a esos crímenes. Atacó vivamente los matrimonios entre parientes, porque quizás otras naciones bárbaras lo admiten. Antes de terminar mi alocución, miré atentamente a mi público y exclamé, con la expresión de un hombre sorprendido: "En esta numerosa concurrencia veo lamentablemente poquísimas personas ancianas y comprendo bien la causa. La miseria cotidiana que os circunda, deshace vuestros cuerpos, quita vuestras fuerzas y acelera vuestra muerte precoz. Debéis soportar desnudos día y noche las injurias del tiempo. Qué mala defensa os ofrece vuestro techo, por donde el viento pasa libremente. Día y noche estáis corriendo hambrientos, persiguiendo animales salvajes en el monte y os cansáis en la cacería, muchas veces infructuosa. Estáis viviendo de lo que el acaso os pone entre las manos. ¿Es una maravilla que las ansiedades por encontrar alimento os torturen contínuamente el corazón? Por haber disparado mal o erróneamente una flecha, a veces tenéis que pagarlo con larga inedia. No quiero hablar de los peligros a los cuales exponéis contínuamente vuestra vida. Un día os amenazan de muerte las garras del tigre; otro día las mordeduras de víboras o las flechas y dientes de los vecinos. Pero si todo eso no existiera, vuestro suelo, siempre húmedo, contiene no sólo caracoles y bichos venenosos sin número, sino también la semilla de innumerables enfermedades. ¿Qué esperanza de sanar puede tener, en vuestro paraje abandonado, un enfermo si no hay ni médico ni los necesarios medicamentos? Porque los que vosotros llamáis médicos, (Abá payé) son puros charlatanes y tienen más habilidad para embaucaros que para sanaros. Si no queréis creer en mis palabras, confiad por lo menos en vuestras experiencias, adquiridas a tan alto precio. Los indios, vuestros hermanos, que viven juntos en una reducción, según la voluntad de Dios y siguiendo las enseñanzas de los sacerdotes, no están sometidos a todas estas incomodidades. ¡Dios mío! ¡Cuántos ancianos podríais ver ahí! Y no es maravilla que lleguen tantos a la vejez, ya que en las reducciones hay numerosos medios para prolongar la vida y retardar la muerte. Cada familia tiene su casa propia, aunque no siempre bellísima, que cobija a sus habitantes contra las adversidades del clima. Cada uno recibe diariamente una suficiente ración de carne vacuna. Frutas y otros alimentos se producen en abundancia en los campos. Cada año todos reciben un vestido nuevo. Los cuchillos, hachas e implementos para cultivar la tierra, lo mismo que las perlas de vidrio enhebradas y todo lo que sirve para adorno, generalmente se les regalan. Si alguno se enferma, médicos expertos lo asisten día y noche, suministrándole diligentemente los medicamentos adecuados y los alimentos necesarios, preparados en la casa del sacerdote. Los padres encargados de las reducciones se preocupan de que a los indios no les falte nada de eso. Si creéis que en mis palabras hay más jactancia que verdad, mirad, aquí están los indios cristianos, vuestros hermanos, mis acompañantes y feligreses. La mayoría de ellos, lo mismo que vosotros, nació y creció en las selvas y ahora, desde hace muchos años, viven en la reducción de San Joaquín, bajo mi disciplina. ¡Mirad un poco sus vestidos! De ellos podéis deducir la manera de vida que tienen. Indudablemente, podéis ver que ellos están contentos con su suerte y se creen muy felices. Ellos fueron lo que vosotros sois ahora, y vosotros podéis ser lo que ellos son. Si sois inteligentes, no debéis privaros de esta felicidad. Examinad con toda vuestra capacidad, si es una cosa deseable vivir y terminar vuestros días en estas selvas espesas y tenebrosas, en medio de tantas penurias. Decidid si queréis o no seguir el buen consejo que os he dado. Nosotros os aceptaremos como amigos y hermanos con los brazos abiertos y os recibiremos sin demora entre nuestros ciudadanos. Para convenceros de eso y para persuadiros, emprendí por amor y deseo de vosotros este largo, y como sabéis, extraordinariamente molesto viaje". Con eso, terminé de hablar.
Para dar peso a mis palabras, distribuí entre todos los presentes, según su posición, edad y sexo, pequeños regalos, como cuchillitos, tijeras, anzuelos, hachas, espejos, anillos, aretes y perlas de vidrio enhebradas, que esta gente se pone al cuello para adornarse. Estas chucherías constituyen, en América, los medios infalibles para ganar rápidamente los reluctantes ánimos de los salvajes, lo mismo que a los chiquilines se los tranquiliza primeramente con las sonajas. Una mano generosa puede más con ellos que la lengua más elocuente. ¡Qué vengan aquí Demóstenes, Cicerón y todo el respetable gremio de oradores! Podrán hablar a los indios hasta volverse roncos y podrán usar sus artificios retóricos más exquisitos; pero si vienen con las manos vacías, hablarán a sordos y toda su fatiga será vana. Sí, hablarán bien, pero no beneficiarán a sus oyentes, y se darán cuenta, por fin, de que pretendieron sacar agua de una piedra. Pero si alguien lleva regalitos a los indios, podrá ser un bruto y aún mudo, más negro que un etíope, y se le escuchará con placer, será amado y los indios lo seguirán obedientes a sus órdenes, aunque de seguirlo al infierno se tratare. La voluntad de los indios se cautiva no por la elocuencia, sino por la generosidad. Por eso estaba convencido de haber hecho todo, al acompañar mi discurso con regalos, porque es casi imposible describir con qué alegría y señales de simpatía para conmigo volvieron a sus hogares los participantes de la reunión. Poco después el cacique Roy, para demostrarme su gratitud, me ofreció algunos panes, preparados, según decía, por su anciana esposa. Estos panes eran redondos, hechos de maíz, delgaditos como un papel, cocidos en la ceniza y tan grises como ella. En pocas palabras, estaban preparados de tal manera que habrían causado asco a un europeo, aunque éste se hallase muerto de hambre. No obstante, por gentileza alabé la habilidad de la cocinera y su extraordinaria gentileza para conmigo. Así que tomé con una mano este aborto de pan y con la otra se lo devolví suavemente, diciendo: "Sería muy agradable para mi, si tus hijos, para conmemorar mi llegada, quisiesen comer estas golosinas". El viejo aceptó contento mi ofrecimiento y se llevó los panes con la misma alegría con la que me los había traído. Los forasteros deben siempre cuidarse de las comidas que les ofrecen los salvajes. Estos son muy duchos en preparar venenos y hay que temerlos aunque sean corteses, ya que odian a los extranjeros, semejantes en esto a los romanos antiguos, de los cuales Cicerón, en el primer libro de su "Officiorum", escribía: "Hosti apud majores nostros is dicebatur, quem nunc peregrinum dicimus". Entre los salvajes americanos hay que evitar toda sospecha ansiosa, que es la madre del miedo, pero ninguna previsión debe considerarse superflua. Aunque esta gente sea ignorante, puede simular muy bien amistad. Cuando quieren dañar al forastero, lo adulan. No hay que creer en las apariencias, porque bajo la más hermosa flor puede estar escondida una víbora mortífera, como, lamentablemente, tantas veces lo hemos experimentado.
El cacique Roy tenía para él y para su familia una choza un poquito alejada de las otras. A pesar de eso, durante los tres días de nuestra permanencia, todas las noches durmió en la casona de sus súbditos, no sé si por la nuestra o por su seguridad. Quizás no confiara en sus súbditos, o quizás recelara de nosotros. Puede ser que hubiese estado preocupado por sí mismo. Nosotros dormíamos entre las chozas. Di órdenes a los míos de que estuviesen vigilantes durante la noche, para que la numerosa muchedumbre no atacara subrepticiamente a los pocos de los nuestros, mientras durmieran profundamente. Sin embargo, no hubo indicio alguno de temor por ninguna parte. Al siguiente día mandé a cuatro indios elegidos de entre los míos, haciéndolos acompañar, por seguridad, de Arapotiyú, hijo del cacique, al lugar, alejado, donde dejé un buey, custodiado por mis indios demorados atrás, para que mataran al animal y trajeran su carne, y ofrecer una comida a los salvajes. No se puede pensar en nada mejor para causarles un gran placer, porque los americanos nunca están más alegres y obedientes, como cuando tienen el estómago repleto de carne vacuna. Para el cacique significaba una diversión especial el poder hablar conmigo amistosamente, por horas enteras, a veces. Me confesó abiertamente que tanto él como su gente no confían en los españoles y portugueses y no creen en absoluto en sus palabras y seguridades de amistad. Para ganar más su confianza y simpatía, afirmé repetidamente que yo no era ni portugués, ni español. Para reforzar más en él esta idea, le conté que entre mi patria y España y Portugal había muchas tierras y mares; que mis padres, abuelos y antepasados no entendían ni una palabra de español y que yo había hecho un viaje lleno de adversidades, por muchos meses, cruzando el inmenso océano, con la única intención de enseñar a los americanos las leyes divinas y las vías de la salvación. Le inculqué bien todo esto y el cacique informó enseguida a los suyos, de que yo no había nacido ni en España, ni en Portugal. Esta noticia contribuyó muchísimo para que los lazos de amistad y benevolencia ataran aún más estrechamente a mí el ánimo de los salvajes. Aquí tengo que relatar algo, que no puedo escribir sin ruborizarme y que hará reir a mis lectores. El cacique, que estaba fumando tabaco en una especie de pipa hecha de caña, confió su propósito a mis indios que estaban sentados alrededor de él, y reveló enseguida su ignorancia. "Empecé a querer a este Padre vuestro – dijo – y porque sé con certeza que no es español, le tengo absoluta confianza. Quisiera estar cerca de él hasta que viva. Tengo una hija, la más hermosa muchacha que uno puede imaginarse, y la quiero casar con el Padre, para que él quede en mi familia. Ya hablé sobre eso con mi esposa y ella está de acuerdo". Apenas había pronunciado el viejo esta simpleza, cuando mis indios empezaron, inconteniblemente, a reirse a carcajadas. El anciano les preguntó la causa y ellos respondieron que los sacerdotes viven en celibato y que una ley muy santa les prohibe el matrimonio. El viejo quedó atónito, levantó su pipa y gritó: "¡Añeyrae! ¿Cómo podéis contarme una cosatan inaudita e increíble?". En su maravilla se mezclaba el dolor de no poder realizar su deseo. Entre tanto, yo paseaba por ahí cerquita, entre los árboles, y escuché la ridícula proposición, pero disimulé. Me acerqué y pregunté a mis indios acerca de sus carcajadas. Tenían vergüenza en repetirme la absurda propuesta del cacique con respecto al matrimonio y, con los rostros ruborizados, quedaron silenciosos. Si alguien pregunta algo a varias personas al mismo tiempo, nadie contesta, como es costumbre de los guaraníes. Entonces pregunté a uno sólo, quien, temblando, me explicó el objeto de la conversación y de la risa, desde el cabo al fin y abiertamente. Me dirigí al cacique y lo agradecí por los excelentes conceptos que había expresado con respecto a mí. "Yo y conmigo todos los sacerdotes – le dije – seguimos una manera de vida que excluye para siempre el matrimonio y nos obliga con la ley de la castidad perpetua. Por lo demás, ya que no puedoy no quiero ser tu yerno, lo mismo encontrará en mí siempre a un amigo fiel y, si quieres, un compañero y maestro, que te enseñará la disciplina cristiana". Escuchando estas palabras, el cacique volvió a maravillarse y confirmó su benevolencia.
Apenas había llegado yo el día anterior al pueblo de los salvajes y ya pedía que se mandaran mensajeros para informar de nuestra llegada a los caciques vecinos, con los cuales tuvieran buenas relaciones, invitándolos a una visita. Primero, no sabíamos nada de la ubicación de sus pueblos y, segundo, debíamos conservar nuestras fuerzas aún restantes para el viaje de retorno. Se cumplió inmediatamente con mi deseo, ya que los indios, para el caso de que nosotros tuviésemos algún designio enemistoso, se sentían más seguros con la llegada de sus vecinos. Al día siguiente aparecieron hacia mediodía en gran número los salvajes, armados, (vivían a pocas horas de marcha de nosotros), con sus familias. Las madres traían a sus niños de pecho en los cestos. A la cabeza de la columna marchaban los dos caciques. El primero de ellos se llamaba Veraripochiritú, que era tan corpulento y ancho como su nombre. A pesar de su semblante serio, era educado y dócil. Vino con los suyos de una cacería de chanchos salvajes, así que todos traían carne gordísima. Su. hijo, un chico de diez años, de rostro agradable, había adornado su cara con pequeñas estrellas negras, pintadas. "Te parece – le dije – que adornaste bien tu cara con las estrellitas negras, sin embargo, te pusiste feo. ¡Mírate atentamente en este espejo!" (que le había regalado). El chico no se observó mucho, sino corrió al agua y se lavó. Quitándose el hollín, el que había llegado como un Cíclope, parecía Dafnis. Distribuí entre todos los acostumbrados regalos, y hablé amistosamente con ellos, pero más frecuentemente con el cacique Veraripochiritú, de cuya inclinación a nuestra santa religión me había dado cuenta enseguida. El segundo cacique, que vino también con su gente, se llamaba Tupanchichú y era un hombre de cuarenta años. Su figura y su rostro le daban un aspecto honrado, pero su alma carecía de candor: era arrogante, astuto y peligroso, porque pudo esconder en su corazón con el rostro sereno y con palabras suaves el inhumano designio de matarnos a todos, como más tarde se descubrió. Después de su llegada se sentó a mi lado y con tono imperioso me exigió una porción de yerba paraguaya. Nos hicimos mutuamente preguntas sobre cosas de poca importancia cuando, ya no sé como, empezamos a hablar de Dios y yo no quise perder esta oportunidad. "Sabemos desde hace mucho tiempo – dijo el cacique – que Dios es uno que vive en el cielo". A esto yo le contesté que él habría tenido que saber también que Dios era el creador y señor de todas las cosas, nuestro padre, quien nos ama tiernamente y por eso debemos amarlo y adorarlo, y debía saber también qué es lo que a Dios le gusta y qué es lo que no encuentra placer a sus ojos. "Bien – continuó el cacique – dime lo que a él no le gusta". "Dios odia y castiga severamente el adulterio, la fornicación, la mentira, la calumnia, el robo, la matanza..." "¿Cómo? – me interrumpió, levantando las cejas – ¿Dios no quiere que matemos a los otros? ¿Por qué esos cobardes no se defienden mejor de sus enemigos? Yo hago así, si alguien me ataca". Me esforcé en quitar este error al fanático cacique y en instilar en su corazón el horror de matar a sus prójimos, pero con qué éxito, no sabría decirlo. Más tarde, testigos fehacientes me contaron que este salvaje Tupanchichú, a quien temía toda la comarca como a un hechicero maléfico, se jactaba de tener en su choza un montón de cráneos de aquellos que él había asesinado, o con venenos, o con la violencia. Se dijo también que con los suyos había urdido una conspiración contra nosotros. Para que no nos atacara durante la obscuridad, el cacique Roy pasó la noche en la choza vecinay mientras nosotros dormíamos bajo el cielo sereno, él vigilaba por nuestra seguridad. Poco después, sin embargo, como contaré, perdió su vida por los horrorosos maleficios de Tupanchichú. Perdió su vida para salvar la nuestra.
Después de varios coloquios y consultas, los caciques se pusieron de acuerdo unánimemente en pedirme que se erigiera una reducción modelada sobre las ya existentes, en su suelo nativo. Yo asentí a su solicitud, tanto más de buena gana, porque una reducción en el Mbaéverá nos ofrecería la comodísima posibilidad de ir a buscar y a evangelizar a los otros salvajes, que aún vivían escondidos en las selvas más lejanas. A pesar de su aversión a la religión cristiana, Tupanchichú no osó contradecir abiertamente a los otros caciques, a Roy como al principal de entre ellos, y a Veraripochiritú, como al más poderoso y de más edad. Por eso usó mucha astucia, como si estuviese de acuerdo con la propuesta, para poder impedir con más seguridad la ya decidida fundación de un pueblo. Después de haberme demorado tres días entre estos indios, declaré a todos que al día siguiente iba a emprender viaje, pero que volvería después de haber reunido el ganado necesario y todo lo que hacía falta para fundar y mantener una reducción. Para demostrarme sus buenas intenciones, los caciques me entregaron a sus hijos para que me acompañaran en mi viaje a la reducción. El astuto Tupanchichú, no teniendo hijos adultos, me dio por acompañante al hermano de su mujer, un joven de mucha prestancia física. Vinieron conmigo cuatro hijos de Roy, a saber: Arapotiyú, el de más edad, Aarendí, el inmediatamente más joven (ambos eran aún solteros) y otros dos jovencitos más, junto con Gató, un joven que era prisionero del cacique. Se juntaron también otros, así que en total teníamos a dieciocho salvajes por compañeros de viaje. Tuvimos un viaje muy feliz y muy alegre. Cuando los españoles, a los que encontramos en el camino, me vieron marchar acompañado de tantos salvajes desnudos, con sus carcajes y adornos de plumas de papagayos, su temor inicial cambióse en parabienes y sonoros aplausos. Todos alababan unánimemente el coraje con que había osado llegar hasta los pueblos de los salvajes, y mi suerte, en haberlos descubierto. Un español, conmovido al ver la hermosura del joven que me había dado por acompañante Tupanchichú, me dijo: "De veras, padre, sería lamentable si el diablo agarrara una cara tan española" (quería decir hermosa). Entramos en la reducción de San Joaquin en buena salud y recibidos con una especie de ovación por parte de los habitantes. Hospedamos generosamente a los habitantes de la selva, los vestimos y les regalamos también hachas, cuchillos, perlas de vidrio enhebradas, y otras chucherías, abundantemente. Después de haber descansado catorce días entre nosotros, los enviamos de vuelta a los suyos, acompañados de indios nuestros, exceptuando a Arapotiyú, quien, desde el momento que nos encontramos por primera vez en la selva, no quiso separarse de mi lado. Por algunos meses puse a prueba su constancia, le enseñé las verdades de la religión, lo bauticé y poco después le dí una esposa según la costumbre cristiana. A pesar de que había estado desde hace poco en la reducción, sobresalió tanto por sus acciones virtuosas, que no se habría podido diferenciarlo de un cristiano de vieja data. Se puso inconsolable cuando un decreto real nos llamó a Europa y todas las reducciones, junto con él, lamentaron nuestro destino y el propio. Gató, el prisionero, quedó también en nuestra reducción, muy contento con su suerte. Se portó tan bien, que lo bauticé y lo casé con una cristiana. Sin embargo, consumido por un morbo lento, murió algunos meses más tarde.
Nuestros indios me contaron, después de su retorno de las selvas de Mbaéverá, que entre los salvajes había una muy peligrosa epidemia de angina. Los hechiceros y especialmente su principal, Tupanchichú, trataron de hacer creer al pueblo ignorante, con la intención de hacer nacer en su ánimo horror con respecto a los cristianos, que esta epidemia estaba causada por nosotros. Yo escribí inmediatamente al Padre Provincial y le informé con respecto a mi viaje, a los salvajes que descubrimos y a la reducción que ellos solicitaron se fundara. El aprobó mi proceder y me felicitó. Para suplantarme en San Joaquín, ya que yo retornaba a los salvajes, nombró inmediatamente a otro sacerdote. También el Gobernador del Rey, Don José Martínez Fontes, fue informado de todo lo que había acontecido y debía aún hacerse, y se solicitó, como es costumbre, su autorización para fundar la nueva reducción. Todo marchaba según lo deseado y nadie me vino con dificultades, cuando el infierno obstaculizó la marcha feliz de mi empresa y destruyó todas mis esperanzas, valiéndose de dos instrumentos: de Tupanchichú, sediento de sangre, y de un rico español. Que se escuche y se desprecie la terrible criminalidad de estos monstruos. Repentinamente llegó un mensajero inesperado con la noticia de que el cacique Roy había fallecido por haber comido batatas envenenadas, que los alemanes llaman Erdapfel y los guaraníes yetí. La comida se la ofreció Tupanchichú, parte por vengarse de la diligente vigilancia de Roy por nuestra seguridad, mientras Tupanchichú mismo había decidido matarnos, y parte para impedir la fundación de la colonia, que el otro habría visto nacer con mucha alegría y por la que trabajara con mucho ardor. No contento con haber asesinado al anciano, Tupanchichú pensó darle el mismo fin a la viuda, para apoderarse, una vez muerta ella, de las hachas, de los cuchillos y otros instrumentos de hierro, que antes pertenecieran a Roy. La mujer se escapó y vagó por todas partes; pero como no se sentía segura en ningún escondite de la selva, se salvó viniendo con su familia a nuestra reducción, como hacen los navegantes que en tiempo de tormenta se refugian en los puertos. Tenía cuatro hijos y cuatro hijas, todos solteros, con la excepción de una hija que ya había sido repudiada por su marido. Su viaje, durante el cual tuvo que marchar casi cien millas cruzando continuamente ríos y esteros, le fue más dificultoso aún a causa de dos hijas, una de las cuales tenía apenas dos años, mientras la otra, adulta, pero paralizada en las manos y en los pies, no podía dar un paso sin ayuda. Tenía que llevárselas a las dos. La más grande fue puesta en una hamaca y fue llevada por sus hermanos y hermanas. Esta paciencia y afecto de los salvajes merece toda nuestra admiración. Después de haber enseñado los dogmas básicos de la religión cristiana a la madre, ella fue bautizada con sus cinco hijos algunos meses más tarde, el mismo día que el prisionero. Todos los presentes experimentaron gran consuelo. Uno puede imaginarse cuán grande fue mi alegría cuando inscribí a este grupo en el número de los cristianos. Se trataba de un fruto, sólo por el cual valía la pena haber emprendido el molesto viaje al Mbaéverá. Y si opino que el crimen de Tupanchichú, que había asesinado al cacique Roy por haberse este expuesto ardientemente a fundar la reducción, era algo horroroso y nefando; aún más detestable me parece la memoria de aquel hombre, que, movido por sus sórdidos intereses y por su avidez, frustró la fundación de la colonia. El había nacido en el Paraguay entre los españoles, pero no de familia española. Callo su nombre, porque en cierto país europeo lo conocen y lo respetan.
Este individuo, más rico que honesto, acometía cualquier empresa para ganar dinero y aumentar su patrimonio. En su estancia tenia en abundancia ganado de toda clase y poseía una casa en Asunción. Acumuló la mayor parte de su riqueza con el comercio de la yerba paraguaya. Para atender a sus extensos negocios, necesitaba gran número de gente. El había escuchado que yo había descubierto varios pueblos de salvajes, ricos en habitantes, en el Mbaéverá, y que a la brevedad posible quería instalar una reducción para enseñarles la religión. Hizo rápidamente sus proyectos para llevar a sus yerbales, con cualquier medio, a estos indios, y hacerlos trabajar en vez de los negros, que en esa región cuestan muy caros. Con esta intención despachó a algunas personas hábiles, con conocimientos mediocres del idioma guaraní, para ganar a los salvajes para sus proyectos y apoyar sus argumentos con ricos regalos. Estos agentes prometieron a los indios, una vez que éstos se hallaran en territorio español, montañas de oro, hermosos vestidos y ricas comidas cotidianas, en breve, todas las felicidades a la manera de los pescadores que ofrecen el cebo a los peces, pero esconden el anzuelo mortífero. Gastaron todo su arte en influir temor en el ánimo de los indios con respecto a las reducciones jesuíticas. Les mintieron, diciendo que allí dominaban el hambre y la miseria. Los indios debían ponerse en guardia contra los jesuitas y si querían hacer su fortuna, tenían que trasladarse sin perder tiempo y sin consultarse más, a las posesiones de N. N. Los españoles dieron este consejo a los indios, pero nadie lo siguió. Por cierto, fue una loca idea la de exigir y esperar una cosa semejante de los indios, que por el terror de volverse esclavos de los españoles, temen y huyen, no sólo de su vecindad, sino hasta de la sombra de ellos, y piensan que las adulaciones de los españoles son trampas y amenazas disfrazadas. Prefieren estar desnudos y libres, que vivir bien vestidos y alimentados en la dura servidumbre. Cuando los indios vieron que sus tolderías eran conocidas por los españoles, creyeron que su seguridad estaba terminada y que de ninguna manera podían defenderse de las insidias de los españoles. Estaban continuamente preocupados de que el español a quien no querían servir, mandase una tropa de soldados para arrastrarlos de sus parajes a la servidumbre. Como su peligrosa posición la tenían día y noche delante de los ojos, por fin decidieron abandonar sus pueblos y buscar una región bien distante. Quemaron sus chozas y huyeron, más prófugos que viajeros, con sus bártulos, del lugar de su intranquilidad. ¿Adónde? Esto quedó para siempre en el misterio.
Apenas se me informó de la fuga de los salvajes, me puse en camino con cuarenta indios cristianos y con Arapotiyú, quien conocía todos los senderos y selvas de la región. A pesar de nuestra fatiga y de las numerosas molestias, no logramos nada. Encontré quemadas las chozas de los tres caciques y de la población, donde algunos meses antes había pasado tres días. Exploramos las orillas de los ríos Acaray y Monday y las selvas entre ambos ríos, pero no pudimos encontrar rastro humano. Como no había esperanza de éxito, después de recorrer las selvas a la derecha y a la izquierda, volvimos a casa, agotados y tristes. Cuando se supo la noticia, en toda la provincia la gente honrada quedó profundamente afligida. Los españoles y los indios estaban enfurecidos contra el hombre que echó a perder la mies madura que nosotros estábamos por recoger y llevar al granero de la Iglesia. Por haber querido apropiarse de estos salvajes, fue él la causa de que éstos abandonaran su decisión de hacerse adoradores de Dios y seguidores de la enseñanza de Jesús. El Gobernador del Paraguay, cuando se le informó, golpeó con el puño la mesa, la que estaba sentado yo con algunos españoles respetables. "En verdad – gritó amargado – ¡este hombre es más dañino que el diablo o el Anticristo en persona!" Don Emanuel de la Torre, Obispo del Paraguay, alababa, de palabra y también por escrito, mi trabajo fatigoso, por haber yo viajado tanto por la causa de la cristiandad, y en mi presencia declaró que tal hombre, que había obstaculizado nuestro trabajo evangelizador, no era digno de nombrarse cristiano, ni español, y hasta profirió amenazas de que su cometido no quedaría sin castigo. Sin embargo, todo quedó en palabras. Hasta donde sé, ni el gobernador ni el prelado osaron hacer algo contra este malhechor, temible por su numeroso y poderoso parentesco, porque ambos se guardaron de irritar los ánimos de una ciudad tan dispuesta a levantarse, como es sabido por los anales. Sin embargo, la blandura de las autoridades no pudo alejar la venganza de la mano divina.
El hombre había puesto a trabajar, con gastos enormes, mucha gente para recoger yerba en el Mbaéverá. Ya una inmensa cantidad estaba reunida y custodiada en el galpón de los recogedores españoles, esperando las mulas para transportar la yerba a la ciudad. El galpón se encontraba en una loma. Había árboles alrededor y se veían las cercanas orillas del Acaray, con su lujuriante vegetación de juncos y yuyos. De pronto un salvaje encendió el juncal y el fuego aumentó de intensidad rápidamente. El capataz español, preocupado por el galpón, mandó a dieciocho obreros para extinguir el fuego. A poco, los obreros cayeron víctimas del incendio, porque de súbito un vendaval esparció el fuego por toda la llanura, las llamas cercaron a los españoles y les cortaron toda posibilidad de huir. Algunos de ellos se echaron a los esteros, pero estos estaban secos; otros se sumergieron en el lodo, pero todos los medios para salvarse resultaron inútiles. No se quemaron, pero por las llamas siempre más cercanas, se sofocaron, se tostaron y, en su mayoría, vestidos, se asaron. En la misma noche murieron tres de una muerte miserable; otros tres expiraron al día siguiente. Otros dos murieron algo más tarde y, por consiguiente, tanto más dolorosamente. Sus terribles heridas, los gusanos que crecían en las mismas y la putrefacción de su cuerpo entero emanaron un hedor tan insoportable, que los pocos obreros que se quedaron con vida, pudieron entrar a la choza sólo con la nariz tapada, para llevar comida y bebida a los moribundos. Estos, después de haber perdido las narices, las orejas y los ojos, terminaron su vida, que les parecía más amarga que la muerte misma. Los espías de los salvajes observaron sigilosamente esta desgracia de los españoles, cuyo reducido número les dio aún más coraje. Uno de los indios, armado con flechas y macana, y con su corona de plumas en la cabeza, fue a escondidas al galpón, donde se había quedado un sólo español como guardián de la yerba paraguaya, mientras los otros en parte fueron a la ciudad para llevar la triste noticia, y en parte estaban buscando algo en las selvas. El indio se dirigió a él, torvo, diciéndole: "¿Así que vosotros osásteis entrar en estas selvas que nunca fueron vuestras? ¿No sabéis que esta es nuestra tierra patria, que heredamos de nuestros padres y antepasados? ¿No tenéis ya bastante tierra, vosotros, que ocupásteis inmensos territorios e innumerables selvas, de los cuales os apoderásteis a veces con y a veces contra la voluntad de nuestros padres, pero siempre sin ningún derecho y aún los estáis ocupando? ¿Os parece, por acaso, que estáis tan pobres que debéis reunir vuestra riqueza en nuestras selvas y debéis robar nuestros árboles de sus hojas para hacer una bebida? ¿Vuestra audacia y rapacidad no os da vergüenza? Sin embargo, tendréis que arrepentiros, porque un día deberéis pagar con vuestra muerte. Si alguien de vosotros se aproximara a nuestro territorio, por Dios, que no volverá con vida. De ahora en adelante imitaremos vuestro ejemplo. Si vuestra vida os vale algo, y si no habéis perdido vuestra cordura, huid de este lugar y avisad a los vuestros de que no pongan más los pies en estas selvas, siempre que no estén cansados de vivir". Mientras el salvaje decía todo esto, con semblante amenazador, el español enmudeció y se volvió pálido, esperando el golpe mortal. Para salvar la vida, ofreció al indio hachas, cuchillos, vestidos y otras chucherías. Aplacado por los regalos, el salvaje retornó a los suyos que estaban escondidos en las proximidades El español opinaba que cualquier demora en el galpón podía resultar muy peligrosa y huyó a la ciudad, dejando muchos millares de libras de yerba ya preparada en la selva, sin custodia.
Cuando en la ciudad se divulgó la noticia de los dieciocho españoles perecidos en el incendio y de las amenazas del indio, toda la gente quedó turbada, y el temor de las selvas del Mbaéverá se apoderó de tal modo de todos los ánimos que, sólo después de algunos meses y pagando grandes premios, pudo encontrarse gente para traer la yerba abandonada, a lomo de mulas, a la ciudad. El hombre, que por avidez y sórdida avaricia imposibilitó la fundación de una nueva colonia, para convertir a los salvajes, sufrió una cuantiosa pérdida. "Pero – como dice Tibulo – el castigo tardío viene con pies silenciosos" (Sera tamen tacitis poena venit pedibus). No había nadie que dudara de que las desgracias que golpearon a este hombre sin religión, fuesen obra del azar, sino castigo de la mano vengadora de Dios.

Impreso jesuita del siglo XVIII






Todos los derechos reservados
Desde el Paraguay para el Mundo!
Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto


