| |
PALABRAS EN JUEGO (Cuentos de YULA RIQUELME DE MOLINAS) |
|
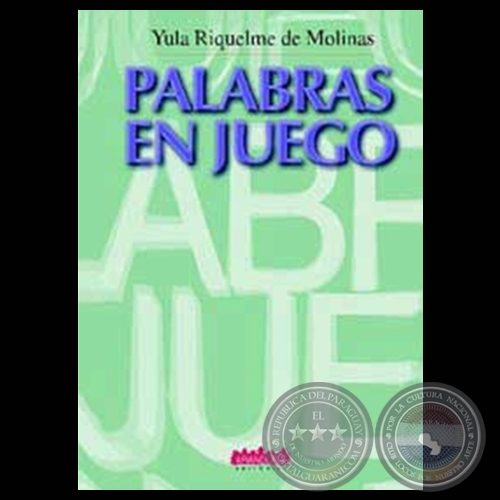 |
|
PALABRAS EN JUEGO
(Enlace a datos biográficos y obras
en la GALERÍA DE LETRAS del
Edición digital: Alicante :
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2001
N. sobre edición original:
Edición digital basada en la de Asunción (Paraguay),
Arandura Editorial, 2000.
Cuando los jugadores se hayan ido,
cuando el tiempo los haya consumido
ciertamente no habrá cesado el rito.
Como el otro, este juego es infinito.
JORGE LUIS BORGES
A mis nietos.
Entre los cuentos breves de este libro, hay uno bastante largo que, a pesar de sus incursiones en nuestro fin de milenio, tiene algún toque de leyenda, de saga. Me refiero al que se llama «Aventuras de un monaguillo descarriado». El relato abarca toda una vida, aunque la acción transcurre en una sola noche. Aludiendo al mismo personaje, incluí cuatro pequeñas anécdotas que se desprenden de dicho cuento y que van insertas de manera independiente.
Cuando empecé a preparar el libro, me surgió la idea de combinar. Entonces, me zambullí entre mis apuntes y me dispuse a la selección. Por un lado, escogí diez cuentos tradicionales que tocan diversos temas. Por el otro, los cinco que narran exclusivamente las andanzas del monaguillo. Ya con el material a punto, comencé a trabajar en la estructura general, en la distribución de espacios... El tiempo pasó entre uno y otro detalle y así, «PALABRAS EN JUEGO» llegó a la imprenta. Y a tus manos. - Y.R.M.
CUENTOS DE YULA RIQUELME
MARÍA DE LAS MERCEDES
Cruzo las vías. Me detengo en la vereda de piedra losa y pasto en las coyunturas. Tomo impulso y con alegría, abro los portones. He llegado a destino. Al hogar ilustre de María de las Mercedes. A estos muros legendarios cuya estampa, teñida de historia y expuesta al embate de todos los vendavales, mantiene su grandeza. Sí, he arribado felizmente a la casona colonial de dos aguas y múltiples hazañas. A la intrépida que persiste sin tiempo y sin apremio en las inmediaciones de la Estación del Ferrocarril. Aquí, Fulgencio Yegros, Ignacio Iturbe, Pedro Juan Caballero y demás caudillos de la época, forjaron nuestra Independencia. Se cuenta que en medio de las conspiraciones para la Revolución, ellos se daban pequeños recreos y ensayaban con la banda de algún convento de la vecindad, los giros donairosos del minué. Así entonces, la casona fue activa participante en el soltar de las cadenas y en el regocijo de los héroes. Hoy, también aquí, entre sus anchas paredes de adobe, sus vigas de palma, sus corredores sembrados de helechos y culantrillos, trajina con paso pertinaz un fantasma sin grilletes llamado María de las Mercedes. Todos los que en esta casa estuvieron, los que estamos ahora y los que estarán más adelante, oyeron, oímos y oirán los pasos de Merceditas. Pasos firmes como ella, inquietos, obstinados; con la insigne misión de perpetuar su especie. Y claro, por esos azares imprevisibles de la vida, nadie dejó descendencia en su familia. Merceditas había sido la última de diez hermanos y la única que se quedó para siempre en la casona. Se comenta que la antigua edificación se fue deteriorando hasta casi completar su ruina. Eso era de esperar, puesto que el pobre solar había atravesado pacientemente los negativos planes urbanísticos del Dictador Francia y sus increíbles «genialidades». Tuvieron que transcurrir muchos años para que la casa fuese restaurada y habitada de nuevo. Por cierto, antes de la Guerra Grande, cuando el gobierno del Mariscal López se mostraba floreciente, un ingeniero inglés había sido contratado para completar las obras del ferrocarril. Apenas pisó el país, el extranjero compró la vieja casona colonial, mas la amenaza de guerra lo ahuyentó enseguida. El caserón siguió destartalándose junto a las vías del tren y al filo de los ataques sangrientos de la «Triple Alianza». Finalizada la contienda, volvió el ingeniero, inició la restauración y conservó fielmente el más puro estilo español de la casona. Luego, su esposa e hijos abandonaron Inglaterra, surcaron los mares y se establecieron aquí. De modo que al cabo de una prolongada soledad, el fantasma de Merceditas logró compañía: la prole del matrimonio inmigrante era numerosa y el caserón se colmó de risas y juegos. La niña menor de los recién llegados resultó ser mi abuela. Haciendo cálculos deduzco que mi abuela ya tuvo que haber superado los cien años. ¿Le aguarda la misma suerte que inmortalizó a María de las Mercedes? ¿Se me irá cumpliendo el presentimiento? La verdad es que hoy, de regreso a mi tierra después de tan larga ausencia, la idea cobra fuerza. Se convierte en certeza al toparme con la abuela. Apoyo mi maleta en el suelo y la saludo con besos y abrazos. Me asombra su levedad, su transparencia, su voz baja y lejana. ¿Se irá terminando despacio sin acabarse jamás? Estimo que Merceditas lleva dos siglos de historia sobre sus espirituales hombros. Mientras resuelvo esta cuenta, recojo la valija y tomo el rumbo de mi habitación. La presencia de Merceditas se nota en el rumor de sus pasos saltarines y apresurados. Ella me rodea con interés. Adivino su exagerada curiosidad en los giros repetidos que la mueven a mi alrededor. Entra en mi cuarto sin interrumpir la ronda. De golpe, surge un mutismo bien perceptible: Merceditas se aquietó frente a la ventana. Entiendo que su afán de reconocerme quedó satisfecho. Empiezo a deshacer el equipaje. Al rato, inopinadamente, mi abuela se acerca para ofrecerme el té. Mi abuela inglesa toma el té a las cinco en punto de la tarde. A mí, que no me hablen del té. Prefiero un café retinto y amargo. No obstante, agradezco la gentileza de mi abuela y paso por alto mi afición. La anciana se va silenciosa como vino. Yo sigo desempacando y guardando mi ropa. Merceditas continúa inmóvil en su sitio. Esto me parece inusual. Sé que ella, incansable, recorre la casa de punta a punta las veinticuatro horas del día. Es evidente que algo en mí la tuvo que haber impresionado. Y el impacto le está durando... Me dirijo hacia el lugar donde la intuyo. Cuidando de no tropezarla, me aproximo al ventanal y tanteo las persianas empinadas hasta el techo. Acciono la falleba y abro de un estirón. Salgo a la terraza. Camino hasta los balaustres pintados de blanco. Los pasitos espectrales se ponen en marcha. El siseo se me pega a los oídos. Merceditas se instala a mi vera y se acoda conmigo en el balcón. El ramaje de un jazminero se trepa en la glorieta. El perfume de las flores pasea con la brisa. Inunda mi alcoba de torrencial fragancia. Dejo el mirador y persigo los efluvios... Me tumbo en la cama. Tomo una borrachera de aromas y belleza. No sé si Merceditas continúa junto a mí. Quizá se fue. Quizá no. Estoy obnubilado. Me dejo llevar por la placentera modorra en la que me envuelven los jazmines. Se eclipsan mis recuerdos. Caigo en la pereza grata de no pensar. De pronto, el movimiento ligero de una silla al correrse, desvía mi ensoñación. Alerta, rescato del sopor mis cinco sentidos y descubro que Merceditas permanece en el dormitorio. No me gusta cómo se perfila este asunto. ¿Tendré que compartir con Merceditas mis intimidades? Nunca la habían acusado de persecución. Mis primos, que la conocían mejor que nadie, hablaban de sus discretas intromisiones; ponderaban su perseverante traqueteo, su manso gravitar en ese lúcido sueño... Merceditas es un fantasma inofensivo si le tienes paciencia, aseguraban. No me quiero arrepentir de haber venido. Por primera vez regreso a mi patria después de aquellos acontecimientos... De aquel revés político que me sacó de Asunción. Si no fuera por la conferencia que debo pronunciar esta noche, yo diría que llegué hasta aquí sugestionado por los comentarios de mis primos. Tanto nombraban a Merceditas y su infatigable trajín, que me entraron ganas de participar de aquel prodigio. Aunque confieso que los motivos fueron dos. Yo le escribí a la abuela anunciando mi visita y a los colegas aceptando la invitación. ¡Cuánto tiempo estuve afuera! Lejos de mi tierra colorada, de los raudales con remolinos entre las vías. Corren los años y las aguas... La abuela se está esfumando... Hace un momento, cuando llegué, la confundí con Merceditas. Pero al escuchar su voz, comprobé mi error y la estreché en mis brazos. Era tan ligero su cuerpo que temí desbaratarlo entre mis dedos. Afortunadamente, eso no sucedió. Enterita de pies a cabeza, mi abuela estaba allí. Y yo estoy aquí, divagando... Debo trabajar en mi disertación y suspender cualquier otra cosa. Me siento al escritorio, me calzo los lentes, empiezo a trazar palabras y en eso, oigo el roce de unas pisadas que se van perdiendo detrás de la puerta. Parece que Merceditas resolvió irse. Bueno, es mi ocasión de elegir los vocablos adecuados y darle forma concreta al discurso. Tengo que definir muy bien el mensaje que transmitiré por su intermedio. Hay hechos que no son fáciles de tratar. Mi exilio es un episodio controvertido y yo no pretendo polemizar de primera intención. Es indispensable una charla calmosa para inspirar confianza... ¿Qué diría Merceditas puesta en mi lugar? ¿Qué actitud asumió en aquellos días de la Independencia? Sé que la casona fue punto de reunión en varias oportunidades y que Merceditas participaba activamente en la lucha por la libertad. Aquí se realizó el gran baile de la Victoria. El que ella misma había organizado en homenaje a los Próceres de Mayo. Se cuenta que uno de aquellos hombres valerosos amó a Merceditas. ¿Quién sería? Mi primo Rodolfo investigó a fondo las raíces de esta familia y llegó hasta ese dato, aunque no obtuvo el nombre del pretendiente. Tampoco averiguó el final de las románticas relaciones. ¿Habrían culminado en matrimonio? ¿Tal vez en algo trágico? ¡Basta! ¡Eso no me importa! ¿Por qué insisto en rastrear su huella? Merceditas es cautivante, opinaban mis primos. Se oyen sus pasos nada más, sin embargo, su alma seductora nos conmueve, nos atrapa..., afirmaba Rodolfo con entusiasmo. Ahora me toca a mí sentir el influjo... ¿Qué rostro habría tenido María de las Mercedes en su juventud? ¿Qué figura? ¡Yo la quiero conocer de verdad! No me conforma su espíritu solamente. Voy a... ¡Basta por favor! Voy a escribir el discurso. Son más de las ocho de la noche. Se me hizo tarde. Tendré que hablar improvisando. Menos mal que durante el viaje pude reflexionar sobre el tema. Me daré una ducha y saldré volando al encuentro de los amigos. Ya estoy listo. Llamo a mi abuela para despedirme. ¿Dónde andará metida? La busco en estos aposentos que asustan un poco; son muy oscuros, muy grandes. Y los roperos asemejan mausoleos herméticos y fríos. Es como si aquí se hubiese disecado el tiempo. Se respira un aire estático, rancio, deprimente. Me angustia la ausencia de mi abuela. ¿Habrá terminado de esfumarse? Siento que la he perdido, pero tengo a Merceditas pegada a mi costado. Juraría que se le escapó un suspiro si no supiese que eso es imposible. ¿Decidió Merceditas escoltarme hasta la reunión? Ensimismado en mi absurda sospecha, avanzo... Un brusco resplandor me cambia los pensamientos. ¿Por qué lucen tan brillantes los salones? ¡Esto parece una fiesta! Las doce velas encendidas en cada una de las siete arañas, pestañean al soplo del viento errabundo. Todas las ventanas están abiertas y también la puerta de calle. Oigo las notas de una melodía. ¿De dónde proviene? ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo? Mis primos solían referirse a una canción que sonaba en la distancia... Mas ninguno mencionó una fiesta. Un baile de postín como el que se está desarrollando delante de mis ojos. Merceditas se mueve marcando el ritmo. Se me aproxima... Trae puesto un vestido largo de muselina con cintas y encajes de Europa. Es morena. Es hermosa. Me resisto a creer lo que estoy viendo y ofuscado, salgo al corredor. Los faroles del frente proyectan su luz hexagonal y vacilante sobre los pisos de ladrillo. Hay madreselvas florecidas junto al cerco de tacuaras. No están las vías ni las veredas. Tampoco el tendido eléctrico. El cielo luce muy claro con su luna inmensa. Los caballos dormitan en calma bajo el rocío. Esperan a sus amos sujetos al palenque. El milenario samuhú de la Colonia se ensancha sobre el camino de tierra. Por ese camino colorado nunca llegaré a la cita con mis amigos. Regreso al salón. La danza continúa. Me inclino ante María de las Mercedes y la saco a bailar.
CUENTO EN BLANCO
Sudáfrica.
Un remolino de aire frío se levantó en la costa del mar. El viento batía las olas con toda su furia. Mis pensamientos giraban y el agua también. Se había desatado la tormenta en medio de la tarde con sol. Tuve que cerrar mi sombrilla de playa y el cuaderno donde estaba escribiendo el cuento. Prendí la falda floreada en mi cintura de quimeras, abandoné el castillo y empecé a correr... Los negros me habían precedido y ninguno quedó para escoltarme. El miedo me iba ganando poco a poco... Detuve la marcha con miras a escrutar mi entorno. En ese mismo instante, una sombra se descolgó sobre mi paso inmóvil. Subí los ojos y la encontré. Era una gaviota de pico enrojecido y alas fijas en el espacio acuoso. Ella me vio desde su cielo quieto y no tardó en derramar mi sangre a través de sus llagas. No pude interpretar el símbolo. El fenómeno cegó mis signos y los condujo en espiral rumbo al centro del torbellino. Y empezó a gestarse la brecha... La herida se ensanchaba hasta el horizonte. Todo era rojo y melancólico. En la toldería, los negros cantaban con tristeza gutural. El sol enterró sus rayos de agonía bajo las huellas que dejé en la costa. Me cubrí el rostro con las manos para que no lloviese en mis ojos el mar que lloraba el viento. Y en tanto, las conchillas rodaban como botones de nácar afilados, lastimando mi carne en cada vuelta. Me agité de pies a cabeza y se desprendió mi piel de greda en átomos dispersos al aire. No me atreví a seguir andando por temor a disgregarme sobre los cuerpos tendidos en la arena. Sin cuidado del ventarrón, los bañistas permanecían inmutables. La flema de aquella gente escupía en mi redor sus babas de caracol. Me aferré al deseo de rendir su apatía y abrí el cuaderno de las letras perdidas. Entonces, asenté mis plantas con angustia y les rogué atención. Nadie cambió conmigo frase alguna. No les importó el sentido de mis páginas en blanco. Ni el cántico funesto de los negros conseguía perforar la costra de su indiferencia. A pesar de todo, yo les narré mi cuento verbalmente. Sin embargo, a ninguno intrigó la historia de cuando el ave sombría se desangró en las flores de mi vestido. Ni mostraron interés en el derrumbe ineludible de mi castillo de sueños. Tampoco callaron para escuchar mi relato. Ni había rostros curiosos que se ocupasen del cuento. Y menos aún, el rugido de un tigre en la cercanía les quebró la indolencia. De modo, que proclamé mi tiempo de venganza y resolví que el final de ese cuento tendría que huir conmigo. Convertí en palabras amenazantes mi última decisión. Nada hicieron para evitar que yo marchara sin descubrirles el desenlace. Sentí que el desprecio me sumía en mi agujero de silencios. Avergonzada, regresé a la orilla. Quería recoger mis símbolos y recuperar mi huella. Pero en el sitio donde erigí el alcázar, las plumas flotaban sobre el mar. El viento había cesado. Grité mi desesperación con la voz entorpecida por el idioma diferente.
EL MILAGRO DE AZÚCAR
A Villarrica del Espíritu Santo.
Felicia regresaba del velorio de doña Genoveva, la vieja más vieja y más sabia del pueblo. Caminaba de prisa y en el apuro, tropezó de frente con el yuyal. Lo esquivó dando un rodeo. Inquieta, volvía a su rancho. La ansiedad sacudía mariposas en su pecho, le anunciaba algo distinto. Algo lindo, quizá, porque aquello se parecía mucho a un presentimiento feliz. Y se acordó de Laurita, la niña de los Fernández. Le gustó evocarla a través del tiempo. Laurita era anécdota de juventud. La mejor de todas en su vida de escasos episodios. Se estremeció más aún con el recuerdo de Laurita. ¡No podía dominar el imperioso aleteo! Y este era momento de lágrimas. Por eso, le remordía su dicha. Pese a que había sufrido y llorado desconsoladamente la muerte de doña Genoveva. Y los demás vecinos, ni qué hablar: ¡desbordaron en llanto! El pueblo de San Gervacio en pleno acudió a despedir a la difunta. A nadie pasó por alto el fatal acontecimiento. De puro andar ofreciendo arreglos con el destino, Genoveva se había ganado el aprecio de todos y a todos afligía su partida. No obstante, al cabo de las condolencias, cada cual siguió su rumbo; menos Felicia. Ella se entretuvo orando al pie de la cruz. Debido al santo rosario en el ritmo lento de los misterios, por un lado, y al de su corazón veloz, por el otro, se le había hecho muy tarde. Retornaba excitada, perpleja, a causa de la rotunda eficacia de sus emociones; del notable contraste con los pesares del duelo. En eso, escuchó un murmullo ajeno a los sonidos habituales de la noche. Aguzó el oído. No eran las ranas ni los grillos. Al principio quiso huir, se asustó. Después, tomó coraje y se internó en el matorral. No tuvo que avanzar casi nada. A sólo metro y medio, descubrió el bulto. Semejaba una bolsa de azúcar común y corriente. Pero alguien gemía en su interior. Felicia ya no dudó. Se trataba de una criatura. Se arrodilló en el suelo. Con torpeza, comenzó a retirarla del envoltorio. Sintió que los dedos se le ponían melosos. Se interrumpió. Los diminutos granos de azúcar que salpicaban el cuerpecito la habían desconcertado brevemente. Al punto, prosiguió con su tarea. El cielo de verano era el único testigo. La bolsa extendida ofició de lecho. El recién nacido quedó bajo la luna, desnudo y resplandeciente. Su original cobertura lo dotaba de un halo prodigioso. Felicia lo miraba estupefacta. No tenía costumbre de recibir sorpresas. Su vida era simple, monótona. Sus pasos, repetidos. Iba siempre del catre al fogón y a los quehaceres de la chacra. Rara vez acompañaba con el mate a Genoveva. Y cierto, los días de Felicia se habían desgranado últimamente con la misma rutina: cada jornada idéntica a la anterior. Por eso le costó salir del asombro. Sin embargo, se recuperó. ¡Es una dulzura, es un ángel!, exclamó y se ocupó del sexo: era una niña. Por esos enlaces ocurrentes del pensamiento, se alejó en un santiamén hasta la época remota y alegre de su pasado junto a Laurita. Enseguida, volvió para estrenar su presente igual de jubiloso. Y se adueñó de la nena. Y le puso de nombre Dulce María. Y aceptó el milagro. Al pueblo escondido entre las serranías del Ybytyruzú, había bajado una niña para Felicia. Seguro que se la destinaron a ella. No existía en los contornos rancho más próximo que el de la finada. Se la enviaron del cielo. Sí, mediante las gestiones de Genoveva en las alturas. La beba era el fruto de esa inquietud extraña. Se apaciguó. Respiró plácidamente. Una certidumbre absoluta la tranquilizaba: ella no supo de nacimientos en los alrededores y a ningún forastero vio en las últimas horas merodeando el lugar. Y claro, pese a la corta distancia entre San Gervacio y Villarrica, la gente de afuera apenas llegaba al pueblo. Tampoco llegaba el moderno desarrollo de la ciudad. El tiempo se había atascado junto a los recovecos que hacían los cerros y los arroyitos serpentinos. De la cordillera descendía una brisa pura, celestial. ¿Acaso no es el sitio perfecto para un milagro?, preguntó Felicia, en tanto que rezaba un avemaría con devoción y reconocimiento. Desde luego, como ella no había tenido hijos, hoy era suya esta niña por obra y gracia de la difunta. Que el Señor la guarde en su Santa Gloria, invocó y de golpe, atravesando profundas barreras, sintió la presencia de Genoveva en su olor inolvidable. El aire se impregnó de una mezcla sutil de aromas: las velas humeando frente al nicho, la leña crepitando en el brasero, la yerba remojándose de a poco... Felicia suspiró y en remolinos fragantes, avistó dos siluetas parlanchinas y el mate amargo en las mañanitas. Aquellas mañanitas en casa de Genoveva; esporádicas, aunque repletas de confidencias. De ese modo, percibió la vieja sabia su intenso deseo de ser madre. E intuyó su herida por la ausencia antigua de Laurita. Y bueno, ahí estaba la respuesta. Al fin terminaría la soledad de Felicia. Cargando a la niña rubia se metió en su rancho. Dulce María ya no lloraba. Ella la mecía con ternura en el hueco de sus brazos. Le daba pequeños besos que sabían a caramelo. Sus mejillas tachonadas de azúcar brillaban provocativas. Felicia pensó simultáneamente dos cosas: que no le podía haber puesto nombre más apropiado y que le faltaba de todo para la crianza de la niña. De inmediato le buscaría comida. Sí, de cualquier forma le daría la leche. Acostó a Dulce María en su cama. Por el ventanuco se filtraba el amanecer. Salió al patio. Era justo la hora del ordeñe. La vaca, mansamente, se entregó, mientras las gallinas cacareaban en torno. Resultaba minúsculo el pedazo de tierra colorada que con buena voluntad, Felicia llamaba patio. A los apretones cabían la vaca, unas cuantas gallinas ponedoras, la parra, el pozo y detrás de la cerca, una abigarrada huerta de dos por dos. Tal, el mundo de Felicia. Ahora, se había sumado a sus efectos el más grande de los tesoros: la niña de azúcar. Y grande también sería el hambre de la nena, porque sus gritos rebasaban la única pieza del rancho. Felicia se irritaba con la pachorra de la vaca y el apremio de Dulce María. Afanosa, estiró de las ubres sin su habitual delicadeza. No tardó en regresar a la habitación para complacer a «SU HIJA». ¡Qué agradable resonancia tenían esas dos palabras! Felicia se detuvo embelesada y las pronunció en voz alta. Se había demorado con el silabeo despacioso. El llanto recrudeció. Entonces, llenó de leche tibia el tazón de las flores amarillas y corrió a calmar a Dulce María. Tendré que conseguir una mamadera, chupete, pañales..., calculaba Felicia, al mismo tiempo que la cucharita iba y venía sin parar de la boca al pocillo. Ese modo de alimentarla parecía difícil, aunque de provecho, ya que la pequeña se esmeraba en tragar y luego de insistir un rato largo, se mostró satisfecha. Bostezó con leve jadeo y una sonrisa de soslayo. Y se durmió. Felicia la miraba embobada y se acordaba... Se acordaba de cuando trabajó de niñera en la casona de Villarrica, al servicio de los Fernández. ¡Gente de plata los Fernández! ¡Y una de las familias más copetudas del Guairá!, ponderó Felicia. Allí, casi veinte años atrás, le confiaron el cuidado de Laurita, una criatura rubia y linda como Dulce María. Se la pusieron a su cargo desde que nació. Ella se encariñó exageradamente con la niña que no era su hija. Gozaba, pero también sufría, porque se la daban y se la quitaban según el capricho de los patrones. Felicia temía perderla para siempre. Y quizá por eso, empezó a soñar con una hija propia. Ahora se le había presentado la oportunidad. Al fin le tocaría ser mamá. Convencida de que el milagro era cuestión de Genoveva, admiró sinceramente sus dotes de santidad. Su fe inquebrantable ni siquiera le permitía dudar. Por más que se lo explicaran, ella no entendería lo contrario. Con su simpleza de campesina, Felicia se puso testaruda: la niña de azúcar es mía y los milagros no se discuten, decidió. Resuelta a quedársela, buscó en el baúl un rebozo limpio, arropó a su niña y la acomodó en medio de un par de almohadones que le hacían de trinchera. Luego, sacó varios billetes de entre la estopa del colchón y apresurada, dejó el rancho. Iba de compras al almacén del centro. Dulce María necesitaba un ajuar. Había bajado del cielo en una bolsa de azúcar. Sin equipaje. Pero en adelante, Felicia se ocuparía de que nada le faltase; por lejos que la tienda quedara, ella se las ingeniaría para llegar lo más rápido posible. Se internó entre los cerros, eligió un atajo. Por el sendero escabroso, traqueteaba y se remontaba al ayer... A hurtadillas miraba su pasado... Se destacaba en su mente la casona señorial de diez ventanas sobre la calle, las rejas, las celosías, la altura infinita de los aposentos, el silencio cómplice de las alfombras y en el punto clave de su memoria, la alcoba de color de rosa oliendo a talco infantil. ¡Jamás olvidaría a la niña de los Fernández! Antes del nacimiento de Laurita, ella se había instalado en la casona de Villarrica. Firme, esperaba su arribo junto a la cuna de tules y sábanas bordadas. La emplearon por recomendación de un tío suyo. El tío Remigio era el único pariente que hasta el día de hoy la visitaba en su rancho de tanto en tanto. En efecto, anoche había venido a saludarla. Se cruzaron camino al velorio de doña Genoveva. ¡Hombre de confianza el tío Remigio! En épocas de la zafra, organizaba y contrataba los cosecheros para la azucarera más importante de la zona. Los cañaverales, los trapiches, la refinería, la fábrica, pertenecían íntegramente a los Fernández. Sí, los padres de Laurita eran sus dueños. Muy laborioso el señor Fernández, muy ocupado. Y la señora, dama de alcurnia, desarrollaba a su vez intensa actividad benéfica. De manera que la hija creció prendida a las faldas de su niñera. Con desvelo, con amor, Felicia se encargó de Laura, hasta que una tarde las separaron irremediablemente. Fueron siete años de constante apoyo y cariño mutuo. El día que a Laurita se la llevaron para internarla de pupila en un colegio asunceno, ambas lloraron abrazadas. Y no fue fácil romper ese abrazo. Por fuerza subieron a la niña al automóvil negro. Laura partió con lágrimas en los ojos. Nunca más volvieron a verse. Esa misma noche, los patrones despidieron a Felicia con una excelente propina y muchas gracias por los servicios prestados. Ella marchó a su pueblo y allí permaneció, humilde, sumisa, dispuesta... ¿De verdad estaría escrito en las páginas de su destino que ella recibiría ese extraordinario regalo? La anciana Genoveva hablaba del destino, profetizaba... Con la sabiduría de un libro antiguo, desgranaba oráculos, hacía promesas... Y Felicia esperaba... Lastimosamente, tuvo que morir Genoveva para que a ella se le cumpliera el destino de ser madre. Levantó al cielo su mirada, bendijo el milagro y dobló el último recodo. Felicia llegó al almacén. Sin reparo entregó sus ahorros a cambio de lo necesario para equipar a Dulce María. Ya de regreso, imaginaba con emoción la que sería su nueva vida. Se acercaba rebosante de proyectos. Sus ilusiones aumentaban a medida que disminuían las distancias. Felicia deliraba de placer. Pero una sospecha imprevista la trajo bruscamente a la realidad: la puerta de su rancho estaba abierta y ella la había cerrado al salir. Sobresaltada, se metió en la pieza. Descubrió su cama vacía. ¡El milagro de azúcar había desaparecido! Entre los dos almohadones, solamente vio una hoja de papel. La tomó. La leyó. Decía: Quiero criar a mi hija pese a que estoy soltera. Firmaba: Laura Fernández.
¿ TE ACORDÁS FACUNDO ?
Ahora que se fueron los que vinieron a darte el adiós. Ahora que solamente quedamos vos y yo, me vas a explicar por qué tomaste esa decisión. No me iré de tu lado hasta que amanezca. Hasta esclarecer la verdadera razón de tu viaje. De tu inexplicable partida. Contame hermano qué te obligó al absurdo. Por qué esta fuga sorprendente. ¡Hablame por favor! Estoy sufriendo. Pero no debo llorar en tu presencia. Los llorones te sacaban de quicio. ¡Es propio de tontos!, exclamabas, con ese orgullo malsano que te fue atrapando sin escape. ¿Te acordás de cuando nació tu hijo? Ahí sí que lloramos abrazados los dos. Fue un baño de pureza. Eso es beneficioso, Facundo. Parece que las lágrimas te dejan limpio y suave, con la grata sensación de estar recién salido de la bañera. De niños nos bañábamos juntos. Mientras el jabón nos fregaba el cuerpo, la inocencia nos limpiaba el alma. Yo desearía volver a ese pasado perfecto y rescatar la fuerza de nuestra unión. En este momento nada comprendo. Me ciega la desgracia. ¡Qué bueno sería que el calendario retrocediera sus días! Y por obra y mérito del prodigio, nos convirtiésemos, nuevamente, en dos chicos. Sí, dos, porque nosotros nunca existimos de a uno. ¿Te acordás! Siempre nos hablaban en plural. ¿Y cómo compañero? ¿Cómo hago para continuar sin vos? Me tenías que haber avisado. ¡Me hubiese ido contigo! Si no había más remedio para tu problema, te juro que me iba contigo. Ésa era la consigna. Desde antes, desde que tengo memoria. ¿Te acordás de cuando empezamos el colegio? Ya de entrada nos sentamos al pupitre en un par de sillitas anexas. La maestra intentó separamos. ¡Imposible! Éramos gemelos y todo lo compartíamos. Teníamos una caja en común de veinticuatro lápices de colores: doce eran tuyos y doce eran míos. Y un libro de lectura, con forro de papel madera y el nombre de ambos en el rótulo. Y una pelota de cuero muy grande para nuestras manos pequeñas. Y fuimos creciendo... Ganábamos tiempo y estatura pedaleando a la par una bicicleta doble de color azul, con timbre y faro a dínamo. Y galopábamos al viento en un mismo caballo: «Relámpago». Y ensayábamos el amor con una misma novia: María Elena. Ella, ¡ni lo sospechaba! Lo disimulábamos bastante bien. ¿Te acordás, hermano? ¡Dialoguemos! No te quedes callado. Vamos a conversar de nuestras cosas. Tengo cosas que charlar contigo. Hay un excelente negocio de por medio... ¿Me estás escuchando? Contestame Facundo, date prisa. Pronto va a llegar la hora y te vendrán a buscar. ¡No te marches! ¿Te quedarás conmigo al final de este juego? Porque es un juego, ¿verdad? No abandones la posta compañero, que sos el triunfador. ¿O no? ¿Es ésta la ceremonia de tu despedida? Te vas Facundo. ¿En qué andabas para cometer semejante locura? Vos, el sabelotodo, el experto, rompiendo nuestra alianza desatinadamente. Aunque debo reconocer que no es la primera vez que me hacés de lado, que viajás sin mí. En aquella ocasión, yo tenía enyesada una pierna, ¿te acordás? Me caí arrancando ciruelas. Era nuestra fruta predilecta y me las había comido todas oculto en el árbol. De repente, pisé una rama seca, ésta se quebró y yo también me quebré una pierna al llegar al suelo. Al otro día, en plena madrugada, partiste hacia la estancia tal cual lo teníamos previsto. Yo me había quedado durmiendo, excluido del programa. ¿Me castigaste por glotón? ¿Te vengaste Facundo? Pagué mi error y me ganó la añoranza. Te pensaba disfrutando de «Relámpago», nadando en el arroyo, pescando mojarritas, cazando pájaros... Y te echaba de menos. Y te acompañaba con la imaginación. Mas no volverá a ser así. Esta vez ignoro adónde irás. No te podré imaginar en un lugar desconocido. ¿Es acaso un lugar? ¿Está en algún lado? Sí, los pájaros de nuestra infancia emigraron. Ninguno ha muerto. Hay un bosque latiendo al otro lado de la senda. Allí te encontraré, con las rodillas sucias, tu honda en la mano y ese porte de campeón que no se olvida... Decime Facundo, ¿es posible olvidar a un hermano? ¿Cómo hiciste para borrar de un tiro nuestros años de convivencia? No rehuyas el pacto compañero. ¿Te acordás de mis dudas infantiles? Vos me dabas la respuesta, la solución, el rumbo... Yo me ocupaba de facilitar tus travesuras, de cuidarte... Afuera empieza a llover. Voy a cerrar las ventanas. No sea que te perjudique el chaparrón. Vos y yo no podíamos jugar bajo la lluvia. Todos los chicos del barrio se mojaban con gusto. Y hacían navegar barquitos de papel en los raudales. Y con los pies descalzos retozaban en los charcos. Nosotros los contemplábamos desde el ventanal de la sala, detrás de los cristales. Vos te quejabas de nuestra mala suerte y con rabia, pateabas el aire. Tu genio de vencedor no toleraba una frustración. Tu orgullo herido se estremecía de impotencia. En cambio, a mí me causaban mucha gracia las piruetas que hacían. Y te consolaba. Y me resignaba. Hoy trato de resignarme y no lo consigo. Me golpea duramente lo que está sucediendo. Mis ilusiones de trabajar contigo se cortaron de cuajo. Se acabó el negocio. Despojado de tu inteligencia no sirvo para nada. Además, la angustia por tu ausencia me va a perseguir un tiempo interminable. No creo que logre recuperarme algún día. Por piedad Facundo, quiero una palabra que me sirva para comprender nuestra separación. Toda la vida supimos congeniar. ¿Te acordás de tu primera vez en el prostíbulo? Estuvimos de acuerdo y no nos estrenamos con la misma chica. Pero después... Después te enamoraste de Leticia y te casaste con ella. Y yo... Yo me enamoré de Leticia y me quedé soltero. El porqué, nadie lo supo. ¡Únicamente vos y yo! Cómo te lo prometí. Y no te fallé hermano. A puro silencio me gané tu confianza. Sí, desde entonces. No, más bien desde la niñez. ¿Te acordás de cuando vivíamos en la casa grande, cerca del colegio? ¿De ese día que volvimos corriendo y te metiste en el cuarto de las herramientas? Te seguí ligero, porque noté en tu rostro chispazos de rebeldía, de orgullo desmedido. Te encontré desafiante, con los puños cerrados y un asomo de trastorno en los ojos. Me confesaste aquella jugarreta cruel en perjuicio del profesor de gimnasia. ¡Te habías vengado por una calificación injusta! Yo te oí sin reproches. Y te guardé el secreto. Y no te defraudé; ni esa vez, ni las otras. ¡Claro!, éramos una sola persona. Lo tuyo es mío Facundo, ¿verdad? Dame la mano, hace frío. Están cayendo vientos del sur. A pesar de que cerré todas las ventanas, una ráfaga helada te sella los labios, te enmudece. Por favor compañero, ¡hablemos! No tengas frío. Decime algo que aclare la situación y el ambiente. Me estoy asfixiando en este recinto clausurado. El tufo de las flores marchitas me sofoca. Saldré un momento al patio. Fumaré un cigarrillo y regresaré. Esperame... Si dejo abierta la puerta, va a corretear el aire por dentro, se va a despejar la sala. Cesó la lluvia. Esta brisa húmeda me cubre con su bálsamo reparador. El perfume de la tierra mojada me llena de nostalgia. Recuerdo nuestros aguaceros del verano, las siestas en remojo para seguir aguantando el calor. ¡Tengo que seguir aguantando la velada! Compañero, apagué el cigarro y aquí estoy de nuevo. Amanece... Pronto, los demás dejarán la cama y asomarán al salón. Queda poco tiempo. ¿Qué hora tenés? No te veo el reloj en la muñeca. Te lo sacaste para mí. ¡Podré lucir tu «Rolex» de oro! Aunque así, ¡no lo quiero! Eso me ocurrió aquella vez que me obsequiaste tu lapicera «Parker». Yo te la usaba a escondidas, pero a las buenas, ¡no me interesaba! El sabor de lo ajeno, era el manjar que me excitaba. Cualquiera sea el convite, no me atrae si me lo ceden directamente. Enseguida lo aborrezco. Me deprimo. Lo mismo que esta noche. Necesito beber algo fuerte. Algo contra el abatimiento. Posiblemente un cafecito negro. Sí, desde la distancia me llegan los efluvios del café recién preparado. Daré un paseo para ver quién está en la cocina. Prefiero que no sea nadie de la familia. No nos conviene, Facundo. Vos y yo tenemos que conversar a solas, con urgencia. Sin perder un segundo iré a la cocina. Me serviré una tacita y vendré caminando de puntillas; a fin de que ninguno despierte todavía. Hermano ¿por qué esta resolución de partir? ¿Dónde te buscaré en adelante? Quizá vuelvas... Abriré las ventanas por las dudas. Igual que en la época de nuestra adolescencia. Nos prohibían las salidas de trasnoche, ¿te acordás? Cerraban la puerta de calle a las diez en punto y guardaban la llave. Eso no era obstáculo para vos. Al contrario, te incitaba a la rebelión. Y yo, acatando tu voluntad, dejaba semi-entornada una hoja de la ventana de nuestro cuarto. Aparecías a la hora que se te antojaba. No te escuchaba llegar y sin embargo, amanecías junto a mí cada mañana. Compañero, me falta tu energía. ¿Qué puedo proyectar sin tu experiencia? No me dejes. Privado de tu apoyo, no existo. Componíamos un todo indisoluble. ¿Te acordás en el colegio? Los exámenes orales los dabas en duplicado, por el uno y el otro. Éramos dos gotas de agua -decían- y nadie nos podía distinguir. Hace unas horas, por ejemplo, los que vinieron a despedirte me llamaron Facundo y no Luis. Por favor, no sigas callado hermano. Es necesario que yo vea claro. Tendrás que dilucidar el misterio. Como solías hacerlo cuando íbamos al cine: renunciaba a mis chocolates en tu provecho, para que me explicaras las películas difíciles. Ésas que te gustaban tanto y que yo asimilaba con mucho esfuerzo. Por eso, al encenderse las luces, respiraba con alivio y me precipitaba al exterior. Retornábamos en tranvía. Nos bajábamos en el portón de nuestra casa y juntos, salvábamos de un salto los peldaños. ¿Tal vez pensaste que yo salvaría este trámite sin vos? No me animo compañero. Tendrías que haberme enseñado a no vivir pendiente de tu sombra. No resistiré el vacío que me rodea. ¡Me quema este silencio! Voy a soltar el infierno que atropella mi garganta. ¡perdoname! Lo descubriste, ¿verdad? Te juro que nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Nadie. Nadie. ¡¡Nadieee!! ¿Soy acaso el culpable de tu locura? Porque te volviste loco, Facundo. Para tu actitud no existe otra definición. ¡Perdoname! No quise hacerte daño. ¡Te juro! Lo que pasó es que yo no tenía nada. Por eso fue. Precisamente por eso. ¡Me tortura la conciencia, hermano!, pero yo no tenía nada, nada más que eso... Y qué le iba a hacer compañero, si a vos te sobraba todo. Vos eras el dueño de todas nuestras cosas. Por eso fue. Las cosas eran nuestras. Una sola caja de lápices, una pelota, una bicicleta, un caballo... ¡Y una mujer! Así era hermano. Una sola mujer para vos y... ¡también para mí! ¿O no? ¡Claro que no! Sé que no hay excusas para mi delito. A pesar de lo turbio Facundo, vos lo podrías entender: desde la escuela vengo arrastrando mi complejo. ¿Te acordás de cuando en el primer grado te nombraron mejor alumno? Creíste que era tu deber de hermano repartir conmigo tus galardones: me quedo con el diploma y la banda de honor, la medalla es para Luis, balbuceaste emocionado y la prendiste en mi pecho. De un estirón me la arranqué y te la devolví. No fue porque despreciara tu medalla. Es más, te la envidiaba con desesperación. Sólo que me la habías entregado espontáneamente y mi maldito complejo la rechazaba. ¿Te acordás, Facundo? Así, ¡nada quiero! Y bien, Leticia era un trofeo de tu exclusiva pertenencia. Como tu lapicera «Parker», tu «Rolex», tu medalla... Yo sé que no debí fijarme en tu esposa. La tentación fue más allá de lo permitido y mi eterna manía de codiciar lo tuyo, me echó en la trampa. Sí, compañero, a escondidas me acuesto con Leticia. ¡Ni ella lo sabe! Es el arte de disimular que aprendimos con María Elena, nuestra primera novia. ¿Te acordás? Estoy seguro de que te acordás y ruego a Dios que lo entiendas. Tal cual entendías las películas difíciles y las novelas de Cortázar. Me explicaste mil veces «Rayuela» hasta que por fin dejé de confundirme. Los argumentos complicados me confundían. No lo quería reconocer. Hoy, lo acepto. Sin embargo, vos no aceptás mi traición, tu código no admite mis amores con Leticia. En la quietud de tu semblante, leo signos de ese orgullo que asusta. No me guardes rencor. Dame la mano y reanudemos la marcha. En mi mundo de dos personas seguiremos andando. Continuaremos siendo dos: Facundo y Luis. Igual que antes y después de todo. ¡Mentira! Seré yo solo. No volveré a contar contigo. No debo engañarme. Solo no soy nadie. Solo estoy perdido. ¿Quién es este hombre que me habita? ¿Lo conozco íntimamente? ¿Sabré suplantarlo? Hermano, ¿por qué lo decidiste sin consultarme? Sin por lo menos avisarme para que cambiara las sábanas de mi cama. Para que aseara mi cuarto de la pensión a la espera de tu visita. ¿Te imaginás mi sorpresa y mi ansiedad, cuando ayer entró en tu despacho el conserje del edificio? Con los ojos fuera de órbita y unos cuantos vecinos detrás, el pobre hombre soltó su informe de un tirón. Sólo ahora, que me encuentro un poco más calmado, se me revela tu jugada y te adivino el propósito. Fuiste capaz de ejecutar esta venganza macabra. Así, ¡brutalmente! ¡Con todo el furor de tu orgullo escarnecido! Claro. Me conocías lo bastante. Sabías dónde atacar mi complejo; el punto exacto de mi capricho: si me lo dan, ¡no lo quiero! Y obraste en consecuencia. Yo me había apoltronado en tu silla del escritorio. Cuando no te hallaba en el despacho, era mi costumbre aprovechar tu ausencia para alimentar mis fantasías. Ocupaba tu lugar. Me sentía poderoso dictando órdenes imaginarias. Simulaba el tono autoritario de tu voz, tus ademanes de patrón. Y te esperaba... En la mañana habíamos hablado por teléfono. Me invitaste a tu oficina en el horario habitual: después de la salida de los empleados. Llegué. No estabas. Seguramente acudirá a nuestra cita, fue lo que supuse entonces y en la total ignorancia, me entretuve representando tu papel. El mismo, que con premeditación y puntual detalle me habías asignado. Y el simple transcurrir se hizo comedia. De súbito, me dieron la noticia de mi propia muerte: señor Facundo, acaba de llamar su esposa. Descubrieron a don Luis en la cama de la pensión. Con un tiro en la cabeza y una pistola en la mano. ¡Te suicidaste en mi nombre, Facundo! ¿A qué precio me cediste el paso? Salí corriendo. No entiendo cómo arribé a tu casa. Pero hice lo que tenía que hacer. Y ahora estoy aquí, ante el féretro, vestido con tus ropas, dueño de todas nuestras cosas y por supuesto, apartado de Leticia para siempre. Así, ¡no la quiero! ¿Te acordás Facundo?
Enlace al ÍNDICE del libro PALABRAS EN JUEGO en la BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES
CUENTOS : CANDILEJAS/ LAS PRIMAS/ EL SEÑOR DE LA FARMACIA/ MARÍA DE LAS MERCEDES/ CUENTO EN BLANCO/ EL MILAGRO DE AZÚCAR/ ¿TE ACORDÁS FACUNDO?/ EL TRAPECIO/ LA DOÑA DE LOS GATOS/ EL VUELO Y LA PLUMA/ AVENTURAS DE UN MONAGUILLO DESCARRIADO/ MONAGUILLO A LA MEDIANOCHE/ MONAGUILLO SE DIVIERTE/ MONAGUILLO EN EL INFIERNO/ CONFESIÓN DE MONAGUILLO.
**************
LITERATURA PARAGUAYA
CUENTOS PARAGUAYOS
NOVELA PARAGUAYA
NARRATIVA PARAGUAYA
EDICIÓN DIGITAL
|
|
