DELFINA ACOSTA


EL AYER QUE VUELVE - Narrativa de DELFINA ACOSTA - Año 2012


EL AYER QUE VUELVE
Narrativa de DELFINA ACOSTA
Editorial SERVILIBRO
COLECCIÓN BIBLIOTECA PARA JÓVENES
Seleccionada y editada por: NILA LÓPEZ
Diagramación: MARÍA JOSÉ DEL PUERTO
Asunción, Agosto
2012 (103 páginas)
ISBN: 978-99953-0-444-7
Hecho el depósito que marca la ley N° 1328/98
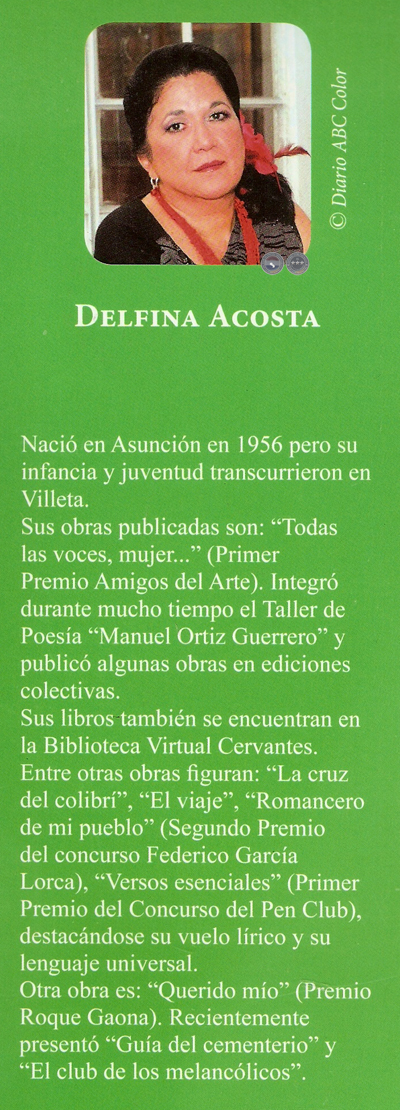
Deliciosas, profundas, juguetonas, las páginas que siguen nos atraen con sus misteriosas combinaciones de palabras. Un libro actual también puede hacer frente a la pobreza y la desigualdad. Queremos mejorar la equidad de la comunicación humana, por eso contamos historias con toda la intensidad de nuestros recuerdos. Esta colección de Biblioteca para Jóvenes de SERVILIBRO, tiene un fuerte valor testimonial que con seguridad encariñará a los lectores: podrán conocer muchas cosas variadas del Paraguay y su gente, acercarse a los símbolos de una identidad que nos define. ¡Y con nosotros, los escritores, seguir persiguiendo sueños!
NILA LÓPEZ
CAPITULO TRES
LA MEJOR DIVERSIÓN
Buscábamos, mis amigo y yo, la mejor manera de divertirnos. A veces teníamos los pensamientos secos como piedras. Y otras veces nos venían ideas que valían pepitas de oro. Manejábamos ya conocimientos del bien y del mal. Nunca nos divertíamos a costa del sufrimiento ajeno. Y bien se sabe que los niños suelen ser crueles.
Creo que un corazón enorme, grande, hecho de ternura pura, nos sujetaba.
Una calurosa tarde vimos avanzar hacia nosotros a un perro todo huesos que cojeaba. Cuando estuvo ante nosotros nos miró con sus ojos tristones, apagados. Miguel, el mellizo, le pasó la mano por el lomo. El animal se mostró reconfortado. Haciendo uso de algún conocimiento de veterinario, entablilló su pata lastimada. Si aquella bestia hubiera podido hablar cuántas palabras de agradecimiento saldrían de su boca. No tenía buen olor. Recuerdo que olía a campo, a pasto, a arena. Queríamos saber su nombre. Como no lo sabíamos decidimos llamarlo simplemente perro. Y lo adoptamos como mascota. Durante tres días nos acompañó a donde íbamos. Pero un santo día, totalmente sano, se mandó mudar. Lo buscamos por muchas partes. En cada esquina, en cada sitio posible donde pudiera meterse un can, empezamos la búsqueda. Queríamos hallar a perro. Pero perro ya había partido a cualquier lado. Pienso ahora, a la distancia, que él había cumplido con su misión: convertir en carne viva un sentimiento de piedad en nuestros corazones. Acaso perro despertó en mi ánimo un afecto especial por los canes. No quiero repetir aquella gastada frase: "El perro es el mejor amigo del hombre", pero me veo "obligada" a repetirla.
En tantas ocasiones sentí la falta de cariño del ser humano, su egoísmo feroz, su rechazo ante una oferta cálida de mi amor, que mi mundo adquirió una nueva dimensión con la llegada de Laika a nuestro hogar. Como se sabe, Laika (en ruso, `que ladra'), n. 1954 - 3 de noviembre de 1957, fue una perra espacial soviética que se convirtió en el primer ser vivo terrestre en orbitar la Tierra. Lo hizo a bordo de la nave soviética Sputnik 2, el 3 de noviembre de 1957, un mes después de que el satélite Sputnik 1. También fue el primer animal que murió en órbita.
Laika era tierna conmigo. Me acompañaba en mis aventuras con mis amigos. Me daba momentos de grandes diversiones. Llegué a quererla mucho. Demasiado. Y creo
que ella me correspondía. Todo en su ánimo era fiesta y celebración del momento, del instante. Como cualquier perra de pueblo no conoció la limpieza. Pero no olía mal. Antes bien, era yo quien olía a sudor, durante las calurosas siestas, según Adolfina, la encargada de bañarme y lavar mis cabellos.
Laika. Mi querida Laika. Te recuerdo con alegría. Tú diste a mis horas color, ánimo y un sentido de amistad genuina. Solías tenderte a mi lado, me dabas lenguetazos y espantabas mis silencios con tus ladridos.
Liaka, Laika, Laika. ¡Donde quiera que estés, quiero que sepas que te sigo queriendo!
Laika, Laika, Laika. ¡Ladra fuertemente! ¡Quiero escucharte!
MI HERMANA LENY
Voy a contar en este libro cómo era, de niña, mi hermana Leny. Me llevaba cuatro años y tenía otras amistades, pero a menudo solíamos jugar a que tenía un negocio y que yo compraba sus mercaderías con hojas de limón. Una hoja de limón equivalía aun guaraní. Cinco hojas eran cinco guaraníes. Y así sucesivamente. ¿Qué vendía ella? Pues aquello que se ofrecía en cualquier despensa del pueblo. O sea harina, azúcar, arroz, poroto, lentejas, sal gruesa. A veces yo le pedía algo diferente, cuando la compra y venta de los productos que iban a parar a la olla terminaban gastando, repitiéndose más de la cuenta. Lo diferente era la tela. No conocíamos los términos poliester, gabardina, seda, nailon, lana, lino, pana, sólo la palabra algodón.
- Quiero dos metros de tela de algodón.
Y Leny, ni corta ni perezosa, hacía con las manos los movimientos de quien despliega una larga tela, y luego, con una tijera imaginaria, iba cortando, cortando, cortando
(parecía que nunca iría a acabar de cortar), a veces mientras yo decía lo que se acostumbraba decir en una circunstancia como ésa: "Resulta que quiero deshacerme ya de la sábana vieja. Mi marido me ha dado dinero pues cobró lo que le debía el vecino por la venta de un cerdo ..."
Me quería mucho. Claro que a menudo teníamos grandes peleas. Nuestra madre no intervenía, no intentaba siquiera poner un cese a nuestras riñas, pues estaba como siempre, es decir, en cierto estado de suspensión, de distracción. Sin embargo, su gran corazón le decía a mi hermana que aunque yo fuera la culpable de nuestra confrontación, debía darme un beso en la mejilla y echar tierra sobre nuestros gritos de pequeñas niñas histéricas.
Íbamos juntas todas las mañanas al colegio. Nuestra casa, enclavada en una especie de lomada, quedaba a más de quince cuadras del colegio Nacional del que ambas éramos
alumnas. Me cuidaba ella durante el trayecto de los niños que siempre estaban listos para hacer alguna travesura. Me sentía contenta de saberme protegida.
Cuánto quería a mi hermana.
Y cuanto la amo aún. En esencia, sigue siendo la misma. Está presta para defenderme de la gente, de la vida, de las circunstancias. Hace poco tiempo le conté que un poemario mío ha sido reeditado. Me abrazó con fuerza, como si temiera que la fama, por más pequeña que fuera, terminara haciendo cierto daño a mi sensibilidad.
EL BOSQUE DE LA VIDA
Busqué la guía de los hombres.
Fui por el carril del mundo pero igual
salieron a mi encuentro fogonazos
y lámparas portadas por personas
que erraron el camino y me pedían
la vía exacta de la Cruz del Sur
Volviéronse en mi contra las señales.
Las puertas que buscaba se ausentaron.
Y enfermas de silencio las aldabas
no respondían nunca a mis urgencias.
Pero las garzas me indicaron tibias
pisadas en las playas y los búhos
caída ya la noche con chistidos
al bosque de la vida me llevaron.
Allí sentí el aliento del lucero.
Y el beso de una estrella abrió mi boca.
Leny sabía vestirse. Poseía ese innato sentido de la coquetería que hasta ahora la acompaña. Los vestidos que usaba los diseñaba con una imaginación de modista de alta costura. Una tarde, mientras aguardábamos la visita de un tío que debía venir de Asunción para visitar a nuestra madre que se hallaba un poco enferma, se vistió toda de encanto. Lucía un vestido de color celeste que le llegaba hasta las rodillas y tenía puesto el collar de perlas falsas de mamá. Todo en su porte, en su manera de mirar con cierto aire despectivo las paredes descascaradas de la habitación donde la enferma guardaba reposo, en su frente altiva, parecía indicar que llevaba puesto un traje de corte imperial y que ahí donde había simples zapatos de cuero brillaban zapatos de cristal, y que una corona de diamantes era todo cuanto le faltaba para que Adolfina, mi padre, mi hermano y yo termináramos de entender que la realeza en persona estaba ante nuestros ojos.
Era charlatana. No sabía cómo hacía para tener palabras sobre la lluvia, la humedad, el almuerzo, el postre, la siesta, las revistas de moda que nuestra madre coleccionaba. Dormíamos juntas. No roncaba, mas hacía algún ruido con los dientes que era señal de que tenía parásitos en el organismo.
No me decía: "Te quiero Delfi", sin embargo me ayudaba tantas veces con los cálculos matemáticos y solía bajar los guayabos que en tan altas ramas estaban para dármelos, que la quería mucho y agradecía a Dios por haberme dado una hermana tan buena. Aunque malita de vez en cuando. Ah...
A veces peleábamos. Nuestra madre no intervenía. Ya lo dije, pero vuelvo a decirlo.
Cuando terminábamos de cenar (generalmente nuestra cena consistía en un guiso acompañado de una abundante guarnición) y una vez que acabábamos de devorar el postre
(los siete días de la semana no había más variedad que bananas para nuestro estómago) ella suspiraba, como dando a entrever que no se sentía bien, que estaba inquieta. Yo sabía que aquel sentimiento de disgusto le roía las entrañas. Cuando suspiraba, yo hacía lo mismo.
Y así pasábamos un buen rato. A veces ella se rascaba.
"¿Tienes piojos, Leny?", le decía. Otras veces tosía.
"¿Estás engripada, hermana?"
En fin, el hecho de que le dirigiera la palabra y que vio cayera en saco roto, de que me contestara, significaba fina puerta entreabierta a la reconciliación.
Luego, antes de que el sueño nocturno nos llevara a una esfera distinta, nos abrazábamos y llorábamos. La paz había vuelto a nuestros corazones. Claro que, como niñas
inquietas y buscadoras de riñas que éramos, después de dos o tres días, ya estábamos otra vez lanzándonos acusaciones. "Malvada. Tienes la nariz larga y fea", le gritaba. "Y tú estás demente del corazón", me decía a grandes voces.
Qué felices días eran aquéllos.
Recordar suele ser un acto de alegría. Y también de melancolía. Quisiera yo a menudo volver a aquellos días de mi niñez, compartir con mi hermana un juego, el que sea, el hijo de la ocurrencia y pasar por alto las preocupaciones y los afanes que traen los días. En realidad, mis momentos son felices, en su mayoría. Sin embargo, cuando el dinero no me alcanza para comprar un artículo de necesidad, cuando estoy escribiendo una columna de opinión y las ideas no vienen a mi mente como quisiera, cuando me pasan cosas, que le pasan a la gente grande y con responsabilidades, me entran unas ganas tremendas de volver a aquel tiempo en que corría contenta tras mi perra Laika. Entiendo que esto de decir que querría volver a ser niña es algo remanido, casi ocioso. Ya está. Ya no soy niña. Y éste es mi tiempo. Y le saco el jugo a mis horas. Que sea escritora y poetisa (¿lo soy realmente?) no me libra de lavar mis ropas, repasar diariamente el piso, bañar a las dos mascotas, pasar un trapo húmedo por los muebles de la sala y de mi dormitorio. Tampoco me libra mi comunicación con las musas, de ir al supermercado. Francamente, no sé por qué razón estuve usando la palabra "librar", puesto que hacer tareas de un ama de casa me ofrece la posibilidad de ser lo que concretamente soy: un ser humano como cualquier otro. Y no creo que tenga yo un punto más a favor que otros seres humanos. Como ellos, suele prender en mí el egoísmo y hasta la necedad. Convendría escribir un día una suerte de ensayo sobre el escritor que piensa que está por encima de los demás por el solo hecho de saber escribir. Hay que entender que la escritura es un oficio. Un don. Una gracia. Una desgracia, tal vez. Es lo que es la escritura. Y sea lo que sea, no nos hace mejores al resto de la gente. Así pienso.
Si tengo que hablar bien de mi persona (no sé si corresponde que lo haga pero lo haré), diré que no tengo malicia. Me edifica, me place el bienestar ajeno. La puntualidad es una característica sobresaliente de mi personalidad. Y en honor a mi puntualidad debo decir que los paraguayos, con su proverbial impuntualidad, están perdiendo terreno en el plano económico. La "hora paraguaya" ya es un clásico.
Otra virtud mía (perdón por seguir hablando bien (de mí) es la perseverancia. Cuando escribo un poema persevero, persevero, persevero. Si los versos no me vienen a la mente me quedo a esperarlos. Y si no han llegado en el día a la mañana siguiente ya voy en su búsqueda.
CAPITULO 6
EL CLUB DE LOS MELANCÓLICOS
A mi hermano Efrén Acosta, partió hacia la luz
Levanté la mirada y caí rendida de desolación. Cómo parecía crecer la casa, cuán grande era, con sus habitaciones descascaradas y húmedas por donde corría - alocadamente - el viento frío de la tarde de agosto.
Un agosto ventoso y huraño.
Pensé, no sé por qué, en mi amigo Antonio, que estaría - seguramente - aguardando las campanadas de las cinco de la tarde para ir a misa, y salir luego de ella, a las siete, entre los empujones de la gente feliz y apurada; distraído él, con los ojos marcados por profundas ojeras, se dejaría empujar. Pobre...
Nada podía hacer ya Antonio; los oficios religiosos no le servían; sin embargo prefería el olor a incienso y a nardos de la iglesia, que le producía un modo distinto de tristeza a aquella otra, tan bien conocida desde sus veinte años (ahora tenía treinta y cuatro), aquella tristeza que le hacía reclinar su cabeza sobre el respaldo mullido del sofá, mientras Frank Sinatra cantaba "A mi manera", y un hilo de conversación, entre él y su propio yo, se apagaba en el momento de encender un cigarrillo.
Sonó el timbre.
Era Consuelo con su crisis de asma. Parecía una aparición frente al portón de mi casa.
Un estornino amarilláceo que la oyó estornudar levantó el vuelo hacia el cielo; deseé entonces (siempre he sentido una profunda pena por los asmáticos) que los pulmones atormentados por la asfixia de mi pobre amiga se liberaran, y su carga fuera llevada por aquel pájaro que. partía, aleteando con fuerza y vitalidad, hacia la claridad y la pureza del firmamento.
Le hice entrar. Y me contó. Y ya se sabe que contar es reunir los muebles ajados de la casa, el polvo de los pedestales, la desaparición del repartidor de gas, la humedad de la tarde, los ácaros de las gavetas, la pérdida de uno de los biblioratos, todo, en suma, en un suspiro largo, que de por sí lo dice todo. ¿No es cierto, acaso?
Ah... le dije tomándole de las manos que estaban frías.
Sentía picazón en su nariz. Caminamos.
Le comenté que la semana pasada había sufrido un nuevo ataque de melancolía.
Las crisis suelen ser terribles. Pareciera que la enfermedad bajara hasta mí desde la rama pálida del jazminero que crece junto a mi ventana; peor aún, pareciera que la misma rama se sacudiera en mi interior; no puedo evitar que caigan de mi boca aquellos jazmines salivosos las veces que hablo. Hablo para quejarme, sin saber qué me duele, ni dónde, que es la peor manera de doler.
Vivo tan sola. Cuando enfermo no hay nadie en la casa para prepararme un té de chamomilla o de tilo, ni para señalarme que quizás estoy exagerando la nota, ni para prometerme que ya pasará este ruido molesto de puertas que se abren, rechinantes, en mi interior, aunque no hay modo de silenciarlas pues su razón de ser es el propio silbido.
Por las puertas abiertas entra no sólo la lluvia copiosa, con un olor a sal de alta mar y a marineros que bajan a tierra, sino también las formas delgadas de algunas personas a quienes no conozco y que me observan con curiosidad y atrevimiento; ellas ven en mi melancolía la repugnante figura de una enorme araña; no es difícil darme cuenta de que aquellas personas sienten temor de mí, mas allí están, embelesadas con mi estado melancólico que va cambiando de color y avanza sobre sus cuatro patas peludas (sus pobres y horribles patas de arácnido) en una enloquecida huida hacia cualquier parte, porque, alimaña al fin, la observación de tantos ojos humanos moviliza su instinto de conservación, su pánico a los zapatillazos...
Consuelo miró de arriba para abajo mi abatimiento. Se sabe que dos personas tristes no hacen más que observarse y suspirar por lo mucho que se comprenden y lo poco que pueden hacer el uno por el otro.
- Te queda bonito ese rouge purpurino. Y esa blusa celeste combina con tus zuecos, porque los corchos... -me dijo. Había en su voz un sonido de violín que subía de tono
o se languidecía según el pulso, la tensión con que el arco hacía vibrar las cuerdas.
Ah... la obra de arte de sus pobres bronquios.
Hace tiempo se me había ocurrido un pensamiento. Y se lo comenté.
Mis amigos, marcados por la depresión o la melancolía, solían aparecer por mi casa con frecuencia. Formaría el club de los melancólicos, entonces. Ya está. Consumado es. "No puede haber peor idea", le dije, entre irónica y entusiasmada.
-¿ La decisión está echada, en serio?
- Sí.
Los requisitos para ser miembro del club (exagerados, desde luego, porque la exageración fue siempre mi rúbrica) los escribí en una hoja de folio que guardé dentro de una carpeta. Estas extravagancias (¿o debo decir locuras?) se me ocurrieron en el siguiente orden: Amar el arte en cualquiera de sus expresiones. Concebir la vida como un disgusto, un desaire, un pensamiento triste que despeina; entender la perra vida desde la perspectiva del desentendimiento. Esquivar a los felices, quienes suelen hacer la existencia imposible a los demás con sus chistes ruidosos y sus risas que ruedan como pelotas de fuego hasta nuestros pies. Resumir el mundo en la forma de un tren de infinito viaje, sin posibilidad de bajarse en alguna estación, con un paisaje muy a propósito para la melancolía: un sol negro alumbrando los grandes cactus de brazos deformados y los cuervos volando encima de un silo abandonado y oscuro sobre el cual el pueblo, supersticioso, prefiere no hablar.
Consuelo se entusiasmó.
- Estás loca de remate, pero nunca dudé de tu genialidad - dijo mientras atajaba un estornudo
El club se formó como se forma cualquier club. Cada sábado, la casa se convertía en el refugio perfecto de mis amigos.
Caían a las cinco en punto. Antonio hablaba y no paraba, y todos los escuchábamos en silencio, o sea, en estado de rendición y a veces de parálisis. A mí, no sé por qué, se me presentaban en la mente hongos gigantes y una pared pobre por la que subía una fila de hormigas rojas que me remitían a números perdidos cuando él hablaba. Antonio iba secando el sudor de su frente con un pañuelo de satén, y eso le daba, por momentos, cierta vuelo de catedrático o de pastor de almas, aunque la realidad es que sólo hablaba y hablaba, tapiándonos. Pero cierta vez, en el punto más desordenado de su perorata, dijo algo que nos emocionó profundamente: "Algún día seremos felices. Les aseguro".
Felicitas, de cara redonda y blanca, levantaba la mano a menudo pidiendo turno para hablar; su ansiedad provocaba un fastidio generalizado dentro de los miembros del club; ella no les hacía caso (no podía hacerles caso, más bien) y ahí estaba, dale que dale, contando, mientras se comía las uñas, que quería un novio para aventar su soledad. El novio no aparecía, explicaba, porque su imagen de artista plástica causaba mala impresión en los caballeros acostumbrados a tratar con las mujeres simples, tranquilas, de maquillaje tupido y faldas muy cortas. Mujeres que sólo tenían en la cabeza la idea de una aspirina para encarar el mundo.
"Tomo , alprazolán tres veces al día con agua carbonatada; la mitad de la angustia se me va con el medicamento", comentaba, y nos miraba durante un largo rato a los ojos como pidiendo opinión, debate... Casi todos los integrantes del club consumíamos medicina de receta controlada pero no nos atrevíamos a contarlo. ¿Temor a qué? No lo sé.
- Te quedarás solterona -le decía Margarita, con el orgullo y la suficiencia de su cutis de loza y la fragancia de su cabellera rubiácea; un gajo de su cabello espinoso usaba para pasarlo a menudo por su largo cuello. Tic nervioso. Margarita hacía terapia con un sicólogo, sin resultado, porque casi todas las entrevistas pasaban por un peligroso juego de seducción. Pero, ¿por qué iba a las sesiones con vestidos de profundo escote y un despilfarro de perfume en sus axilas sabiendo a lo que se exponía? Los psiquiatras suelen enamorarse -a menudo- de sus pacientes. Eso se dice. Qué macana.
Santiago, alto, con bigote breve, poeta de los raros, ya llevaba veinte años en la melancolía. Era adicto a la cafeína. Abriendo y cerrando con descuido las puertas de las gavetas de mi cocina, se preparaba una jarra de café a la turca, apenas llegaba. Y luego, ligeramente eufórico, se presentaba en la sala, se sentaba en su butaca preferida, la de respaldo con forma de hexágono. Al rato prendía un cigarrillo puro y, después de una tos importante, leía una obra literaria. Siempre traía algo para leer.
Cuando leía su poema, los demás empezaban a hablar en voz baja. "No me digas", "Sólo si lo veo, lo creo", etc. Esas impertinencias, esos cuchicheos, ese zumbido de abejorros eran un desacato a las reglas y me disgustaban. Una tarde de filosa llovizna, Santiago leyó un soneto alejandrino dedicado a Pablo Neruda; cuchicheaban los miembros del club; cómo cuchicheaban, y eran tan subidos de tono el desorden y la anarquía, que me largué a llorar.
El sábado siguiente él nos sorprendió con el silencio. Estoy buscando que madure un poema dedicado a los cocuyos. No tengo nada para hoy; lo siento mucho - dijo. Y todos nos quedamos inquietos. Como sea, extrañábamos sus ojos de luciérnagas echando luz sobre sus versos escritos que, en el momento final de la lectura, le arrancaban una respiración triunfal.
En fin, las cosas caminaban solas. Creo que fuimos progresando. Un paso. Dos. Tres. Cuatro.
Empezamos a buscar la manera de ser razonables. Covinimos en que un tiempo no mayor de veinte minutos era más que suficiente para las exposiciones.
Consuelo vino contenta un día. "Se me pasó el asma", contó. Y agregó: "La fraternidad del ambiente ha hecho un milagro con mis bronquios. Estoy curada. Adiós a la cortisona, a la efedrina y a las sesiones de inhalación de sustancias volátiles". Comió dos caramelos y se marchó. Nunca más apareció. La aguardábamos sábado tras sábado; sonaba el timbre, ring, nos apiñábamos junto a la ventana sacando las cabezas, los codos, y no, no era ella, sino otro miembro del club, o algún chiquilín maleducado. Juan, de mirada sombría y uñas largas, nos sorprendió durante una sesión comentándonos que prefería la compañía de los gatos a la de una mujer. Era buen mozo y ganaba algo de dinero vendiendo pinturas de peces, de limazas y de cámbaros, cada domingo, frente a los portones de la gente rica.
Se sabe cómo funciona la operación o la venta: el artista, vestido de indigente, pasea con sus obras por las veredas de los millonarios, y ellos, seducidos por los colores refulgentes de la pintura, compran los cuadros sin pensar.
- No; yo no me caso - suspiró Juan.
- No es bueno que el hombre esté solo -suspiró también Felicitas, quien estaba secretamente enamorada de él. Su voz tenía la emoción del llanto que cuesta detener.
- Pero yo no estoy solo; tengo a mis mininos. Son hábiles. No hacen más que aguardarme pacientemente cuando salgo a la calle en busca de dinero. Y me reciben con sus artes y sus maneras milenarias... -respondió.
Sin embargo, a partir de ese día, Juan empezó a observar a Felicitas con más interés. Sus ojos se posaban a menudo en su blusa transparente que dejaba ver unos senos apretados, lacios, dentro de unos corpiños negros.
Una tarde los vimos llegar juntos tomados de las manos. Y era que llegaban y no llegaban, y cuanto más llegaban más se retrasaban porque se echaban chistes y bromas y otros cuentos que los desternillaban de risa. Demoraban una eternidad para observarse mejor y pincharse y tirarse muecas.
El hecho, mejor dicho el noviazgo, ameritaba un ágape, un brindis.
Y el brindis se organizó solo. Aparecieron (aleteando) las palomitas de maíz, el olor de las papas fritas, el calor de las empanadas recalentadas, los tragos de gaseosas, los helados que Antonio fue a comprar de la esquina con una sonrisa fresca en el rostro. Nos divertimos tanto. Qué día, caramba....
Los novios estaban radiantes. Y yo, feliz. Me ponía de buen humor que se amaran así, a su manera. Ella reclinaba su cabeza sobre los hombros de Juan, y él se entretenía una eternidad con sus cabellos.
A veces se besaban en la boca. Cuando eso ocurría todos jugábamos a que volvíamos inmediatamente las caras hacia otro lado, para escondernos de aquellas escenas atrevidas que nos provocaban "vergüenza".
Ah... qué diversiones de niños, aquéllas.
El noviazgo de Juan y Felicitas era un logro, una orquídea florecida repentinamente en un tronco amenazado por las plantas biofritas, el puntaje máximo del club de los melancólicos.
Pero hubo otra sorpresa.
Antonio y Margarita cayeron un sábado, media hora después de las cinco, con la novedad de que querían casarse.
- ¿Cómo? - quisimos saber.
Ellos se abrazaron fuertemente por toda explicación. Alguien fumó y tosió aparatosamente. Yo quise hacer un análisis de la situación, magnífica, ciertamente, pero compleja e inesperada desde el sentido común, pues respondíamos a una mentalidad, a un perfil sicológico, rasgados por la angustia y la neurosis. Pero preferí callar. La melancolía era, por lo visto, una caja de Pandora.
Ah... Margarita empezó a moverse al compás del tema musical "Imagine" de los Beatles. Se veía feliz y bella y sobre todo triunfante. Arrojó su gorra con visera azul sobre una rinconera. Fue abriendo su blusa celeste a rayas, botón por botón. Pasó varias veces su mano larga y blanca por su vientre, y como por arte de magia, la forma de su hijo cubierto con la faja que era desenrollada lentamente, reveló un embarazo de tres o cuatro meses.
"Oh...", dijimos. Y nos entró un sentimiento que nos abrió la boca.
Un niño se añadía a nuestras vidas. Y éramos sus padres y sus madres.
A la noche, Consuelo me llamó. Otra vez le habían vuelto los pitidos. De nuevo sus bronquios se llenaban de mucosidades. Había un estornino en sus pulmones.
Algo parecido al miedo agitó mi corazón.
No sabía qué decirle. Y no le iría a contar, por supuesto, que en los últimos tiempos me estaba sintiendo mejor. Sería una descortesía.
- Vuelve a las reuniones -le aconsejé.
Un sí, una aceptación suya que sonaba al piar lastimero de un gorrión caído de su nido, oí del otro lado del tubo.
El sábado siguiente un clima de armonía iba y venía por las paredes de la sala.
Santiago leyó un soneto de su creación. Y lo aplaudimos aunque no nos agradaron esos endecasílabos suyos que cabalgaban sin musicalidad, pasando del trote a
la estampida. Pero fue él mismo, quien oyéndose, cayó en la cuenta de la falta, del imperdonable error: "¡Qué desastre, Dios mío!", confesó.
A veces pensaba que debía tomarme una vacación, ir a algún sitio donde el clima fuera beneficioso para las grandes fumadoras como yo. Pero no. Acababa quedándome
en la casa, y hacía como que no me quedaba, los sábados, cuando los miembros del club tocaban desesperadamente el timbre.
Solía escucharlos.
"Se habrá pegado un tiro". "No digas eso"
"Deberíamos llamar a la Policía".
Y no; no llamaban a la Policía, por suerte.
Sábado tras sábado, allí estaban, insistentes cual llovizna callejera. Cuando llovía, se metían debajo de sus paraguas negros; eran nuevas aves oscuras engendradas
por la naturaleza anárquica, la naturaleza marcada por la contaminación de la atmósfera y el agujero de la capa de ozono.
Me enloquecían con los continuos timbrazos. ¡Ring! ¡Ring!
Una tarde no pude más y abrí la puerta. Entraron. No me dijeron nada. Comprendieron mi conflicto. Este es el estilo con que nos tratamos e identificamos aún en las circunstancias más horribles.
Ahora faltan diez minutos para que ellos lleguen. Debo estar hermosa, tal vez frágil, esta tarde, porque me sacarán una fotografía para colgarla en la pared de piedras de jade de la chimenea. Un color especial, cuando las leñas son consumidas lentamente por el fuego, se va desplazando (casi con vida, pareciera) por la chimenea ecológica. De hecho, ella es algo así como el sitio de Dios en mi casa.
El epígrafe lo escribí yo misma y será leído por Santiago cuando se descubra oficialmente la foto: Guadalupe Sánchez. Presidenta del Primer Club de los Melancólicos.
Y una tarde, un día cualquiera, de resolana árida, de aquí a unos treinta años, una niña con frenillos preguntará a su madre, insistentemente:
- ¿Quién es ella? ¿Vive todavía?
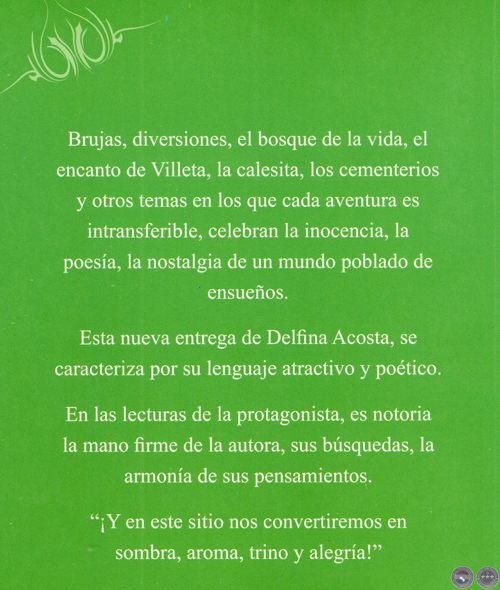
Para compra del libro debe contactar:
Editorial Servilibro.
25 de Mayo Esq. México Telefax: (595-21) 444 770
E-mail: servilibro@gmail.com
www.servilibro.com.py
Plaza Uruguaya - Asunción - Paraguay
Enlace al espacio de la EDITORIAL SERVILIBRO
en PORTALGUARANI.COM
(Hacer click sobre la imagen)






Todos los derechos reservados
Desde el Paraguay para el Mundo!
Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto


