JOSÉ ASUNCIÓN FLORES (+)

PANAMBI VERA - Música: JOSÉ ASUNCIÓN FLORES

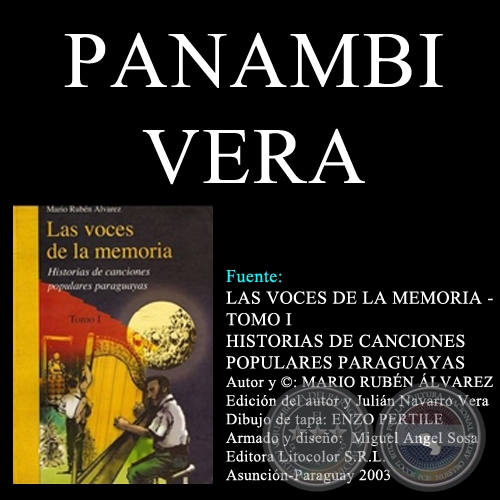
PANAMBI VERA
Un vuelo hacia el infinito
Letra: MANUEL ORTIZ GUERRERO
Música: JOSÉ ASUNCIÓN FLORES
—Panambi pepo guýpe nga’u ra’e añeñotŷ (Ojalá fuese enterrado bajo las alas de una mariposa)—, le dijo una tarde Manuel Ortiz Guerrero a José Asunción Flores. El poeta —nacido en Villarrica el 17 de junio de 1897 y fallecido el 8 de mayo de 1933 en Asunción—, ya sentía que el Mal de Hansen hacía revolotear junto a él, cada vez con más frecuencia, el negro pájaro de la muerte.
Los dos amigos hablaron de muchas otras cosas entre el crepúsculo y buena parte de la noche. Una luna de verano, enteramente redonda, iluminaba las palabras que compartían los dos creadores.
Flores, apenas terminó de despedirse, con los primeros pasos del retomo a su casa, en la Chacarita, comenzó a pensar en lo que Manú le había dicho. Le gustó la imagen: ser enterrado bajo las alas de una mariposa. ¿Podría haber mayor poesía que reposar para siempre en la cercanía del vuelo de un panambi sin fatiga?.
Antes de llegar a Punta Karapâ —barrio Chacarita, de Asunción, a orillas del río Paraguay—, el músico, tarareando una melodía en el silencio de la madrugada honda, ya tenía la idea de la guarania que le había ido creciendo al caminar. Seguro de que al día siguiente iba a dedicarse a darle forma en el pentagrama a lo que había concebido, se acostó.
Cuando amaneció, José Asunción se encontró con las urgencias del día: el ensayo en la Banda de Policía, una promesa a su amigo Aniceto Vera Ibarrola y tantas otras cosas. Debajo de esos reclamos cotidianos quedaron sepultadas las notas que habían revoloteado en su cabeza.
El Paraguay hervía en el presentimiento de una guerra inevitable con Bolivia. Era el año 1929. Mientras el gobierno reclamaba calma, aguardando la hora precisa de lanzarse al Chaco, la ciudadanía estaba impaciente por vengar la muerte del Teniente Adolfo Rojas Silva al que Emiliano R. Fernández dedicara un poema conmovedor. Flores no era ajeno a este sentimiento generalizado. Y estaba dispuesto a cambiar su instrumento por el fusil o la ametralladora en cualquier momento.
Una siesta en que el verano era un sol despiadado en las calles asuncenas, acostado sobre un pirí, en el suelo, José Asunción se vio de pronto sorprendido por el vuelo tenue de una bandada de mariposas. Y ahí recordó que le adeudaba a su amigo una melodía. “Manú merece un recuerdo eterno”, se dijo a sí mismo, según testimonja SaraTalía en su libro José Asunción Flores, génesis y verdad sobre la guarania y su creador (1).
La danza de la mariposa que, con un aleteo acompasado, vigila el descanso perpetuo de un poeta, se apoderó completamente de él. Y la melodía de Panambi Vera saltó a borbotones de la mano candente del que ejercitaba una de las maneras más bellas de expresar el cariño fraterno.
Cuando la obra tuvo su última copia, José Asunción se apresuró en ir a la casa de Ortiz Guerrero, que vivía con Dalmacia en las cercanías de donde hoy está la escalinata de la calle Antequera, en nuestra capital.
—Oh “Flores del yuyal” —así le había llamado Manú al músico en un artículo periodístico—, mba’épa nde guerumi ko’árupi (Qué te trae por aquí)—.
—Agueru ndéve aína Panambi Vera (Te traigo Panambi Vera)—, le respondió el recién llegado. Y le tarareó su guarania.
Flores tomó dos jarros de agua. Ojerejere y se despidió.
Inmediatamente Manú se sumergió en su oficio, el de los verbos. Imaginó aquella mariposa que velara sin fin su tumba, pero se detuvo en la que él, en vida, siempre persiguió y jamás pudo atrapar. Hablaba de una mariposa, pero, en realidad, se refería a aquello que un ser humano —un amor acaso, un ideal tal vez—, vanamente, se esfuerza por alcanzar durante toda su vida.
(1) Talía, Sara: José Asunción Flores, génesis y verdad sobre la guarania y su creador. Buenos Aires, 1976.
PANAMBI VERA
Panambí che raperãme
resêva rejeroky
nde pepo kuarahy’âme
tamora’é añeñotŷ.
Nde réra oikóva ku eíra saitéicha che ahy’okuápe
ha ombo’êava chéve amboy’úvo che resay.
Ku ñuatindy rupi, ñu ka’aguýre ñemuñahápe
iku’ipáva che anga che pópe huguy syry.
Reguejy haguâ che pópe
aikóva anga romuña
ha torýpe torypápe
che áripi rehasa.
Panambí: ndeichagua Tupâ rymba piko oime iporâva,
resê yvytúndie yvotytýre nde saraki.
Remimbivérô ko che resápe remimbipáva,
tove mba’éna nde rapykuéri tañehundí.
Letra: MANUEL ORTIZ GUERRERO
Música: JOSÉ ASUNCIÓN FLORES
ESCUCHE EN VIVO/ LISTEN ONLINE:
PANAMBI VERA de MANUEL ORTÍZ GUERRERO
Intérprete: REINALDO GÓMEZ
Material: CANTA AL PARAGUAY CON MARIACHI
Intérprete: VOCAL DOS
Material: ÑEMITY - Volumen 2
Fuente: LAS VOCES DE LA MEMORIA - TOMO I
HISTORIAS DE CANCIONES
POPULARES PARAGUAYAS
Autor y ©: MARIO RUBÉN ÁLVAREZ
Edición del autor y Julián Navarro Vera
Dibujo de tapa: ENZO PERTILE
Diseño de tapa: Miguel Ángel Sosa
Asunción-Paraguay 2003
.
Visite la GALERÍA DE LETRAS
Amplio resumen de autores y obras
de la Literatura Paraguaya.
Poesía, Novela, Cuento, Ensayo, Teatro y mucho más.
ENLACE A LA GALERÍA DE MÚSICA PARAGUAYA
EN PORTALGUARANI.COM
MÚSICA PARAGUAYA - Poesías, Polcas y Guaranias - ESCUCHAR EN VIVO - MP3
MUSIC PARAGUAYAN - Poems, Polkas and Guaranias - LISTEN ONLINE - MP3






Todos los derechos reservados
Desde el Paraguay para el Mundo!
Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto




