JUAN PARISH ROBERTSON

CARTAS DEL PARAGUAY (JUAN PARISH ROBERTSON y GUILLERMO PARISH ROBERTSON)

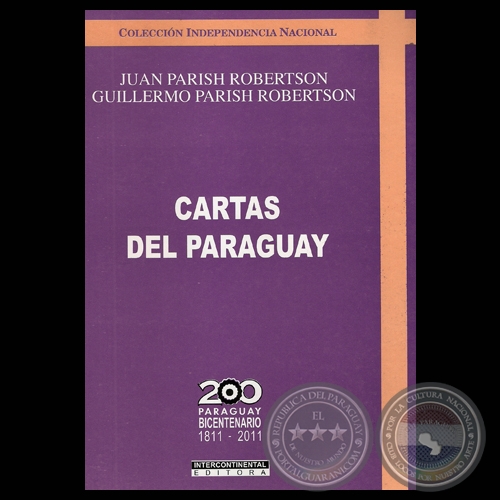
CARTAS DEL PARAGUAY
JUAN PARISH ROBERTSON y GUILLERMO PARISH ROBERTSON
Colección: INDEPENDENCIA NACIONAL
INTERCONTINENTAL EDITORA
Asunción – Paraguay
2010 (85 páginas)
© INTERCONTINENTAL EDITORA S. A.
Caballero 270; teléfs.: (595 - 21) 496 991 - 449 738
Fax: (595 - 21) 448 721
Pág. web: www.libreriaintercontinental.com.py
E-mail: agatti@libreriaintercontinental.com.py
Diagramación: Gilberto Riveros Arce
Hecho el depósito que marca la Ley N° 1328/98.
ISBN: 978-99953-73-53-8
CONSEJO DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN CABILDO
PRESIDENTA - MARGARITA AYALA DE MICHELAGNOLI
VICE PRESIDENTA - DRA. TERESA MARÍA GROSS BROWN DE ROMERO PEREIRA
MIEMBROS TITULARES
FÁTIMA DE INSFRÁN// GABRIEL INSFRÁN// MARGARITA MORSELLI//
YOLANDA BOGARÍN// MARÍA LUISA SACARELLO DE COSCIA//
GILDA MARTÍNEZ YARYES DE BURT// MIGUEL ALEJANDRO MICHELAGNOLI
MIEMBROS SUPLENTES
EDGAR INSFRÁN// PAZ BENZA.
ÍNDICE
PRÓLOGO
- Carta XXI. Al señor J. G.
- Carta XXII. Al señor J. G.
- Carta XXIII. AI señor J. G.
- Carta XXIV. AI señor J. G.
- Carta XXV. Al señor J. G.
- Carta XXVI. Al señor J. G.
- Carta XXVII. Al señor J. G.
- Carta XXVIII. Al señor J. G.
- Carta XXIX. Al señor J. G.
- Carta XLII. Al señor J. G.
- Carta XLV. Al señor J. G.
PRÓLOGO
JUAN PARISH ROBERTSON, un adolescente escocés de catorce años, llegó al Río de la Plata en 1806, y pudo presenciar la invasión inglesa del Plata, y en especial la ocupación de Montevideo. A fines de 1811, no habiendo cumplido aún los veinte años, Juan llegó a Asunción por primera vez, con el propósito de ganar dinero como comerciante. A partir de entonces, viajó varias veces de Asunción a Buenos Aires, llevando productos paraguayos para vender (en especial yerba) en la ciudad porteña, desde donde volvía al Paraguay con productos importados (mayormente británicos). Una vez familiarizado con el mercado paraguayo, el joven comerciante hizo venir a su hermano Guillermo de Escocia, y entre los dos realizaron lucrativos negocios en el país hasta 1815, cuando el doctor Francia les prohibió volver al Paraguay.
La medida de Francia se debió a lo siguiente. El director (dictador) de Buenos Aires, CARLOS DE ALVEAR, entregó a JUAN P. ROBERTSON una carta para Francia, que proponía una alianza militar contra España. En camino, Robertson fue detenido por un grupo de soldados de Amigas, quienes se apoderaron de la carta, que circuló por todo el Río de la Plata, con el comentario ofensivo de que Alvear y Francia tenían un pacto secreto. Atribuyendo a la imprudencia del portador la captura de la carta, Francia prohibió el ingreso al Paraguay a los dos Robertson, quienes continuaron sus operaciones mercantiles en otros países americanos. De aquella estadía paraguaya nació el libro escrito como un conjunto de cartas, y que por eso lleva el nombre de CARTAS DEL PARAGUAY. Éste y el libro de Juan Rengger y Marcelino Longchamps, EL DOCTOR FRANCIA (publicado en esta colección), son los dos testimonios principales dejados por personas que conocieron personalmente al doctor Francia. (Esos dos testimonios han servido de base a autores posteriores, que sentaron escuela sobre el Supremo Dictador sin conocer el Paraguay, como se señala en el prólogo del mencionado libro de Rengger y Longchamps.)
Debemos citar juicio del gran historiador Marc Bloch. El historiador debe ser como un juez que interroga a un testigo para determinar hasta donde dice la verdad; un testigo veraz puede equivocarse en los detalles; un testigo falso puede ser llevado a decir la verdad por un juez hábil. Lo que vale para el historiador, vale también para el lector, quien no debe aceptar el contenido de un libro sin examinarlo.
El análisis permitirá al lector descubrir inexactitudes en el texto; por ejemplo, el doctor Francia no había estudiado derecho (como dicen los Robertson) sino teología en la Universidad de Córdoba. Estas inexactitudes ya las señaló Pedro Somellera al comentar las Cartas (la crítica de Somellera aparece como apéndice de nuestra edición de El doctor Francia de Rengger). Podemos agregar que los Robertson tienen una visión negativa y errada de los acontecimientos y de los próceres de Mayo. Sin embargo, eso no les impide manifestar una auténtica simpatía por la gente sencilla del Paraguay, cuyas buenas cualidades admiran. Al mismo tiempo, los autores demuestran un buen conocimiento de los recursos naturales y económicos del país, como resultado de haberlo recorrido por tierra y por agua.
Esto último incluye un viaje desde Asunción hasta el puerto argentino de Santa Fe, en una canoa impulsada por remeros payaguás, hábiles marinos: "Era magnífico verlos (a los payaguás) deslizarse corriente abajo con una velocidad de quince millas por hora y subir contra la corriente a razón de diez. Todos los músculos se mostraban en poderosa tensión; sus rostros se iluminaban con la alegría de encontrarse en su propio elemento. Cada uno estaba armado con un arco (que yo nunca pude estirar) y con toscos dardos de puntas de hierro y envenenadas, de seis pies de largo". El viaje en canoa se debió a la necesidad de evitar el bloqueo del río Paraná, impuesto por los corsarios de Montevideo. En Montevideo, que se mantenía leal a España, estaba la flotilla de guerra española, que controlaba el Paraná y causó un tremendo daño a las exportaciones paraguayas. Sólo ocasionalmente algunos comerciantes audaces, como Juan Robertson, podían burlar el bloqueo fluvial.
Los corsarios de Montevideo sufrieron un duro golpe el 3 de febrero de 1813, cuando fueron derrotados por el entonces coronel José de San Martín en el combate de San Lorenzo, relatado elocuentemente por Juan Robertson, quien presenció el combate. El hermano menor, Guillermo, aunque ya no tuvo que enfrentar el peligro de los corsarios, estuvo a punto de caer en las garras de los yaguaretés en Ñeembucú, cuando se dirigía a Asunción. No deja de ser interesante el relato de las cercanías de la capital, que estaban cubiertos por densos bosques, en los cuales se habían hecho caminos protegidos del sol por las ramas de los árboles que los cubrían por completo. ¡Aquella vegetación ha desaparecido, como las veloces canoas de los payaguás, antiguos señores de los ríos! Guillermo también relata el viaje por el Paraná, río arriba, desde Buenos Aires hasta Asunción. Cuando no soplaba el viento sur, se remontaba el Paraná atando una cuerda a un árbol de la costa y estirando la cuerda desde la embarcación. Aunque Guillermo no lo diga expresamente, sabemos que aquel viaje río arriba podía llevar ciento trece días, mientras que de Buenos Aires a Cádiz se viajaba en noventa. Las guerras civiles del Río de la Plata no facilitaban las comunicaciones, ni por agua, ni por tierra. Hoy cuesta imaginarse aquel Paraguay separado del mundo por los yaguaretés, los corsarios, los revolucionarios y los vientos contrarios. Pero la historia es la conciencia de la diferencia entre el hoy y el ayer; entre la Independencia y su Bicentenario.
Al mencionar la independencia, no podemos dejar de recordar aquella celebración de1 24 de junio de 1812, tan bien descrita por el mayor de los Robertson. Aquel día, para recordar la festividad de San Juan, hubo una gran recepción en casa de una venerable matrona, doña Juana Esquivel. Doña Juana invitó a los miembros de la Junta (Yegros, Caballero, Mora) y también al ex gobernador español Velasco, quienes compartieron aquel momento como si nada hubiera sucedido el año anterior. El hecho, además de pintoresco, dice mucho sobre el carácter de la revolución del 14 de mayo de 1811, en que no corrió la sangre ni se cayó en persecuciones políticas innecesarias. También estuvieron invitadas personas de condición humilde: "Aunque allí existía una distinción y muy marcada de clases y rangos [en el Paraguay], no había aquel refinamiento conocido en Europa, que hace desmerecer al hombre de cierto rango por el hecho de visitar a un inferior". Esto no ha cambiado mucho en dos siglos: sigue la distinción social marcada, pese al aparente sentido igualitario.
Quien no asistió a la fiesta de doña Juana Esquivel, fue un vecino cercano, a quien Juan tuvo ocasión de conocer en una excursión de caza, según refiere: "Voló una perdiz, hice fuego y la presa cayó. Una voz, desde atrás, exclamó: `Buen tiro'. Me di vuelta y vi un caballero de unos cincuenta años de edad, con traje negro y capa granate sobre las espaldas; tenía el mate en una mano y el cigarro en la otra, y un bribonzuelo negro, con los brazos cruzados, marchaba a su lado. El rostro del desconocido era sombrío y sus ojos negros muy penetrantes; su cabello de azabache, recogido detrás de una frente espaciosa, caía sobre los hombros formando rizos que daban a la figura un aspecto digno y notable". Era el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, quien por entonces se encontraba apartado de la Junta de Gobierno. Su ascenso al poder relata el libro, en páginas que tienen el valor del testimonio directo. Aunque insuficientes como historia rigurosa, las Cartas del Paraguay son necesarias para una cabal comprensión de la historia. Todo es cuestión de saber leerlas, una capacidad que reconocemos al lector común, a quien presentamos capítulos de una obra agotada desde hace años.
CARTA XXI
Al Señor J. G.
Entrada al Paraguay. Aspecto del país. Hospitalidad paraguaya.
Don Andrés Gómez. El sargento escocés. El rancho de Leopardo Vera
Londres, 1838
Después de haber recibido tanta hospitalidad de los habitantes de Corrientes como me habían brindado los de Santa Fe, me despedí de la familia. Perichon y de todo el posse comitatus (1) de sus amigos laicos y clérigos. Crucé aquella tarde el Paraná por el Paso del Rey, dormí en Curupayty y, a la mañana siguiente temprano, entré en la villa de [Pilar de] Ñeembucú. Allí fue recibido por el comandante y el cura con la hospitalidad habitual. Ambos se hicieron después mis amigos íntimos, y algunas muestras de la correspondencia del primero, que conservamos, son a su manera modelos tan originales de estilo epistolar, que merecen imprimirse.
Ñeembucú es la primera población o comandancia del Paraguay a que se llega por el camino que yo recorría. Me encontraba ya en el país propiamente llamado así, limitado por el río Paraguay a un lado y por el Paraná al otro. A medida que avanzaba hacia la Asunción, orillando el territorio de las Misiones, hasta atravesar el río Tebicuary en longitud sur 26° 30', me apercibí de la diferencia resaltante entre el aspecto del país que me rodeaba y el de cualquiera otra parte del hasta entonces recorrido.
La pampa abierta substituida por el bosque umbroso; los pastizales protegidos por árboles y regados por numerosas corrientes de agua -en su mayor extensión intensamente verdes-; la palmera como asidua ocupante del llano, los collados y lomas contrastaban hermosamente con el valle y el lago. Boscosos desde la base a la cima, esos collados y lomas ostentaban el magnífico árbol de la selva y luego el menos pretencioso arbusto, el limonero y el naranjo, cargados a la vez de azahares y fruta. La higuera extendía su ancha hoja oscura y brindaba al viajero su fruta deliciosa sin dinero y sin precio, mientras que las plantas parásitas prestaban toda su variedad de hojas y flores para adornar el paisaje.
Pendiente de las ramas de muchos árboles se veía-o más bien dicho se descubría distintamente por su fragancia- la flor del aire. Las ardillas saltaban y los monos chirriaban entre los gajos; el loro y la cotorra, la pava del monte, el moigtú, el tucán, el picaflor, el guacamayo y otros innumerables pájaros descritos por Azara poblaban con toda su lucida variedad de plumaje los bosques por donde cabalgaba.
Hay un noble palmípedo que los habita, que nunca vi sino en las lagunas o sus orillas. Es el pato real, casi del tamaño del ganso, pero de rico y variado plumaje. Las lagunas están cubiertas de aves silvestres; los esteros de gallinetas y chorlos. En los terrenos pastosos se encuentra la martinete y en los cercados con cultivo, en gran abundancia, la perdiz.
Al proseguir mi marcha a través de un país tan realmente favorecido y tan sumamente engalanado por la naturaleza, me alegraba de encontrar muchos más signos de cultivo e industria que los que se hallaban en las sendas solitarias por donde hasta allí había apresurado mi monótono camino. Ranchitos blanqueados asomaban a menudo entre los árboles, y en derredor, considerables extensiones cultivadas con el algodonero, la mandioca y el tabaco. El maíz y la caña de azúcar se veían frecuentemente en las inmediaciones de las granjas de mejor aspecto que los ranchos, y había abundancia de madera y de tunas. Los campos cultivados así, como los potreros, estaban siempre bien cercados con setos de tunas.
Me sorprendió mucho la extraña ingenuidad y urbanidad de los habitantes. En el primer rancho en que paré para pasar la noche (y fue uno de la mejor clase), pedí al descender del caballo un poco de agua. Me fue traída en un porrón por el dueño de casa, que se mantuvo en la actitud más respetuosa, sombrero en mano, mientras yo bebía. Fue en vano pedirle que se cubriese; no quiso escuchar mis súplicas y vi, en el curso de la tarde, que sus hijos varones estaban acostumbrados a guardar igual respeto. Las hijas respetuosamente cruzaban los brazos sobre el pecho cuando servían de comer o beber a sus padres o a los extraños.
Aquí, como en Corrientes, en la clase a que pertenecía mi hospitalario dueño de casa, el castellano se hablaba poco y de mala gana por los hombres, y por las mujeres nada: estaba reemplazado por el guaraní casi por completo. La mayor parte de las mujeres se avergonzaban de mostrar su carencia de español; los hombres demostraban gran aversión a expresar inadecuada y toscamente en aquel idioma lo que podían hacer con tanta fluidez y aún retóricamente en el propio idioma. Como todas las lenguas primitivas, el guaraní permite gran cantidad de giros metafóricos.
Afortunadamente tenía conmigo a la sazón un caballero joven llamado Gómez, a quien en Buenos Aires había nombrado sobrecargo de mi barco, y que después de una navegación cansadora de dos meses se me había incorporado en Corrientes. De allí venía en calidad de compañero de viaje, intérprete y guía. Era natural de Asunción, de buena familia, educado y buen conocedor del español y guaraní, conocía las costumbres y maneras de sus paisanos y, en consecuencia, estaba bien calificado para guiarme en una tierra remota, por cierto digna de observación pero hasta entonces (me refiero al tiempo de mi primera visita) no explorada por ningún súbdito británico. He de exceptuar, por cierto, al sargento escocés, que, habiendo desertado del ejército del general (hoy lord) Beresford, (2) había olvidado cuando por primera vez lo vi, su idioma nativo. Nunca pudo aprender ni el castellano ni el guaraní; así es que inventó en su pobre cabeza una mezcla de cuatro idiomas (inglés, escocés, castellano y guaraní), que hablaba tartamudeando y era casi inteligible, con sus frecuentes repeticiones, tartamudeos, circunloquios y aclaraciones.
Para volver al rancho que entonces habitaba, os haré su descripción y la de sus moradores y os dejaré ex uno discere omnes. (3) Los paraguayos están llenos de urbanidad, y la siguiente anécdota algo ilustrará esta afirmación.
Tienen, naturalmente, gran prevención contra la nación inglesa, no solamente por ser de "herejes", sino por haber sitiado a Montevideo, donde gran parte de la guarnición se componía de tropas paraguayas. El bondadoso huésped por quien fui tan respetuosamente hospedado, que había pertenecido al destacamento paraguayo que defendió aquella ciudad, sabiendo que yo era inglés y deseando que su familia lo supiera y, sin embargo, no queriendo que yo sospechase que hablaba de mí, lo hizo en la siguiente forma. En guaraní no hay palabra para decir inglés, y los que hablan ese idioma lo expresan en español. Pues bien, mi huésped se daba cuenta de que si usaba aquél término, yo necesariamente comprendería que hablaba de mí. Por consiguiente, dijo a los que le rodeaban en guaraní (evitando pronunciar la palabra inglés) que yo era paisano de los que tiraron balas sobre Montevideo. Esto lo supe después por Gómez.
Había llamado mi atención, al acercarme, una singular construcción levantada muy cerca del rancho. Cuatro palmeras de quince pies de altura estaban enterradas como postes, con intervalos que constituían un cuadro de veinte pies. Entre cada palmera había un poste intermedio de igual altura, sosteniendo vigas que formaban el entramado del techo. Sobre éste estaban extendidas toscas esteras de manufactura india. La plataforma tenía el aspecto de un alto escenario de teatro accesible desde el suelo por una larga escalera portátil. Cenamos copiosamente leche, mandioca, miel y un cordero asado entero. Inmediatamente después de cenar, toda la numerosa familia de nuestro huésped vino a él y, juntando las manos en actitud de plegaria, dijo en guaraní: "La bendición, mi padre". El viejo movió su mano trazando en el aire una cruz y dijo a cada uno, sucesivamente: "Dios lo bendiga, mi hijo" o "mi hija", según el caso. Tenía una familia de nueve hijos; la mayor era una bella joven, rubia como una europea, que tendría veintidós años, y el menor, un niñito paraguayo de ocho años.
Después los hijos hicieron lo mismo con la madre, y recibieron de ella igual bendición.
Grande fue mi deleite al ver realizado, por hijos del tiempo moderno, este patriarcal homenaje a sus padres, y no menor fue mi sorpresa cuando, inmediatamente después, los vi subiendo la escalera uno por uno hasta llegar hasta la plataforma y allí, después de aflojar sus escasas vestiduras, acostarse para dormir. Gómez me dijo que nosotros dormiríamos allí también, para evitar los mosquitos y, tan pronto como me informó que no suben jamás a la altura de la ramada, trepé con presteza no concebible fácilmente sino por quienes han sido mártires de las irritaciones y zumbidos atormentadores de aquellos insaciables insectos. Mientras estuvimos sentados a la puerta del rancho, no habíamos sufrido poco a causa de sus picaduras y por su constante y molesto zumbido alrededor de nuestros oídos. ¡Mirabile dictu! (4) Tan pronto como alcancé la envidiable altura, donde en profundo sueño yacía la familia del buen hombre, ni un solo mosquito o insecto de cualquier clase se hizo sentir. Arriba subió Gómez, arriba subieron el huésped y su esposa; arriba subieron los tres peones y, finalmente, arriba se puso la escalera. Los caballos que se necesitaban para la mañana, atados a una soga, pastaban cerca del rancho; el ganado estaba en el corral y las ovejas en el chiquero; los gallos y las gallinas en sus pértigas, los perros echados y dormidos como muchos serenos pero, por oposición a ellos, alertas en el sueño. Las puertas de la casa quedaron abiertas para dejar entrar el aire fresco de la noche; no había ladrones en el campo, sino uno o dos jaguares sin la audacia suficiente para acercarse a esta colonia familiar. Apenas la media luna empezó a derramar sus lánguidos pero acariciadores rayos sobre los árboles, y las estrellas comenzaron a brillar, toda la familia -esposa, hijos, extraños, sirvientes, ganados, perros y aves, del rural y realmente patriarcal propietario paraguayo- se sumergió en el sueño, bajo la bóveda azul del cielo. La buena compañía así tendida bajo la pálida luna estaba formada por los hijos del paraguayo (nueve personas) de su padre y madre (dos más), de Gómez y yo, sirviente y postillón (otros cuatro) y de los peones (tres); en total diez y ocho personas, acomodadas sin lecho ni ropa de cama en doce yardas en cuadro del entramado, cubierto con estera y a la elevación de quince pies sobre el nivel del suelo. ¡Puede siquiera imaginarse que la gente duerma así en la casa de campo de un caballero en Inglaterra!
La primera clarinada del gallo fue la señal para restregarse los of os y cambiar de lado. No hubo estiramientos de brazos, por "un poco más sueño y un poco más descanso". La familia había ido a dormir a las ocho y se levantaba a las cinco. No hubo preparativos para lavarse a esa hora; eso se hacía en el arroyo, cinco horas después. Abajo fue la escalera, abajo los ya sin pereza miembros de la familia, y los extraños también; mugiendo del corral salió el ganado, y balando de su chiquero los ovinos.
Los gallos cantaban, los perros retozaban, las jóvenes fueron a ordeñar las vacas, los jóvenes a ensillar los caballos, y Gómez y yo, con nuestro sirviente y postillón, a poner en orden nuestro equipaje. En un momento la escena del más profundo reposo se convirtió en el más agitado bullicio y actividad rural. Tomamos mate, un jarro de leche recién ordeñada y un cigarro y, en menos de media hora estábamos nuevamente en ruta para la Asunción. Previamente, dimos cordial y grato adiós a nuestro huésped ejemplar. No habíamos nunca conocido al hombre; él no sabía nada de mí, sino que pertenecía a la nación hostil que pocos años antes había invadido su país y, sin embargo, me albergó con mi séquito, sometido a los principios de la hospitalidad a mano abierta que, desdeñando la idea de recompensa, se satisfacía únicamente con dar a sus huéspedes la respetuosa atención personal suya y de sus hijos. No es éste un caso aislado. Me sucedió lo mismo en todo el país y -en justicia a sus habitantes de corazón sencillo- no puedo menos que constatar este hecho generalizado ni, en honor al hombre de quien acabo de referirme, puedo dejar de mencionar su nombre: se llamaba Leonardo Vera.
Su sincero servidor
John Parish Robertson
NOTAS:
1.- En este caso, la expresión latina significa personas importantes del lugar. La familia Perichon tenía mucha influencia en Corrientes. Una persona de la familia, Ana Perichon, fue amante del virrey de Buenos Aires, Santiago de Liniers, a principio del siglo XIX y abuela de Camila O'Gormann, fusilada por Juan Manuel de Rosas en 1848, por haber mantenido una relación sentimental irregular. (N. del T.)
2.- El general William Beresford, marino británico, conquistó Buenos Aires en 1806. (N. del E.)
3.- A partir de uno, aprender de todos los demás. (N. del E.)
4.- Sorprende decirlo. (N. del E.)
CARTA XXIX
Al señor J. G.
Encargos para el Paraguay. Preparación del carruaje. Llegada a San Lorenzo.
Una seria alarma. El general José de San Martín. Batalla de San Lorenzo
Londres, 1838
Después de permanecer un mes en Buenos Aires y hacer arreglos para ampliar mis operaciones comerciales en el Paraguay, preparé el regreso a aquel país. Al mismo tiempo, tenía que dar cumplimiento a muchísimos encargos de mis amigos. Don Gregorio, el primero de la lista, necesitaba un sombrero tricornio, una capa, un espadín y media docena de medias de seda. Don Fulgencio Yegros, presidente de la Junta, precisaba abundantes galones, un par de charreteras y una montura inglesa. El capitán [Pedro Juan] Caballero me encargó un sombrero blanco y una casaca militar hecha de medida por un sastre de Buenos Aires. El doctor [Fernando de la] Mora necesitaba muchos libros de derecho y el doctor Vargas, una coleta nueva y un chaleco bordado. El doctor Francia necesitaba un telescopio, una bomba de aire (1) y una máquina eléctrica. Las esposas y comadres de
Todos ellos necesitaban innumerables cosas: vestidos de moda, chales, zapatos y blondas [encajes]. He oído de alguien que, cuando recibió numerosos encargos por el estilo, llevó los apuntes a la azotea, un día ventoso. Sobre los papeles que venían acompañados de dinero, colocó las monedas de oro enviadas para efectuar las compras respectivas; estos encargos resistieron al viento, permanecieron en sus sitios y fueron cumplidos. Los otros, que no estaban acompañados por los medios necesarios para comprarlos, fueron entregados a la fuerza del viento y, naturalmente, volaron. Pero, en mi caso, había recibido de mis amigos paraguayos tantos grandes favores, que no sometí sus pedidos a la prueba del viento, sino que las tomé en cuenta y las satisfice debidamente. Mis habitaciones estaban abarrotadas de cajas de cartón y de pino; de atados, fardos y paquetes de todas las formas y tamaños. Por eso, cuando tuve que emprender viaje de vuelta, la dificultad consistía en encontrar la manera de conducir la carga a través de las Pampas. Esta dificultad y el deseo de utilizar un medio de transporte más cómodo que el caballo para llegar hasta Santa Fe me sugirieron la idea del carruaje. Os he descrito ya los otros dos modos de viajar al Paraguay, a saber, por agua y a caballo, y ahora describiré el más cómodo: hacer la jornada en carruaje propio de cuatro ruedas.
Bien temprano, en el día señalado para la partida, se sacó el vehículo, que tenía toda la apariencia de un toldo de indios móvil. Era un armatoste español de alto techo y antigua forma, cubierto con cuero crudo, excepto en las dos ventanillas. Tenía una gran capacidad para llevar carga y, como sabía que no existían hoteles en el camino, todas las cosas que podían dar comodidad fueron estibadas (para hablar en términos marinos) en sus amplios cajones. Para transitar en carruaje por las Pampas se requieren casi tantos preparativos como para los viajes de mar. Jamones, carnes, champaña, oporto, vino, gallinas cocidas, queso, encurtidos y coñac se guardaron como provisión indispensable para la ruta. Se acomodó una batería de cocina en el pesado vehículo y, luego, dentro de una gran bolsa de cuero colocada en la parte inferior del coche, se pusieron muchos de los encargos y regalos para el Paraguay. Otros fueron colocados sobre la capota y algunos colgados a los costados. Aun así, no estábamos tan abarrotados como aquellos transportes que, aunque vayan tremendamente sobrecargados, llaman diligencias livianas los chalanes de este país. No obstante, si se considera que mi coche iba a recorrer una vasta llanura desprovista de caminos y puentes; que debía atravesar pantanos y-casi literalmente-navegar en ríos, no se puede decir que estaba sólo ligeramente cargado.
Después de uncir los caballos al coche, bajo la dirección del cochero, se nos sumaron cuatro postillones gauchos mal cubiertos, cada uno sobre su caballo, sin otro arreo que el lazo. Un extremo del lazo estaba atado a la cincha del recado y el otro extremo enganchado a la lanza del coche. Las cabezas de los dos caballos colocados entre los que tiraban el coche y los caballos delanteros estaban por lo menos a diez pies de los primeros; mientras las de los caballos delanteros estaban a quince pies más adelante de la yunta situada entre ellos y los de coche. En resumen, las cabezas de los caballos más adelantados estaban a cuarenta pies de las ruedas traseras del vehículo. Por absurda que parezca tal disposición, pronto nos apercibimos de su utilidad, pues apenas hubimos llegado a los suburbios cuando topamos con uno de sus horribles barriales. Son masas de barro espeso de tres pies y medio de profundidad, y de treinta a cincuenta de ancho. Primero la yunta delantera chapuzaba en el barro, luego seguía la segunda yunta y, cuando las dos salían del barrial y se hallaban sobre el terreno firme, antes que el carruaje entrase en él, ya tenían dónde donde apoyarse para desplegar sus fuerzas. A látigo y espuela, y estimulados por los gritos de los postillones, los caballos nos arrastraron triunfalmente fuera del pantano. Si la distancia entre los caballos hubiera sido más corta, hubiéramos quedado plantados en el fango. De esta manera cruzamos con éxito todos los pantanos, ciénagas y arroyos que median entre Buenos Aires y Santa Fe. Cuando no encontrábamos estos obstáculos, atravesábamos la llanura a media rienda y con velocidad de doce millas por hora. Muchos de los caballos que utilizábamos nunca habían sido atados al tiro y horribles eran las manotadas y brincos a que daban con frecuencia antes de adaptarse a la extraña y desacostumbrada tracción de nuestro enorme coche. Pero nunca, en un solo caso, vi al postillón dominado por su caballo. Después de una lucha más o menos larga, el último era invariablemente obligado a entregarse y avanzar. Luego galopaba seis o siete millas a tal velocidad y con susto y cólera tales, que su coraje era abatido y llegaba al término de la etapa al paso de su jinete. Entonces se le consideraba domado para futuros viajes de posta.
De este modo avancé, usando el carruaje como dormitorio, comedor y cuarto de vestir. Merced a los útiles de cocina que llevaba y a mi sirviente que actuaba de cocinero, el viaje me pareció mucho más tolerable que los que había hecho hasta entonces. En las diferentes postas en que parábamos para mudar caballos, encontré abundancia de caza. Las perdices grandes y chicas abundaban generalmente a no mayor distancia que cien yardas de la puerta.
Por la tarde del quinto día llegamos a la posta de San Lorenzo, distante como dos leguas del convento del mismo nombre, construido sobre las riberas del Paraná, que allí son prodigiosamente altas e inclinadas. Allí se nos informó que se habían dado órdenes de no permitir a los pasajeros proseguir más allá de aquel punto, no solamente porque era inseguro a causa de la proximidad del enemigo, sino porque los caballos habían sido requisados y puestos a disposición del Gobierno y listos para ser internados o usados en servicio activo al primer aviso. Yo me había temido una interrupción de ese tipo durante todo el camino, pues sabía que un numeroso contingente de marinos estaba en alguna parte del río y, cuando recordaba mi artimaña para burlar su bloqueo, ansiaba caer en manos de cualquiera menos en las suyas. Todo lo que pude convenir con el maestro de postas fue que, si los marinos desembarcaban en la costa, yo tendría dos caballos para mí y mi sirviente y estaría en libertad de emigrar al interior con su familia, a un sitio conocido por él, y donde el enemigo no podría seguirlo. Pero el encargado de la posta me aseguró que, en aquel lugar, el peligro de ser capturado por los indios era tan grande como el de serlo por los marinos -así fue que me encontré entre los dos peligros de Scylla y Caribdis-. Pero había visto ya bastante de Sud América, como para acobardarme ante situaciones peligrosas.
Antes de acostarme pagué mi cuenta maestro de postas y, cuando quedó arreglado, me retiré al carruaje, transformándolo en habitación, para pasar la noche, y pronto me dormí.
No habían corrido muchas horas cuando desperté de mi profundo sueño a causa del tropel de caballos, ruido de sables y duras voces de mando que sonaron en cerca de la posta. Vi confusamente en las tinieblas de la noche los curtidos rostros de dos arrogantes soldados en cada ventanilla del coche.
Creí que estaba en manos de los marinos. "¿Quién está ahí?", dijo autoritariamente uno de ellos. "Un viajero", contesté, no queriendo crearme dificultades diciendo que era inglés. "Apúrese", dijo la misma voz, "y salga". En ese momento se acercó a la ventanilla una persona cuyas facciones no podía distinguir en la oscuridad, pero cuya voz estuve seguro de conocer, al oírle decir a los hombres: "No sean groseros; no es enemigo sino, según me informa el maestro de posta, un caballero inglés en viaje al Paraguay".
Los hombres se retiraron y el oficial se aproximó más a la ventanilla. Sólo confusamente pude entonces discernir sus finas y prominentes facciones pero, tomando en cuenta sus rasgos y el timbre de la voz, dije: "Seguramente usted es el coronel San Martín (2) y, si es así, aquí está su amigo mister Robertson".
El reconocimiento fue instantáneo, mutuo y cordial; él rió de buena gana cuando le manifesté el miedo que había tenido, confundiendo a sus tropas con un cuerpo de marinos. El coronel entonces me informó que el Gobierno tenía noticias seguras de que los marinos españoles intentarían desembarcar esa misma mañana, para saquear el país circunvecino y especialmente el convento de San Lorenzo. Agregó que para impedirlo había sido destacado con ciento cincuenta granaderos a caballo de su Regimiento; que había viajando durante tres noches desde Buenos Aires (anduvo casi sólo de noche para no ser observado). Dijo estar seguro de que los marinos no sabían de su presencia y que, dentro de pocas horas esperaba entrar en combate con ellos. "Son doble en número", añadió el valiente coronel, "pero por eso no creo que lleven la mejor parte del combate".
"Estoy seguro de que no", le dije y, descendiendo rápidamente, empecé con mi sirviente a buscar a tientas vino con que refrescar a mis muy bienvenidos huéspedes. San Martín había ordenado que se apagaran todas las luces de la posta, para evitar que los marinos pudiesen observar y conocer de este modo la cercanía del enemigo. Sin embargo, nos manejamos muy bien para beber nuestro vino en la oscuridad y fue literalmente la copa del estribo, porque todos los hombres de la pequeña columna estaban de pie al lado de sus caballos ya ensillados y listos para avanzar, a la voz de mando, al esperado campo del combate.
No tuve dificultad en persuadir al general de que me permitiera acompañarlo hasta el convento. "Pero recuerde", me dijo, "que no es su deber ni su oficio pelear. Le daré un buen caballo y, si ve que nos va mal en la batalla, aléjese con la mayor ligereza posible. Usted sabe que los marineros no son hombres de a caballo". A este consejo prometí sujetarme y, aceptando su delicada oferta de un caballo excelente y estimando debidamente su consideración hacia mí, cabalgué al lado de San Martín cuando marchaba al frente de sus hombres, en obscura y silenciosa falange.
Justamente antes de despuntar la aurora, por una tranquera en el lado del fondo de la construcción, llegamos al convento de San Lorenzo, que quedaba entre el río Paraná y las tropas de Buenos Aires, cuyos movimientos quedaban así todos ocultos a las miradas del enemigo. Los tres lados del convento que se podían ver desde el río parecían desiertos; todas las ventanas estaban cerradas; todo en el interior se encontraba en el estado en que lo habían dejado los frailes atemorizados, en su fuga precipitada de unos días antes. Detrás del cuarto lado [no visible desde el río] y por el portón que daba entrada al edificio y sus claustros se hicieron los preparativos para la obra de muerte. Por este portón San Martín hizo entrar a sus hombres en el mayor silencio, hasta que los tuvo reunidos dentro del recinto en dos escuadrones. Aquellos soldados me hicieron pensar, cuando las primeras luces de la mañana comenzaron a llegar a los claustros sombríos que los escondían, a los griegos ocultos en el interior del caballo de madera, tan fatal para la ciudad de Troya.
El portón se cerró para que ningún transeúnte importuno pudiese ver lo que adentro se preparaba. El coronel San Martín, acompañado por dos o tres de sus oficiales y por mí, ascendió a la torrecilla del convento y con ayuda de un anteojo de noche y a través de una ventana trasera trató de informarse sobre la fuerza y movimientos del enemigo.
Cada momento que transcurría daba una prueba más clara de que el enemigo se proponía desembarcar y, tan pronto como aclaró el día, vimos como subían aquellos hombres a los botes de los siete barcos que componían su escuadra. Pudimos contar claramente alrededor de trescientos veinte marinos que, desembarcando al pie de la barranca, se preparaban para subir la larga y tortuosa senda, única comunicación entre el convento y el río. Era evidente, por el descuido con que subían por aquel camino, que ignoraban por completo los preparativos hechos para recibirlos. San Martín y sus oficiales descendieron de la torrecilla, y habiendo preparado todo para el choque, tomaron sus respectivos puestos en el patio de abajo. Los hombres fueron llevados fuera del convento y, sin ser vistos, se alistaron detrás de una de las alas del edificio.
San Martín volvió a subir a la torre y deteniéndose apenas un momento, volvió a bajar corriendo, después de decirme: "Ahora, en dos minutos más estaremos sobre ellos, sable en mano". Fue un momento de intensa ansiedad para mí. San Martín había ordenado a sus hombres no disparar ningún tiro, y el enemigo ya estaba, a mis pies, a no más de cien yardas. Su bandera flameaba alegremente, sus tambores y pífanos tocaban una marcha redoblada, cuando en un instante y a todo galope, los dos escuadrones salieron por detrás del convento y, flanqueando al enemigo por las dos alas, comenzaron con sus lucientes sables la matanza, que fue instantánea y espantosa. Las tropas de San Martín recibieron del enemigo una sola descarga de fusilería, precipitada e inefectiva porque, teniendo tan cerca de la caballería, sólo le mataron cinco hombres. A la descarga siguió la derrota, el estrago y terror de los marinos. La persecución, la matanza, el triunfo, siguieron a la carga de los soldados de Buenos Aires. La suerte de la batalla, aun para un ojo inexperto como el mío, no estuvo indecisa ni tres minutos. La embestida de los dos escuadrones rompió las filas enemigas en un instante y, a partir de aquel momento, los sables hicieron su labor de muerte tan rápidamente, que en un cuarto de hora el campo quedó cubierto de muertos y heridos.
Un pequeño grupo de españoles había huido hasta el borde de la barranca y allí, viéndose perseguido por una docena de granaderos de San Martín, se precipitó barranca abajo y pereció en la caída. Fue inútil que el oficial a cargo de la partida les prometiera la vida a cambio de la rendición. El pánico les había privado completamente de la razón, y en vez de rendirse como prisioneros de guerra, dieron el horrible salto que los llevó al otro mundo y aquel día, sus cuerpos fueron pasto de las aves de rapiña.
De todos los que desembarcaron volvieron a sus barcos apenas cincuenta. Los demás fueron muertos o heridos, mientras que San Martín solamente perdió, ocho hombres en el combate.
La excitación nerviosa proveniente de la dolorosa novedad del espectáculo pronto me ganó y quedé muy aliviado de poder abandonar el ensangrentado campo de la acción. Por eso pedí a San Martín que aceptase mi vino y provisiones en obsequio a los heridos de ambas partes y, dándole un cordial adiós, abandoné el teatro de la lucha apenado por la matanza, y admirado por su sangre fría e intrepidez del coronel.
Esta batalla (por llamarla así) fue -por sus consecuencias- de gran provecho para quienes tenían relaciones con el Paraguay, pues los marinos se alejaron del río Paraná y jamás pudieron volver después en son de guerra.
Habiendo ya entrado en detalles completos tanto sobre Santa Fe, la Bajada, Goya, Corrientes, Estancias, etc., (3) como acerca del viaje entre la primera y la Asunción, diré solamente que llegué de nuevo a aquella capital un mes después de la batalla de San Lorenzo.
Su sincero servidor
John Parish Robertson
1.- Posiblemente se trata un rifle de aire comprimido, pues el texto inglés dice "air gun". Los rifles de aire comprimido existían desde el siglo XVII. (N. del E.)
2.- José de San Martín era entonces coronel. La batalla de San Lorenzo, que se relata más adelante, se libró el 3 de febrero de 1813. La victoria de San Martín terminó con las incursiones de los marinos españolistas en el río Paraná. (N. del E)
3.- Roberton se refiere a la versión integral de su libro, del cual publicamos aquí algunos capítulos. (N. del E.)
CARTA XLII
Al señor J. G.
Viaje aguas arriba
Londres, 1838
Habéis tenido una relación completa del viaje aguas abajo, pero el de aguas arriba es asunto muy distinto en mi opinión, y creo que llegaréis a la misma conclusión antes que yo haya terminado de describirlo.
El barco en que estaba a punto de partir se llamaba Nuestra Señora del Carmen; su propietario era español, y el baquiano, como sucede siempre, paraguayo. La tripulación se dividía en marineros y peones. Los primeros tenían un rango superior y mejor paga; hacían tareas propia de los marineros; algunos eran españoles y otros criollos, en número de ocho. Todos los peones eran paraguayos; podríamos llamarlos de una raza anfibia, medio de mar, pues eran a medias hombres de tierra y a medias, marineros. Había doce de ellos, y sus obligaciones se especificarían en adelante.
E1 23 de marzo [de 1814], nuestro bergantín fue sirgado (1) hasta cerca de la boca de brazo del río Salado en que está Santa Fe y allí quedó oculto entre los árboles. Se convino en que los pasajeros lo alcanzarían tan pronto como se afirmase el viento del Sur, con el que pasaríamos la Bajada, durante la noche. Del mismo modo, el patrón se proponía salvar todos los pasos de que ya he hablado.
Viento sur sopló e1 25, y aquel día once pasa] eros, no contándome yo, se despidieron de Santa Fe. [...] Fuimos en canoa hasta el barco; y así que hubo caído la noche izamos las velas y buscamos el canal del río Paraná. Ayudados por la oscuridad y por la brisa creciente pasamos la Bajada sin tropiezo.
El viento empezó a amainar por la noche, y a las diez de la siguiente mañana era apenas suficiente para cortar la corriente. El cielo oscuro y descendente anunciaba tormenta. El trueno, rodando pesadamente primero en la distancia, se hacía más fuerte y distinto, y el relámpago, que empezó por proyectar sus débiles reflejos en el lejano horizonte, iluminaba gradualmente las masas de nubes suspendidas pesadamente sobre nosotros y en derredor.
Al final, toda la furia de la tormenta estalló sobre nuestras cabezas. Un gran fulgor de relámpagos -acompañado, no seguido por el estallido del trueno, tan fuerte como para despertar los muertos, nos hizo estremecer a todos; e instantes después cayó un huracán tan espantoso, que antes de poder guarnecernos o prepararnos, la lona que teníamos fue volada en pedazos.
Nuestro barco fue empujado contra una isla, el bauprés despedazó y aplastó las ramas de los árboles que se oponían a su avance. El relámpago se convirtió en un resplandor casi continuo; el trueno rodaba, y estallaba con tanta furia, que atemorizaba incluso a la tripulación y pasajeros paraguayos, acostumbrados a las tormentas tropicales de esta clase. El huracán duró poco. Lo siguió una lluvia en consonancia con los demás elementos de la tormenta: cayó como una suerte de catarata durante una hora acompañada de truenos y relámpagos de la misma intensidad. En realidad, la tormenta duró todo el día, por momentos como una lluvia y por momentos como una tromba de agua, y siempre con profusión de descargas eléctricas.
La tempestad paró, pero nuestras velas se habían despedazado y, no habiéndose previsto el huracán, no las había de repuesto a bordo de la Nuestra Señora del Carmen... ¿Qué íbamos a hacer? Se recogieron cuidadosamente todos los restos de vela arrojado sobre distintos lugares de la isla y, poniendo todos sus hombres a trabajar en estos trozos y retazos, el patrón se dio maña para rehacer una vela mayor y una gavia. Con éstas íbamos a navegar ochocientas millas contra una corriente de tres millas por hora. Aquellos remiendos, con buena brisa y sin corriente, podrían llevarnos con una velocidad de cinco nudos; tomando en cuenta los tres nudos de la corriente, teníamos la incómoda perspectiva, de adelantar dos millas por hora con buen viento.
Con buen viento; allí estaba la dificultad. Íbamos a adelantar dos millas por hora con buen viento pero, ¿dónde encontrar el buen viento? El predominante era el del Norte; el del Sur, que necesitábamos para remontar el río, soplaba de tanto en tanto con poca fuerza. De modo que el patrón respondía a nuestras quejas diciendo que, si le dábamos buenos vientos, no tendíamos por qué quejarnos de su falta de lona.
Pronto supe por triste experiencia que la escasez de velas era el mal menor del viaje aguas arriba. Los eternos vientos del Norte, las varaduras, las vueltas del río, y los temores del enemigo, (2) se habían combinado, para hacer nuestro pasaje horriblemente largo, aún sin ninguna escasez de paño.
Cuando no había viento, nuestros peones recurrían a las dos canoas y estiraban el barco de esta manera. Primero, una canoa iba adelante con una cuerda, que se dejaba correr mientras la embarcación avanzaba; luego se ataba la cuerda a un árbol, y con ella el barco era jalado. Mientras tanto, la segunda canoa iba más allá del árbol y amarraba otra cuerda a otro árbol; de modo que las dos canoas, trabajando alternativamente, mantenían el barco siempre en movimiento.
De esta manera hacíamos a veces seis millas por día, pero nunca más. Cuando el viento Norte era demasiado fuerte, no se podía avanzar ni siquiera de esta manera, y el barco se dejaba amarrado a un árbol. A veces había demasiada distancia entre nuestro árbol y el de más adelante, así que debía seguir amarrado al mismo árbol.
A veces quedábamos literalmente atados ocho días seguidos; luego llegaba el esperado viento sur, y después de haberlo disfrutado quizás por un día -en ocasiones por unas pocas horas-, nuestros esperanzas de avanzar se malograban en una varadura: quedábamos encallados en un banco de arena.
Al remontar el río, nunca se descarga el barco para aligerarlo, como se hace al descenderlo. Si no podemos evitar el banco o bordearlo, se mide la profundidad del agua y se levanta el barco para sacarlo de la varadura. Esto se hace hundiendo a ambos lado del barco dos largos horcones de madera resistente, cuyos extremos superiores se juntan. Utilizando cuerdas y cuñas, los horcones permiten levantar el barco. Es una tarea dura y a veces difícil, que puede llevar todo un día y, como el viento sur puede pasar mientras se la realiza, el barco liberado de la varadura puede quedar atado a un árbol otra vez.
La más irritante de las demoras es la provocada por las curvas del río. Ellas son circulares en algunos lugares, de modo que un viento favorable en un sector de la curva puede volverse desfavorable en otro. Entonces es necesario mover el barco mediante una cuerda atada a un árbol, una operación muy lenta; pero mientras tanto el viento puede cambiar de nuevo, así que se hace necesario atar el barco a un árbol, pero no para arrastrarlo sino para dejarlo inmovilizado.
También debimos enfrentar cierta dificultad adicional, y no debida a las características propias de la navegación río arriba. Sólo podíamos pasar durante la noche aquellos puntos que creíamos controlados por los artigueños. Si llegábamos a alguno de esos pasos precisos en la mañana, debíamos detenernos y esperar la noche, con el barco amarrado a un árbol; si el viento cambiaba, debíamos seguir así hasta que volviera a soplar el viento sur.
Estas fueron algunas de las dificultades que encontré en el viaje aguas arriba. Su retardo lo consideré como el mal mayor, pero de ningún modo fue el único.
El dormitorio de nuestro bergantín -sucio e incómodo- era de doce pies por ocho, y en él cabíamos apretados doce pasajeros. Apenas teníamos sitio para estar de pie cuando nos reuníamos en el dormitorio. Durante todo el viaje no estuvo libre del olor del humo de tabaco aventado, pues con doce hombres de la tierra en que crece aquella planta -teniendo cada día quince horas que pasar en la ociosidad, podéis imaginares cómo fumigaban el barco.
Poquísimas provisiones, con excepción de las mías, se pusieron a bordo del Carmen, sea por el patrón o por los pasajeros. Las mías pronto se consumieron. Para la tripulación, la provisión del buque era de sal y para los pasajeros sal y galletas (más duras éstas que cualquier otro con que mis dientes hubieran estado nunca en contacto); las principales provisiones del viaje para la tripulación y pasajeros debían conseguirse en el camino.
Nuestro baquiano conocía todas las estancias a lo largo de la costa que debíamos recorrer como su propia casa. En tiempos ordinarios, todas esas estancias se podían visitar y se podía conseguir en ellas abundante provisión de carne, pero en aquel momento se mezclaba la política con la cuestión de las provistas; el baquiano se veía obligado por precaución a elegir aquellas estancias que aparentemente no tenían relación con los artigueños, y solamente a éstas se enviaban las canoas para carnear.
La carneada consiste en esto.
Las dos canoas, con cuatro peones en cada una, se dirigían a la estancia, y el director de la expedición compraba los animales que se necesitaban.
En tiempos ordinarios, un par de bovinos se toman a la vez, pero viajábamos en tiempos extraordinarios, de modo que necesitábamos también provisiones extraordinarias. Nuestros hombres generalmente compraban cinco o seis vacas, que se traían vivas y se les entregaban en el corral. Nuestros gauchos fluviales, ayudados por la peonada de la estancia, mataban los animales, los desollaban, los cortaban en pedazos y llevaban éstos a las canoas. Así se convirtieron en nuestros carniceros y quedábamos muy contentos cuando podíamos emplearlos en esta calidad. Hubo en forma alterna un día de fiesta y otro de ayuno en todo el camino. Los temores a los artigueños corrían por toda la tripulación del barco y era solamente el hambre la que obligaba a los carniceros fluviales a ir a carnear. Generalmente empleaban todo el día en esta operación, y no os puedo describir la intensa ansiedad con que se esperaba su retorno. Nos alarmábamos continuamente creyendo ver llegar las canoas llenas de artigueños armados y, en lugar de reses carneadas, ver sables relucientes y escuchar el silbido de las balas pasándonos cerca.
Cuando la canoa regresaba con verdaderos costillares, grande era nuestra alegría e inmediatamente se hacían preparativos para saciar nuestra hambre voraz.
El día siguiente al de la carneada era también día de carne fresca a discreción, pero al tercer día debíamos resignarnos al charqui -tiras y mantas secadas al sol, en cuerdas, como las lavanderas secan la ropa en este país, con la diferencia de que todo lo puesto al sol eran trozos de carne-.
Cuando el charqui estaba por acabarse era seco, de mal gusto y desabrido -a veces incomible- y entonces volvía a repetirse la confusión de nuestros temores, y esperanzas y ansiedades que seguían los movimientos de nuestros carniceros fluviales.
Por momentos, aquellas excursiones nos mantenían muy animados en el sentido literal de la palabra; otras veces nos tenían en estado de alarma angustiosa unos enemigos más terribles que los artigueños -al final de cuentas, nunca vi ningún artigueño, pero los que digo nos atormentaban permanentemente-. Hablo de los moquitos. Este zumbador insecto es malo en todas partes, pero en un río sudamericano, durante una noche obscura sin brisa y sofocante, es el demonio que os atormenta con infatigable constancia. En tales casos, no encontré nada que pudiese detener al mosquito. Poneos una coraza y él os alcanzará, picará, zumbará en vuestro oído, volverá a pícaros, os ampollará y, en resumen, hará todo lo que pueda para enloqueceros.
En el río Paraná, el viento Norte trae los mosquitos; el Sur los aleja. El primero es como nuestro sirocco. Aumenta gradualmente en velocidad y calor hasta que finalmente parece el soplo de una hornalla. Entonces llega la tormenta de la parte opuesta y cargada del cielo seguida de un viento sur que, con su soplo frío, procedente de la zona glacial del Sur, aclara la atmósfera y da nueva vida a la creación animal.
Solíamos esperar la llegada del viento sur con gran ansiedad. No debe sorprender, pues nos iba a sacar de una larga y total detención de nuestro viaje; iba a disipar las nubes de mosquitos feroces que nos asediaban y a infundirnos esperanza de llegar por fin a la Asunción. En tales ocasiones comenzaban los penosos deberes de nuestro baquiano, quien se volvía el hombre más importante del barco. Tan pronto como empezábamos a avanzar con la brisa, se sentaba sobre el bauprés y allí, fijo e inmóvil como una roca, permanecía todo el tiempo que durase el viento Sur. Tenía un peón a cada banda tomando sondajes con largas tacuaras; daba sus órdenes en guaraní y en el mismo idioma las preguntas que les dirigía. Su comida, mientras de ese modo cumplía los deberes de piloto, consistía casi exclusivamente de mate y cigarros. No solamente de día sino también de noche se mantenía en su puesto, aguzando la vista sobre el agua, y por el color del río y sus olas, guiaba el barco, aun en la total oscuridad. Parecía un mago del río, que escudriñaba su elemento y por algún arte nigromántico nos conducía a través de la confusión de la tortuosa corriente. Los bancos de este gran río cambian de sitio constantemente y se requiere toda la habilidad del baquiano para descubrir, al navegar, los cambios operados bajo la superficie del agua y poder timonear el barco por los canales recién formados.
Según me dijeron, nuestro baquiano llegó a estar sentado en su puesto para observar el curso del río, tres días y tres noches seguidas, sin ningún descanso. Es ése el período más largo que dura el viento del Sur.
Su sincero servidor
William Parish Robertson
1.- Arrastrado con una cuerda desde la costa, probablemente a causa de la falta de viento favorable. (N. del E.)
2.- Ya no se trataba más de los marinos españoles, sino de los enfrentamientos entre las tropas de Buenos Aires y las de José de Artigas el prócer uruguayo. En estas Cartas se nota un gran temor de los Artigueños o partidarios de Amigas, que la posteridad no juzga como Robertson. (N. del E.)
*******************
DOCUMENTO (ENLACE) RECOMENDADO:
LA INDEPENDENCIA Y EL INDÍGENA
Ensayos de BRANISLAVA SUSNIK
Colección: INDEPENDENCIA NACIONAL
INTERCONTINENTAL EDITORA
Asunción – Paraguay
2010 (126 páginas)






Todos los derechos reservados
Desde el Paraguay para el Mundo!
Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto

