JOSÉ FERNANDO TALAVERA (+)

HERMINIO GIMENEZ - Por JOSÉ FERNANDO TALAVERA - Año 1987

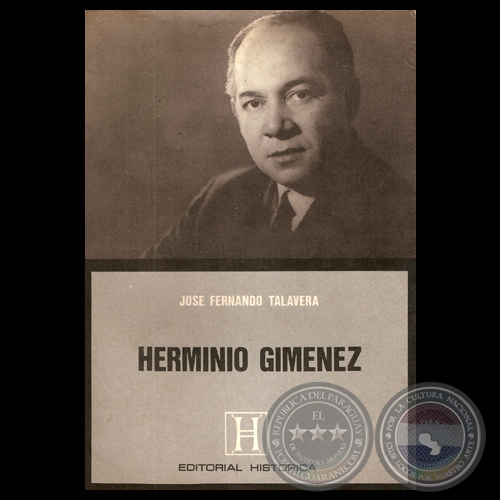
HERMINIO GIMENEZ
Editorial HISTÓRICA.
Primera edición, Editorial Nueva Etapa,
Corrientes, Rep. Argentina, 1983.
Revisión técnica: ALFREDO M. SEIFERHELD.
Corrección: RUFO MEDINA.
Asunción – Paraguay
1987 (157 páginas)
PROLOGO
Bien vale encabezar este prólogo con las inspiradas rimas de aquel celebrado poeta inglés: "Hay una tierna música, que dulcemente flota/ al desprenderse un pétalo de las marchitas rosas...". La belleza de la forma y del contenido de esta biografía de Herminio Giménez, debido a la pluma de un escritor de relieves brillantes como José Fernando Talavera, tiene el sentido de una consagración justa y valedera.
El contexto de este hermoso opúsculo sugiere la compenetración íntima de su autor, con la vida y la obra del biografiado, su vocación, sus esfuerzos de superación, su humildad, su amor al terruño, su amplitud espiritual y su genio, que están en la impronta de todas sus creaciones.
Este libro no es solamente una exhibición o historial de las obras de Herminio Giménez; es más, constituye la etopeya del mismo. Se ha adentrado en la filosofía de la música del biografiado, ha desentrañado su sentido logrando llegar hasta su fuero espiritual. Eso es mucho y es todo.
Con razón exclamaba Alfredo de Musset: "C'est la musique, moi, qui m'a fait croire en Dieu". Efectivamente, la música nos hace creer en Dios, porque ella, a no dudar, es la inspiración de sus elegidos. Siempre ha creído que no hay melodía que no tenga un sabor de divinidad. Por eso la mitología griega creó el Parnaso, en donde se reunían las Musas, hijas del Olimpo, impenetrable para el común de los hombres y sólo accesible a la sublimación del espíritu. Cuánta profundidad hallamos en Beethoven cuando dice que "la música es una relevación más alta que la filosofía", porque es todo "lo que no cabe dentro del lenguaje humano".
Habría de ser tarea muy difícil, captar las motivaciones de una vida como la de Herminio Giménez, plena de emociones, de cromatismo, de inquietudes superiores, y siempre vibrando en el tiempo y en el espacio, comolas mariposas o el ruiseñor; o en vaivén como las olas del mar, ora recorriendo distancias como el viento, ora impregnando de melodías el espacio, como el zorzal. Pero Talavera lo ha logrado, merced a su talento y fluidez de expresión. Para ello ha incursionado en la niñez de Herminio, en donde halló los atisbos de su divina vocación, luego en su adolescencia con la eclosión de su virtuosismo inmanente, hasta el cenit de su consagración y de su triunfo. Por otra parte, y como bien lo expresa el autor; "la talla de los hombres se mide atendiendo a las condiciones de época y lugar", para lo cual era menester trazar el marco temporal y social en que le tocó actuar a Giménez en nuestro país, y así lo hizo Talavera en forma magistral en el capítulo correspondiente de esta obra.
Tal como sostiene acertadamente el autor, nuestra "polca" constituye "un ejemplar nuevo de la música nacional, gestada a lo largo de nuestra historia como conjunción de la sensibilidad indígena y del alma española". Vale decir, surge como un fenómeno social propio de nuestro suelo y de nuestra raza. "El español constituyó uno de los extremos de la bipolaridad étnica que en su mezcla con el guaraní engendró el mestizo, cuya tipificación, en el transcurso de los siglos, dio nacimiento a la raza paraguaya. El español impuso en Amerindia, aparte su dominio político, su idioma y su religión, sin someter al indio a la esclavitud; lo conquistó espiritualmente y lo convirtió en instrumento fiel a sus designios. Pero, a su vez, el dominador fue conquistado, y fue la mujer india la que, al alcanzar su triunfo en el connubio, guaranizó al español, incorporándolo a su mundo y logrando así la sublimación de ambas razas... De esa hibridación hispano-guaraní surgió el mestizo como un nuevo tipo étnico, con caracteres definidos y singularidad propia; fue en ese crisol biogenético donde, en el transcurso de poco más de dos siglos y medio, advino la estirpe paraguaya". 1
Ese acento típico social paraguayo fue el que inspiró y dio entidad a la música de Agustín Barrios, José Asunción Flores y Herminio Giménez, que para nosotros son los que han descubierto y le dieron inspiración a nuestro hontanar folklórico actual, siendo su vate más encumbrado Ortiz Guerrero.
De esa manera los antes nombrados son, a no dudar, los genuinos creadores de una nueva filosofía musical en nuestro país. Ellos están en la metodología y en la esencia del arte musical paraguayo contemporáneo. Le dieron sabor autóctono, pero también sentido ecuménico. A ello se debe que la música paraguaya se haya universalizado y esté en la sensibilidad de lo profundamente humano. Por lo mismo que Herminio Giménez nos dice, parafraseando a Anatole France, que "no hay música profunda ni culta, sólo hay música buena o mala", anotamos que nuestra música es bella porque exalta y emociona; es altiva y gallarda como el conquistador hispano, y también dulce y tierna, impregnada de añoranzas, con las nostalgias extraídas del carcaj guaraní. Es una maravillosa simbiosis espiritual, hecha melodía.
Ahí están las guaranias, los kyre'y y las canciones épicas de Herminio, mezcla de fuerza y de grandeza, connubio de imaginación y sentimiento, síntesis y sublimación del arte musical de nuestro Paraguay irredento.
Los poemas musicales de Herminio, que completan su repertorio maravilloso, como la suite o rapsodia "El Pájaro", "El Rabelero", el ballet "Yasy Yateré", etcétera, constituyen su inspiración mayor. Es como la temática de un desahogo espiritual, ya sea como remembranza emotiva, en homenaje a un hermano del arte que se fue, o bien un recuerdo de sus primeros balbuceos de artista, o la vuelta a las leyendas que le impresionaron en su niñez. Todo es significativo y trascendente en la música de Giménez; por eso la sentimos y comprendemos en su contenido esencial o filosófico.
Pero el biografiado no sólo se ha distinguido en la recreación estética y medular de la música nacional, si que también ha evidenciado dotes extraordinarias y brillantes en la instrumentación, orquestación y dirección de coros sinfónicos que lo han consagrado como eximio maestro en el ámbito internacional.
El libro de Talavera que tenemos el honor de prologar es una obra seria y trascendente; constituye un ensayo de historia de la música nacional, y un estudio comparado del folklore europeo y americano. El mismo viene a llenar un sensible vacío en la bibliografía de nuestro país. Aborda el tema con suficiencia y excepcional capacidad, su lectura es amena y atractiva, tiene matices y coloridos extraídos del paisaje de una tierra a la que Dios ha dotado de excepcional belleza y. de un pueblo que tiene fe en su destino, y que está surcado por epopeyas de heroísmo de sus hijos.
Hay capítulos, en la obra de Talavera, ricos en contenido literario y emotivo como "Cerro Corá", otros que ensayan la exégesis y evolución del arte musical paraguayo, y algunos de sentido polémico, como "Música Mayor", que incursiona en el ámbito teleológico de nuestro folklore nacional. No obstante, su inspiración cimera es Herminio Giménez. Toda la obra gira alrededor de este egregio artífice de la música nativa, cuyo solo nombre es un retazo de la historia del arte paraguayo.
Como colofón, y sin ánimo de ser reiterativos, debemos expresar que, en toda la temática musical de Herminio, está siempre presente la impronta de una emoción consustanciada con el ancestro de nuestro pueblo y con lo telúrico de nuestra tierra; se inspira en las motivaciones del mancebo, como en el azahar de nuestros bosques, en el murmullo de nuestros arroyuelos y en la belleza de nuestros paisajes. He ahí por qué Herminio Giménez se ha constituido, hoy, en una reliquia viviente del Paraguay peregrino.
Pero lo más remarcable en la vida de Herminio Giménez no es su obra, sino su vida misma, toda vez que ella constituye una afirmación de conducta inalterable en el tiempo y en los principios. Nació libre, se educó en la libertad e hizo de ella una vocación permanente, intransigente e irrenunciable. Prefirió deambular por tierras extrañas antes que sufrir el menoscabo de su dignidad humana. Honró con su talento los paraninfos del arte de América y de Europa, y llevó la música de nuestra tierra a todos los confines del mundo. Así, su vida es el aval de esa ciencia musical, que dio en cultivar con decoro, y a la que supo dar brillo con su peculiar estilo, pleno de contenido espiritual y de relevancia estética.
El pueblo paraguayo ya está acuñando, en su corazón, el bronce con que se habrá de esculpir la testa de Herminio Giménez.
Y mientras la historia, con su devenir inexorable, registre el colapso de los déspotas, la caída de los dictadores y el derrumbe de los tiranos, la música de Herminio seguirá acunando con su estela de alegría y de amor el alma de nuestro pueblo, en la perennidad de los tiempos.
José Antonio Ayala
Notas
"Historia Social del Paraguay", por José Antonio Ayala.
"Cuadernos" de París, No. 68, año 1963
2. La filosofía del arte musical se refiere a los enlaces, dependencias y proporciones matemáticas que hacen sensible un carácter esencial, "determinado por un conjunto, que es el estado general del espíritu y las costumbres circundantes". (HipólitoTaine,” La Filosofía del Arte").
La temática musical paraguaya tiene metro, inspiración esencial, compás característico, y sobre todo riqueza melódica, fraguada en el genio de sus creadores, tal corno nos lo evidencia Talavera.

INTRODUCCIÓN
Intentar una biografía de Herminio Giménez es empresa riesgosa. El primer escollo, opuesto por el propio maestro, consiste en su inveterada modestia. Desde luego, él no ignora el lugar prominente que ocupa en el panorama de la música paraguaya y americana, pero prefiere situarse a la par de los demás, en la caudalosa marea de la multitud anónima, por mucho que haya superado la medianía para remontarse a las regiones luminosas del arte, donde sólo habitan los creadores de belleza.
Lo que en el presente libro se dice lastimaré, a buen seguro, esa humildad a la que el maestro se aferra para ser fiel a sí mismo. Giménez abomina las actitudes jactanciosas y los modales estirados. La autenticidad consiste para él en vivir gozosamente las cosas cotidianas de la vida, que por simples y puras la ennoblecen. El mérito va siempre de la mano con la sencillez.
Pero si la semblanza de Herminio Giménez ha de hacerle justicia, será necesario violentar el pudor con que él sobrelleva la admiración que se le tributa; será menester transmitir al lector todos los matices de esta rica personalidad, para ubicarla en la circunstancia humana y artística dentro de la cual se le debe necesariamente contemplar.
Y es aquí donde surge la segunda dificultad. Para reseñar la trayectoria del maestro, hay mucho que espigar, replanteos que hacer, conceptos que delimitar y prejuicios que desarraigar.
Lejos de nuestra pretensión el descubrir a Herminio Giménez. Su pueblo mismo lo tiene ya por uno de sus abanderados y portavoces, porque ha sabido dar de él una representación cabal en las notas de su pentagrama, donde vuelca con alerta sensibilidad y consumada maestría las palpitaciones del alma nacional. Ese pueblo se estremece de emoción con los acentos épicos de Cerro Corá, con las sugestiones patrióticas que fluyen de Fortín Toledo o con esa notable pintura costumbrista que es Che trompo Arasá.
Pero si el pueblo lo intuye, hay que admitir que no lo valora en su real dimensión. Herminio Giménez es mucho más que un autor de melodías grutas al oído. Representa algo en la vida cultural de la nación. Es un exponente del arte paraguayo en sus mejores manifestaciones. Con Barrios, Flores, Alvarenga, Lara Bareiro, Moreno González, Pérez Cardozo y otros, impulsó nuestra música por nuevos caminos, confiriéndole una jerarquía sin precedentes, que le ha valido un honroso concepto en exigentes centros artísticos americanos. En esa constelación de músicos excelentes, Giménez brilla con fulgor propio.
No parece que en nuestro país se aprecie debidamente la significación de este artista, ni sabemos que las personas ilustradas se hayan detenido a meditar en todo lo que la música paraguaya lleva recorrido desde sus balbuceos iniciales hasta las obras de aliento que hoy puede exhibir ante propios y extraños. Sin abarcar ese panorama; es inútil emitir juicio. Faltará el sentido de la ubicación. La talla de los hombres se mide atendiendo a las condiciones de época y lugar. Un marco histórico brillante puede agigantar una figura; uno modesto puede opacarla. El valor intrínseco es cosa distinta, que debemos establecer sin dejarnos impresionar por los espejismos.
La mayoría considera a Herminio Giménez un músico popular descollante, lo que es ya de por sí bastante, pero supone que de allí no pasa. Algunos hasta lo ven como intruso en el campo de la música llamada seria, que para ellos está reservada a países de mayor cultura que la nuestra. Según ese punto de vista, sostenido con evidente ligereza, Giménez sería un "clásico frustrado'; un artificioso imitador de las formas puramente externas de la música culta. La frivolidad nos manda "preferir el producto importado al nacional", como diría Justo Pastor Benítez.
La dilucidación de este delicado tema requiere gran objetividad. Para abordarlo en sus justos términos, hay que rechazar tanto la superficialidad que induce a atribuir méritos imaginarios, como la actitud melindrosa de los que sólo otorgan patente de respetabilidad a las obras musicales que provienen de la tradición europea. Es ésta una concepción fosilizada y pedantesca de la cultura. Todos amamos a clásicos, románticos y modernos, sin por eso negarnos a aceptarlas corrientes originadas en otras civilizaciones. Descalificar sistemáticamente lo nacional es tan negativo como cerrar las compuertas del espíritu, con mentalidad pueblerina, a las expresiones del arte occidental. La cultura no es algo inmóvil, petrificado, sino un repertorio de hallazgos que, para sobrevivir, debe mantenerse en constante renovación, conservando lo que merezca conservarse e incorporando lo valioso. No se trata, en el caso de los músicos paraguayos ni en ningún otro, de conceder espaldarazos indiscriminadamente, sino de exponer la verdad lisa y llana, rescatándola de la maraña conceptual en que se halla Inmersa.
A nuestro juicio, Herminio Giménez es uno de los grandes músicos americanos, cultor -por eso- de una música totalmente nueva, que refleja un mundo también nuevo; música de tonalidades peculiares, capaz de agregar sus propias contribuciones al patrimonio artístico de la humanidad. Algún día se decantarán sus valores y será plenamente aceptada. Entretanto, Aron Copland, Carlos Chávez, Heitor Villalobos, Alberto Ginastera, Herminio Giménez y otros más, con sus genialidades y limitaciones, se presentan como precursores de un movimiento musical de proyecciones aún no vislumbradas.
¿Pero cómo llega Herminio Giménez a su fértil madurez? ¿Al cabo de qué peripecias logra, en un medio incipiente y a veces hostil, forjar esa personalidad que lo convierte en uno de los representantes más estimables de la cultura paraguaya? Develar este interrogante, siguiendo a través de innúmeras contingencias su búsqueda de la perfección artística, es tarea intrincada. Pero hemos tratado de cumplirla a conciencia, mostrando todas las connotaciones del fenómeno cultural que es la música paraguaya e intentando una explicación de la influencia que en su evolución ha tenido Giménez.
Otra dificultad que el autor debió superar es toda la literatura dispersa que, como embrionaria exégesis de la obra del maestro, se ha difundido en nuestro país y en el exterior. Eso importa un desafío, porque entre las cosas que se llevan escritas sobre el tema hay páginas extraordinarias, y entonces es poco lo que de nuevo podemos decir. Ese caudal informativo comprende artículos periodísticos, una copiosa correspondencia epistolar y comentarios vertidos en las cubiertas de sus discos o en las hojas de los programas que anuncian sus conciertos sinfónicos.
Existen también constancias escritas que recogen alguna polémica sobre el contenido y alcance de la música popular y de la música culta. En ellas, el propio Giménez se muestra como avezado conocedor del tema, exponiendo conceptos claros y precisos para destruir los endebles fundamentos de la teoría que considera el folklore como un subproducto del arte. Pocas cosas hay tan válidas como las vivencias de los pueblos para servir de inspiración a las obras artísticas perdurables. Las tradiciones populares sólo requieren el toque de un tratamiento experto, y es eso lo que hace nuestro artista, siguiendo el ejemplo de grandes maestros de la música universal, que no trepidaron en valerse de motivos folklóricos para elaborar muchas de sus composiciones.
De Herminio Giménez se han ocupado con referencias laudatorias críticos de arte, hombres de estado, periodistas y músicos de diversas nacionalidades, reseñando sus virtudes sin ahorrar, como cuadra a toda evaluación imparcial, la mención de sus posibles flaquezas, cosa por lo demás inseparable de toda obra humana.
Entre esos testimonios, queremos recordar especialmente las atinadas observaciones de Néstor Romero Valdovinos, que más de una vez compartió con él la incitante aventura de la creación artística, y las notas biográficas inéditas de Antonio Ortiz Mayans. Hemos utilizado estas fuentes y otras a las cuales tuvimos acceso, para pergeñar este esbozo de la vida y obra de Herminio Giménez.
Pero, tomando la previsión de salvar por anticipado la escasez de nuestra información, hemos recurrido a la fuente más autorizada, que es el propio Herminio Giménez. En la calidez de su hogar, y en medio de las tinas atenciones de su esposa Victoria, ángel bienhechor de ese refugio de la amistad y templo de la belleza, el maestro nos fue desgranando fascinantes capítulos de su peregrinaje por los senderos del arte. Ha sido ésta una de las experiencias más estimulantes y enaltecedoras que nos ha tocado vivir.
Contando con esta asistencia, creemos haber hecho algún acopio de luz para mostrar en plenitud, si ello fuera posible, los rasgos distintivos de un cantor egregio de las glorias paraguayas,
El autor

I
LOS ORIGENES DE LA MUSICA PARAGUAYA
Si queremos rastrear la evolución artística de Herminio Giménez y precisar su ubicación en nuestra historia cultural, deberemos antes echarle un vistazo, siquiera sea somero, al contexto dentro del cual está inscripta su trayectoria: la música paraguaya.
Difícil tema. Los orígenes de este arte en el Paraguay se hallan ocultos tras el velo del misterio. Los documentos de que disponemos son escasos y no alcanzan a disipar la nebulosa.
Lo mismo ha sucedido con la música universal. Remontándonos a sus fuentes en el oriente, el Egipto, la Grecia antigua o la Europa occidental, son poco menos que inexistentes los elementos de información que pudieran permitirnos seguir en detalle sus pasos iniciales. Por otra parte, la música tuvo en sus orígenes un papel accesorio, pues estaba en algunos casos subordinada al culto y, en otros, indisolublemente ligada a la danza o al teatro.
La música ha sido, en todo tiempo, más una actividad instintiva que una ciencia, brote natural antes que planta de cultivo. Las canciones suelen aparecer como manifestaciones espontáneas del espíritu humano. Van transmitiéndose a través de las generaciones como acervo inmemorial de los pueblos, al margen de toda sistematización. El pentagrama que aprisiona las notas y les concede perdurabilidad es un adelanto relativamente reciente.1 La música es una actividad casi vegetativa hasta que surgen los individuos geniales, que gracias a sus hallazgos armónicos y rítmicos son capaces de ciar una estructura coherente a este arte huidizo, inmaterial por esencia.
Lo contrario sucede con la poesía, la escultura, la arquitectura, el dibujo, la pintura, que han sido siempre concreciones accesibles, verificables. Estas artes son más permanentes porque están fijadas en el pergamino, la tela, el mármol, la piedra y la madera, cosas todas corpóreas y por eso palpables. Sobre todo, cada una de esas actividades culturales ha tenido siempre vida independiente, mientras que la música fue en sus comienzos una parienta pobre, carente del prestigio de las demás artes. Apenas en los últimos siglos llegó a equipararse a éstas, por derecho propio, como expresión de cultura.
Los problemas del conocimiento musical se agravan en el caso del Paraguay debido a la falta de datos sobre el desarrollo que, en este campo, había alcanzado en época de la conquista uno de los componentes del producto humano que llamamos "el paraguayo". Nos referimos, obviamente, a la vertiente indígena de nuestra raza.
Introvertidos y al principio recelosos del invasor extranjero, los guaraníes no dejaron constancia de que tuviesen inclinación al canto o la melodía. La misma observación hacen algunos estudiosos acerca de los aztecas.1 Toda su percepción del hecho musical se limitó, probablemente, al deleite que les causaba el trino de las aves y a la impresión que en su espíritu dejaba el murmullo de la selva acariciada por el viento.
Es probable que nuestros antepasados autóctonos conocieran algún instrumento de percusión, porque existe la voz guaraní mbaracá, con que fue bautizada la guitarra que introdujeron los conquistadores o, más probablemente, sus sucesores. Pero que ese instrumento emitiera notas musicales es materia de simple hipótesis.
Lo que históricamente puede comprobarse nos lo dicen Anselmo Jover Peralta y Tomás Osuna en su Diccionario Guaraní-Español: "MBARACA s. Guitarra. Originariamente, esta voz designaba un instrumento musical, llamado maracá, hecho de calabaza con granos o piedritas puestas en su interior, el mismo que hoy figura en las orquestas con el nombre de maraca, vocablo que también deriva de aquélla".
Parece fundada la creencia de que el maracá era usado, antes del descubrimiento, en la extensa zona de influencia de los guaraníes y sus parientes del Caribe, lo que explicaría que la misma voz nombrase idéntico instrumento en todas las comarcas dominadas por esa familia de naciones precolombinas.
De qué manera una palabra aplicada a un instrumento de percusión pasó a designar un instrumento cordófono, y sobre todo en qué época ocurrió esa extensión lexicográfica, es cosa que no hemos podido averiguar. Sin embargo, no puede descartarse que ello se debiera a la semejanza existente entre una calabaza perforada y la caja de la guitarra, perforada en su centro.
Gustavo González, médico distinguido y cultor de la antropología paraguaya, apunta que "los shamanes, pa'í avaré y payé agitábanlas (dichas calabazas) en las fiestas tribales, ceremonias religiosas y actos de shamanismo, curación de enfermos, a modo de sonajeros. Tenían virtudes mágicoreligiosas y aruspiciales".
En cuanto a la flauta paraguaya o mimby, hecha de cañas vegetales o de huesos tubulares, no consta que los aborígenes la utilizaran a la llegada de los conquistadores, al menos que nosotros sepamos.
Se dirá que la misma palabra guaraní está demostrando la existencia precolonial de instrumento, y no lo negamos. Sólo decimos no conocer testimonios de que nuestros antepasados aborígenes tuviesen un arte musical siquiera rudimentario, ni por consiguiente dispusieran de medios de ejecución, se tratase de la flauta, la guitarra u otro cualquiera, aun cuando la nomenclatura guaraní indique la posibilidad de que así fuera.
Una suposición atendible es que el mimby o mimby-tarará comenzara a ser construido sobre el modelo de los instrumentos de viento introducidos en el Paraguay por los jesuitas.
Ni siquiera hay evidencias acerca de la condición nativa de otro instrumento, el gualambáu. Nuevo tema de ontogenia musical y nuevo enigma filológico. ¿Era el gualambáu originario del país, o fue una versión local de instrumentos introducidos por los españoles?
Sería imprudente aventurar conclusiones, a falta de datos históricos que autoricen a sostener una u otra cosa, pero puede hacerse un intento de dilucidación.
Observemos la estructura del vocablo. Lo que de inmediato se advierte es la presencia de la letra "1", extraña al alfabeto guaraní, salvo como injerto utilizado para incorporar o adaptar palabras de otras lenguas. Aparentemente, deberíamos entonces negar el carácter nativo del instrumento.
Pero veamos otro aspecto de la cuestión. ¿En qué época aparece el gualambáu? Probablemente, no antes de fines del siglo pasado, porque las fuentes históricas omiten toda referencia anterior. De lo único que tenemos noticia es de las flautas, chirimías, rabeles, rabelones, guitarras, fagotillos y, órganos introducidos por los jesuitas, pero confinados al ámbito de sus Reducciones. Del gualambáu, la menor mención.
Esto nos lleva a una tercera pregunta: ¿cuál es la estructura del instrumento mismo? Se trata de una especie de arco tensado, cuya cuerda emite al ser punteada un sonido seco, al que sirve como caja de resonancia una calabaza perforada en el centro. Por su función, el gualambáu se asemeja al contrabajo, aunque con la diferencia de que el primero es unitonal y el segundo abarca una amplia gama de notas. Estamos, en esencia, ante un instrumento de percusión. Pero la percusión es un medio de expresión del ritmo, elemento a su vez inseparable de la melodía, a la que sigue como la sombra al cuerpo. Y queda dicho que faltan probanzas sobre la actividad musical de nuestros antepasados indígenas, y menos aún consta que tuviesen de la música un concepto tan desarrollado como el que supone la combinación melodía-ritmo.
Es decir que estaríamos ante un instrumento similar por su función a otros usados en Europa, del que no encontramos vestigios en la era colonial, y, además conocido por un nombre de dudosa raíz guaraní. Estos caracteres inducen a sostener, al menos como hipótesis provisional, que el gualambáu no era conocido por los guaraníes. Pero, tratándose de un instrumento propio del Paraguay, y dado que en otros países se lo desconocía, lo calificaremos de "nativo".
Si las aptitudes musicales de los guaraníes escapan a nuestro conocimiento, tampoco es mucho lo que podemos decir sobre la cultura musical de los españoles llegados al nuevo mundo en pos de la áurea quimera. El peninsular, morador de las áridas mesetas castellanas y de las escarpadas montañas de Cantabria, parecía preferir, antes que el arte de los sonidos, el romance con que evocaban actos de heroicidad. El cantar de gesta ha sobrevivido, pero solamente bajo la faz literaria. Es posible que las doncellas medievales entonaran tiernas baladas para dulcificar los austeros versos que memoraban las hazañas de sus caballeros. De nuevo, todo lo que aquí podemos hacer es aventurar conjeturas.
El español que se arraigó en el Paraguay, acosado por el hambre, la peste y las flechas de los naturales, no habrá tenido mucho tiempo que dedicar a las expansiones del espíritu, la música entre ellas.
Únicamente en las reducciones jesuíticas tenemos testimonios de actividad musical: la desarrollada por el indio, no por el paraguayo propiamente dicho. Dentro del rígido ordenamiento impuesto por los Padres a los nativos, el coro de voces elevadas en loor del Altísimo era un ejercicio frecuente, practicado por cantores que se agrupaban según la edad, el sexo y el lugar que cada uno ocupaba en la jerarquía de las dignidades. Los escritores de la Compañía, que han dejado una copiosa bibliografía sobre aquel singular experimento religioso y político, nos hablan exaltados de la atmósfera de encantamiento creada por voces bien timbradas e instrumentos hábilmente pulsados, que obedecían la señal del maestro de música con la misma exactitud con que los ejecutantes modernos siguen las indicaciones del director de orquesta.
Pero ése no era un fenómeno musical típicamente paraguayo. En primer lugar, el mestizo y el criollo estuvieron siempre alejados del aparato minuciosamente regimentado que los hijos de Loyola implantaron en sus famosas "doctrinas". Independiente y díscolo, el paraguayo sólo se sometía de buen grado a las suaves riendas que le tendían sus catequizadores franciscanos y dominicos, a menudo enfrentados con los evangelizadores de la Compañía de Jesús.
Por lo demás, la perfección con que el indio de las Misiones reproducía los sonidos inculcados por el preceptor musical era un hecho exterior, automático diríamos, que no sobrepasaba los límites de la imitación. El aborigen musicalmente adoctrinado carecía de una verdadera comprensión del arte que estaba oficiando, a semejanza de los copistas nativos de las Reducciones, que repetían con primorosos caracteres la escritura utilizada para la difusión del catecismo pero desconocían las profundidades de la teología e ignoraban las sutilezas del arte de la palabra. Había entre catequizadores y catecúmenos comunión religiosa, pero no afinidad cultural.
Expulsados del Paraguay los jesuitas, desapareció todo vestigio de sus enseñanzas musicales. El paréntesis jesuítico, aunque prolongado, fue un episodio adventicio, porque careció de la significación que le permitiera inaugurar una auténtica tradición musical en el país.
Luego, la Independencia. Y más tarde el aislamiento, que tanto fue geográfico como cultural. El pensamiento estaba prohibido y penado. Las artes quedaron asfixiadas. La clausura de los templos ordenada por el dictador Francia acabó con lo poco que quedaba del arte musical, refugiado durante los primeros años de su gobierno en las canciones litúrgicas.
Con la instauración de la dictadura perpetua, hasta la música sacra quedó proscripta. Crepúsculo de una novel cultura.
Pero no en balde se afirma que el paraguayo lleva en su alma la música. La pausa decretada por el Supremo no podía abarcar más que laparábola de su misantrópica vida. Los grilletes no consiguieron ahogar la melodía. Las artes y las letras fueron reprimidas pero no sucumbieron, porque una fuerza interior inagotable siguió dándoles aliento.
Desaparecido Francia, la música tiene que haber resurgido. Seguimos sabiendo poco, nada prácticamente, de lo que cantó el pueblo paraguayo en ese interregno cultural. Podemos, empero, suponer que entonces aparecieron los balbuceos iniciales de la actual música nacional, porque años más tarde se nos presentan las primeras composiciones de las que tenemos referencias concretas.
Ya vamos pisando terreno más firme, pero subsisten los puntos oscuros. Durante el gobierno de Don Carlos, que contrató a varios músicos europeos, ese arte imberbe fue probablemente avanzando hasta llegar a sus primeras expresiones documentadas. Los salones asuncenos se pueblan bajo la regencia del Mariscal con los sones del Londón Carapé, una especie musical seguramente nacida de la vena popular aunque aderezada con los atavíos de la música europea, importada tal vez por Elisa Lynch y difundida en los saraos que matizaban la vida de aquella ciudad todavía sumergida en su letargo colonial.
Pasados los años, la Diana Mbayá y el Campamento Cerro León reflejan el espíritu marcial del pueblo paraguayo, que habrá de llegar a la dimensión heroica en la Guerra Grande.
¿Pero qué clase de música era ésa? Si nos atenemos a la tradición oral, debemos aceptar que en sus notas está ya prefigurado con nitidez el ritmo de la polca paraguaya. El trovador nativo impuso con toda probabilidad, en la extensa área cultural abarcada por los dominios territoriales paraguayos y sus adyacencias, el compás ternario predominante en Iberoamérica, con las variantes propias de la región hispano-guaranítica.
Recurrimos ahora al maestro, para que nos informe sobre el contenido estético de aquella forma musical. Nadie mejor que Herminio para afinar conceptos. He aquí un conciso extracto de sus comentarios. Señala él dos aspectos de fundamental importancia para comprender el significado de la polca, de la que luego van a derivar la canción, la galopa y la guarania. Dejando de lado la denominación, que nos trae reminiscencias de la patria de Chopin pero que nos dice muy poco sobre la verdadera filiación de nuestra polca, mencionemos dos de sus notas más importantes: primera, una definida adscripción al compás ternario que condiciona morfológicamente casi toda la música latinoamericana; segunda, una raíz esencialmente española, que, a través de un proceso todavía no bien establecido, desemboca en una creación de cuño netamente paraguayo.
Según observa el maestro, desde el río Bravo hasta el cabo de Hornos, salvo islotes regionales donde predomina el binario característico de casi todo el folklore europeo (pero no exclusivo de éste, naturalmente), se impuso en los países hispanoamericanos el compás ternario, como manifestación inconfundible del alma de un mundo joven, llamada a perdurar en obras de gran contextura, que habrán de incorporarse, con su peculiar colorido y fuerte sabor telúrico, al monumento siempre inconcluso de la música universal.
Pero ése será otro momento de la evolución musical americana, y en su oportunidad lo hemos de analizar. Ahora retomemos nuestro asunto. Que la polca, a través de una alquimia operada en el alma española y trasfundida al espíritu del paraguayo, sea un legado de los conquistadores, no significa que deba ser entendida como hecho cultural típicamente español. La polca es un producto paraguayo genuino, como lo es el pensamiento o la literatura de nuestro país. Es el paraguayo, descendiente del mestizo que ocupó el escenario colonial, y mestizo él mismo, el que se expresa por medio de esta forma musical. Es un hombre nuevo, de fuerte personalidad nacional, el que hace música, compone versos y ofrenda serenatas a su amada bajo el cielo estrellado de su hermosa tierra.
El paraguayo no es indio ni español. Es una simbiosis de ambos, una entidad con matices propios, que participando de una doble herencia consuma su emancipación histórica y vital, para trazar su propio camino en el concierto de las naciones.
Cómo afirmó la polca su presencia en el horizonte artístico nacional y americano, es lo que vamos a tratar de establecer en los capítulos que siguen. Qué rasgos melódicos y rítmicos distintivos posee la música paraguaya, qué instrumental se utilizó para propagarla, qué figuras fundamentales contribuyeron a su depuración en forma y en sustancia, qué futuro le aguarda, todo eso lo iremos discriminando con el autorizado asesoramiento del maestro.
Notas
1 La notación musical existió siempre, incluso en la antigüedad, pero la que hoy utilizamos aparece sólo en el siglo XII. De entonces acá, ese juego de símbolos ha sufrido una transformación sustancial, acorde con el progreso experimentado por la música.
Los aztecas tenían un arte musical, pero muy elemental y sometido a un arte mayor, la danza. Sus instrumentos de ejecución eran igualmente toscos.

II
LA POLCA EN LA POSGUERRA
Bajo los López, la polca europea gana los salones asuncenos, constituyéndose en uno de los pasatiempos de los círculos encumbrados. Quizá las parejas elegantes de la Asunción de entonces acostumbraban danzar esa música, proveniente de Polonia, o más probablemente de Hungría, y adaptada por algunos compositores célebres como Johann Strauss, que la mantuvieron dentro del compás binario predominante en las piezas populares europeas.
Apenas hace falta decir que esa música instalada en nuestro país no era paraguaya. Pero las melodías importadas no podían desalojar totalmente de nuestros esparcimientos mundanos a los cantares autóctonos. Un ejemplar nuevo de la música nacional, gestada a lo largo de nuestra historia como conjunción de la sensibilidad indígena y del alma española, surge con nombre compuesto. El elemento importado se combina jocosamente con el vernáculo, y así tenemos el famoso Londón Carapé, que ya anticipa nítidamente el jovial ritmo de la polca paraguaya.
De allí al compás del seis por ocho que hacia fines del siglo pasado recorría los polvorientos caminos de nuestra campaña, en la voz y la guitarra del humilde arribeño, media una distancia prácticamente nula. El compás de seis subdividido, propio de algunas melodías y danzas españolas, se había afincado en estas comarcas y con el tiempo fue impregnándose de las esencias nativas. La fusión de ambas corrientes conformó, en esbozo, lo que hoy es nuestra polca.
Esa música agreste, que más tarde tomará carta de ciudadanía, está consustanciada con la postguerra, época heroica del Paraguay resurgido de sus despojos. Seguir su desarrollo no es fácil, pero ya tenemos algunos hitos para orientarnos, y a partir de ellos es posible tender las coordenadas que nos permitirán trazar el mapa musical del Paraguay.
Autores anónimos componen melodías que hasta hoy alegran nuestras fiestas campesinas. El Cerro León de bélicas resonancias había sido, en la preguerra, uno de los cimientos de nuestra actual música. Luego vendrían Caazapá, Cigarro Mí Che Caraí, Mamá Che Mo Sé, Nda Recói la Culpa y otros ejemplares de ese arte sin pretensiones pero que los paraguayos amamos, arte lleno de espontaneidad, transmitido a través de los años y que aún mantiene vigorosa lozanía.
La veta popular y anónima es la única fuente de nuestra música hasta bien entrado este siglo, cuando aparecen varios nombres propios que han perdurado en los anales del arte nativo.
Que nosotros sepamos, el más antiguo de ellos es el de Isidro Benítez, alias Ichilo, de quien poco se sabe -irrumpe tal vez en la primera o en la segunda década-, pero que figura en la tradición folklórica como uno de los precursores. Es verosímil que "el maestro Ichilo", mitad hombre y mitad leyenda, recogiera y recopilara muchos purajhéi ocara1para formar su repertorio, además de componer otros que se atenían a los mismos cánones artísticos que regían el cancionero de esa época: compás de seis por ocho y simplicidad melódica, caracterizada por cierto aire nostálgico (te particular sello campesino. El alma sin complicaciones de un pueblo fuerte se revelaba íntegra en esas canciones, que la mayoría de las veces constaban de una sola parte: la primera.
El mítico Ichilo fue, ciertamente, uno de los iniciadores de la docencia musical en el Paraguay. No cuesta imaginar que su método didáctico habrá sido muy elemental, y por supuesto sus enseñanzas estaban dirigidas a rústicos aprendices. Pero toda empresa cultural tiene orígenes modestos y sus primeros frutos suelen ser imperfectos, además de aleatorios. Lo que importa es la voluntad de desbordar la forma rudimentaria e iniciar la construcción de un sistema eficaz para ordenar la materia artística, pulir sus imperfecciones y provocar un goce estético depurado.
Naturalmente, durante la época que estamos evocando los trovadores se acompañaban con la guitarra, esa amiga, confidente y amante del hombre americano que los españoles trajeron a estas playas. Pero, si bien la guitarra era el rey de los instrumentos, no faltaban otros como la flauta. El violín y el nativo gualambáu.
La flauta paraguaya habrá sido también de origen español, como lo denuncia su sonido rotundamente europeo, por completo distinto del que emite la quena incaica, y es posible que formara parte del instrumental utilizado por nuestros músicos desde tiempos antiquísimos.
El violín recibía en la campaña el nombre de rabel (su pronunciación es rabel, ya que en nuestra fonética nativa no existe la "b", excepto cuando está precedida por la "m"). Es ésta, probablemente, una supervivencia lingüística de los siglos de la Reconquista, cuando los hispanos que lidiaban con el invasor islámico adoptaron el vocablo árabe. Luego, el nombre habrá sido traído a América por los conquistadores, para conservarse como uno de los muchos arcaísmos que hasta hoy encontramos en los más inesperados rincones de nuestro país.
El rabel era tocado con técnica balbuciente por solistas que interpretaban las ingenuas composiciones musicales por entonces en boga. Más tarde aparecieron en el Paraguay ejecutantes educados por competentes maestros, pero la típica representación del violinista era el rabelero, un espécimen de pura cepa paraguaya, inmortalizado por Herminio Giménez en su concierto del mismo nombre, que no vacilamos en considerar una de las más perfectas concreciones del arte sinfónico latinoamericano. Obra de singular importancia, cuya escasa difusión está en razón inversa de su mérito.
El gualambáu era una especie de calabaza, de gran tamaño, con largo mástil recorrido por una sola cuerda. Instrumento de tosca factura y apagado sonido, su alcance expresivo era muy reducido, y apenas servía como apoyo en la percusión.
Todos estos instrumentos, es decir la flauta, el violín y el pintoresco gualambáu eran independientes, pues entonces la orquesta no se conocía, y tenían vida precaria porque la predilección del paraguayo se volcaba decididamente hacia el mágico encordado de la guitarra.
La misma arpa, hoy colocada en plano preeminente dentro de nuestra música popular, no había logrado a comienzos de este siglo sobrepasar el nivel de instrumento menor, sólo apto para ser pulsado por oscuros cultores del arte sonoro en los distritos rurales, o por ciegos, tullidos y mendigos en la ciudad.
En cuanto al acordeón, ya incorporado por la misma época al instrumental de nuestros músicos campestres, parece haber sido una innovación tardía, tal vez trasplantada desde Corrientes. Bien sabemos que entre el Paraguay y esa región argentina existe una ósmosis cultural nacida de la comunidad de raza, lengua, religión y costumbres, como se evidencia en la propagación de nuestra música a través de las fronteras comunes.
Según el musicólogo argentino Dalmidio Alberto Baccay, "el que pretenda sostener la idea de que la polca correntina nació independientemente de la paraguaya sostiene prejuicios regionales superados, puesto que en las postrimerías del siglo XIX no puede existir tal incomunicación entre correntinos y paraguayos". Y prosigue Baccay: "No puede negarse, en consecuencia, la irradiación cultural paraguaya a través del elemento polca-galopa que, al compararlo con otras especies del nordeste (argentino), se confunden en su estructura melódica-rítmica".
A la inversa, podemos apuntar nosotros, el acordeón habrá sido un legado hecho a nuestra música por Corrientes, a donde probablemente este instrumento llegó antes que al Paraguay y donde echó firmes raíces, a punto tal que apenas se concibe un conjunto musical correntino sin acordeón, mientras que entre nosotros se lo utiliza con menor frecuencia. Luego vendrían el bandoneón, más tarde el piano, después el contrabajo y en nuestros días los instrumentos electrónicos. Pero esa es otra historia, y en su momento será relatada.
El mismo fenómeno de interacción, de recíproca penetración cultural que hemos observado entre el Paraguay y Corrientes, se advierte en las zonas limítrofes paraguayo-brasileñas, donde el estilo guaranítico-hispánico se manifiesta pujante, si bien modificado por influencias ambientales. Al cabo de esta digresión, necesaria para contemplar nuestra música en su verdadero marco de referencia, corresponde echar una mirada más detenida a los intentos hechos por la polca para emerger de su forma primitiva, con la aparición de los primeros artistas profesionales, ejemplares a la sazón raros en una nación convaleciente, donde las faenas del arte estaban virtualmente por iniciarse, salvo esfuerzos individuales de superación que dieron magníficos frutos. Baste mencionar a Agustín Barrios, Eloy Fariña Núñez, Juan Sorazábal, Julián de la Herrería y Julio Correa, entre otros autodidactas que luego se recubrieron con el barniz académico y descollaron en sus respectivas disciplinas artísticas.
Reconstruir aquella época de germinación musical es tarea de esclarecimiento tan necesaria como la de hurgar el pasado remoto, para poder seguir a través de todas sus vicisitudes el itinerario de la música paraguaya.
No solamente los documentos, que, aunque desperdigados, están al alcance de los estudiosos, nos prestarán en este caso una ayuda invalorable, sino también los vivientes archivos que son muchos de nuestros artistas populares. Conocedores tanto del ministerio que ejercen como de la tradición musical del país, ellos son una suerte de oráculo al que todo investigador inquieto debe inquirir para formular una teoría plausible acerca de la gestación de nuestra cultura musical.
El joven periodista Antonio Pecci, que recientemente trazó una escueta biografía del maestro Herminio Giménez, anota un hecho revelador del vacío informativo que padecemos. Dice Pecci: "No puedo dejar de pensar que cuando mi padre estaba en su primera infancia, este hombre ya daba conciertos en las plazas con la Banda de Policía. A pesar de lo cual es prácticamente un desconocido para las generaciones últimas, la mía y las siguientes, que no hemos tenido oportunidad de verlo y escucharlo en su tarea musical. Excepción, claro está, de su fugaz visita para el estreno de su Misa Folklórica Paraguaya".
La cita es oportuna. Nos induce a meditar sobre una de las causas, no sólo del estancamiento musical del Paraguay, sino de las trabas que se oponen a su adelanto en todos los órdenes: el sectarismo que arroja del país a muchos de sus hijos. Segregar de su medio a los artistas es tan nefasto como coartar su libertad de creación, a la manera de los oscurantismos antiguos y modernos. Todavía no hemos aprendido la lección que deberíamos extraer de este inveterado mal que nos aqueja. No hemos comprendido que la disidencia es un hecho normal y saludable en las sociedades bien constituidas porque, lejos de disgregarlas, les presta la solidez que emerge del armónico equilibrio de las opiniones.
Pero, toda vez que éste no es un manifiesto político sino un conato de biografía, volvamos a nuestro tema. Lo que se aplica a las nuevas generaciones rige también para las anteriores. Nuestros padres y nosotros transitamos a tientas los caminos de la música nacional.
No es intención del autor escribir una historia de la música paraguaya, cosa que excedería los límites de este libro, sino tratar de situar a un valor sustantivo de la cultura nacional dentro de la corriente artística y del paisaje histórico que enmarcan su obra. Pero sólo podemos dar referencias sucintas, describiendo a grandes rasgos los elementos que sustentan un planteo muy general del tema. Los que con propiedad pueden llamarse investigadores son los encargados de allegar datos precisos y debidamente expurgados, que permitan determinar los orígenes y el desarrollo del arte musical paraguayo, presupuesto indispensable para asegurar su evolución. Porque un arte sin historia, igual que un pueblo sin historia, es arte sin futuro.
Por nuestra parte, nos proponemos ahora reseñar someramente una época crucial de la música paraguaya: la anterior a la guerra del Chaco, en la que despuntan nombres que más tarde ocuparán con brillo el escenario artístico del continente.
Notas
1 Cantar de las afueras, música del campo.

III
TIEMPO DE GESTACIÓN
Marte no dejaba de acechar. Apenas medio siglo había pasado desde que el cañón tronara en la campiña, los esteros y los bosques del Paraguay, cuando de nuevo se avizoró el espectro de la guerra.
Antes fueron la Diana Mbayá y el Campamento Cerro León, símbolos de la intrepidez de nuestro pueblo. Luego serían Boquerón, Chaco Boreal, Nanawa, Fortín Toledo. Los aires marciales alternarían con la polca de ribetes heroicos, para conmemorar una gloriosa sucesión de triunfos sellados por las armas paraguayas.
Pronto la caliginosa tierra chaqueña se vería anegada por la sangre de dos pueblos americanos, pero en esas vísperas bélicas las artes no languidecieron. El Instituto Paraguayo actuaba desde tiempo atrás como foco de irradiación cultural. En sus aulas, que andando los años serían las del Ateneo Paraguayo, profesaban avezados instructores. En materia musical, se impartían nociones de solfeo, teoría, canto, piano y violín. Era el despertar de las artes en un país diezmado, exangüe, hasta entonces absorbido por la necesidad de reponerse tras la contienda con poderosos vecinos.
Eso en cuanto a lo que llamaríamos música ortodoxa, cuyos secretos empezábamos a poseer. Pero ¿y la otra música, la concebida por la inventiva del pueblo? ¿Cómo perfilaba sus remozados contornos? ¿Qué variantesiba introduciendo en su estructura formal? ¿Qué ideas le insuflaban nuevo contenido?
Entrando en materia, mencionemos algunos nombres que sucesivamente hicieron época en el desarrollo musical paraguayo y veamos como la polca fue adquiriendo su actual conformación, aunque en sustancia la moderna polca sea la misma que entonaba el campesino de antaño.
La enumeración no se ajustará a un orden cronológico estricto. Difícil resulta señalar, en el curso de nuestra tormentosa historia, períodos claramente diferenciados dentro de la actividad artística. Las fronteras entre las distintas épocas son inestables y borrosas. La gestación de la música nacional está estrechamente ligada a las contingencias de nuestra vida política. Los espasmos institucionales ocasionan siempre perturbaciones a la labor cultural. Cosa más grave aún, en esos vaivenes se abren a veces discrecionalmente las puertas a algunos, mientras se obstruyen los cauces por donde podrían manifestarse las inquietudes de otros. Es el pertinaz mal del sectarismo, que hasta hoy no hemos podido extirpar.
Pero probemos a formular una cronología musical. Manuel Mosqueira inaugura en Carapeguá toda una tradición en el arte nativo. Par de nuestro ya recordado Ichilo Benítez, está sin embargo separado de éste por notorias desemejanzas. Ichilo era un intuitivo, el músico popular por antonomasia, lanzado a la enseñanza por afán puramente inconsciente de perfección. En cambio Mosqueira, hombre de cierta cultura, manejó el material folklórico 1 con mayor rigor artístico, vaciándolo en los moldes de la preceptiva musical. Pasos incipientes, es cierto, pero decisivos para la evolución del cancionero popular paraguayo.
Además, el músico de Carapeguá fue probablemente el decano de nuestros directores de orquesta. Hablamos, claro está, de directores dedicados a la música folklórica, y de directores que fuesen algo más que los simples cabecillas que por entonces reunían a los músicos y los incitaban a ejecutar sin mayor concierto ni disciplina. Con Mosqueira, la orquesta paraguaya en agraz intentó, como quizá nunca lo había hecho antes, volverse un organismo coherente, una verdadera fusión de instrumentos que, perdiendo su individualidad, se pusieran al servicio de una forma nueva de ejecución musical, con sujeción a requisitos armónicos, observancia precisa del ritmo y variedad tímbrica. Mosqueira era apenas posterior a Ichilo, pero corresponde incluirlo entre los músicos innovadores del Paraguay, puesto que fue uno de los que comenzaron a imprimir modernidad a la añeja polca, dándole algún pulimento y haciéndole conocer el abecé de la técnica musical.
Y antes de seguir evocando a los creadores de la nueva promoción, a los que afloran en la tercera y la cuarta décadas introduciendo trascendentes innovaciones en nuestro arte musical, rindamos tributo a alguien que no componía polcas ni tañía el arpa, alguien que ni siquiera escribía versos para canciones, pero que se hallaba íntimamente emparentado con los cultores de la música nativa. En realidad fue uno de sus pilares, porque suscitó un ambiente favorable para su difusión.
La música comienza siendo canción y no puede desligarse de la palabra. Sólo con el tiempo se va volviendo más fugaz, más etérea, hasta llegar a la plenitud de su avance con la abstracción inverosímil de la fuga, bien que ésta conviva con el drama musical, que es un retrato directo de las pasiones humanas, y con la sinfonía, que en el fondo no deja de serlo. La polca, igual que las piezas típicas de otros países, poseyó siempre dualidad expresiva, puesto que la música se apoyó en la palabra para describir el alma del pueblo paraguayo. Y es aquí donde aparece nuestro personaje. Se trata del ilustre Narciso R. Colmán, realizador de un ciclópeo trabajo de atesoramiento de las tradiciones nacionales, en las que brilla la sabiduría del pueblo, hecha de cosas humildes pero que tiene profundidad psicológica, riqueza de ingenio y gracejo de buena ley. Rosicrán (Narciso R. al revés), que con ese apelativo se lo conoce, llevó el ñe'é poravó pyré1 a su más alta expresión y lo hizo conocer en todos los ámbitos de la patria: desde los confines ignorados de su territorio hasta los cenáculos de la cultura.
Ese conjunto de relatos, leyendas y refranes, forjado a través de las edades por el pueblo innominado, constituye el gran fresco de nuestra vida campesina. Exhibe hasta en sus últimos repliegues al hombre paraguayo, orgulloso de su identidad y a la vez tendido con fraterna disposición hacia sus compatriotas americanos.
El ñe'é poravó pyré, síntesis de las creencias guaraníes y de la mentalidad española que moldeó el espíritu nativo, es simplemente la réplica literaria de nuestra música. Folklore incontaminado, y por eso desposeído de artificio, pero rebosante de vida y pletórico de contenido artístico.
Rosicrán inició su paciente recolección en los albores de este siglo y su influencia perdura hasta hoy. En ese dilatado período asoman valores de gran significación en la historia de la música nacional. Compositores y ejecutantes que habrían de rescatar la polca de su primitiva simplicidad para engalanarla con los recursos de una fértil inspiración, perfeccionando su forma pero respetando su esencia.
Sea indulgente el lector y permita que volvamos a imponerle una espera. Esos artistas que plantaron un hito fundamental en el decurso de la música autóctona serán citados en el próximo capítulo. Detengámonos antes para contemplar a otro gigante de las letras, cuyo influjo en la vida cultural de la nación apenas podría exagerarse, y que además se halla estrechamente vinculado con nuestro arte musical.
Estamos nombrando a Manuel Ortiz Guerrero, bardo insigne, predilecto de las musas, alma armoniosa que fascinaba con centelleos de genio en sus himnos a la hermosa mujer paraguaya, a la tierra perfumada de azahares y pacholí, a la selva umbrosa que envuelve al hombre con su misterio, al amor que él cantaba con epicúreos acentos, a la vida que le mostró su faz trágica pero que él apuró con patética intensidad.
Ortiz Guerrero escribió con idéntica fluidez en guaraní y en castellano. Su versificación es fácil y su imaginación exuberante. Su métrica, un torrente de mágicas cadencias. Había nacido poeta. Pocos pueden igualarlo en la pintura de los sentimientos. Nadie le aventaja en musicalidad. Otros poetas serán más académicos, quizás más atildados, pero difícilmente ostentarán mayor riqueza de imágenes ni superior dominio de los recursos expresivos. Sus estrofas, caudalosas pero no grandilocuentes, deleitan con su armonía y conmueven con su apelación al corazón humano. Era un cantor del pueblo, porque llegaba con pareja espontaneidad a todas las capas de ese pueblo que vibraba al unísono con el trovador surgido de sus propias entrañas.
Ortiz Guerrero colaboró en la creación de un nuevo género musical, hoy difundido en el mundo con el nombre de guarania. Como es sabido, lo que Ortiz Guerrero aportó a esa maravillosa expresión del arte paraguayo fueron sus cálidos versos, mientras que las magistrales partituras se deben a José Asunción Flores, que conoció al poeta a comienzos de la década del 20, junto con otro músico en cierne, Herminio Giménez, entonces colega de Flores como ejecutante en la banda de policía.
Desterrado en plena capital, herido ya de muerte por el mal de Lázaro, Ortiz Guerrero recibía las visitas sin invitación de los jóvenes músicos, que solían estar acompañados por el inspirado poeta bilingüe Darío Gómez Serrato. Todos ellos, al conjuro de sus serenatas, lograron sacarlo un día de su reclusión y trabaron con él amistad. Las serenatas, dedicadas al sacerdote del arte y a su abnegada mujer, Dalmacia, eran ocasión para que el dueño de casa -modesta casa- se interesara en aquellos promisorios talentos, a quienes desde entonces distinguió con particular afecto.
Un día, al no tenerse noticias de Giménez, que había hecho un viaje a Buenos Aires, se difundieron versiones sobre su muerte. Hondamente afectado, Ortiz Guerrero dedicó a su amigo una elegía. Sin embargo, era al poeta, a quien, por irónico sesgo de la vida, tocaría emprender el viaje definitivo.
Ortiz Guerrero se alejó hacia lo desconocido, pero no se esfumó en la nada. Su vida atormentada fue el pedestal de su gloria. El trovador del Paraguay dejó al partir una estela de luminosa belleza, que sigue deslumbrando con sus maravillosos destellos.
Notas
1 Con licencia del lector, usamos en este libro las palabras "folklore" y derivadas como sinónimas de "arte popular", bien entendido que en realidad el folklore es hechura del pueblo, obra anónima forjada intuitivamente a lo largo del tiempo. Comprende música, artes visuales, tradiciones orales y aun supersticiones.
2 Literalmente, habla selecta, palabras escogidas. Ñe'é poravó pyré significa compendio de sabiduría, saber añejado, quintaesencia del romancero popular. Los frutos de la investigación realizada por Rosicrán a lo largo de toda una vida están dispersos en publicaciones varias de extensa difusión popular, pero un extracto de sus trabajos pervive en su conocida obra Ñande Ypy Cuera (Nuestros Antepasados).

IV
LA MADUREZ DE LA POLCA
La música, la poesía, las artes plásticas, se manifiestan en sus orígenes a través de anónimos agentes. Incluso las concepciones del pensamiento abstracto emergen a veces del hontanar del pueblo, cuando la chispa encedida por ignotos precursores suscita ideas en embrión que luego serán reelaboradas por las escuelas filosóficas, artísticas y científicas.
El sabor proveniente del pueblo, del Volk o folk al decir de los germanos, se aloja en las zonas profundas del alma colectiva, con fuerza tal que, al transmitirse a las generaciones, se condensa en un cuerpo de ideas tan arraigado como la ciencia oficial. Los refranes, que son de uso común en todos los estratos de la sociedad, nos dan un ejemplo, entre varios, de cómo el folklore forma una parte no desdeñable de la cultura. Estas manifestaciones culturales incipientes carecen del rigor de las disciplinas académicas, pero son igualmente válidas. Las dos formas de cultura se complementan e integran, entrambas, una visión unitaria del hombre.
La música paraguaya no podía, obviamente, haberse forjado de distinta manera. La polca, síntesis musical del alma de dos razas -la indígena que sirvió de matriz generosa y la europea que desempeñó el papel activo en el connubio, pero que a su vez fue conquistada por el elemento nativo -, se gestó en el alma del pueblo, probablemente desde los tiempos primitivos de la colonia, sin que tengamos, empero, documentos que atestigüen ese despertar artístico. Las primeras manifestaciones de la música paraguaya se debieron, indudablemente, a autores anónimos. Lo conjeturable es que sus melodías y ritmos pervivieran a lo largo de incontables generaciones, hasta que la polca llegó a tener, en la segunda mitad del siglo XIX, esbozada su forma actual. Fue entonces cuando el nombre que la designa adquirió carta de naturaleza en nuestro país. Nombre de extracción europea, realidad de indiscutible contenido paraguayo.
Todo eso ha quedado señalado a medida que seguíamos la trayectoria de nuestra música, desde sus primeros escarceos hasta lo que llegó a ser ya bien entrado este siglo. Lo que ahora vamos a reseñar es el intenso movimiento musical producido en el Paraguay a mediados y fines de la tercera década, que culminó en la estructura definitiva de la polca. Es posible que la perspectiva de cada generación determine una evaluación muy parcial del desarrollo de su sociedad, y no sería extraño por ende que el epíteto "definitiva" peque de inexacto. Los hechos obligan a menudo a rectificar ideas que se tenían por inmutables. No obstante, mirando el tema en conjunto, se advierte con claridad que la polca no ha variado en grado apreciable desde aquella época. Solamente hay, como se verá luego, esfuerzos por pulirla dentro de las pautas entonces consolidadas, o bien fallidos intentos de adornarla, que no han hecho sino provocar su desfiguración y quitarle sabor.
Precisemos, antes de entrar en materia, algunos caracteres de nuestra música. Conviene señalar, en primer término, que la polca es una transacción entre campo y ciudad. Producto genuino del pueblo paraguayo, se formó a la par con ese mismo pueblo, que trazaba en sus incipientes urbes el rumbo de su destino, pero cuya vitalidad reposaba en su componente rural.
La polca es, además, la representación musical de dos razas. "Sin duda -dice Hérib Campos Cervera-, todo el ropaje, todas las formas musicales, nos han llegado por los caminos de la Conquista, pero tampoco debe haber duda en la estimación de los elementos que nos llegaron desde el fondo del tiempo a través de los aborígenes, cuya sangre está presente en forma tan rotunda en nuestra etnia. Como nuestro pueblo todo entero, como nuestra cultura toda íntegra, nuestra música es realmente un compromiso entre los dos aportes fundamentales cuya fusión indisoluble entregó al mundo ese ejemplar orgullosamente definido de mestizo armonioso y equilibrado que es el hombre paraguayo. Naturalmente, su expresión musical tenía necesariamente que ser un reflejo de esa ecuación".
Ecuación que representa un pueblo nuevo, como nuevas son las demás sociedades nacionales americanas, que no pueden ser consideradas meras prolongaciones del ethnos europeo ni tampoco del componente humano precolombino. De ahí que tanto el europeísmo á outrance como el indigenismo xenófobo sean posiciones artificiosas, vacías de realidad, en cuanto se trata de situar al hombre americano en su verdadero ambiente histórico. El habitante de cualquiera de estos países, aun el de reductos indígenas, no es ni el hombre autóctono anterior a la colonia, ni el europeo avecindado en América por conquista o por inmigración. Es la conjunción de ambos; por tanto, un producto humano distinto de sus propias corrientes originadoras. Y en los casos en que la pureza racial se mantiene -lo que está lejos de ser la regla general- la cultura primitiva cede ante la omnímoda invasión del contorno mestizado, en el que a veces interviene un tercer factor: la sangre africana.
Consecuencia ineludible de esta realidad es que la música americana tiene que ser un fenómeno artístico también original, trasunto del mundo físico que circunda al hombre y de las vibraciones profundas de su espíritu. La ineptitud de los europeos para aprehender el significado de este arte nuevo obedece quizá a que no tienen una comprensión exacta de su génesis.
Otra nota distintiva de la música americana es el compás ternario, introducido por España en el nuevo mundo, en la mayor parte del cual pasó a ser el módulo condicionante de la materia musical. -Otra vez tenemos la fusión de dos vertientes étnicas y culturales.
¿Pero por qué la polca se adscribió al compás ternario? Se sabe que la variedad de dicho compás más frecuentemente usada en nuestro país es la de seis por ocho, y que en época reciente se adopta la de seis por cuatro, presente a veces en la guarania. Que España trajera el ternario no significa que inevitablemente debiera ser aceptado por los pueblos americanos. Herminio Giménez hace una observación perogrullesca en apariencia, pero que encierra gran profundidad: optamos por ese compás porque es el que mejor se aviene a nuestra psicología y el que más rotundamente la expresa. Las explicaciones sencillas son a menudo las correctas.
Queda dicho que la música popular de Europa sigue, en general, el compás binario. Lo excepcional es allí el ternario, que rige por ejemplo ciertas piezas típicas húngaras. El ternario, pese a que lo trajeron los españoles, no es exclusivamente europeo, sino universal, como lo hace notar el propio Giménez. En obras de Tchaikowsky y otros maestros, el binario y el ternario se combinan naturalmente, porque el espíritu, que es sede de la libertad, se manifiesta de maneras muy variadas, sin someterse a cánones rígidos. En la misma polca paraguaya, esos dos compases conviven frecuentemente. Por tanto, no hay en nuestra música una observancia forzosa de reglas morfológicas. Hay, sí, predominio del ternario, pero hay sobre todo espontaneidad y riqueza de contenidos emocionales, porque son dos pujantes y complejos factores étnicos los que se expresan por medio de la polca.
Vayamos ahora al centro del tema que nos hemos propuesto desarrollar. Estábamos en deuda con el lector acerca de los cambios experimentados por la polca en vísperas de la guerra del Chaco.
El primer esfuerzo de mejoramiento, después de que Ichilo Benítez y Manuel Mosqueira trataran de imponer algún orden en la inconexa materia musical paraguaya, fue el realizado por el pianista Aristóbulo
Domínguez. Hijo del distinguido hombre público Manuel Domínguez. Nuestro músico se lanzó, como estudioso que era de su propio contorno, a la tarea de recopilar los aires nacionales que por la segunda y las terceras décadas formaban nuestro modesto patrimonio musical. Nonón -que tal era el apelativo familiar de Aristóbulo- editó hacia 1920 un álbum que contenía una veintena de polcas y tonadas, algunas anónimas y de neta filiación campesina, otras de autoría propia.
El esfuerzo de Domínguez marcó realmente un mojón en nuestra historia musical, porque era la primera vez que las piezas populares paraguayas tenían el privilegio de ser llevadas a la notación musical. Ese paso inaugural hacia la ortodoxa musicalización de la polca fue asimismo, contemplado en retrospectiva, la "plataforma de lanzamiento" de nuestra música hacia los niveles superiores de este arte.
Nonón no transformó la música registrada en el pentagrama; por el contrario, la respetó en su más pura esencia, pero tuvo además otra feliz iniciativa: la de hacer conocer en Asunción todo un muestrario del instrumental que por entonces utilizaban los ejecutantes campesinos, a saber la guitarra, el arpa, el gualambáu ya descripto, el violín, el acordeón y la flauta. Presentó a los rústicos artistas en el Teatro Nacional. Varios conjuntos de instrumentistas y cantores deleitaron a la audiencia, en la que había miembros del gobierno y figuras de prominentes círculos nacionales. De ese modo se ciudadanizaba oficialmente la polca, que sin embargo era ya conocida desde mucho antes en la capital.
Algo parecido, si se permite la comparación, a lo ocurrido cuando el jazz abandonó su santuario de "sur profundo", para derribar las vallas que se oponían a su migración hacia otras regiones de los Estados Unidos, o cuando el tango, confinado hasta principios del siglo a los arrabales de Buenos Aires, fue admitido en los salones pese a la escandalizada protesta de los puristas musicales. La comparación, lo sabemos, es algo forzada, puesto que en nuestro país jamás las fronteras existentes entre los diversos sectores de población han sido muros divisorios; han sido más bien, y siguen siéndolo, elementos unitivos de una sociedad caracterizada por su ancestral igualitarismo.
Domínguez trasladó al pentagrama las páginas de nuestra música popular contando, según dicen unos, con el asesoramiento técnico de José S. Villalba, y, según otros, con el de Gerardo Fernández Moreno, que años más tarde habría de dirigir la banda de la policía metropolitana. Fernández Moreno es el autor de Chaco Boreal, la marcha que aún despierta en nuestros corazones el eco de las hazañas cumplidas por el pueblo en armas durante la contienda del Chaco.
Pocos años después, Domínguez editaría cuatro álbumes más, todos con recopilaciones de aires nacionales que, andando el tiempo, serían justamente celebrados en el Paraguay y en países hermanos.
Por la misma época, un gigante de la música paraguaya y americana ocupa el escenario artístico nacional. Hombre de modesto origen que pacientemente cinceló sus innatas cualidades musicales para convertirse en uno de los grandes guitarristas de su época, Agustín Barrios impulsó el primer paso de la música paraguaya en la senda de su efectiva jerarquización. En el Teatro Granados, Barrios presentó varias de sus composiciones, basadas en la tradición musical de nuestro país, pero en algunos casos esas obras se evadían de la forma popular para ingresar decididamente en el terreno de la música seria.
Lo más conocido de Barrios es su Danza Paraguaya, además de Jhá che Valle y las variaciones sobre esta última composición. Una reciente edición fonográfica nos trae numerosas muestras de su talento creador. El guitarrista australiano John Williams, uno de los más calificados ejecutantes actuales, grabó una serie de piezas de Barrios que impresionan por su factura técnica, por la lógica de su discurso musical y por su riqueza de colorido.
La influencia de Barrios en el desenvolvimiento de la música nacional no puede medirse con facilidad, pero es de presumir que su ejemplo sirvió para animar dormidas vocaciones y mejorar la preparación profesional de nuestros músicos, en quienes seguramente prendió el deseo de emular al hombre que había alcanzado tales alturas artísticas.
Barrios, alias el Cacique Mangoré, abandonó el país para recorrer América y luego Europa, en un periplo truncado por la muerte. De tanto en tanto, algún compatriota tenía ocasión de verlo y escucharlo en cualquier inopinado rincón del mundo. Haciendo honor a su seudónimo, adoptó la estrafalaria costumbre de vestir plumas para dar sus conciertos, pero eso no impidió que dejara bien sentado el prestigio de su arte en importantes centros musicales.
Ya que hemos aludido a las bandas, al recordar la de la policía, apuntemos que esos conjuntos, organizados bajo la égida de las unidades militares y de seguridad, fueron, probablemente desde la época de los López, un firme sustento de la actividad musical paraguaya. Pudiera decirse, apelando al lenguaje corriente, que eran "toda una institución". Las bandas encarnan la tradición guerrera del Paraguay, condensada en el Campamento Cerro León, uno de nuestros himnos nacionales, y en el mitológico sargento de trompa Cándido Silva, aquél que convocó al soldado paraguayo para que defendiera a la Patria ante los embates de la tríplice invasora.
Pero esos organismos musicales eran también vehículos de cultura. Por empezar, tenían numerosas dotaciones. La banda de Paraguarí, donde Herminio Giménez se inició como músico, estaba compuesta por 50 ejecutantes, dirigidos con disciplina prusiana por el maestro Emil Latkowski, a quien el coronel Adolfo Chirife había contratado en Europa. La banda de la policía de Asunción, donde años más tarde revistó Giménez juntamente con José Asunción Flores, era asimismo un respetable conjunto instrumental, severamente modelado por los maestros italianos Nicolino Pellegrini y Salvador Dentice, uno de cuyos sucesores fue el mencionado Fernández Moreno. La armada nacional tenía a su vez una banda, en la que recordamos haber visto actuar al maestro Campanini, tan buen director como cantante.
Las bandas no sólo ejecutaban aires marciales. También hacían conocer al público las grandes obras del repertorio universal, en conciertos gratuitos que eran un regalo para los aficionados al arte. Pero no olvidaron nuestra música, que cultivaban con esmero, contribuyendo de tal modo a elevar cualitativamente el arte nacional. Muchos compositores e intérpretes salieron de las filas de esos organismos, provistos de un buen adiestramiento profesional.
Giménez y Flores hacen su aparición en el tercer decenio, pero se afirman como grandes músicos en épocas posteriores. El primero era más veterano en la banda de la policía, y cuando dejó de integrarla fue sustituido justamente por Flores, hasta entonces supernumerario que hacía sus primeras armas musicales.
La fijación de las formas que la polca asumió en definitiva se produjo hacia fines de la década de 1920. Todas las influencias que hemos enumerado aportaron algo para que la música paraguaya fuera cambiando su rostro, aunque no sus vísceras profundas. El sabor típicamente campesino fue diluyéndose y se fundió con la sensibilidad ciudadana, de suerte que ambas tendencias formaran de consuno una perfecta representación musical del hombre paraguayo. En resumidas cuentas, dos caras de una sola moneda, porque entre la gente de campo y el habitante de la ciudad jamás las diferencias han sido insalvables en nuestro país.
Pero, antes de que la música nacional adquiriera su definitiva fisonomía, hubo otros hechos que desembocaron en ese resultado. Se formaron algunas orquestas, que ya no eran los grupos improvisados que Aristóbulo Domínguez había descubierto en sus correrías campestres, sino organismos aceptablemente ensamblados. Si' bien constaban de pocos ejecutantes, las nuevas orquestas se atenían a reglas más estrictas.-,que antesdesde el punto de vista de la distribución de los instrumentos y su apropiada imbricación, para que el conjunto respondiera plenamente a las exigencias de la exposición musical.
Víctor Ocampo es el primer director a quien se impone mencionar. Fue, de hecho, un sucesor de Ichilo y Mosqueira, y formó una orquesta no muy ajustada tal vez, pero que aseguró la continuidad de un valioso esfuerzo. Luego aparecieron Atilio Valentino y Manolo Lozano, directores que, aunque intuitivos en gran medida, dominaban más que sus antecesores la armonización e impusieron cierta disciplina a sus músicos. Pero la verdadera trascendencia de sus orquestas consiste en que ambas realizaron a fines de la década de 1920 numerosas grabaciones de música nacional, que contribuyeron a la implantación de un método para la ejecución concertada, además de difundir el repertorio paraguayo en nuestro país y, hasta cierto punto, en el exterior.
Sin embargo, se debe consignar que la iniciación de las grabaciones de música paraguaya fue obra de nuestro biografiado, quien en los años 1928 y 1929 formó con Justo Pucheta un dúo de guitarras y canto que registró en el disco, por primera vez, los sones de nuestra canción nativa. Así como las transcripciones al pentagrama, inauguradas por Domínguez, encaminaron la polca hacia el perfeccionamiento de su forma, las primeras grabaciones, rea izadas por el dúo Giménez-Pucheta, desencadenaron una febril actividad musical de saludables efectos. El acicate fue más la novedad que el deseo consciente de propender a la elevación de la música nacional, pero aun así el resultado de aquella conmoción fue positivo. Muchos compositores e intérpretes, que no querían quedar postergados en el reparto de la gloria artística, siguieron las huellas abiertas por los iniciadores y emprendieron la conquista de Buenos Aires, donde se efectuaban las grabaciones. De paso, debieron mejorar su bagaje musical y más tarde se erigieron en maestros de nuevas promociones, quizá de manera no muy orgánica pero sí dentro de un panorama alentador si se lo compara con el de antes. Mal que bien, una escuela musical irradiaba su influencia en el ámbito nacional. Progreso relativo si se quiere, pero progreso al fin. Pensándolo bien, era algo difícil de imaginar medio siglo atrás.
Entre quienes llegaron al emporio rioplatense para hacer conocer nuestra música, uno de los más representativos fue Félix Pérez Cardozo. Lo que el destacado arpista y otros cultores del arte autóctono realizaron durante esa época, en el país y en el extranjero, será desmenuzado en las páginas que siguen, porque esa explosión de inquietudes musicales se presta a consideraciones de más vasto alcance.

X
CERRO CORÁ
¿Qué ancestral misterio convoca al alma paraguaya cada vez que resuenan los acordes inmortales de Cerro Corá? ¿Qué voz salida de las profundidades de nuestra historia nos envuelve, con imperiosa apelación al patriotismo, cuando nos dejamos aprisionar por la obsesionante belleza de esta música?
Cerro Corá es canción e himno. Es pieza popular y pieza de concierto. La escuchamos traspasados de emoción, porque su marcialidad y su cadencia llegan hasta los senos recónditos de nuestro espíritu, inspirando sentimientos de patria y de veneración a nuestros antepasados.
Cerro Corá es una página de oro de nuestra música. Posee la majestad de los cantares de gesta. La brevedad de la forma, despojada de todo artificio, no impide que nos hallemos frente a una obra imponente. Sus notas se desgranan dulces y apacibles, como las cristalinas aguas del Aquidabán, para convertirse en clarinada premonitoria de la tragedia consumada en los confines del Paraguay, un Paraguay avasallado pero jamás vencido. Es canto para ser entonado en un templo, y melodía que se escucha con igual deleite en nuestras verdeantes campiñas, o al pie de un recio urunde'y, tan enhiesto como la voluntad paraguaya de sobrevivir a la hecatombe.
Para comprender a Cerro Corá, basta con amar la música; para sentir a Cerro Corá, hay que ser paraguayo. Cuando la escuchamos, nos invade una indefinible nostalgia de cosas antiguas y entrañables. Nos sabemos entroncados al añoso árbol de la Patria, que renueva sus vástagos pese a `Tos embates de la adversidad, como prenda de un porvenir más propicio para todos los paraguayos.
Siempre nos ha fascinado esta peregrina concepción del genio musical de Herminio Giménez, cuya melodía engarza a la perfección con los versos broncíneos de Félix Fernández. Amalgama de raro acierto, gema artística que los paraguayos atesoramos como inmarcesible legado.
Cerro Corá es un homenaje a varones indómitos, que supieron sucumbir sin arriar su pendón, y es también la rapsodia del pueblo guaraní-español, que desde su aparición en la escena americana batalló con bravura por su libertad e independencia. Es el canto a las hazañas de un pueblo que tiene pocos pares en el arte de hacer la guerra pero que ama la paz, grande en la derrota y magnánimo en la victoria, celoso guardián de sus tradiciones y costumbres; pueblo de gente afable y sencilla, dotado de señorío aún en su humildad.
Fuera omisión indisculpable relegar al olvido a la figura central del drama evocado por Cerro Corá, en esta glosa que pretende ser, más que un estudio de sus valores artísticos, un testimonio de la admiración que en nosotros despierta.
El mariscal López, arquetipo de grandeza para unos y cubierto de oprobio por otros, no puede ser arrancado de ese drama tremendo, al que asistimos sobrecogidos como a la representación de un misterio bíblico. Es una de las víctimas -la más sanguinariamente abatida- de aquellas lanzas clavadas en la carne escuálida de un puñado de espectros.
Y es aquí donde la polémica, siempre nociva y a menudo intrascendente, debe dar paso a la síntesis unificadora. López es parte principal del drama, pero parte al fin. El Paraguay no es Solano López, ni perece con la inmolación de su caudillo. Nada hay en el Paraguay superior al Paraguay mismo. Ni siquiera igual.
Por eso, la canción de Herminio Giménez no es solamente un tributo a López. Lo es, asimismo, a todo un pueblo: a aquellos hombres reducidos a guiñapos que rehusaron rendirse, a aquellas mujeres que compartieron el calvario de sus hombres sin musitar una queja, a aquellos niños que combatieron al invasor en un despliegue asombroso de precoz virilidad. Y es un cántico a la Residenta de perfiles espartanos, y a todos los sobrevivientes del holocausto, que se afincaron en comarcas desoladas y laboraron y sufrieron para dar perennidad a la estirpe paraguaya.
Eso es Cerro Corá: un himno a la nacionalidad sin fronteras, a lo que es esencialmente paraguayo -Paraguay rapó piré-, a lo que nos pertenece como heredad indelegable, y no puede entonces parcializarse sin mengua de su verdadero significado. Cerro Corá trasciende los límites de un tiempo determinado y supera la pequeñez de la lucha entre hermanos.
Cerro Corá es un poema guerrero, pero debe ser sobre todo un himno de paz y de hermandad, que nos aglutine a todos los nacidos bajo los pliegues de una misma bandera, en medio de nuestras naturales y fecundas diferencias de opinión.
Tarea ímproba, edificar la unidad en la diversidad. Porque obstinadamente nos negamos a convivir. Pero alguna vez levantaremos la casa grande de todos los paraguayos, como algún día se oirán en el ámbito de la Patria los compases de Cerro Corá con toda la magnificencia de su soberana belleza, en una versión digna de ese auténtico monumento artístico.

ESCUCHE EN VIVO/ LISTEN ONLINE:
Intérprete: AGUSTÍN BARBOZA
XV
LAS OBRAS CAPITALES
La producción musical de Herminio Giménez, copiosa en el género popular, consta en el sinfónico de apenas un puñado de obras, pero obras importantes porque denotan caudalosa inventiva, buen gusto y no desdeñable capacidad técnica. Si bien algunas son superiores a otras, en todas lucen aquellos atributos, que consagran al autor como músico de fuste.
Se comprende el corto número de composiciones sinfónicas y de cámara escritas por el maestro, habida cuenta de que por lo general los autores contemporáneos, sean del país que fuere, no producen mucho.
Aún así, debe observarse que los músicos americanos, salvo excepciones, son menos prolíficos que los europeos, lo que se explica por la diferencia de tradiciones musicales.
El arte sonoro inicia en Europa, ya antes del Renacimiento, una evolución que habrá de culminar en la portentosa innovación de la polifonía. Más tarde el barroco, el clasicismo, el período romántico y las escuelas posteriores son testigos de concreciones musicales que constituyen perdurables monumentos de la cultura universal.
Adviértase que en el movimiento musical europeo convergen numerosas corrientes estéticas que, unidas a una técnica de composición cada vez más depurada, influyen en el perfeccionamiento de las formas expresivas y convierten la música en uno de los exponentes proverbiales de una cultura altamente refinada. Los trovadores han cedido su lugar a los músicos de profesión. Estos se atienen a módulos comunes en todas las latitudes de Europa, porque hay un intercambio permanente de hallazgos y experiencias que, si no basta para borrar diferencias regionales, configura un sustrato único en virtud del cual se puede con verdad hablar de una música europea. O, si se prefiere, pan-europea, a la que una multiplicidad de aportaciones confiere desbordante riqueza.
A los progresos alcanzados por la música se suma el esfuerzo de hábiles artesanos que implantan una tradición familiar en la confección de los instrumentos. A medida que la música progresa, los medios de ejecución se diversifican. No son ya los que antes interpretaban una música simple, puramente folklórica. El canto litúrgico hace su contribución, pero el artista laico no va a la zaga en materia de ideas estéticas, ni tampoco en el descubrimiento de técnicas susceptibles de provocar una profunda transformación musical. Añádase a todo ello la acción de príncipes y mecenas que toman bajo su protección a compositores y ejecutantes.
La suma de todas estas influencias explicará cómo el período barroco y el clásico ofrecen un catálogo de autores con abrumador número de obras. El ambiente cultural estimula el trabajo creador. El mismo fenómeno se observará, aunque atenuado, durante el auge del romanticismo, pero ya la tendencia es inversa con el impresionismo y las corrientes musicales contemporáneas. Se produce menos que antes.
El cuadro es distinto en América. Aquí no tenemos la venerable tradición artística europea. No hay en nuestro continente una empresa musical compartida por todos los países. Cada uno de ellos avanza por un camino distinto, recogiendo por su lado la experiencia que Europa transmite a la distancia. Más aún, los compositores americanos tienen por delante una tarea que demanda tiempo: definir la esencia de su música. ¿Qué habrá de reflejar ese arte'? ¿Será una mera traslación de los contenidos musicales europeos'? ¿O acaso una proyección del alma indígena`? ¿Deberán nuestros compositores buscar formas nuevas, totalmente originales, que otorguen carácter distintivo a la música americana'?
En esa agonía estamos – si se da a tal palabra su originaria significación de combate, es decir contienda de posiciones divergentes sobre lo que nuestra música debe ser—, pero las ideas se van aclarando a propósito de esta cuestión, decisiva para la cultura americana. Parece afirmarse gradualmente un consenso: hay que optar por la verdad y la sinceridad. En otros términos, esa música ha de ser un trasunto del alma y la vida del hombre americano, que no es indígena ni europeo, sino combinación de ambos factores étnicos. Nuestra música deberá, pues, reflejar a ese hombre, con sus vivencias directas, con su percepción de la naturaleza, con sus conflictos íntimos, para que se la pueda aceptar corno arte auténtico. De nada nos valdrá imitar lo que no es nuestro. Y en tanto se definen conceptos y se instituye una tradición musical, los compositores americanos siguen siendo adelantados de un arte que no está aún en sazón, pese a la autoridad y maestría de algunos de ellos.
Todo esto viene a cuento, considerando lo que señalábamos sobre la escasa cantidad de obras importantes debidas a la mayoría de los autores americanos. Sin embargo, lo principal no es la cantidad de composiciones sino el valor de la música.
Veamos ahora cuáles son las creaciones de Herminio Giménez en los géneros sinfónico y de cámara. Nosotros nos limitaremos a transcribir, casi literalmente, los comentarios publicados en los programas de los conciertos dirigidos por el maestro, porque entendemos que tales explicaciones se basan en testimonios de la mejor fuente, que es el propio autor. Precisemos entretanto, conforme lo hace notar Luis Szaran, uno de los músicos sobresalientes de la actual generación, que esas composiciones son obras de programa, es decir que se apoyan en temas concretos de la vida y el folklore paraguayos. Música no abstracta, sino que versa sobre la naturaleza ambiente y sobre las pasiones y emociones del hombre inserto en ella.

EL CANTO DE MI SELVA
Aire paraguayo
Se inspira en la frondosa selva del Chirigüelo, al noreste de la región oriental. Comienza describiendo el despertar de la selva, entre los murmullos de las hojas y el constante devenir de las aguas, hasta que aparece el motivo principal, tomado del canto de dos pájaros muy característicos que entablan un sugestivo diálogo: el araponga o pájaro campana y el chiricote.
Los interlocutores, representados en ese orden por el flautín y el clarinete, desarrollan las ternas fundamentales de la obra, dentro de una forma de fantasía, permanentemente sostenida con ritmo de polca, como elemento folklórico dominante.
El compositor presenta este incitante intercambio de voces como estímulo para que, en vigoroso crescendo, todas las aves se vayan sumando con su canto al himno de exuberante sonoridad que saluda al alba del nuevo día. El tutti de la orquesta presta adecuado marco al final de la obra.
ESCUCHE EN VIVO/ LISTEN ONLINE:
Intérprete: JUAN CANCIO BARRETO
CHE TROMPO ARASA
Polca estilizada para pequeña orquesta
Traducido, "Mi Trompo de Guayabo". Su motivo central es una reminiscencia de la infancia del autor, que acostumbra jugar al "trompo corá" (corral de trompos o, mejor, trompo acorralado).
Dice Giménez: "Como niños pobres que éramos, nos agenciábamos trompos caseros. Usando la corteza fibrosa del guayabo (arasá), moldeábamos con un cuchillo estos trompos, que nos daban excelente resultado en la competición con los trompos importados, hechos con frágil madera de pino. De ahí que fácilmente rompíamos los `trompos gringos', que quedaban de castigo en el corral. Además, el trompo arasá bailaba muy bien, haciendo un zumbido impresionante. Este trompo de guayabo tiene similitud con el temple sufrido y campechano del paraguayo, que sigue afanosamente buscando su destino para alguna vez ser feliz. Por eso mi homenaje musical".
ESCUCHE EN VIVO/ LISTEN ONLINE:
Material: PARAGUAY ROMÁNTICO
LA EPOPEYA
Obertura sinfónica
El tema principal de la obra le fue sugerido al compositor por las dramáticas horas que vivió el pueblo en armas, al ser movilizado para defender el Chaco paraguayo. El tema es presentado directa y espontáneamente, en una exposición insistente y progresiva.
Esta imagen sonora es una primera visión, que describe el desfile del campesinado, base de un ejército muy heterogéneo. Los flamantes soldados recorren las calles del brazo de sus madres, esposas, novias y hermanos, en dramática despedida.
En la segunda sección de la obra -un moderato-, el tema inicial se amplía con una combinación melódica, al incorporársele compases de la canción épica Cerro Corá, del mismo autor. La presencia de esta música, ejecutada por las cuerdas, busca establecer una relación entre dos hechos históricos: la batalla final de la guerra de la Triple Alianza, librada en 1870, y la contienda que se avecina. Luego se inicia una marcha, que representa el paso de una banda lisa, integrada por pífanos y tambores. Los primeros son reemplazados, en la orquesta, por flautas y flautines.
La banda lisa termina su recorrido en el puerto de Asunción, precediendo al contingente que se embarcará en los cañoneros Humaitá y Paraguay.
La tercera sección es una reexposición del tema principal, que describe la llegada del ejército a la explanada del puerto, en cuyos muelles están amarradas las naves. En medio de escenas hondamente emotivas, se oyen los acordes del Himno Nacional, que galvanizan el espíritu de los soldados listos para partir en defensa de la Patria. El ulular de las sirenas de los cañoneros está representado en la orquesta por los glissandi de los instrumentos.
El epilogo es un crescendo marcial, que combina el tema principal de la obertura con el Himno Nacional Paraguayo.
Los movimientos de La Epopeya, expresivos y sobrios a la vez, componen una acertada pintura de las emociones que dominaban el espíritu popular en las trágicas vísperas.
Siguiendo los modelos del género, el autor combina motivos patrióticos con otros cargados de funestos presagios. Pero Giménez, coherente en su estilo, sugiere antes que apelar a la obviedad del lenguaje directo. Hay en la obra una dramaticidad contenida, enemiga del tono plañidero. El paraguayo, poco afecto a las demostraciones estridentes, capaz de tratar con irreverencia a la misma muerte en el combate, sin solemnidades ajenas a su temperamento naturalmente alegre, afrontó estoicamente la prueba de las armas. Es así como el hombre y la mujer de nuestra tierra están descriptos en la obertura: sensibles al dolor de la partida, mas decididos a batirse por su patria, o a bregar en la retaguardia sin quejas inútiles.
La inventiva del autor se explaya libremente. Por ejemplo, la banda lisa no se limita a ejecutar aires marciales sino que los reelabora sin apego a moldes inmutables, respetando los dictados de la inspiración. La presencia del Himno Nacional y de Cerro Corá en el desarrollo temático no es un injerto arbitrario. Lo que hace Giménez es subrayar la continuidad histórica del pueblo paraguayo, sometido a la contingencia bélica en dos momentos decisivos de su vida.
El compositor se muestra aquí en pleno ejercicio de su facultad creadora. La vena melódica, copiosa y fluida, adquiere el tono exacto exigido por el estado de ánimo que cada pasaje sugiere. Una orquestación de gran riqueza, cuyos secretos el maestro domina, pone marco a hermosos motivos impecablemente eslabonados.
La primera audición de La Epopeya será una placentera experiencia. Y quienes la frecuenten encontrarán siempre en ella nuevos detalles, nuevas fronteras de belleza que no. harán sino confirmar la maestría del autor.
YASY YATERE
Ballet
Inspirado en una leyenda guaraní, este ballet recoge las andanzas de un personaje de la mitología nativa: el yasý yateré, un enanito rubio que ronda las casas buscando a niños que desobedecen la orden de dormir la interminable siesta paraguaya.
Encontrada una "presa", el yasý yateré atrae con su varita mágica al niño y lo lleva a la espesura, con el inofensivo propósito de divertirlo. Allí le brinda la danza de los yasý yateré, un pizzicato que simboliza a los traviesos duendecillos.
Entretanto la madre, al comprobar la desaparición del niño, emprende una ansiosa búsqueda, hasta que por fin descubre las huellas delatoras. Avanzando por el sendero, logra dar con el escondite de los yasý yateré. Al regreso, la madre reprende cariñosamente al travieso hijo.
Ya en casa, el niño es acostado en rústico catre de trama y queda dormido..., soñando tal vez con los yasý yateré.
CERRO CORA
Canción épica
Esta obra fue glosada en el capítulo X del presente libro.
ESCUCHE EN VIVO/ LISTEN ONLINE:
Intérprete: AGUSTÍN BARBOZA
EL PAJARO
Suite sinfónica
El primer movimiento, "Despertar", transcribe en las cuerdas, con onomatopéyica tendencia, el murmullo de la fronda que precede al amanecer en la selva. Su cromatismo está sometido, sin temores, a la multiplicidad de temas sonoros que otorga el medio en esa hora. Y como parte integrante del rumor selvático, asoma luego, por conducto de la ironía natural del fagot, el reflejo de los primeros balbuceos del ave, en este caso el pájaro campana, en busca de la pronta madurez que exige su breve existencia.
Entróncanse así, mutuamente, la ansiedad de vida del bosque, el anhelo canoro del pájaro, y el tema se resuelve en última instancia en el esplendor de la mañana que impone su triunfo de luz y de sonido sobre las sombras y el silencio.
"Canto del ave", el segundo movimiento, representa en gran parte de su desarrollo una audaz concepción, al convertir el arpa paraguaya en una suerte de solista que, sin variaciones antojadizas o preciosismos vanidosos, ejecuta el motivo popular "Pájaro Campana" con respetuoso sometimiento al color interpretativo que le diera su máximo intérprete: Pérez Cardozo.
Debemos anotar aquí que Herminio Giménez es un innovador, ya que antes de el nadie había incluido este instrumento en la orquesta sinfónica.
Recién posteriormente la orquesta, como contagiándose del ritmo, se atreve, en paulatina osadía, a repetir el tema, lo que a su vez busca expresar la virtud de universalidad de la inolvidable creación del gran arpista.
Este lírico "despojo", del que la orquesta hace objeto al arpa, cobra volumen en metales, flautas y clarinetes, pero a su vez busca reflejar la plenitud del vigor musical de Pérez Cardozo. El con fuoco lo atestigua y al mismo tiempo prepara el dramático final: un brusco y repentino silencio de vida trunca. ¿Es que ya nada queda del pájaro divino ahora que el artista ha muerto? Una lejana melodía de violín da la respuesta. Aún el ave alienta en el alto ramaje del cedro gigante. Su voz es una queja doliente, una última mirada al mundo que se pierde. Otra queja más que el aire recoge en sus manos leves, y luego el silencio. El gran silencio que tiene el camino hacia la eternidad.
Resueltamente patético es el desarrollo inicial del tercer movimiento, "Alas Rotas". Cellos y bajos refieren el lúgubre motivo en el cual los timbales asoman a veces para dar una idea de la solemne y rítmica lentitud de los cortejos fúnebres. Pareciera que el artista hubiese deseado reflejar en esta parte del movimiento la forma intelectual, razonada, del dolor. Y ello se comprueba cuando, a continuación, el tema se traslada a los oboes, declinando en su patetismo para hacerse únicamente melancólico, con la humilde melancolía de la gente de pueblo ante la muerte del arpista. Paralelamente, el "Pájaro Campana" va teniendo una presencia de recuerdo en fugaces apariciones de su motivo central, tarea que cumplen flautas y flautines como en dolientes reminiscencias hasta el final.
En el movimiento final, "Vuelo Inmortal", mientras el ritmo es extraído de la guarania, el cuerpo melódico se desarrolla ajustado a una concepción más elevada y brillante, en busca de la agilidad de vuelo que impone el tema, iniciado de nuevo con el corno hasta encontrar la plenitud por el camino de la diversidad de tonalidades.
Insinuase después, a cargo de flautas y oboes, un lírico contrapunto de las dos melodías fundamentales de "Pájaro Campana", clara alusión a la inmortalidad de dicho motivo popular. La prosecución del movimiento es un retorno temático que busca dejar atrás toda reminiscencia nostálgica en homenaje al optimismo de la inmortalidad. Nada se escatima en el objetivo de conducir la masa orquestal hacia un "grandioso" que, empero, no gana el derecho de convertirse en el final que se le sospecharía, ya que, de nuevo, asoma el irónico fagot trayendo el eco de aquel lejano ensayo inicial del ave, cuando en la selva, y en su vida misma, recién estaba amaneciendo. Es el arte, cumpliendo su ciclo de nacer, morir en apariencia y regresar a la plenitud creadora, como en un vuelo constante de inmortalidad.
RABELERO
Poema sinfónico para violín y orquesta
El poema se inspira en un típico personaje popular del Paraguay: el "rabelero", violinista de imperfecta técnica que ejecuta en un instrumento de rústica factura, el rabel. Personaje infaltable en las fiestas pueblerinas, al son de cuya música el pueblo se solaza
Una melodía popular, extraída de la surgente espontánea del alma nacional, sirve al autor del tema para urdir la trama sonora; la ejecuta el primer violín en dobles cuerdas, en los primeros compases, para luego ir cambiando este tema inicial, en las voces de las flautas, clarinetes y finalmente las cuerdas, en pleno desarrollo del tema propuesto. En un momento de la exposición temática, el violín ejecuta una serie de estudios técnicos, que sugieren el esfuerzo del músico agreste por perfeccionar su mecanismo tosco, por mediación de la disciplina pedagógico-instrumental, a los efectos de elevarse a planos de mayor capacitación. Este esfuerzo meliorista es resultado de la conciencia que el músico tiene de su inadaptación a una época en que el progreso relega a situaciones incómodas a los instrumentistas de escaso bagaje técnico, y a la necesidad de adecuarse al ritmo del progreso que avanza en todos los órdenes de la cultura.
La segunda fase de la obra ya enfrenta al violinista evolucionado por el mayor tecnicismo, con una concepción moderna del fenómeno estético, pero sin que este repunte implique un olvido de su condición primigenia de "rabelero", con raíces emocionales en los veneros de la tradición popular. Este sustrato primario, este contacto con la fuente originaria de su vocación artística, se hace patente en la obra, con la reaparición del motivo inicial de dobles cuerdas, expresión folklórica de intención autoctonista, que culmina en una cadencia en que el violín hace una exposición compendiada del poema.
El autor logra traducir fielmente el tema tratado, con la oposición de dos módulos culturales, en el enfrentarse de los dos temas: uno vernáculo, popular; otro técnico, pedagógico. Orillando cautamente el riesgo que significa para todo folklorista, en presencia de la orquesta sinfónica, dejarse llevar por las reminiscencias de tecnicismos y escuelas europeas en la factura de la obra, nos brinda un producto noble y depurado. El personaje que informa el meollo de la obra está presente en todo momento, a través de los perfiles sonoros y rítmicos, impregnándolos de su personalidad.
EL VIEJO TALA
Ballet, con argumento de Herminio Giménez
Representado en 1960 por el bailarín José Neglia, con coreografía de María Ruanova, recibió en 1961 el premio del Instituto de la Cinematografía Argentina a la mejor partitura musical.
Es una serie de cuadros de fuerte sabor descriptivo, más que una exposición estrictamente musical. Aquí predomina la sugestión de lo visual. Ello no va en menoscabo de la música, que cautiva aún manteniéndose en segundo plano, ya que la tensión dramática surge no sólo de la coreografía, sino también de la partitura.
A través de una música de neto cuño paraguayo, el ballet relata el combate de la tala, árbol bienhechor que brinda generosos frutos, contra seres malignos empeñados en destruirlo.
La simiente de la tala, flotando en el aire, va a caer en terreno inhóspito. Un tímido vástago, que emerge venciendo la aridez del suelo, enfrenta a las malezas y alimañas hostiles a su presencia. El tala, encarnado en una melodía de gran nobleza, sale airoso de una primera escaramuza con roedores cuya fuga está descripta por las maderas y los metales.
El tala, personificado por el primer bailarín, vuelve a la batalla con armas distintas, incitando esta vez a los agresores a abandonar su afán destructor. Pero las fuerzas del mal no se aplacan. Se suman al ataque una víbora, un buitre y una liana que se enrosca el tala, tratando de ahogarlo. Las alimañas están descriptas por la orquesta con siniestros acentos. Se desata una tormenta y un rayo destroza la tala, liberándolo al mismo tiempo de sus atacantes. Las raíces quedan desprendidas del tronco, pero un raigón aferrado a la tierra sigue palpitando de vida y transmite a la tala su savia benéfica. Un lúgubre cuarteto de cuerdas que surge de la orquesta no alcanza a dominar los impulsos vitales del árbol moribundo. Los buitres revolotean, pero al aparecer el espíritu del bien emprenden la fuga.
Estalla entonces la música, anunciando la resurrección de la naturaleza. Ya no existe conflicto entre el bien y el mal. Ahora hay plenitud de vida, alegría desbordante, diafanidad sin sombras. El último cuadro del ballet, denominado "Primavera", expresa con elocuencia el júbilo de la vida triunfante.
JOSE NEGLIA
No es frecuente que una composición musical lleve el nombre de una persona real. Grandes maestros dedican obras a personajes legendarios, como Tchaikowsky a Manfredo y Schumann al héroe germano, en su Kreisleriana.
Herminio Giménez rompe los moldes, pero esto no es un reparo. El autor no hace sino expresar un sentimiento de amistad hacia el eximio bailarín argentino, muerto en un trágico accidente junto con otras figuras del cuerpo de baile del Teatro Colón.
La composición recorre toda la gama de las impresiones que dejó en el espíritu del autor la trayectoria de José Neglia, a través de tres tiempos diestramente enlazados.
El primero, un andante, representa el idilio del bailarín con la gran Fontenla, otra insigne cultora de la danza. Idilio imaginario, desde luego, descripto con toques de etérea delicadeza en un discurso melódico de obsesiva pero subyugante recurrencia, donde las secciones orquestales aparecen sabiamente administradas.
La tragedia irrumpe en el segundo movimiento, un sostenuto que el autor titula "Requiero". Un doliente pizzicato, reforzado por las graves notas de cellos y bajos, subraya la fúnebre atmósfera que impregna todo el desarrollo del tema.
El tercer movimiento, un allegro vivace denominado "Transfiguración", incursiona decidamente en los aires folklóricos paraguayos, como símbolo de la amistad que unía al compositor con el artista evocado.
MISA FOLKLORICA PARAGUAYA
Cuando el hombre (el artista en este caso), al cabo de los años decide un día sumergirse en el recuento de sus luces y sus sombras, casi siempre, tras ese largo andar sobre sí mismo, termina por encontrarse frente a frente con la idea de Dios. "Ya que en mi peregrinar por la música canté al amor, al sufrimiento de nuestra gente, a sus fugaces destellos de felicidad, a sus cumbres de heroísmo, como en Cerro Corá, comprendí ahora que también debía cantar al pueblo creyente, al día de la fe cristiana".
Oyéndole esta confesión al maestro Herminio Giménez, nos parecía hallarnos ante una de esas quietas madrugadas campesinas en cuya penumbra azul vemos oscilar, al paso de algún niño adormilado, escoltando a la abuela, el débil resplandor de un farol que va marcando el camino hacia la humilde iglesia donde, a la luz temblorosa de los cirios, se cumplirá el bello ritual de la Misa, el milenario diálogo con Dios.
Y es así, creemos, como debiera internarse el oyente en esta creación que es -conviene advertirlo- la primera en su género que no se ha reducido a someterse al mero orden cronológico de los temas, sino que buscó ajustarse al "tiempo" de la Misa, a la duración exacta que demanda el oficio religioso. De ahí la necesidad de incluir dos motivos adicionales (en la grabación), motivos que sin embargo, de alguna manera, se muestran formando parte del todo, integrando la profundidad de la obra central. Nadie, en efecto, sería capaz de alzar su voz por el imperio de una auténtica paz de los espíritus sin antes comprender que en ese anhelo caben todas las latitudes del hombre, todas las razas, todos los horizontes.
Nadie tampoco podría, siendo auténtico músico, hacer pasar la luz del sentimiento religioso al través del prisma folklórico sin hallar que en una de las escalas cromáticas así logradas fulgura la presencia fragante del Pesebre campesino, alzado como una diminuta catedral verde para el homenaje al Niño Dios.
"En lo que respecta a los ritmos -nos escribía el amigo y hermano Herminio Giménez-, mi intención ha sido aglutinar (que no es mezclar sino fundir) los ritmos ahora en boga y algunos ya olvidados como, por ejemplo, la galopa.
"Quise también introducir -prosigue- esta nueva forma musical que es la balada guaraní... y que no es otra cosa que la conjunción de dos ritmos, es decir que se fusiona el rasguido de la guarania con el ritmo de la balada (no es invento mío, porque similares logros en el campo folklórico los hallamos en Mozart, Schumann y otros grandes maestros).
"Surge así la balada guaraní, escrita en todos los casos en seis por ocho. Se observará que con la percusión se logra perfectamente dicho ritmo. Eso sí, el compositor debe tener cierta capacidad para la creación melódica".
Le habíamos preguntado también el porqué de la inclusión del ritmo de vals en la Misa Folklórica. "Sencillamente -nos dijo- porque entre las `cosas del pueblo' anduvo también, y por mucho tiempo, el vals; nuestros primeros músicos lo entonaban; era también un ritmo infaltable en los bailes `caté'1 campesinos y en Asunción, allá por la década del 20, tanto en las fiestas danzantes como en las perfumadas serenatas... Además, el vals es un ritmo universal y su inclusión en el Credo la estimo auspiciosa porque rescata algo también un poco nuestro y lamentablemente olvidado".
Aparentemente resultaría difícil soslayar la predilección por este o aquel tema de la Misa Folklórica. En fin de cuentas, sucede lo mismo con respecto de los movimientos de una sinfonía. Con todo, es innegable también que al fragmentar la atención en aras de lo que al oído pareciera más grato, conspirará, sobre todo en este caso, contra la cabal plenitud de un momento que va desde el Señor, Ten Piedad al Te Damos Gracias, Señor; un tiempo, diríase, sustraído al Tiempo; una geografía emocional para erigirla como el resplandeciente territorio común de los que están cerca y de los que están lejos; de los que pueden pisar cada mañana el suelo nativo y de los que, por encima de la crueldad de las distancias, cada aurora realizan el milagro de que en ellos y con ellos amanezca la Patria bienamada.
RENACERA EL PARAGUAY
Canción épica
Inspirándose en los hermosos versos donde Néstor Romero Valdovinos relata el peregrinaje de la hueste innúmera de los desterrados, esta canción de estilo sinfónico se inicia con un conmovedor tema, que expresa el infortunio de la Patria desgarrada.
Sigue una serie de motivos engarzados en épico crescendo, cuyo desenlace es la visión esperanzada de un Paraguay más venturoso.
Diríase que no siempre la letra y la música congenian. Una y otra parecen discurrir por caminos diferentes. El estro cordial de Romero Valdovinos se aviene mejor con la paz y la solidaridad entre los paraguayos que con la lid fratricida; añora el perfume de los azahares y jazmines antes que el olor a pólvora.
Giménez expone en cambio su intención combativa, revolucionaria, pregonada por la sonoridad de los bronces. Un pasaje presenta a la juventud empuñando las armas para rescatar a la Patria cautiva. Luego una breve transición temática, ilustrada por cellos y bajos, prenuncia el clímax de la obra, donde timbales, trompetas y cornos pasan a primer plano, incitando a la orquesta y el cantante a prorrumpir en un imponente himno a la libertad.
Renacerá el Paraguay merece una reelaboración, pudiendo tal vez asumir la forma de poema sinfónico-coral, con el apoyo de un medio vocal más caudaloso que el indicado por el autor. El coro podría ser, junto con el tenor solista y la orquesta, un recurso expresivo adicional para realzar la belleza de esta obra, ya adentrada en la preferencia de los paraguayos.
ESCUCHE EN VIVO/ LISTEN ONLINE:
Material: VOCAL DOS
Notas
1.De categoría, selecto, aristocrático, en el lenguaje cotidiano.

LAS COMPOSICIONES DE HERMINIO GIMENEZ
Polcas y galopas
1916 - Canción del bohemio
1917 - Poncho jhovy
1918 - Yasy morotí
Corasó rasy
1919 - Canción del soldado
1920 - Chinita querida
1925 - Malvita
1926 - El caráu
Nde poreÿ
Guaimire nda cheaéi
1927 - Jha che tren
Soy haragán sin conchavo
Pancha Garmendia
I mbyecoviá py
Che irü rä mí
Mainumby
1928 - Mbaracá pú
Pora
1930 - Peteí yvoty
1931 - Che novia cue mí
Che valle Pirayú mí
Tupasy Caacupé
Che co la polca
Mi fe
1932 - Corasó de Jesú
1933 - Fortín Toledo
Retazos de gloria
Recuerdos de Pitiantuta
Portiyú
1934 - Paraguay rembiapó cué
Guaraní retá
Opá ta la guerra
1936 - La vida del yaguá
Cerro Porteño
Caraí arandú
Entre do roimé
1937 - Serenata ocara
Yeroky popó
1938 - Vyá raity
Tapé guasú
Chovy purajhéi
1941 - Vaí pe aicó
Pastorita
1946 - Valle-í
1952 - Ñande sy
1953 - Antigua ternura
1954 - Escuelita de mi aldea
1958 -Mi Pochi compañero
Virgencita del río
1960 - Añoro mi pueblo
Amor infinito
José-i
1965 - Tierra mía
1981 - A nuestro bandoneón
1985 - El nidito
Un camino de esperanza
1986
Coëyu recá vo
Pabla heroica
Paraguarí puraijhéi
Por caprichos del tirano
Ché jha ndé
Balada por la paz
Chovy eté va purajhéi
Campesina paraguaya
Canto latinoamericano
Mi valiente compañera
Toritos de la alborada
Sapucai en las Malvinas
Los desterrados
Asuncena
Romanza para Humberto
Ya jhayjhú mboriajhú pe
Senderos de paz
Canción del regreso
Guaranias
1937 - Lejanía
1941 - Recuerdos de una noche
Celia mía
Morocha mía
1945 - Mi oración azul
ESCUCHE EN VIVO/ LISTEN ONLINE:
Intérprete: OSCAR GÓMEZ
1948 - Canción de esperanza
Reina rubia mía
1951 - Porasy
1952 - Muy lejos de ti
1953 - Canción del arpa dormida
1955 - Distancias
1956 - Aún te espero
1958 - Cuando no me quieras
1960 - Añorando caminos
Soledad indiana
ESCUCHE EN VIVO/ LISTEN ONLINE:
SOLEDAD INDIANA
1965 - A la novia de mi infancia
1969 - Recuerdos de ayer
1978 - Morenita de Ytaypú
1980 - Rasgueado simple
1986 - A Ortiz Guerrero
Valses
1920 - Jamás
Remember
1926 - Todo en la vida
1931 - Mi divina Haidée
Aromas y recuerdos
1948 - Por el beso aquel
1963 - Serenidad
María Isabel
Canciones de cuna
1959 - To ke me mitä mí
1973 - Daniela
1975 - Canción de cuna del Niño Jesús
Chamamés
1953 - Ruperto Bravo
1987 - Al Papa Wojtyla
Añorando Matto Grosso
Zambas
1953 - Zamba gris
1980 - Cordero de Dios
Kyrie brasilero
Bailecitos
1944 - Bailecito de mi tierra
Tangos
1926 - Si le pica, rásquese
1929 - No me escribas
1972 - Ruego de tango
Recordando a Carlos Gardel
Aurora
Añorando Buenos Aires
Bien canyengue pa bailar
Marchas
1947 - Argentinos del Norte
Regatas Club
Música para películas
1953 - Codicia
1954 - Sangre y semilla
1957 - Al sur del paralelo 42
1959 - Cataratas del Yguazú
Así en la tierra como en el cielo
1960 - Don Frutos Gómez
1961 - Jangadero
Yo quiero vivir contigo
1963 - La potranca
1966 - Las aguas bajas turbias
1968 - Alamos talados
1972 - De quiénes son las mujeres
1973 - Punta Ballena
Música sinfónica y de cámara
1931 - Cerro Corá
1937 - Che trompo arasá
1937 - El canto de mi selva
1941 - Rabelero
1948 - Renacerá el Paraguay
1954 - El Pájaro
1956 - El viejo tala
1958 - Alto Paraná
1960 - Juan José
Material: PARAGUAY ROMÁNTICO
1961 - Neny
ESCUCHE EN VIVO/ LISTEN ONLINE:
NENY
Material: PARAGUAY ROMÁNTICO
1965 - Yasy yateré
1966 - Oración por la paz
1971 - La Epopeya
1973 - José Neglia
1975 - Misa Folklórica Paraguaya
1977 - Miguelito
1978 - Adiós, caraí Montiel
1981 - Cantata para la paloma de la paz de Picasso
1985 - Poema en gris mayor
1986 - Las manos campesinas de mi madre
HERMINIO GIMENEZ EN CORRIENTES, AYER, HOY Y SIEMPRE
Por Arturo Zamudio
Obligado a dar una imagen de Herminio Giménez, tras los años que lleva en este remoto rincón, los datos se agolpan sobre el camino del lápiz. En realidad, es difícil escribir sobre algo que tuvo a uno siempre de escucha, y eso es lo que hemos sido los correntinos, desde que Herminio Giménez se instaló aquí, de cara a su selva, a su Asunción no lejana y a la querida tierra que divisa, acaso en la perceptible fusión de los ríos.
No se me ocurre más que cerrar los ojos y volver el tiempo, ese supremo lujo de los memoriosos. Un escritorio de Redacción, una bocanada de aire climatizado saliendo de las mirillas, y el robusto y risueño paraguayo que, ubicado frente a mí, inicia su reportaje, diciendo: "Para nosotros, Herminio Giménez es un Prócer': Corría el año 75, y Rivarola Matto había venido, con pasos de barcarola, a desembocar en ese curioso acto de conocimiento basado en la amistad y la admiración comunes. Y unas pocas madrugadas después, ambos volvíamos a encontrarnos junto a un colectivo, que partía para la capital paraguaya. Herminio, la Folklórica y el bullicio de la nostalgia iban en aquel expreso.
Aquí, de hecho, la evocación se toma del relato oral y de la crónica periodística. Podemos, así, reconstruir el arribo del Maestro -para los integrantes de la Folklórica lo será para siempre-, acribillado por una multitud que lo saluda con el tango Volver. Podemos seguirlo en sus pasos, besado, abrazado y llorado por el pueblo asunceno, cuyo recuerdo tampoco había cedido al impuesto alejamiento de dos décadas. Los muchachos de la Orquesta Folklórica -sus inolvidables discípulos- habrán de tornarse otra vez de la mano, en cerco protector, para que Herminio ascienda las gradas de la Catedral de Asunción.
"Nuestro siempre, parte de nuestra nacionalidad, ha llegado ajeno, aún como hermano, encabezando la embajada folklórica de la Provincia de Corrientes de la República Argentina", habrá de decir La Tribuna, en su edición dominical del 17 de agosto.
Herminio había vuelto, y el tío Remberto, sobre su sillón de ruedas, se acercaba para abrazarlo. ¡Cómo no escuchar de nuevo, por las calles de la gran ciudad mediterránea, la juguetona ternura de "Che Trompo Arasá"!
Sin duda, la visita a Asunción para la Orquesta Folklórica y su primer director, formó parte de un desarrollo. La trayectoria del artista se había ya soldado a un capítulo singular en la historia del folklore argentino, y nada podían los ofendidos por el ruido molesto, contra una labor cuyo fundamento residía en el trabajo honrado y la voluntad pertinaz.
No creemos que las nuevas generaciones paraguayas, como lo piensa, preocupado, Monseñor Rolón, olviden a Herminio Giménez. La expectativa en su tierra por lo que él hace, aún distante, no decrece: apenas fundada su Orquesta y Coro de la Municipalidad de Corrientes, en septiembre del 81, la prensa asuncena lo destaca con amplitud y, tal lo ocurrido en el "ABC" del 26 de septiembre, se molesta, a la vez, porque en la información comentada no haya aparecido la nacionalidad paraguaya del músico. La Orquesta que actualmente dirige el maestro Herminio Giménez, en Corrientes, como lo explicó él a "Kó-Eyú" -No. 26-, agosto-septiembre de 1982, Caracas, "no tiene género, por eso se llama Orquesta y Coro Municipal...". Es, por así decirlo, la concepción a que aludimos en su segunda fase. Así lo demostró el público que la aplaudió a rabiar con motivo de un encuentro latinoamericano en Buenos Aires.
¿Solamente un picachón en el itinerario de la música folklórica? Nada de eso, también su humanidad ejemplar, y el corazón, a veces, hace zancadillas, empujando a la pluma a una alocada carrera. El parto, accidentado, había tumbado a Irma Solís, solista de la Orquesta, acercándola peligrosamente al desenlace fatal. Su juventud y un famoso cirujano consiguieron salvarla. Poco después, recuerdo, cuando a duras penas se reponía la cantante, en la casa de las afueras donde vivíamos, comenzó a oírse, de pronto, una canción de cuna que venía como de lejos, traída por el viento desde algún receptor. Abrimos; era Herminio, a la cabeza de sus musicales huestes, que venía a celebrar la derrota de Calibos y los demonios del pantano. Nunca olvidaré esa noche, porque todo arte es realmente ese algo que nos permite vivir por encima de la muerte. La presencia, allí, sonriente, llorosa y plena de júbilo, de Herminio Giménez, constituía su testimonio vivo.
De un tiempo a esta parte se habla bastante de lenguajes combinados en el campo folklórico. Con la absoluta facundia que suelen manejar quienes manipulan en los grandes rotativos, Walter Thiers escribía, recientemente: "La disciplina musical durante la temporada 1982 concretó un movimiento muy importante, especialmente dentro de las expresiones urbanas, fusionando lenguajes que vienen de distintas fuentes...". Y añadía para que no cupiesen dudas que "también influyó en este movimiento, las posibles -la falta de concordancia es culpa de Thiers- combinaciones instrumentales... que se fueron gestando durante el transcurso del año...".
Irma Solís, en declaraciones para el Litoral, puso enseguida las cosas en su lugar. La aptitud innovadora del folklore, la receptividad de su música para las intercalaciones, ya sea mezclando instrumentos acústicos y electrónicos, ya sea enriqueciendo el contexto musical mediante sinfonismos, es uno de los rasgos del folklore desde hace tiempo. Mi alter ego, Barrios, escribió a fines de la década sin saber que podía aparecer un Thiers sobre el horizonte: "En el Litoral, relativamente más nuevo entre los ciclos de la cultura, la labor original surge como actitud abierta, nada irreconciliable con lo positivo del mundo moderno y se contempla, desde ya, no sólo la renovación en el campo poético, sino el avance hacia géneros nuevos de viejos estilos tradicionales". Que yo sepa, la experiencia que Thiers adjudica como realizada en 1982, la tuvo la Orquesta Folklórica de la Provincia de Corrientes diez años atrás. Y si Thiers no leyó nuestro modesto aporte, debió haber visto la placa impresa por el conjunto a fines de 1972, para el sello Azur.
Fue la Folklórica, el núcleo instrumental que llevó la electrónica al campo acústico. No por casualidad la placa que mencionamos, apareció en el mercado bajo el lema Nueva Dimensión, cuya justicia deriva, apenas escuchada, de esa naturalidad con que irrumpen, haciendo chamamé del mejor, los fuertes golpes de la batería y el filoso punteado de la guitarra eléctrica. Cuadra, pues, reivindicar un sitio para Herminio Giménez en esa combinación instrumental que, en nuestros días dota de nuevo vigor al material folklórico.
Refiriéndose a ellas, "Su Guía: Corrientes", en su número inicial, cuando la polémica se desataba, justamente, entre defensores y atacantes de la audacia orquestal, decía ya en 1973: "Una multitud instrumental cuya armonización para el folklore resulta toda una apasionante aventura". Luego, los años se encargaron de dar dictamen; la batuta de Herminio Giménez recorrió mundo: Salta, Bolivia, Paraguay; en Asunción, los tres conciertos de la Orquesta Folklórica se alinearían entre "los cinco espectáculos más importantes de los últimos cincuenta años", según La Tribuna del 31 de diciembre de 1975.
Cabalmente, la consagración de aquella falta de timidez que, en 1972, amalgamó todo cuanto había en el afán de hacer andar a la música por nuevos caminos. Si se quiere, aquí está el rol seguro del maestro Giménez, aún contestes de que no sólo él estuvo en el andamiento de la idea cuya corporización fue el nacimiento de la Orquesta Folklórica de la Provincia de Corrientes, primera en su estilo y género en el Litoral.
Acaso exageremos la nota, pero tenía sus razones el editorial de Unión, de Santo Tomé, tras el último Festival en esa ciudad que, corno se sabe, es algo así como el santuario de "lo correntino". "La Orquesta mostró -escribía el periódico en su edición del 20 de diciembre- que se puede hacer folklore del bueno e innovar sin perder las raíces; mostró, a decir veras, que la música es siempre música y, como tal, expresión de inventiva, inteligencia y disciplina, siendo un anacronismo el querer mantener a `lo correntino' al margen de la cultura del mundo".
Y volvemos a los inicios: imposible desligar el nombre de Herminio Giménez del de la Folklórica, si se justiprecia la labor del maestro paraguayo en la última década. Podríamos cerrar, pues, afirmando que, al abrir un ciclo nuevo en la historia del folklore, Herminio devolvía aquella gentileza que lo hizo representante, en 1939, de su país de adopción ante la Feria de Nueva York.
¿Qué lo trajo a Corrientes? ¿El tránsito al Brasil, obligado para quien, por dos décadas, no pudo pisar la tierra colorada de Asunción? ¿La nostalgia del siempre añorado país, paliable en esta ciudad fronteriza, cuya hermandad guaraní la acerca al Paraguay como la aleja de otras zonas de la Argentina? Cierto es que Herminio andaba rondando: en 1958 apareció para componer "Alto Paraná", música de fondo de la película homónima de Catrano Catrani. Muchas otras veces, pasará por la vieja ciudad, al volante de su auto y envuelto en estricto anonimato. Hasta que un día, alguien, un gobernador, se entreviste con él, le ofrezca la dirección y fundación de una Orquesta y... en fin, ya lo dijimos, se quede para siempre en la memoria del pueblo correntino.
31 de Enero de 1983
INDICE
Ofrenda
Prólogo
Introducción
I Orígenes de la música paraguaya
II. La polca en la posguerra
III. Tiempo de gestación
IV. La madurez de la polca
V. A dónde va nuestra música popular
VI. El perfil del maestro
VII. Pacto con el destino
VIII. Las primeras grabaciones
IX. Misión en América
X. Cerro Corá
XI. La guerra del Chaco
XII. Flores
XIII. La fragua del exilio
XIV. Música mayor
XV. Las obras capitales
XVI. La música americana
XVII. Los fueros del talento
Apéndices
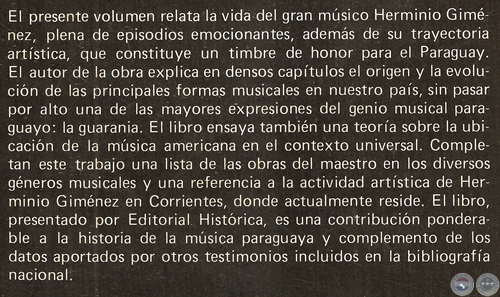
ENLACE INTERNO A ESPACIO DE VISITA RECOMENDADA
(Hacer click sobre la imagen)






Todos los derechos reservados
Desde el Paraguay para el Mundo!
Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto





