OJO POR DIENTE
RUBÉN BAREIRO SAGUIER
PREMIO NACIONAL DE LITERATURA 2005
Editor: SERVILIBRO
Dirección editorial: VIDALIA SÁNCHEZ
Prólogo: ANA PIZARRO, escritora y ensayista chilena.
Tapa: CAROLINA FALCONE
Asunción – Paraguay, diciembre 2012 (144 páginas)
Colección: COLECCIÓN ACADEMIA PARAGUAYA DE LA LENGUA ESPAÑOLA Nº 1
BIOGRAFÍA
RUBÉN BAREIRO SAGUIER nació en Villeta del Guamipitán, Paraguay, en el año 1930. Es uno de los miembros destacados de la generación del ‘50 Abogado de la Universidad Nacional de Asunción, 1953. Licenciado en Letras, Universidad Nacional de Asunción, 1957. Doctor de Estado en Letras y Ciencias Humanas, Universidad Paul Valery, Montpelier III, 1991.
Fundó el Ateneo Yiriato Díaz Pérez y dictó la Cátedra de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de Filosofía. Fundador y director de la Revista Alcor.
Poeta, ensayista, periodista, narrador, docente, crítico literario, líder intelectual, fundador de Academias Literarias, todas actividades desarrolladas con gran entusiasmo y en las que se ha destacado por su talento, su dedicación, su amplia cultura, por lo cual obtuvo muchos premios y distinciones.
El premio Casa de las Américas le valió el destierro de su país, se exilió en Francia, país en el cual fue docente y luego Embajador de Paraguay.
Gracias a su trabajo, la palabra guaraní toma su lugar en los medios académicos más prestigiosos y se afirma con fuerza como un instrumento imprescindible para un nuevo proyecto de sociedad en el Paraguay
Luego de la caída de la dictadura, regresa a Paraguay y toma asiento en la Asamblea Constituyente de 1992 donde plantea la cuestión de la oficialización de la lengua guaraní como un asunto político fundamental.
Distinciones: Primer Premio - Concurso Ateneo Paraguayo, Asunción, 1952. Primer Premio - Concurso de Cuentos - Revista Panorama. Asunción, 1954. Mención Especial - Concurso de Poesía Latinoamericana - Revista Imagen. Caracas, 1970.
Primer Premio - Concurso Internacional de Cuentos - Casa de las Américas. La Habana, 1971. Declarado Maestro de Arte - Literatura - Congreso de la Nación -Asunción, septiembre 2005. Premio Nacional de Literatura - Asunción, 2005.
Condecoraciones: Comendador de la Legión de Honor. Francia, 1997. Gran Cruz de la Orden Nacional del Mérito. Paraguay, 1998. Comendador de las Palmas Académicas, Francia, 1999. Gran Oficial de la Orden Nacional de Mérito. Francia, 2003. Orden Nacional del Mérito, Grado Don José Falcón, Ministerio de Relaciones Exteriores, Asunción, 2005.
Obra: Biografía de Ausente, Pacte du sang, A la víbora de la mar, Literatura guaraní del Paraguay, Antología personal de Augusto Roa, Estancias/ Errancias/Querencias, Antología poética, Augusto Roa Bastos, caída y resurrección de un Pueblo, Prison, Anthologie de la poésie paraguayenne du XX siécle, en colaboración con Carlos Villagra Marsal, De nuestras lengua y otros discursos, De la literature paraguayenne: un processus Colonial, entre otras.
PRESENTACIÓN
UNA MIRADA AL ENTONCES Y AL DESPUÉS
Al pensar en los 85 años de existencia de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, la mirada se me escapa hacia aquel 1927, en que una pléyade de intelectuales paraguayos de primerísimo nivel se reunieron para darle existencia. Los dramáticos reclamos de la Historia hicieron languidecer la institución por mucho tiempo. Los conflictos limítrofes que desembocaron en la contienda chaqueña de 1932 a 35, las secuelas de la posguerra, pese a la victoria; las posteriores convulsiones políticas, la situación social, la lucha fratricida del 47, la dictadura de Higinio Morínigo, componen el contexto en que sobrevivió esta Academia.
La ausencia de Paraguay fue notoria en aquel Primer Congreso de Academias, realizado en México, en 1951, cuando a instancias del académico peruano Guillermo Hoyos se toma contacto con varios académicos paraguayos en la ciudad de Buenos Aires, constituyendo este encuentro, realizado en 1952, una segunda fundación. Ocho años después, la Academia Paraguaya de la Lengua se ve beneficiada, como el resto de las Academias de la Lengua Española, con el Convenio de Bogotá, firmado en 1960 y refrendado por el gobierno paraguayo en 1963, por el cual el Estado se comprometió, según la Ley 901, a otorgarle una sede y una suma anual para un funcionamiento digno.
Pasó la Dictadura de Alfredo Stroessner, sobrevino la transición, se vislumbraron esperanzas y desalientos; hoy se enfrenta el desafío de un Paraguay mejor, y la Academia continúa su tarea silenciosa, muchas veces inadvertida. Como una novia que supo esperar, a comienzos de 2012, esta recibe del Congreso Nacional la sede prometida, en un área de la Casa Josefina Plá, a la espera de la confirmación de una dote segura, que le permita dar frutos cada año con renovado esplendor.
El trabajo de las Academias la Lengua, congregadas en tomo a la Real Academia Española, no se limita a velar por el mantenimiento de las normas gramaticales, lexicográficas u ortográficas, sino también por el enriquecimiento de nuestra lengua por medio de la incorporación de los ricos aportes regionales de los países latinoamericanos. No se ciñe únicamente a la elaboración y actualización de los diversos diccionarios existentes o en preparación, además impulsa las investigaciones sobre la evolución de la lengua castellana en todos sus aspectos, y constituye un puente entre el hispanohablante y el conocimiento de la lengua en sí misma.
En homenaje a las ocho décadas y media de su fundación, la Junta Directiva decidió conmemorar este tiempo de vida institucional con la publicación de la “Colección Academia Paraguaya de la Lengua Española”, que en su primera etapa reúne trece títulos, cuyos autores son miembros reconocidos en el ámbito literario y de la investigación científica. Desde este lugar que hoy nos toca ocupar, hacemos votos porque la corporación que dirigimos sea generosa en logros y rigurosa en el cumplimiento de sus compromisos, augurándole una labor sostenida y prolífica.
Renée Ferrer Presidenta
Academia Paraguaya de la Lengua Española
PRÓLOGO
ONCE RELATOS Y UN DISCURSO: “OJO POR DIENTE” DE BAREIRO SAGUIER
A MIRTA ROA
En un año de campaña paraguaya, dice Rafael Barrett, he visto muchas cosas tristes...” Y comienza entonces un despliegue descriptivo del país en el comienzo de siglo que él vivió. Es la tierra con su “fertilidad incoercible y salvaje” sofocando al hombre en un país sin caminos. Son los cuerpos enfermos de un pueblo que vive en condiciones de inhumanidad. Las mujeres, “eternas viudas” de una de las guerras más sangrientas de nuestra historia. He visto, dice finalmente, “los niños que mueren por millares bajo el clima más sano del mundo, los niños esqueletos, de vientre monstruoso, los niños arrugados, que no ríen ni lloran, las larvas del silencio”. (1)
Con esta imagen patética del Paraguay, que fuera antes de la colonización uno de los territorios de mayor riqueza cultural del continente, iniciaba Rafael Barret sus crónicas en el periódico El Nacional, en febrero de 1910. Este hijo de inglés y española que se instala en Paraguay en 1904 y que sintió “la infamia de la especie en mis entrañas”, nos interesa especialmente por cuanto aparece a la observación como el iniciador de una estirpe de intelectuales paraguayos en cuya línea se inserta el volumen de relatos que nos ocupa.
Dos líneas fundadoras queremos destacar en él, de importancia capital por su proyección en nuestro siglo, tanto en cuanto a la imagen prospectiva que de este entrega como al peso transtextual que tiene sobre escritores como Roa Bastos y más tarde Bareiro Saguier. Una de ellas es la línea de análisis sociológico de la sociedad paraguaya. El discurso de Barret toma a la realidad en su perspectiva más concreta y, alejado de todo nacionalismo romántico, pone en evidencia las lacras de una sociedad periférica, como construida sobre el despojo de guerras que la aniquilan por intereses imperiales. De allí surgen sus artículos sobre el trabajo esclavo de los yerbales, documento revelador de la época en lo que él llama “la cuestión social”. Barret quería formar generaciones de hombres que supieran pensar y obrar libremente, señal;) Roa Bastos, en la construcción de un futuro menos inhumano, menos dominado, menos sometido. Por ello se le endosó el mote de “librepensador” como rótulo injurioso y descalificador, subversivo y peligroso (2).
Y es que Barret intentó plasmar los mecanismos de lo que él llamó “el dolor paraguayo” así como Martí más al norte desarticulaba en sus textos los ejes del dolor de América.
La segunda línea fundadora de un modo de hacer literatura está dada por el movimiento mismo del discurso de Barret, por su ensayo, sus relatos, en donde es lo fundamental la construcción de un universo simbólico, por el imperativo de una enunciación que plasma en este las formas transformadoras del imaginario social.
El dolor paraguayo constituye, pues, el eje de representación simbólica de esta línea intelectual en las dimensiones de una historia nacional de carácter tan dramático como por momentos alucinante. Así son las imágenes que nos llegan de la Guerra de la Triple Alianza, de 1865, donde la destrucción lleva al extremo de hacer combatir a mujeres y niños disfrazados de hombres con barbas hechas de crines de caballo. Una guerra imperial, impulsada por los intereses ingleses, que arrasa con la población masculina dejando un país de viudas, ancianos y niños. Imágenes alucinantes como las de Mme. Lynch, la esposa del mariscal Solano López en un éxodo de carretas que transportan los muebles, la vajilla, el piano, los enseres del palacio a través de la selva, los mosquitos y el calor. Es ella quien enterrará luego, en pleno campo de batalla los cadáveres de su marido y su hijo con sus propias manos.
El dolor paraguayo es también José Gaspar de Francia, el personaje plural y único de Roa Bastos, el dictador perpetuo de una república próspera, que vivirá otros gobiernos hasta que desde fuera se impulse la segunda gran guerra destructora del país, la Guerra del Chaco, en 1932. Lucharán esta vez los intereses norteamericanos y los de Inglaterra por el petróleo, en un enfrenamiento que tomará el rostro de dos países: Bolivia y el Paraguay.
El dolor paraguayo es también la etapa posterior a la Guerra del Chaco, en el surgimiento de los partidos políticos de hoy, la dictadura de Morínigo, así como el descalabro que lleva a la presidencia a Alfredo Stroessner y a los 32 años actuales de represión sustentados sobre las armas y la corrupción. Es esta última etapa que diseña el marco histórico en donde se ubican los relatos y las observaciones.
Los cuentos de Ojo por diente plasman series de personajes y situaciones que tienen que ver, efectivamente, con la situación opresiva en términos sociales en general y represiva en lo concreto que diseña el período que se abre en 1958: es la coalición liberal-febrerista de oposición a Stroessner, el surgimiento de un movimiento guerrillero entre 1959 y 1961 y la intervención de la Universidad. De toda esta situación, que pertenece a un momento muy claro de la historia latinoamericana -los heroicos y sangrientos años sesenta- tal vez el menos conocido fuera del Paraguay es el movimiento de guerrillas que allí se produce, y que responde al éxito del levantamiento cubano y al eco que tiene en el resto de América Latina. Dos grupos tuvieron allí importancia, pero fueron prontamente infiltrados y controlados por la Gendarmería Argentina, en cuyo país se entrenaban para luego ingresar al Paraguay (3). Ambos movimientos -MRP 14 y FULNA - fueron atrozmente aniquilados al atravesar en columnas el Paraná. Aniquilados de manera tan ejemplar que la imagen del General Colmán, a cuyo cargo estaba la operación del ejército, inspira aún estremecimientos en la población. Personajes y situaciones de estos episodios constituyen ejes referenciales importantes del universo simbólico construido en los relatos de Bareiro Saguier.
En este marco histórico concreto, pero desde luego hay mucho más, porque como afirma Oscar Lewis “ningún referente individual ni complejo referencial específico puede ser citado o codificado sin recurrir a entidades semánticas culturalmente simultáneas o paralelas” (4), el signo que el referente produce es expresión de “una infinita regresión de significantes”, y este alude así a una unidad ideológica compleja que articula la realidad representacional en su multiplicidad. De este modo constituye el sistema de significaciones que remiten a la pluralidad de vida. Es así como el discurso superpone experiencias, plasma interrogantes, proyecta mitos en una construcción simbólica de significaciones múltiples y siempre virtuales. Por esto nos parece importante, con relación a los cuentos que nos ocupan, referimos a los discursos del discurso que en ellos se proyectan como forma de entrar en lo que tan certeramente llamaba Barthes respecto de la obra de Italo Calvino: “la mecánica del encanto”.
Sobre el primer discurso ya hemos adelantado: es el discurso de la historia. De los once relatos que forman el volumen de Ojo por diente, solo dos - “Aniversario” y “Viento Norte” dejan de poner en evidencia una ubicación histórica. El resto, con mayor o menor dotación, nos inserta en una percepción de la realidad paraguaya posterior a la guerra civil de 1947 con personajes -el juez jaguar, Dalmacio Tatú- o con situaciones - el cura y el papel de la Iglesia en el sistema represivo, la lucha guerrillera-, que sitúan al relato en un momento y en un contexto.
Pero esto no significa estructura historicista de los relatos: en ellos la historia integra el discurso organizando estructuras diversas. Se hace atmósfera opresiva, imagen de poder y corrupción en “Browing 45”, el relato del “Doctor”, el respetable, y su manipulación de la miseria. La historia es vivencia plural de situaciones represivas: la actual, del guardia uniformado, y la que está en la memoria pero todavía en la piel, la de la tía y el dulce de mamón. La historia es represión enmascarada a través del cura de “Ojo por ojo”. Ella es acción guerrillera que desemboca en un mundo de otras dimensiones, entregándose, no en secuencia cronológica, sino en planos superpuestos de la memoria, que aúna juego infantil y tortura, despertar sexual y dolor adulto y desemboca en los espacios inéditos de desenlace imprevisto. Así reacomoda toda la situación: la frase final reorganiza la estructura del cuento y nos construye otro relato que el que esperábamos. Hay en este nivel instancias diferentes de evolución del discurso narrativo. Relatos como “La operación” muestran en este sentido una andadura clásica, que impacta por la crueldad, “Pacto de sangre”, en cambio, ha llevado adelante el salto necesario para que la formulación provoque el efecto buscado, organizándose en secuencias cinéticas en donde se privilegia el decurso de la memoria por sobre la cronología, y la secuencia final suscita así la transformación del relato. La historia se vuelve allí sugerencia, silencio, y el hablante básico entrega la pluma al narratorio quien continúa con la gestión del discurso.
La escritura entronca así con una importante línea de expresión de la narrativa continental, la de la relación estrecha entre el universo simbólico de lo literario y la historia. Entronca con esa necesidad del discurso literario latinoamericano de buscar ejes explicativos de lo real, en una implícita interrogante sobre el qué somos de América, en un imperativo de asir, de explicarse y de consignar la historia, en donde el recurso a la memoria es fundamental porque es sobre la memoria que se construye el futuro.
El segundo discurso que estructura la red de significaciones que da unidad a los relatos es el involucramiento del imaginario popular. Estamos en un universo de dos sistemas culturales netamente diferenciados y en relación de subordinación. El primero es el guaraní, de enorme complejidad y riqueza, con su lengua, su universo cosmogónico, su tradición oral y esotérica, es decir religiosa, su literatura, de transcripción y conocimiento reciente por parte de la cultura occidental. Es un sistema integrado en términos de subordinación a esta cultura, por subordinación que es económica y social: es en estos términos que el Paraguay es un país bilingüe. Lo interesante es cómo se despliega en la escritura ese proceso transcultural que ya había encontrado un cauce magnífico en Roa Bastos. Si hay algo que entrega una unidad al tono narrativo de los relatos de Bareiro Saguier es eso: la presencia, integrada al discurso, del imaginario popular paraguayo. La literatura regionalista había intentado este recurso y el resultado había sido una acumulación de datos esparcidos a través de la narración, folclorizados, en una mirada externa que necesitaba adosar un diccionario explicativo. No es este el caso: aquí una lengua está asumida con propiedad, integrando expresiones, formas de pensar, léxico guaraní en una articulación que subvierte la expresión llevándola a dimensiones diferentes, abriendo ventanas a otra percepción cultural que contamina al español y lo transforma, lo criolliza. Pero no es solo eso, la subversión es más profunda. Las estructuras del lenguaje denotan la presencia de la otra cultura revelando actitudes, formas de pensar y sentir el mundo, en una aprehensión que termina siendo mucho más colectiva que individual. Estas observaciones tienen diferentes grados de validez a lo largo del texto -su discurso es una búsqueda de esa línea- y habría que hacer un estudio pormenorizado de cada texto, que no es el caso ahora. Pero es posible observar momentos señeros en donde la palabra no la asume el narrador individual, sino el espacio colectivo de lo popular, por ejemplo el momento final de “Diente por diente”: “Nadie sabe lo que allí pasó”, “Algunos dicen”, y la percepción común se reafirma: “Ese que usted pregunta se llamaba Dalmacio Tatú; ahora es Dalmacio Tarová, el loco de Pindoty...” (5)
En la irrupción del imaginario popular en el sistema erudito está también la expresión de creencias y perspectivas mágico-religiosas, de signos míticos: la imagen del jaguar, que es origen y asiento del poder, el signo positivo del panal de miel, el universo de los poras, de luisón o de kurupí, que anidan la infancia y el imaginario popular como formas del “pensamiento salvaje” que desarticula y reestructura la lógica occidental.
Las líneas de expresión transcultural que señalamos a propósito de estos relatos constituyen solo apuntes de los mecanismos a observar en la construcción de gran parte del discurso narrativo de nuestra cultura. Nos parece, en este sentido, que ningún modelo teórico puede dar cuenta de ella sin desarrollar un análisis de los procesos que la constituyen y de los modos en que ella se apropia y entrega respuestas creativas a los impactos culturales externos. El estudio de los mecanismos transculturales, más allá de excelentes trabajos que han desbrozado el problema (5) está por hacerse y en esta dirección podremos tener la certeza de haber tocado los ejes de base de nuestro discurso.
En tercer término nos parece importante observar la construcción de otro mecanismo fundamental que estructura los relatos y les irradia otra significación. En este sentido el primer cuento, llamado “Solo un momentito”, parece darnos la clave de los elementos que confluyen en el eje tensional de ellos. Allí la historia se va desarrollando en una andadura lenta que envuelve recuerdos y sensaciones en una proyección poética: los ojos se pierden en el “incendio de las cigarras”, islas de árboles “reverberaban en la distancia”, el sol duele “como el eco de un estampido cercano”. La enunciación diseña en el tiempo calmado de la percepción sensorial poco a poco la situación. Tío y sobrino, jefe del pelotón de fusilamiento y joven guerrillero campesino están allí frente a frente, cada uno en su propia legalidad. Hasta allí el dramatismo de la situación tendría suficiente fuerza para el relato. Pero hay aún más: la relación entre ellos está llena de ternura sobria, hasta el punto de que antes de dar la orden de disparar el jefe del pelotón le susurra la seguridad final de que “la muerte es solo un momentito”. Nos parece que en este relato están todos los elementos que configuran la unidad del volumen. Está allí el discurso de la historia, el discurso del imaginario popular, pero además un contrapunto fundamental que construye la tensión de la mayoría en los relatos: el contrapunto de la violencia-humanidad. La primera está dada en general por la situación represiva, por la situación de dominación o por el mismo medio en donde tiene lugar el relato, como en “Aniversario” por ejemplo. La segunda es también una constante, casi paradójica, y se encuentra incluso como contrapunto implícito en los relatos -el juez o el ministro-, siendo allí la instancia que pone en evidencia su corrupción, desde la mirada del hablante básico. La humanidad es así una presencia permanente en la narración y genera una especie de substrato que entrega un parámetro positivo explícito o implícito de la construcción del discurso.
Este substrato de dimensión humana, en donde anida la percepción del mundo de los relatos, funciona como horizonte último y pareciera ser así la suprema aspiración adonde se orienta aquella imagen de futuro que, como instancia mítica ha movido grandes masas guaraníes a través de la selva durante siglos: la convicción de que sí existe la Tierra sin Mal como instancia terrenal en donde se reencuentra la unidad perdida.
Los relatos de Bareiro Saguier, en las diferentes dimensiones que hemos observado: en la necesidad intrínseca del discurso por acoger la historia y encontrar su sentido, en el necesario tono reivindicativo que este asume, en la generación simbólica a partir de las estructuras lingüísticas como de percepción de la vida de un imaginario popular, así como en la configuración de una relación específica del hombre con la vida y con el hombre que poco tiene que ver con las codificaciones del puro racionalismo, diseña una expresión que remite a los aspectos fundadores de una actitud que habíamos señalado en Barrett. Pero también remite a una gran línea expresiva del continente en este sentido, aquella que aproxima nuestra estética literaria a la de otras estéticas surgidas en condiciones parecidas: la de Tabou Lansi en África o la de Yachar Kemal en Turquía, y que nos hace pensar -a quienes nos dedicamos al comparatismo- que existe un discurso literario de Tercer Mundo.
NOTAS
1) Rafael Barret ''El dolor paraguayo”, Prólogo de Augusto Roa Bastos, Biblioteca Ayacucho No. 30. Caracas, 1978
2) en id.
3) Francois Chartrain, L'Eglise et le Partí Dans la vie politique du Paraguay depuis l'Indépendance. Thése de Doctorar es Sciences Politiques, Universidad de París, 1970 (copia mimeog.)
4) O. Levis, Notas para una teoría del referente literario. Trad. De Carlos Pacheco, CELARG, Caracas, 1980.
5) Los fundadores, de Angel Rama y Martín Lienhardt, por ejemplo.
SOLO UN MOMENTITO
El sol le dolía en los oídos como el eco de un estampido cercano, como el eco de lo que se les había comunicado esta mañana temprano. Parado en pleno rajasol, sentía pasar a través de sus huesos recalentados las capas ondulantes y quietas en el aire pesado. Por momentos le era imposible mantener los ojos abiertos; entonces veía esas placas, esos puntos, esas rayas, esos signos rojos, verdes, azules, amarillos sucederse en la pantalla negra de su cabeza. Los dibujitos seguían danzando cuando abría de nuevo los ojos, moviendo ahora las capas superpuestas de resol.
El sub-oficial gubernista les había leído la orden sin alterar la voz, tranquilamente, como comunicándoles que iban a bañarse en el tajamar o que debían ensillar el caballo para salir al campo. Pero el muchacho intuyó que se trataba de una cabalgata más larga, de una zambullida más profunda. Fue entonces cuando sintió el zumbido largo en los oídos y le dolió el tajo de los recuerdos. ¿Dónde estaría su compañera? ¿Habría podido escapar al ventarrón de odio y fuego que arrasaba los montes, el valle, los ranchos? En ese momento le agradó recordarla en la embriaguez de los bailes bajo las enramadas. En uno de ellos la había encontrado, punto rojo y fijo cerca de la luz asmática de una Petromax, cuerpo duro del primer contacto, olor salvaje de pelo lloviendo sobre el suelo sediento de sus deseos. Y su risa y sus muslos prietos le carcomían los sesos; una raya que le iba bajando desde la nuca hasta las ingles.
Al terminar de leer el papel, el sargento los miró amistosamente. Su vozarrón amable llenó el aire: “A prepararse cada uno solamente... por estos lugares no hay pa’í...”. El Padre Cristóbal había traído del pueblo los muñecos que hablaban. “Misterios de la Sagrada Pasión y Muerte...”, decía el Pa’í Cristóbal; seguramente por eso él no entendía muy bien lo que decían los títeres. La función se había realizado en el patio de la escuela y ellos, los alumnos, habían preparado la tarima, en el sitio que ocupaba el de la orquesta cuando había baile. Cómo le había impresionado el muñeco pálido tratando de escapar del machete en media luna con que la calavera lo perseguía; saltaba como un toro maneado y trataba de esconderse.
De repente reconoció la figura chopetona, maciza, moviéndose entre los hombres que acababan de llegar al puesto. Un rayo se le abrió dentro del pecho. Pese a la multiplicación de las mariposas del sol en las pupilas, se le apareció el inconfundible balanceo del cuerpo musculoso. Lo veía venir desde lejos en la memoria, caracoleando en su doradillo lustroso, a veces él - muchacho- en la delantera de la montura, lleno de orgullo; los gritos del jinete seguían la cadencia alegre de la música y él, el relumbrón de las botas domingueras. En las tardes de carrera, veía la mano segura con el anillo de piedra roja, rendida con el vaso tintineante por el pedazo de hielo que hacía sudar los gruesos paneles del vidrio; la dulzura del mosto rascaba la garganta y le iba pintando de frescura las demás partes del cuerpo.
El hombre lo vio de golpe, se paró en seco y apartándose del pelotón, se acercó a pasos pequeños, fruncido el ceño. El muchacho dio un paso corto y sacándose un imaginario sombrero, juntó las manos.
-Sea paíno... -adelantó las manos para recibir la bendición.
- Dios te... - un murmullo completó la fórmula del padrino. El hombre había cambiado de mano el arma para trazar la tosca cruz de aire con dos dedos de la mano derecha levantados. Terminada la señal, le pasó la diestra. El apretón fue breve, rudo, cordial. La frente del padrino había recuperado su superficie tranquila.
- ¿Dónde caíste, mi hijo...? - La voz era la misma que cuando la bendición. Con un ligero movimiento de cabeza el hombre indicó la izquierda y ambos se apartaron varios metros del grupo de prisioneros, en dirección opuesta a la que había tomado la patrulla a su mando.
-Ayer, a la entrada de Cañada Candil. Queríamos llegar a Angostura para cruzar el río a nado...
- Heee... - cortó el hombre, pensativo. El largo monosílabo aparentaba indiferencia, así como la mirada distante, lejana.
- Tío... ¿cómo se ha de terminar esto...? La voz se fue apagando hasta volverse casi inaudible.
- Y... - el hombre levantó la cabeza y fijó en la cara del muchacho una mirada marrón e intensa- ...el pelotón está a mi mando.
Se hizo un hoyo de silencio. El hombre veía al niño montado en su hombro, riendo feliz; oía el llanto del adolescente cuando la muerte del padre, en la anterior revolución. Esa era otra historia; su cuñado hubiera podido matarlo a él. Cuando hay revolución, cada uno defiende su color; cuando la muerte viene, no hay tu tía.
- Así no más tiene que ser... - el hombre se sorprendió reflexionando en voz alta. Su sobrino le miraba con la misma admiración que cuando hacía bailar a su caballo la polka partidaria. Las olas de calor traían pedazos de voces de los otros prisioneros; contra la luz se adivinaba el movimiento de moscas lentas. Detrás, las moscas verdes caminaban con sus patas, con sus miles de ojos, con sus automáticas bajo el brazo. Después, la tierra reseca, el pasto requemado, subían y bajaban en suaves declives; las islas escuálidas de árboles reverberaban en la distancia. Más allá, la luz incendiaba el monte, el aire azul.
El hombre y el muchacho estaban apartados de todo, el sol daba de plano sobre sus cabezas, los pies chupaban sus sombras y las pasaban al fondo de la tierra roja y sedienta. Dos árboles plantados en medio del campo, de esos que atraen los rayos secos. El resplandor ciego del mediodía altísimo indicaba que, en cualquier momento, una centella, un latigazo de fuego podían fulminar a cualquiera de los dos.
- Tío, yo tengo mi compañera... - los ojos del muchacho se perdían en la dirección imprecisa del monte; su voz sonaba mojada.
- No te preocupes, mi hijo. Mañana me voy hacia el lado de tu casa; le voy a ver en tu nombre. Si necesita algo, me ha de encontrar sin falta.
El muchacho no dijo nada, fijó una mirada de gratitud en la cara ancha del hombre. De repente le vino el olor fresco de la muchacha, la memoria de su piel tostada, del panal que guarda entre las piernas. No podía ser... Desde el fondo de la tierra habría de volver hecho avispa o labio o viento para estar cerca de ella. Pero el tío tenía razón: el día del último San Juan, al levantarse, no había visto su cara en el espejo...
- ¿Qué le haces decir a tu mamá? Yo mismo tengo que ir a contarle.
- Y... nada... más que memoria. Que cuide de mi hijo; no va a tener padre, pero ha de tener dos madres.
¿Cuánto falta para el nacimiento?
- Como tres meses.
La mañana del último San Juan su cara no estaba en el espejo cuando se miró para peinarse. Eso no era buena señal. Entonces le había atribuido a la resaca de la noche anterior, la noche en que, después del baile, la hizo su compañera a aquella muchacha con olor a pasto de la amanecida. De golpe entendía todo.
- Mi hijo va a tener mi cara... - dijo como hablando consigo mismo- ...aunque yo no llegue a conocerle - agregó dolido.
- Tu papá hubiera estado contento. Su semilla no va a morir... - el hombre levantó los ojos y se encontró con la vista interrogativa del muchacho, en cuyo fondo brillaba una brizna de esperanza, quizás un ruego. Impasible sostuvo la mirada; sus manos acariciaron el arma que estaba bajo su brazo izquierdo como a un niño dormido. Su voz sonó gutural.
- Mi hijo, nadie muere en la víspera...
El sol se había ladeado un tanto y comenzaba a proyectar dos sombras enanas; dos agujeros en el suelo sangriento, calcinado por el solazo. Los silencios eran otros agujeros sin fondo en la tierra de ese mediodía sin fronteras. El norte, borrado por el resol ciego, existía solo en la memoria musical de las cigarras.
El muchacho pensó en el poco tiempo que había vivido con su compañera, en lo joven que era ella; le dolió al imaginarla en brazos de otro..., pero si él no sería sino un montón de huesos, una raíz oscura, un puñado de tierra rojiza en el verano. Pensó en el coágulo de vida que ella llevaba en el vientre.
- ¿Qué ha de ser de mi compañera? Si por lo menos pudiera conocer a mi hijo... - el muchacho volvía a hablar como si estuviese pensando en voz alta.
- Te ha de parecer, como vos a tu padre. Cuando la sangre es de uno, la cara y el porte se heredan.
El muchacho vio de nuevo la escena de los títeres; el muñeco que saltaba como un potro tenía su propio rostro. “Misterios de la vida, pasión y muerte...”, decía el Pa’í Cristóbal con su voz ligeramente nasal.
La luz se había vuelto casi roja, quemaba; el reverbero se levantaba como el humo espeso del incendio. El hombre miró a su sobrino con dulzura; levantó lentamente la mano izquierda, que tenía apoyada en el arma, y la depositó con firmeza en el hombro derecho del muchacho. Descubrió en su mirada el intenso deseo de vivir.
- ...Un hijo es el agua que alimenta el río de la sangre... la corriente sigue... - su voz era lenta, cariñosa. Sus ojos se perdían de nuevo en la lejanía, hacia el incendio de las cigarras en las islas zozobrantes en el resol. Con la misma lentitud con que la había depositado, retiró la mano del hombro y torció apenas la cara.
- ¡A formar...! - gritó con su voz firme.
Se oyó un ruido de pasos precipitados, de armas que chocan, de cerrojos. Del norte indeciso hacia el lado del monte, adonde irían inminentemente, el hombre volvió los ojos a la cara del adolescente; sus miradas se cruzaron, se confundieron, se hicieron una sola pasta.
- ¡Y ahora, tío...!
- Mi hijo... no te preocupes... la muerte es solo un momentito...
RONDA NOCTURNA
Allá, otra vez, la figura disimulada bajo la sombra de los naranjos. Si por lo menos hubiera luz en la esquina. Todo es muy raro últimamente. Hace poco, un moscardón en la sopa; luego, una oreja palpitando bajo la almohada. Amelia dice no saber nada, pero esa mirada que pone cuando..., esa cara de espapirantomina. Hay pasos apagados en el corredor; la servidumbre, quizá, pero quién sabe si ellos mismos... Estoy seguro que el ojo de la cerradura espía mis movimientos, hasta en el baño me sigue. Ayer había un ojo azul clarito cuando estiré la cadena. No tuve tiempo de distinguir si era verdaderamente celeste o verdecito. Amelia no cree mucho. Me parece que ella también está mezclada en todo esto. ¿Con quién hablaba ayer cuando entré de improviso en la sala? “...clorobenzoato...” o “... benzoclorato...” o “...clarozapato...”, y cortó en el acto. Gatos extraños cruzan el patio de noche, y hasta el dormitorio, los he visto fugazmente al despertarme la noche de la tormenta.
No, no podría aguantar de nuevo algo parecido a lo de la última vez que estuve adentro. Noches y noches sin dormir..., los gritos, las lamentaciones en la pieza vecina. Nadie sabía explicarme exactamente lo de la bañadera. Tengo aquí los aullidos, el olor insoportable del retrete cercano, del sudor acumulado, de la promiscuidad.
- El Jefe le quiere hablar.
El pyragué cojea ligeramente; su cara curtida, sus rasgos adolescentes se bambolean con la marcha. Algún resorte se me afloja en las piernas y creo que yo también estoy rengueando. Siento la piel de la cabeza y del rostro tendida, a punto de desgarrarse, como cuando uno se enfunda una media, para desfigurarse. ¿Y si el sitio adonde me conduce no es el despacho del Jefe sino...? ¿Dónde estará Julián? A la entrada nos separaron. No, no puede ser. No era su grito. Estoy casi seguro. No sé muy bien si este hipo ya lo tenía antes o si me ha comenzado en este largo corredor en que cada columna me da golpe de sombra al pasar.
Paredes amarillas, sin más adorno que un retrato. ¿Para qué usarán este escritorio oscuro? Un legajo manoseado que el hombre cierra al entrar yo, al tiempo que se levanta de la única silla, con respaldo de rejillas. Y un gigante detrás, a la izquierda del superior, con pañuelo carmesí en el bolsillo del traje blanco arrugado y sucio.
- Mire usted...
El Jefe comienza a hablar con voz meliflua, casi paternal.
Mi tía pregunta qué ha pasado con el dulce de mamón que estaba en la alacena.
La mirada metálica se pierde sobre mi cabeza, cerca del techo, va hacia el hombre del retrato colgado detrás, a mi izquierda. Esta sensación de estar hablando con un ciego me turba aún más.
- Su compañero ya contó todo - sigue la voz dulzona- . Solo queremos su confirmación de los hechos para ponerlo inmediatamente en libertad.
- Señor Jefe... yo - el maldito hipo me corta el resto de aplomo- yo no sé nada...
Si me contás bien, te voy a dar un premio. Tía, yo no sé nada...
La mirada perdida hacia el techo se nubla ligeramente. La voz se agrava un tanto, hay en ella un ligero tono zumbón.
- No macanee. Si no es grave. Confiese; de todas maneras el doctor Julián Figueredo ya nos dio todos los detalles.
La precisión del nombre y título de mi amigo tiende indudablemente a hacerme creer en su confesión. ¿Qué les habría dicho en verdad Julián? ¿Es cierto que ya lo habían interrogado?
- A ver. Ustedes llamaron por teléfono desde el Triunfo - dice luego de una pausa que no me atrevo a romper.
- Como había convenido, fueron a la casa del gringo a las nueve -mi hipo le interrumpe- . Con entera tranquilidad, cuéntenos de lo que hablaron.
El dulce llenaba la sopera enlozada. Ahora está menos de la mitad. Decime bien no más... No me acuerdo ya de mi padre, menos de mi madre que murió al nacer yo.
- Bueno..., - dije, y el malhadado hipo me cortó de nuevo. - Él es también especialista de teatro. De eso hablamos. De los autores modernos y su influencia en nuestros países. Sabe, nos interesa mucho la situación actual de nuestros teatros...
Trato de dominar el maldito hipo, de abrumarle con detalles verosímiles. Yo mismo me doy cuenta de la falsedad de mi voz que procura ser natural, del ritmo acelerado de mis palabras.
- ¡Qué teatro ni qué teatro! - me interrumpe fríamente.
Los ojos vacíos se vuelven como de acero y se fijan en el retrato lleno de condecoraciones como hablando no conmigo sino con el rostro abotagado que sale del colorido uniforme, a quien dedica el rito.
Ah..., fue el día en que la tormenta y el gato me despertaron... o quizá esa misma noche... bueno, no recuerdo muy bien. Era esa misma escena, y las otras, como en una película. Me llevaban de nuevo ante el Jefe y todo ocurría de la misma manera. Pero recién entonces veía algunos detalles; la jarra de vidrio, el vaso y la bombilla en un rincón de la pieza cuadrada; el bulto bajo el saco del Jefe, a la altura del cinturón; la cicatriz del pyragué alto, sus zapatos combinados. Luego afuera, los náufragos malolientes sin voz durante el día, el chapoteo horrible, los alaridos...
Nosotros le preguntamos a las buenas. Es mejor que conteste bien. Tenemos otros medios... Y usted no va a aguantar..., - dice, alargando intencionalmente las últimas palabras, fijándome una mirada condescendiente y burlona desde lo alto.
Los pyragués, que hasta entonces parecían dos estatuas, se mueven ligeramente en sus pedestales.
Vos comiste el dulce, sinvergüenza, grita mi tía. Yo no recuerdo la muerte de papá, sin embargo, tenía yo cuatro años. ¡Pobre mamá! Yo fui el culpable. Mi infancia, como una barca solitaria, boga en medio de la pieza cuadrada. Cuando sea grande compraré cuadernos y escribiré mucho y me iré lejos de la alacena, de esta casa fría. ¡Qué oscuro es este cuadro! ¡ Si por lo menos pudiera salir para hacer pipí! Cuando sea grande...
El teléfono suena tres veces antes de que el Jefe lo atienda.
- ¡Holaaa!... Sí, el mismo..., ¿Pantaleón Palacios? ¿Dónde?... Ya me parecía... Que le traigan inmediatamente... No..., no... suspendan y que lo traigan ahora mismo... claro... sin rastro... ¿Entendido? Enseguida. Taluego.
Deseo ardientemente que siga hablando. Pantaleón Palacios, rana eléctrica bajo espesa capa de agua meada, escupida, defecada. Pero no. Deposita solemne y triunfalmente el tubo en la horquilla y vuelve el rostro hacia mí.
- Ya ve. Acaba de caer este tipo que nos faltaba. ¿Usted le conoce?
No sé si los ojos desteñidos y extraviados reparan en el ligero movimiento de mi cabeza, de arriba abajo o quizá de izquierda a derecha. Pantaleón pateándome por debajo del banco: soplá, desgraciado... Y tía de los Angeles moviendo ceremoniosamente el dedo índice: este muchacho no es buena junta; muy cabezudo, muy farrista; seguro que ya anda con mujeres y todo; te va a perder... te va a perder...
- ...saber las relaciones que hay en este asunto entre los de allá y la gente de aquí.
- Justamente, como prueba de una cooperación, hablamos de adaptar el Martín Fierro...
- ¡Fierro es lo que le vamos a dar si sigue haciéndose el idiota! ¡Sabemos bien que hablaron de la invasión! ¡Ese gringo no es sino un enlace con ustedes, los traidores de adentro! ¡Qué agregado cultural ni su abuela va a ser! ¡Por dónde van a entrar! ¡A ver, diga! ¡Quiénes son sus cómplices! ¡Rápido!...
Un puñetazo sobre la mesa, y el sudor frío que me gotea desde adentro, sobre la frente, en las manos. De los ojos ausentes salen pequeños murciélagos azulados. Mi barca se hunde de golpe, con mi tía y la alacena y el dulce de mamón y mis cuadernos. Solo siento la piel de mi rostro y mi cabeza tensa como la de un tambor batido en las sienes. Mi cuerpo helado no me pertenece. Ni siquiera mi boca, que tartajea monosílabos e hipo cada vez con mayor frecuencia.
- Pero no... no... Señor Jefe... hip... no... yo no sé nada...
Cómo dura esta pesadilla. Quiero volver a casa de mi tía. De haberlo sabido, nunca hubiera dicho “ser hombre”, cuando me preguntaban qué haría cuando grande. La voz sigue, cada vez más glacial y amenazadora. Los murciélagos se meten en mis orejas, en mis ojos. Oigo las palabras duras, lejanas, como proyectiles; las oigo desde detrás de mi cuerpo frío, de mi piel de tambor, siguiendo el vuelo de los dípteros, que pegan saltos con cada hipo; las oigo cada vez más ajeno a lo que está pasando en aquella pieza cuadrada, cada vez más cerca del retrato condecorado que sonríe complacido ante la devoción del hombrón rubio.
El escritorio negro, sin tintero ni pluma. Un legajo manoseado en cuya carátula puedo leer GUER... El resto está borrado por la suciedad, por la grasa de las manos, por la rabia. Menos la S final que zigzaguea como una culebra. La silla de madera oscura, con el respaldo de rejillas. Los dos pyragués, el rengo a la derecha del Jefe, con su camisa de nylon rosada; el más alto a su izquierda, con un chorro de sangre en medio del pecho. El armario de metal, gris claro contra la pared amarilla, sin más adorno que el retrato que sonríe con todas sus presillas cerca de mi oreja izquierda; de mi oreja izquierda dolorida, roja como mi oreja derecha. Y la voz implacable, pétrea, llenando los rincones de la pieza, los intersticios oscuros de mi cuerpo, detrás del cual trato de esconderme buscando inútilmente la alacena, el dulce de mamón con clavo de olor, mis cuadernos... Mi cuerpo lleno de agujeros por donde se escapan monosílabos e hipos y pasan los murciélagos acerados...
Noches interminables, llenas de gritos, chapoteos, lamentos, ruidos de golpes. ¿No seré yo el próximo? El hombre de cara aplastada, en camisa de nylon verde botella pasa cerca y vuelve con el cadáver pálido del muchacho que dos días antes han sacado desvanecido de la cámara. Un suspiro de alivio. ¡Qué miserable! Pero es más fuerte que yo. Siento los nervios tensos como cuerdas recién templadas. Y el olor de orín, de heces, como una flor podrida en mis narices, en mi estómago, en mi alma. ¡Qué me lleven, que me lleven a mí, para acabar de una buena vez con esta espera voraz...! La mañana es un hornno; el calor aumenta las exhalaciones del retrete. Imposible dormir con esos ruidos. Caronte en camisa verde botella y su barca de gritos eléctricos, su baño de miedo bogando en mi espinazo, metiéndose por todos los meandros de mis nervios...
El hombre se aparta del hueco oscuro del portal, se pone delante. Huele a sudor enfundado en su camisa rosada.
- ¡Documento! - dice con tono seco y autoritario.
Vos robaste el dulce, sinvergüenza... mejor a las buenas... ¡Fierro!
Huele el acre sudor condensado en su camisa de nylon, el olor de la promiscuidad, del orín, de la mierda...
OJO POR OJO
Allí estaban los dos, silenciosos. Pero siempre había sido así; jamás habían tenido mucho que decirse, ni tiempo. Apenas sí para acoplarse en el cansancio de las noches calientes, como dos gusanos.
- Como esos gusanos blanduzcos - se dijo ella.
El fuego pasaba a través de los agujeros, como un cuchillo entre las costillas; pasaba desde arriba, o quizá desde abajo. Porque esto muy bien podía ser el infierno del que tanto habían escuchado hablar al Pa’í. Sin embargo, el señor cura les había prometido salvarlos de las llamas - perdurables- amén, con la condición de que se casaran y vivieran cristianamente: el bautismo - la confirmación- la comunión de los hijos - la misa- el matrimonio - el viernes, santo ayuno- la pascua florida - la extremaunción- las novenas - los diezmos. Los diez mandamientos. Centavo sobre centavo habían tratado de cumplirlos, y sin embargo, ahora el calor les atravesaba de punta a punta, ese calor que derrite la grasa, que pudre todas las cosas.
Pero ellos nada decían. Las manos grasientas de la vieja en las manos grasientas del viejo. Como cuando ella iba a visitarlo al corralón donde él pasó dos años por aquella “desgracia”, durante el baile en la escuela. Conste que no había sido culpa suya; el otro le agredió porque no le gustaba el color de su pañuelo y porque la caña; el puñal dijo el resto. Entonces ella iba todos los domingos a llevarle el atadito de cosas, y permanecían horas con las manos en las manos, hasta que sentían crecer una capa de grasa entre ellos, sin hablarse, a través de las rejas del patio enorme. Apenas sí le preguntaba por los hijos.
- Conché come tierra - murmuraba la mujer.
Y él pensaba que estaba bien que no los trajera.
- Kitó me ayuda en la capuera - y le entregaba el bastimento.
Pero él salió en libertad, gracias a su compadre que ya era comisario. Y todo fue mejor. Hasta pudo comprarse un caballo para ir a las carreras de los domingos. Ella ya sabía de lo que se trataba cuando él regresaba con una máscara de ceniza, de silencio espeso y ceñudo.
- El hombre es hombre - se decía ella- , y... así no más tiene que ser.
Todo fue mejor, pese a la muerte del hijo, el segundo, y a que la menor, de muchacha en una casa de familia decente, pasó a trabajar en aquella casa.
- Eso no está bien, pensaba la vieja. Que sirva a los hijos del patrón, bueno... pero con todo el mundo, ¡y por plata...!
Todo mejor, gracias a que cumplían con los sacramentos, como dijo el Pa’í, quien hasta entronizó una imagen de la Santa Virgen de los Remedios en el cuarto. Desde entonces, nunca faltó la bendición de la Santa Patrona, ni tampoco una vela los viernes, sobre la repisa, junto a las flores de papel, ennegrecidas por las cacas de moscas, empalidecidas por el polvo y el resol.
Ahora tenían más tiempo para recordar todo aquello, sin decirse nada, igual que siempre, igual que durante las veladas de invierno en la cocina, cuando las brasas se iban consumiendo y las sombras comían sus facciones inexpresivas, como un gusano enorme, como ese gusano cerca de sus uñas azules. “Quizá es el mismo o un pariente de los que aquel año y aquel otro y aquel otro destruyeron el algodonal. Hasta es posible que todos los gusanos sean parientes”.
Todo mejor... Y seguían roturando la tierra, hasta que en la cara se les abrieron esas grietas que el sol dibuja en la costra sedienta del suelo durante las siestas de fuego.
- ¡Fuego eterno para los que olvidan la patria celestial! - clamaba el Pa’í. Pero la piedad, la devoción..., agregaba, los ojos en blanco.
Y ella rezaba su rosario, mañana y tarde, y hasta por las noches cuando el insomnio le fue creciendo con el reumatismo. Cada vez más sola, como al principio. Nadie más que él y el perro de costillas florecientes, también ya desdentado, le escuchaban desgranar el devocionario desgastado que guardaba en la cabeza.
- Parece que va a haber seca...
- Sí..., - respondía él, y miraba el fuego en el poniente.
El perro dormitaba y perdía ruidos por todos los costados. “De puro viejo...”, pensaba.
- ¡Fuera!..., - decía ella, y volvía a sus rezos.
“La piedad, hijos míos; la devoción, mis amantísimos hermanos...”. Y sin embargo, qué caliente era todo alrededor de ellos. Qué pesado sobre sus manos grasientas, podridas, sobre los pelos crecidos, sobre las uñas largas y moradas, ese metro y medio de tierra, de fuego rojo.
PACTO DE SANGRE
1
Agosto comenzó soleado y tibio, como para disimular. Pero pronto las flores amarillas le fueron dando su olor de inminencia y el espartillo secó su tinte exangüe. Pronto el norte tembló sus cuerdas secas y en la guitarra tensa del viento, en la inquietud de los animales se olió todo el presentimiento. Luego la lluvia puso la calma provisoria. La languidez de la lluvia afloja la tensión extrema. Así fue hacia fines de aquel agosto, en que mi gente comenzó a reponerse de la sorpresa. Digo mi gente, la más mía; no la que vino conmigo, sino la que me vio nacer, jugar, crecer; la que me conoció como a “el hijo de don Rivero” y luego se apresuró a llamarme “el Doctor”, y que ahora contemplaba con asombro mi inusitado regreso.
Siempre había sido así, siempre es así; el viento norte incendia y la lluvia apaga el furor. Ahorita mismo las ramas de los árboles se estiraban, los pastos se distendían y las raíces se meneaban como gusanos, como culebras. Y de golpe, en medio de esa tirantez, se instauró el silencio total - se lo hubiera podido tocar, medir por la cinta de los relámpagos- , y luego la lluvia, el largo concierto de la lluvia. Especial para dormir; ¡si uno pudiera cerrar los ojos! Pero no; sigue la lluvia, interminable como el tiempo vacío que nos ata, como esta lluvia interminable, como este tiempo...
2
Vine aquí y me llené de ausencias; vine y me ensucié con recuerdos, me embadurné de muertos.
Vine y comprobé que todo era distinto, que había pasado una eternidad desde que la violencia nos echó de estos sitios, desde que el odio execró el apellido que mi abuelo de larga barba blanca había criado con sus ovejas y sus vacas; el que mi tatarabuelo campesino había sembrado con cada grano en este pedazo de tierra roja como un vientre abierto de mujer - las paridoras mujeres en mi espalda- ; en esta tierra sementada con sudor, que se fue convirtiendo en Rivero yvy, la tierra de los Rivero, o mejor aún, el equivalente de la forma contractiva guaraní, Rivero-tierra, como si la sangre y la vida y el nombre se fueran traspasando a la tierra o esta fuera absorbiendo, apropiándose palmo a palmo de nosotros, de nuestra existencia, tiñéndose de greda roja la sangre.
3
Estábamos los dos bajo la sombra azul de los paraísos. Una mujer delgada nos llamó.
- Para vos uno de oro; para Proní uno de plata...
La impaciencia nos hacía morder los papeles brillantes mientras el chocolate se ablandaba en el calor de los dedos excitados. Mi madre siempre sonreía, nos hablaba dulcemente, arrimando con su voz trocitos de palos, cáscaras navegantes, barquitos de papel con banderitas de colores.
Una vez la vi llorar y sentí que se apagaba alguna cosa dentro de mi pecho. Oscuramente culpé a mi padre de esas lágrimas. El gran respeto que sentía hacia él nunca llegó al temor; deslumbramiento sí, admiración hacia ese hombre fuerte cuya sola mano posada en mi hombro me daba la seguridad total. Cuando pequeño me gustaba que me alzara en sus brazos; me sentía en la gloria trepado sobre sus hombros, en la cima de una montaña. Pero para dormir o para llorar buscaba el pedazo de calor que había entre mi cara en el regazo de mi madre y la caricia de su mano tibia en mi cabeza. Ella nos contaba cuentos y de golpe yo era el príncipe que rescata a Cenicienta de entre el hollín, Hansel comiendo las paredes de caramelo en la casa de la bruja o uno de los chicos encantados por la música maravillosa del flautista en las calles de Hamelín.
Nunca entendí por qué a Proní no le impresionó cuando le conté lo del llanto de mi madre; quizá porque no la vio en ese momento. Yo jamás pude olvidar ese desmoronamiento de su sonrisa, y aún ahora, cuando oigo llover por encima, me duelen todavía sus lágrimas.
4
Creíamos contar con el apoyo de los campesinos. Les hablamos de reforma agraria, de seguridad en la colocación de sus productos, de libertad, de justicia social. Cuando era conveniente, invocábamos el nombre de mi padre, sus luchas por ellos, la ayuda que siempre había dispensado a los desheredados. Nunca requisamos nada; pagábamos un precio justo por los productos que necesitábamos o por los animales que carneábamos. Pese a todo esto, y salvo excepciones, nos encontramos con la desconfianza de la gente; nos ayudaban más por miedo que por aceptación de nuestra prédica. Los rostros no mostraban gran entusiasmo. La desconfianza se convirtió en hostilidad cuando comenzaron las primeras represalias de las tropas gubernistas contra los campesinos que nos habían prestado algún apoyo. Más luego supimos que el Ministro del Interior en persona había venido a hablarles durante una farra y a repartirles ponchos, en medio de la borrachera. No habíamos tenido en cuenta otra circunstancia negativa: los amigos de mi padre, sus compañeros de causa estaban todos muertos o en el destierro, ellos y sus hijos. Al único que pudimos encontrar fue a Crisanto Reinoso, atado a una hamaca en su tapera miserable. Yo había estado con mi padre cuando los naranjos se veían cargados de frutos y florecían los niño-azoté frente al espacioso rancho encalado. Crisanto era una ruina más lamentable que su casa; estaba derrumbado en una hamaca, prácticamente inválido por la edad y las consecuencias de las torturas sufridas, ciego y carcomido por la amargura. Me tocó la cara con las manos ásperas y lloró desde el fondo de sus ojos sin luz. Sus pupilas brillaron un instante, quemadas desde dentro por los recuerdos. Me preguntó detalles sobre la muerte de mi padre. Cuando le enteré de la misión que nos traía, quiso ir con nosotros. “Si tuviera aquí tu taitá... carajo... estos bandidos...”, exclamaba en medio del sollozo que le entrecortaba la voz cascada. “Si estuvieran Agüí Medina y Peruco Saldívar y Aniano Rebollo... estos miserables ya no... estos hijos de puta...”, gritaba tratando de incorporarse en su hamaca deshilachada. Su larga figura descoyuntada recobraba de golpe el brío juvenil.
5
Vine aquí y comprobé que todo era igual. Vine para ver de nuevo estallar el pecho de mi padre; para volver a sentir el fuego quemando las entrañas de mi madre. Vine para recuperar el rostro imaginado de Carmencita expulsando el coágulo de sangre que le llevó la vida consigo. Vine para rememorar el gesto lánguido de Marcela hablando de la revolución, tendida en su canapé rojo borra de vino.
Vine y no hice sino convivir con mis propios fantasmas, como se toma un tren que lleva hacia la soledad infinita, infinitamente poblada. Entonces comprendí que este era el camino definitivo, la única salida, o simplemente, la salida. Y peleé con furia, con encarnizamiento, con rabia para defender mis tierras, no las que los olvidados papeles testamentarios y mi condición de hijo legítimo de los Rivero de Loma Pero y Paso Guavirá pudieran adjudicarme, sino las otras, el territorio inscrito folio tras folio, hora tras hora, sueño tras sueño en el manoseado legajo de mi vida.
Vine y me encontré con que todo era igual. O casi, porque lo que nunca hubiera podido imaginar es que me toparía con la mirada envenenada y huidiza de Proní.
6
Más de una vez se me ocurrió que no fue una partida sino una fuga. Pero, ¿de quién? ¿de qué?
Marcela me gustaba. A veces le sorprendía sonriendo igual que mi madre. Me gustaba su figura fina, estilizada, su aire de tedio, sus pequeños gritos de bestezuela herida, su ardor arañando mi espalda durante el amor, sus silencios largos, sus sonrisas relampagueantes. Su compañía me ayudaba a sobrellevar toda la falsedad de la “lucha por la liberación”, esa engañifa que nos hacíamos a nosotros mismos para justificar nuestra condición de exiliados rebeldes, ese hábito de “conspirar” en el café de costumbre, con los mismos de siempre. El destierro nos estaba gastando, volviendo estropajo, convirtiendo en náufragos. En los “comités por la liberación” había que enfrentarse antes que nada con las bajezas de los compañeros; la pequeña, corrosiva, rastrera lucha interna: los náufragos disputándose un poco de agua dulce, un hueso roído o el ilusorio comando de la balsa. Los jefes, fogosos fabricantes de discursos vacíos, terminaban siempre con frases implícitamente equivalentes a la célebre “armémonos de coraje y váyanse a pelear” que se atribuía a uno de los líderes en un momento de sinceridad alcohólica. La verdad es que cuando se abrió el frente sur, pocos fuimos los candidatos a asumir un puesto de acción en el terreno; la mayoría se consideró indispensable en los comités del destierro “para mantener viva la llama de la lucha de nuestro pueblo ante los ojos del mundo”.
Frente a esta mentira cotidiana, la compañía de Marcela, sincera en su tedio heredado, era casi un baño de pureza. Ni siquiera le podía reprochar sus lecturas “revolucionarias”. Su inautenticidad, a fuerza de ingenuidad, resultaba verdadera. En el fondo – y yo lo sabía bien- no era sino una niña, pobre niña mimada en busca de sí misma. Su compañía me había resultado encantadora hasta un cierto momento.
7
Desde que tengo uso de memoria me acuerdo de Proní. Siempre estuvo allí cerca, como el gran sillón-hamaca en cuero de nonato en la sala, las botellas de ginebra enterradas boca abajo para limitar los canteros de flores o el tajamar detrás de la casa. Además, éramos “hermanos de sangre”. El “pacto” lo habíamos concertado luego de leer alguna novela de aventuras; con un gillete nos dimos cada uno un tajito en el brazo del corazón y gota con gota, a sellar el “pacto de sangre” que convierte a dos seres en hermanos, con un vínculo más duradero que el del nacimiento de una misma madre, como afirmaba el novelón. La resaca de los días fue amontonando sobre esas gotitas de sangre pedazos de recuerdos, desperdicios, trocitos de alegría o chorritos de lágrimas: sentimientos comunes, secretos compartidos. Sobre todo, lo del pora que una noche vimos - o oímos-juntos en el monte “lasánima”. Los peones decían que en ese montículo, en cuya cumbre había como una galería cubierta en medio de la tupida vegetación, aparecían fantasmas, porque dos troperos habían sido asesinados allí, en una emboscada. La leyenda popular agregaba que tratándose de una turbia historia de polleras, y como además las víctimas habían muerto sin confesión ni sacramento, sus almas en pena vagaban por los alrededores buscando reposo. De ahí el hombre del montecito - las ánimas- situado no lejos de la casa. Proní y yo habíamos convivido con los pomberos familiares que por la noche venían a buscar el naco que la vieja cocinera les dejaba en el mortero; habíamos visto las pisadas del jasy- jateré y descubierto la hamaca hecha por él de dos hojas de maíz atadas, cuando se reposaba en medio del plantío incendiado de la siesta. Conocíamos, además, las andanzas del luisón en las noches de luna llena y a los hijos del lúbrico kurupí - a quien se atribuían todos los crios mostrencos- , pero nunca habíamos trabado relaciones con la personalidad mítica más respetada y temida, el pora. De manera que un atardecer de amenazo, a escondidas, nos lanzamos hacia el monte “lasánima”. Era una empresa temeraria, porque luego de la oración, nadie se animaba a pasar cerca del lugar maldito. Las tardes de julio son cortas; una penumbra tensa, sobrecargada por la inminente tormenta y el miedo, oscurecía la galería del montecito. Tomados de la mano, sentíamos chirriar las ramas y nuestros dientes. Cerca ya de la limpiada, de golpe, mil víboras de fuego nos rodearon; el trueno nos alcanzó en plena carrera desesperada, perseguidos por un caballo de dos cabezas que echaba fuego por los cuatro ojos, según me pareció a mí, por un enorme perro sin cabeza con una llamarada en el cuello tronzado, según Proní; perseguidos - en esto coincidíamos- por el galope desenfrenado de la lluvia. Cuando pudimos darnos cuenta, estábamos acurrucados, temblando, en el galpón de los aperos. Nunca se lo contamos a nadie; el pora del monte “Lasánima” quedó como un gran secreto entre nosotros.
8
También pudiera ser que haya venido a buscar el olvido. Un refugio en la marea montante del tedio. Marcela era más que un simple desencadenamiento de las fuerzas naturales en mi existencia de desterrado. Ahora mismo estará preguntándose qué será de mí, junto a Dudú, ese horrible caniche de bolsillo que significaba en su vida tanto como su historia familiar y sus recuerdos sentimentales; estará escuchando sus discos de jazz, sin otra ropa encima que su elegante bata de seda china, sobre el canapé color borra de vino, la larga cabellera suelta sobre la redondez de los hombros. No dejará de interrogar a su vaso, a sus manos cuidadas, de uñas largas, perfectamente ovales. Ni el humo sempiterno subiendo de sus labios carnosos, ni la música estridente, lánguida, lastimera de su combinado estereofónico podrán contestarle.
Cuando nos encontramos era ya la muchacha libre, aburrida, cansada de todo, que buscaba “algo”, en medio de la facilidad de quien nace con el lujo puesto, rodeada de personas tontas, que termina sin saber qué hacer con todo eso que no llena ni el hueco de uno de sus finos zapatos italianos. La última vez que la vi - esa hermosa noche en que fuimos a la “Manzana azul”, cerca del olor penetrante del Riachuelo- estaba entusiasmada con un tratado sobre táctica guerrillera. Su entusiasmo pueril resultaba tan encantador como inocuo. Esa noche la sentí de nuevo muy cerca. Yo no podía enterarla de mis proyectos inmediatos, ni siquiera de mi inminente partida. Pero el aire lánguido de la tarde sobre las calles de otoño tardío, el poniente pintado de rojo, la ciudad, la languidez de aquella noche estrellada, hablaban de despedida. ¿Hasta qué punto era consciente de lo que estaba por ocurrir? El ardor desacostumbrado - ya por entonces- de sus últimos besos, antes de morirnos en la oscuridad, me hace sospechar que intuía todo. La despedida estaba en la comisura caída de sus labios, en la trenza con que aquella noche se adornó, como una guirnalda seca colgando de la cabeza de una estatua.
9
“La ametralladora es un arma automática que por efecto del retroceso y en combinación con un recuperador carga y dispara, extrae y arroja las vainillas vacías”. Me convencí de que venía para escapar a la inacción de las frases huecas con que nos “instruían” antiguos reservistas del Chaco o excombatientes de las múltiples “revoluciones”, viejos profesionales de levantamientos abortados, de rebeliones en el vacío, encallecidos en teorías arcaicas y tácticas superadas.
No sabía exactamente por qué había elegido esta zona. Miento, sí lo sabía. Ante el Comando Central de Operaciones aduje argumentos suficientemente válidos para que se abriera el frente sur en esta zona y para que me destacaran aquí. Iban a favor de mi proposición, la característica boscosa de la región, la pobreza de los campesinos, de los que yo guardaba un recuerdo de lealtad y valentía. Por otro lado, conocía palmo a palmo el terreno. Además, mi apellido - la herencia de las luchas de mi padre, el prestigio de los Rivero- , podía significar alguna cosa entre los campesinos. Mi firme decisión de emprender la lucha armada, así como mi trayectoria de antiguo dirigente universitario, las cárceles sufridas, el activismo político y finalmente el exilio, todo, sumado a las anteriores razones, hizo que se me confiara la jefatura del contingente y de las operaciones. Al Comando Central le pareció adecuado el plan elaborado por mí y luego de múltiples discusiones, juzgó pertinente fijar como posible Puesto de Comando del frente sur, la estancia semi- abandonada de los Rivero en Paso Guavirá. El acceso desde la orilla en que íbamos a cruzar el río era factible y la posición estratégica, inmejorable.
10
Carmencita era un poco menor que nosotros. Vino a vivir en la casa cuando su madre, la madre de Proní, murió. Nunca pude saber si en efecto era hija de mi tío Constancio, como se decía por ahí. En todo caso, no llevaba el apellido, pero sí los ojos verdosos de aquel viejo padrillo de la región. Recuerdo sus ojos estriados, la sonrisa picara y los pechitos que empezaban a brotarle como los limones de Palermo con que jugábamos. Claro que de esto último no me di cuenta sino después, porque al principio solo se trataba de los inocentes juegos, a los que no tardó en incorporarse, luego de la inicial resistencia que por novata, mujer y menor, le opusimos con Proní. Pese a la diferencia de edad, era mucho más despierta que nosotros; enseguida comenzó a envolvernos, a sobrarnos, a imponérsenos. Sin que nos diéramos cuenta, al poco tiempo ella era quien dirigía la patota de chicos que habitaba el caserón y las dependencias. Fue Carmencita quien introdujo la pelota prisionera y el tuka’é escondido. “Koreko, koreko...”, gritaba Proní u otro compañero de juego, y se ponía a buscamos dentro del barril vacío, detrás de las bolsas de maíz o de afrecho, de los fardos de alfalfa, bajo los catres del galpón o entre el ramaje de los árboles frondosos. Tardé en darme cuenta de que casi siempre ella buscaba mi compañía en este juego de escondite que tanto nos apasionaba; al principio atribuía su respiración agitada al esfuerzo que nos oponía en lucha libre en que nos trenzábamos y que nos hacía rodar por tierra. Cuando aquella siesta cálida vino al cuarto en que trataba de despegar el calor de mi cuerpo revoleándome en el catre de lona, creí que en realidad venía a pedir mi protección. “Lucí me mostró su cosa...”, me dijo. Luego entendí que no se trataba de eso, y que el aire consternado que puso no era sino una máscara. Aquella siesta desperté de golpe a sensaciones desconocidas, misteriosas, embriagantes, en medio de una sábana caliente que nos envolvía, junto al fuego adolescente del cuerpo elástico de Carmencita, que había adquirido redondeces hasta entonces no distinguidas por mí. Ya por entonces un bozo rebelde y vergonzante manchaba mi labio superior y la voz había cobrado inflexiones de tono inestable. Todo eso percibí al final de aquella siesta furiosa, encendida y triste de mediados del verano.
11
O tal vez sí; tal vez pudiera haberse tratado de una fuga. Su compañía me resultó encantadora hasta un cierto momento. De repente, una capa de ausencia nos cubrió, una fosa de silencio nos fue separando. Nuestros encuentros fueron páginas blancas manchadas aquí y allá de monosílabos amarillentos, rencorosos. La palabra ya no funcionaba entre nosotros y la materia viscosa que ocupaba su lugar no era un elemento inocuo; nos pesaba, nos molestaba profundamente, nos hería, nos rebajaba. Era un silencio pegajoso, una gelatina entre los dedos, entre labio y labio, sobre la lengua, dentro del pecho. Ni siquiera sé cómo comenzó aquello; creo que con una discusión tonta, por nada, en la que Marcela se emperró en tener razón, ironizó, gritó, zapateó como chiquilla mimada. Durante días mantuvimos viva la llama de la discordia, hasta que ella explotó en un llanto, convulso al principio, tranquilo y largo como lluvia de agosto luego. Cuando escampó, el monstruo estaba instalado entre nosotros. Lo habíamos incubado con rabia y allí lo teníamos impasible, alimentándose de todo lo que había existido entre nosotros, de nuestras entrañas, de nosotros mismos. Desde entonces espaciábamos nuestros encuentros, los acortábamos pretextando toda clase de compromisos.
12
Pero existía otra persona que conocía tanto o mejor que yo la región: Aproniano Martínez, Oficial de Compañía de Pindoty.
Cuando el hogar de los Rivero comenzaba a zozobrar zarandeado por las borrascas de la persecución, Proní abandonó la estancia. Solicitó su incorporación en el ejército, a fin de hacer anticipadamente su servicio militar. Fue un tiempo antes de la muerte de Carmencita. Mi padre estaba desterrado. Mi madre me dijo luego que no le había podido arrancar una palabra sobre la causa de su determinación; apenas si algunas frases evasivas y el desviar de la mirada. Proní fue destinado al cuerpo policial, y habiéndose distinguido, al final de la conscripción fue incorporado al servicio permanente, siendo destacado como Oficial a su región natal. Con gran sorpresa de los pobladores de la zona, participó intensamente en las actividades del comité local del partido oficialista y en la persecución de los “contreras”. “Aunque se crió en casa de don Rivero, su padre ya era del partido... y la cabra tira al monte...”, decía la gente. Sin embargo, yo jamás le había oído recordar a su padre, a quien por lo demás apenas había conocido.
Cuando el frente sur se instaló, el Oficial de Compañía Aproniano Martínez fue designado como uno de los responsables, reconocido como elemento esencial en la reducción de la montonera rebelde, tan temida por el gobierno.
13
Cuando me enteré, ya era tarde. Vine rápidamente para encontrarme con la ausencia de Carmencita, la cruz con su nombre en el labio del monte y el rostro hosco de mi madre. Una máscara de silencio; apenas si me habló durante los pocos días que duró mi permanencia, pero su callado reproche me dolía aún más. Como si no bastara con lo que me pesaba la muerte de Carmencita y la extinción prematura de aquel fuego fatuo que pudo ser mi hijo, sin que yo lo supiera, sin que ni siquiera me diese cuenta; todo tan ajeno a mi voluntad. La vieja Anuncia fue quien, detrás de sus ollas negras, me contó lo ocurrido. ¿Qué pudo inducirla a recurrir a Mana, la curandera de la loma? ¿la vergüenza, el miedo a mis padres, el temor de que yo no aceptara la paternidad? Los brebajes de la vieja pajesera apagaron la risa fresca de Carmencita. Es lo que pensé en aquel momento, para disculparme, quizá; luego vi las cosas con mayor serenidad, con menos deseos de autojustificarme. Nunca pude superar el sentimiento de culpa que el cura Laya me metió junto con el tremendo catecismo de la primera comunión; jamás he podido dejar de esquivar la cabeza ante el gesto amenazador de ese Dios temible que me mostraron en mi niñez. El centro de esos temores infantiles era, naturalmente, el pecado original; la ingestión de la maldecida manzana que una siesta me expulsó del paraíso, en compañía de una Eva niña vagamente salida de la costilla familiar. Desde el primer instante de nuestras relaciones oscuramente presentí la desgracia. Y de golpe me encontraba cara a cara con el desenlace temido; estaba solo con mi culpa: el coágulo que empujó a Carmencita hacia su propia noche era un pedazo de mi sangre. La pena y el remordimiento eran una serpiente que se mordía la cola. Si hubiese llegado a nacer, hubiera sido del azar, del calor adolescente de las siestas - casi un hijo de jasy- jateré- , el fruto vergonzante de amores inconfesables, medio incestuosos, pero aún más difícil de nombrar por algo que entonces solo intuí: ella era la huérfana de parentesco incierto recogida por caridad cristiana; yo, el hijo del patrón...
Muchas veces pensé luego en la sorpresa que habría experimentado Carmencita al sentir crecer en sus entrañas aquella criatura impensada, aquel bicho raro; en el temor que la llevó al desesperado intento de apagar esa llamita de vergüenza. Carmencita sola con su pesar y su miedo, oliendo a flor de paraíso, recorriendo los lugares en que el deseo nos había tumbado, mientras yo, en la ciudad, trataba de llenar de la mejor manera mis horas de colegio, con la menor cantidad posible de estudio, soñando con el olor del establo en las mañanas, de la lluvia reciente cayendo sobre el humus, de la alfalfa, de Carmencita tendida junto al arroyo, junto a la siesta caliente de mi piel.
Anuncia me entregó la medalla y la cadena, tal como Carmencita le había pedido. Yo se las había regalado y ahora se convertían en el último mensaje, como si con este gesto quisiera devolverme todo lo que le había dado, y al mismo tiempo guardar celosamente nuestro secreto.
Cuando llegué, en aquel mes de julio gris, mi padre felizmente no estaba; había sido expulsado lejos por una de las tormentas furiosas que le obligaban a abandonar el amor de sus campos, el sitio exacto de su existencia. Tampoco estaba ya Proní.
O quizá sí. Por lo menos uno de los torturadores sabía muy bien el lugar en que los suplicios se realizaban: Aproniano Martínez, jefe virtual de la operación. En este mismo cuarto habíamos estado juntos mil veces, aquí mi madre nos contaba las proezas de los Caballeros del Rey en busca del Santo Grial o las aventuras de Sandokán en los mares del sur; en este sitio conocimos las maldades de la bruja madrastra con Blancanieves y lloramos por las desdichas de la pastora Eufemia. En esta habitación mi padre nos leía pasajes del Génesis, poemas de “Las cien mejores”; aquí nos relataba las hazañas de sus héroes preferidos: Bolívar y Antequera, Sandino y Martí, San Martín y el Capitán Caballero. Fue en esta misma pieza que la vi llorar a mi madre, una tarde, la más oscura de toda mi vida.
Quizá haya sido solo por casualidad que los interrogatorios se realizaban en ese lugar. ¿O fue idea de Proní? Nada dejaba adivinarlo en su actitud. Detrás de sus enormes anteojos oscuros, nunca pude descifrar el lenguaje de su mirada. Impersonal, frío, cruel, distante, ningún gesto del rostro, ningún ademán dejaba traslucir nada, ni en los momentos más intensos del “procedimiento”, cuando la saña se desencadenaba, cuando la furia sanguinaria desataba los instintos de los torturadores y oscurecía de sudor el verde de los uniformes. Su impasibilidad era total.
Me hubiera bastado verle los ojos, cruzar una mirada para comprender todo, como antes, pero jamás se sacaba los lentes ahumados, su coraza de tinieblas en los ojos.
15
Impotente he visto caminar a mi madre dolorosamente hacia la muerte. Impotente, la he vuelto a ver aquí. Con rabia, con dolor contemplaba las convulsiones de su rostro, milagrosamente respetado antes de eso por el tiempo, transformado ahora por el dolor, marchitado de golpe. Cáncer, decían los médicos, para designar de alguna manera aquello contra lo cual la ciencia altanera no podía nada. Y yo veía apagarse día tras día, hora tras hora, el brillo de los ojos, el resplandor que había comenzado a nublarse luego de la muerte de mi padre, esa increíble partida que en casa nunca pudimos entender y mucho menos aceptar: lo sabíamos inmortal. Ya por entonces la violencia nos había arrojado de la casona junto al arroyo, en el labio sur del monte. Estoy seguro de que desde ese instante mi padre comenzó a morir, como un camalote fuera del agua, hasta que la copa del corazón rebosó de pena, no aguantó más y se quebró. Yo vi el sufrimiento morder rabiosamente a mi madre, hasta sacarla de su discreta aceptación de las contrariedades y descomponerle la serena belleza de las facciones. Personalmente experimenté la multiplicación lacerante de las células, el crecimiento del ser informe, monstruoso que en algún lugar de sus entrañas, quizá en el sitio mismo que yo había ocupado alguna vez, iba creciendo abrasador, furioso, voraz. Cáncer, cangrejo, pinza, como la que conmigo y mis compañeros usaban cuando los hombres de uniforme verde se volvían bestias y multiplicaban su furia contra nuestros cuerpos quebrados.
16
¿Sabría él que la instalación de la cámara de tortura en el antiguo dormitorio de mis padres fue mi salvación? El pasado me protegía, la fuerza del recuerdo me rescataba del dolor físico y la corriente impetuosa de la infancia me arrastraba hacia los territorios del sueño. “Navega velero mío, que ni enemigo navio, ni tormenta...”, “...el galeote Joaquín...”, “...y el remo rema, chas...”, “...había una vez...”, “...Volga, Volga, ehh, Volga, Volga, ehh...”, pasados los cuales obrará la artillería...”, “San Martín nació en Yapeyú, entonces provincia nuestra y cruzó los Andes con el Coronel Bogado a su diestra...”, “Bien sé que el suicidio va contra la ley de Dios y de los hombres, pero la sed de sangre del tirano...”, “Viví en el monstruo y le conozco las entrañas”, “no, José Martí, no es este tu lugar, pero él se fue hasta Dos Ríos y mucho más allá”, “La voluntad del común vale más que la del Rey; Antequera grita: ¡Libertad!, por las calles y Juana de Lara se pasea de blanco cuando en Lima le matan y con él a su propio padre...”, “Quiero vivir y morir ciudadano..., Bolívar asciende en cuerpo y alma al Chimborazo luego de arar en el mar y en la tierra toda de América...”, “Mi pluma lo mató, Montalvo escupe sobre el cadáver putrefacto del tirano...”, “la victoria no da derechos...”, mi padre levanta el índice severo, “llora, llora urutaú...”, bajo los párpados; “Muero con mi patria”, levanta las dos manos abiertas.
Entonces el individuo que sentado frente al antiguo escritorio paterno conducía los interrogatorios, detrás de las tinieblas de sus anteojos “Rayban” con marco de metal dorado, deja de ser el oficial gubernista encargado de averiguar los detalles de la “invasión” y “las conexiones con el extranjero”, para convertirse en Proní, mi antiguo compañero de juegos infantiles. Hico... vos sos el caballo Proní; yo, el caballero que va en busca del Santo Grial... Proní, vos bandido, yo covoy... vos te quedás, Proní... sele... merele...
Mi silencio hacía redoblar el ritmo de los golpes, aumentaba la urgencia sanguinaria. El sargento Martínez, impasible casi siempre, ligeramente impaciente a veces, continuaba el interrogatorio.
¿Sería consciente él de su presencia en ambas hojas del díptico, aquí preguntando, allá jugando?
17
Los jirones brumosos de la amanecida subían desde la escarcha, colgaban desde los árboles como sábanas deshilachadas de fantasmas en retirada; habían estado combatiendo desde que el frío bajó sobre la tierra y el resto de olor oscuro conservaba la sangre todavía fresca. El canto de un pájaro trajo el anuncio de la luz, otros le hicieron eco y el bosque de trinos fue creciendo. Cuando íbamos hacia el antiguo potrero, una puntita de sol asomó detrás del monte, un tablón de luz cayó sobre nosotros; la luz primera, lechosa, la inexorable luz de Paso Guavirá. Cuando llegamos cerca del corral, el olor de pasto húmedo entre las matas de cepa-caballo, mezclado con el estiércol, me traspasó, como cuando íbamos, con Carmencita y Proní, a tomar leche caliente. Sentí la saliva en la boca, el regusto a la leche recién ordeñada, como si fuera a arrimar, en seguidita, la espuma tibia, crujiente, a los labios. Faltaba Carmencita, pero era como si fuéramos a su encuentro para paladear aquello que tanto nos gustaba a los tres. Levanté la mano tumefacta y la pasé por la frente, para limpiarme el cansancio, quizá del recuerdo; ya todo me era igual. Proní vio el gesto y me miró por primera vez sin sus anteojos ahumados. Toda la noche estuvo lloviendo pedacitos de estrellas sobre el pasto y ahora el suelo estaba todo reluciente de blancura; una vaca de azufre masticaba ese comienzo del día y nos miraba pasar, aplastando las frutitas del rocío. Llegamos a orillas del monte Lasánima, y Proní gritó un alto al pelotón que nos acompañaba. Ordenó a sus hombres que esperasen allí. Se trataba de ejecutar al cabecilla de los montoneros; el jefe debía hacerlo.
18
Ahora estoy seguro de que el recuerdo se puede oír, se puede tocar con las manos, llevarlo al hombro como un fusil o una bolsa de papas. Ahora sé que la nostalgia es una mancha ligera, apenas el empañado que queda en el vaso cuando le echamos una vaharada; sé que es posible borrarla con la punta del dedo o frotando el vidrio contra la manga de la camisa. Pero sé también que basta el leve aliento para que la mancha vuelva, y así siempre.
Mi madre estaba aquí, limpia de dolor por las galerías, con su sonrisa azul bajo los paraísos florecidos del patio. Desde que tomé con mis hombres posesión de la antigua casona, volví a encontrar su paso manso, su voz limpia en las mañanas. Ni el repliegue de nuestras líneas avanzadas ante las poderosas fuerzas del ejército, ni la muerte de los compañeros, ni la presión del movimiento envolvente final en torno al bosque cercano a la casa, consiguieron separar de mi lengua su nombre transparente, recuperado por sobre las máscaras de su sufrimiento, desde el día en que tuvo que dejar su casa, cuando se vio obligada a aceptar la muerte de su marido, a enterrarlo, hasta el momento en que su rostro comenzó a cambiar por efecto de las llamaradas que le subían desde el fondo de las entrañas. Cada instante estaba perfectamente registrado y la más ligera incitación, el olor de las flores del paraíso, los restos de las botellas de ginebra delimitando los canteros vacíos, el ruido herrumbrado del viejo molino de maíz o el reflejo del sol en el tajamar al mediodía bastaban para hacerme recuperar el momento y el lugar precisos; la proyección de una vieja película en cámara lenta, morosamente lenta, en que mi madre nos daba golosinas, en que mi padre hablaba gravemente o se hamacaba en su sillón de cuero de nonato, en que Carmencita cruzaba brincando con su sonrisa y sus trenzas, en que Proní me corría hacia el alambrado, cerca de la carretera, con los perros atrás...
19
Nos internamos en el monte lentamente. La incomunicación se había roto. Cuando llegamos cerca de la galería, en el lugar en que habían estado las cruces de los dos arrieros asesinos, nos miramos. El caballo con dos cabezas y fuego en los ojos, el perro con un chorro de luz en vez de cabeza nos mordían el trasero. El trueno-caballo, el perro-lluvia nos pisaban los talones. Éramos totalmente incapaces de articular una palabra; el olor a cuero, a jerga húmeda, a lomo de caballo sudado nos traspasaba; el silencio oscuro del galpón de aperos nos envolvía. Jadeábamos; no podríamos decir cómo descendimos el montículo enmarañado, cómo atravesamos el potrero, los dos alambrados y el portón del patio. Sudábamos copiosamente. Otra eternidad de silencio nos rodeó mientras recobrábamos el habla. De repente, al mismo tiempo: “¿viste?”. Ninguna palabra se cruzó entre nosotros. Proní disparó varias veces al aire; unos segundos después, un tiro solo. Con la punta del caño y el gesto de la cabeza me mostró el sendero en el monte. Los dos nos lanzamos por él, en dirección opuesta a la de la casa, hacia el estero.
20
Ahora ha de ser otra vez agosto, porque el viento norte caliente pasa a unos gemes de nosotros. Las flores de agosto han de expandir de nuevo su color amarillo de muerte y el olor silvestre de sus ramas quebradas ha de derramar su savia inerte hasta esta zanja, al borde del monte Lasánima, en donde el mismo sol nos calcina, a través de la misma tierra, ya suya y mía, a él y a mí, juntos como cuando jugábamos “covoy y bandido”; el viento norte, hasta que venga la lluvia...
INDICE
Biografía
Presentación
Prólogo
Carta de Augusto Roa Bastos
Dedicatoria
Solo un momentito
Ojo por diente
Diente por diente
Ronda nocturna
Browning
Viento Norte
Ojo por ojo
Salmón y Dorado
Aniversario
La operación
Pacto de Sangre
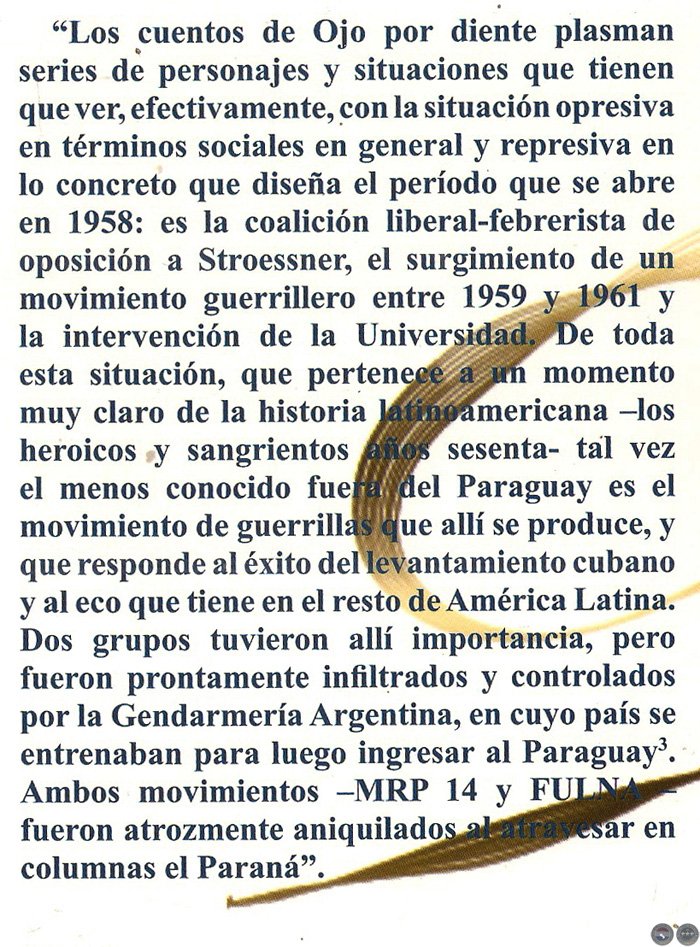
Para compra del libro debe contactar:
Editorial Servilibro.
25 de Mayo Esq. México Telefax: (595-21) 444 770
E-mail: servilibro@gmail.com
www.servilibro.com.py
Plaza Uruguaya - Asunción - Paraguay
Enlace al espacio de la EDITORIAL SERVILIBRO
en PORTALGUARANI.COM
(Hacer click sobre la imagen)

ENLACE INTERNO A ESPACIO DE VISITA RECOMENDADA
ACADEMIA PARAGUAYA DE LA LENGUA ESPAÑOLA en PORTALGUARANI.COM
(Hacer click sobre la imagen)

