OSVALDO GONZÁLEZ REAL
EL MESÍAS QUE NO FUE Y OTROS CUENTOS, 2011 - Obras de OSVALDO GONZÁLEZ REAL


EL MESÍAS QUE NO FUE Y OTROS CUENTOS
OSVALDO GONZÁLEZ REAL
BIBLIOTECA DE OBRAS SELECTAS DE
AUTORES PARAGUAYOS Nº 12
EDITORIAL SERVILIBRO
25 de Mayo Esq. México
Telefax: (595-21) 444 770
E-mail: servilibro@gmail.com
Plaza Uruguaya -Asunción -Paraguay
Dirección editorial: Vidalia Sánchez
Presentación: Carlos Villagra Marsal
Selección y prólogo: Osvaldo González Real
Tapa: Carolina Falcone
© SERVILIBRO
Esta edición consta de 14.000 Ejemplares
Asunción, Diciembre 2011
Hecho el depósito que marca la ley N° 1328/98
PRESENTACIÓN
Mi amiga Vidalia Sánchez me ha pedido que escriba una presentación de carácter general de los dieciséis títulos, ya definidos, de la BIBLIOTECA DE OBRAS SELECTAS DE AUTORES PARAGUAYOS que, en volúmenes sucesivos, aparecerá en algunas semanas bajo el sello editorial de SERVILIBRO, difundiéndose al público lector junto con un periódico nacional de vasta circulación. Con grande voluntad acepto la solicitud porque, entre otras virtudes, esta colección literaria ha sido integrada con criterio selectivo -su propio nombre así lo señala- y no meramente antológico; en efecto, las antologías suelen programarse subjetivamente, vale decir en atención al gusto e incluso al capricho de quienes las preparan, mientras que la selección objetiva de textos en ese ámbito maneja criterios diferentes y diferenciados, tomando en cuenta en primer lugar la excelencia lingüística uniforme, por así decirlo, de todos los autores, dentro naturalmente de la estilística de cada quien (e1 estilo es el hombre); en segundo término, una selección ha de considerar la representatividad palmaria de tales obras en relación con la época y la generación cultural a las cuales pertenecen y, en fin, toda colección seleccionada de libros de naturaleza similar a la que hoy tengo a honra presentar, tiene que incluir la pluralidad de los géneros y subgéneros literarios; en igual condición, la BIBLIOTECA ... ofrece el arcoiris cumplido: lírica, cuento, novela corta, teatro, recopilación de narrativa oral anónima, ensayos con intención estética y hasta poesía bilingüe en versión original o traducida, ello como justiciero tributo a nuestra lengua materna, el guaraní paraguayo.
Las mencionadas demostraciones están marcando un propósito central: el de ampliar y diversificar el placer (que en rigor es uno solo) de la lectura: afición, hábito, adicción que, a semejanza del buen comer y de los actos del amor, producen en sus practicantes la extraña sincronía de la felicidad espiritual con el gozo físico.
Carlos Villagra Marsal
última Altura, a principios de agosto de 2011
OSVALDO GONZÁLEZ REAL : Crítico de arte, poeta y cuentista. Estudió en la Universidad de Hamline, E.E.U.U. y en Sophia de Tokio, Japón. Ha publicado el libro de cuentos EL MESÍAS QUE NO FUE y MEMORIA DEL EXILIO (poemas). Ha sido profesor de Lengua inglesa, de Estética y de Literatura en varias universidades del país. Fue periodista de los diarios La Tribuna, ABC Color, Hoy, Última Hora, Noticias, y de las revistas culturales Alcor, Péndulo, Diálogo, Época y Criterio.
Es miembro de la Academia Paraguaya de La Lengua Española, del PEN Club, de la Sociedad de Escritores del Paraguay y de la Asociación Internacional de Críticos de Arte.
Traductor de Ray Bradbury, T. S. Eliot y Ezra Pound.
Se desempeñó como Director de la Escuela de Bellas Artes y como Viceministro de Cultura.
Sus cuentos y poemas figuran en varias antologías nacionales y extranjeras como la de Teresa Méndez-Faith y Ángel Flores.
Como Director de Fomento del libro del M.E.C. ha participado de las Ferias de Frankfurt, Jerusalén y La Habana.
Ha sido invitado por el Consejo Británico y el Instituto Goethe de Múnich.
Fue varias veces curador de la Bienal de San Pablo y miembro de jurados internacionales.
Ha sido condecorado con la medalla Simón Bolívar de la UNESCO y la Orden de las Palmas y las Letras del Ministerio de Cultura de Francia.
Ha publicado entre otras obras, el libro de cuentos: EL MESÍAS QUE NO FUE y MEMORIA DEL EXILIO y POEMA SUTRA (poemas).
PRÓLOGO
Invito al discreto lector a imaginar el mundo de los bisnietos de nuestros nietos: ¿Qué lunas metálicas vigilarán aquellos cielos futuros? ¿Qué comunicación o antagonismo se mantendrá con otros habitantes de la populosa Vía Láctea? ¿Qué criaturas hechas por el homo sapiens a su imagen, pero no a su semejanza, usurparán las tareas y desvelos de la especie? Y en el corazón de plástico, titanio y cristal de esos Adanes, ¿alentará de pronto -por algún descuido electrónico infinitesimal- la envidia y el odio a sus creadores? Y lo que es más serio todavía: ¿Prevalecerá contra los árboles la babilónica confusión de concreto, altillos, petróleo y tubos cloacales de las urbes venideras? ¿Continuarán nuestros lejanos descendientes con el privilegio de sentir cómo empieza la Tierra a partir del trino de la alondra, del sinsonte, del ruiseñor, del corochiré? ¿Seguirá definiendo la madrugada el perfume de la azucena, y la noche el del jazmín? ¿Podrán nuestros vástagos aún nonatos arrancar la fruta, exclamando en su día como Rubén Bareiro Saguier: "La naranja chorrea con el mordiscón,/E1 río corre por mi barba,/reluciente de frescura."?
Nadie -ni siquiera un poeta- consideraba estas conjeturas hace tres, cuatro generaciones. Ahora hasta el desaprensivo las juzga válidas. La velocidad del adelanto cibernético y el gigantismo tecnológico de los países industrializados, la depredación masiva del ecosistema y la irreparable alteración de los biotopos en los países indigentes, junto con los desechos a escala planetaria, la ley de Malthus inserta en la del embudo, el efectivo al par que difuso horror nuclear y, desde las alturas del mando, el Orden de los campos de concentración, el sadismo de la "raza superior" y otras ocurrencias siniestras, son argumentos suficientes a favor de las peores suposiciones sobre la supervivencia misma del hombre o su reducción a una triste maquinaria de obediencias.
La proyección de esas desmesuras más que bíblicas en el futuro de la condición humana ha originado la literatura denominada de "ciencia ficción" o de anticipación. Y bien.
Existe una vertiente menor de dicha escritura: la que se ocupa, con preponderancia o exclusividad, de entes surgidos de la galaxia para protagonizar inacabables querellas por la dominación del cuarto planeta (o para que los terrícolas procuren acabar con el suyo). Insistentemente, suelen ser monstruos escamosos de inteligencia más aprovechada que la nuestra, o crueles gases pensantes, o androides programados estelarmente para borrar al humano, etc. Su terrorismo maniqueo la emparenta con las narraciones rocambolescas del post romanticismo y las sórdidas aventuras de capa y espada y, ya en el siglo, con las novelitas de cowboys o de espías. Pese a su difusión y éxito inmediatos, multiplicados por el cine desde las seriales de Flash Gordon en la década del cuarenta, me parece simplemente subliteratura (space-opera). Sin embargo, los maestros del género no han despreciado sus temas, pero siempre como corteza del análisis de la condición humana, cimiento del gran arte verdadero.
La mayoría de los cuentos que Osvaldo González Real ha reunido en volumen corresponde a tales ficciones, inéditas hasta hoy en la literatura paraguaya; las pruebas anteriores de algún otro escritor no son, en rigor, críticamente atendibles.
Deseo manifestar los aciertos estilísticos más aparentes de González Real: la ceñida línea argumental, la presentación sobria y el diálogo desnudo, la prosa suelta y a un tiempo funcional; dejo al lector el fácil descubrimiento de sus demás excelencias. En cambio, debo indicar que las imaginaciones del autor, al igual que las de sus epígonos (Wells, A. Huxley, Orwell, Bradbury, Sturgeon, Stapledon), no sólo anticipan sino previenen; no sólo previenen sino denuncian. De allí su afirmación contemporánea, su paradójico valor testimonial.
Los dos cuentos que principian el libro me producen cabal satisfacción. La "Epístola para ser dejada en la Tierra", con su transparente alegoría de los espléndidos y atroces vaticinios de Juan el Evangelista (el Apocalipsis, escrito en Patmos, es uno de los contados textos antiguos de real anticipación), constituye una aguda ilustración del extraño y hermoso destino de la humanidad. Y en el desesperante universo sin follaje de "Otra vez Adán" se contraponen dos categorías permanentes del espíritu: la erudita insensibilidad del profesor Axes y el asombro virginal de Mario Adam; por lo demás, el relato enseña que nuestra narrativa puede asumir lo legítimamente paraguayo sin deslizarse en las comodidades del color local. "Reflexiones de un Robot" es una distopía -así nominada por el mismo autor- que apunta la molesta probabilidad de que los autómatas aniquilen a los hombres por error de activación de éstos, según lo mencioné antes. "El fin de los sueños" está traspasado por la confianza de que los fabuladores despiertos, es decir los poetas, sabrán impedir que se entierren los ensueños. "El caminante solitario" es una melancólica profecía referida a la prohibición del sencillo deleite de andar. Por último, "La canción del Hidrógeno" participa del mismo fundamento que uno de los capítulos de "De la Terre á la Lune", pero la anécdota de González Real es más intensa y aleccionadora que la de Verne.
No obstante, esta "silva de varia lección" contiene dos textos con muy distintos significantes de los ya comentados. "Manuscrito encontrado junto a un semáforo..." es una suerte de divertimento kafkiano, o más vale cortazariano, sobre el nunca bien maldecido transporte colectivo de la ciudad comunera de las Indias, y "Marcelina" -de arquitectura felizmente influida por Roa Bastos, conforme lo recuerda el propio escritor en su "Epílogo"-, una excelente conjunción de lo popular y lo "culto": gracias a Dios, estas muestras son cada vez menos escasas en la cuentística nacional.
LA CANCIÓN DEL HIDRÓGENO
“Los poetas son las antenas de la raza”
Ezra Pound
“Esa galaxia en que vives gira, una vez, cada 200 millones de años.
En la próxima vuelta prepara tus antenas: quizá, entonces, podrás escucharme”.
Epsilon Eridani
La nave semejaba un cristal de nieve flotando en el vacío. Los rayos del Sol rebotaban, simétricamente, sobre las cinco antenas de la cápsula. Los tripulantes, vestidos de blanco, llevaban escafandras oscuras para protegerse del intenso resplandor. Uno de ellos -el que parecía ser el jefe- liberó la cuerda, y el objeto cilíndrico comenzó a alejarse: lentamente al principio, luego a mayor velocidad. Transcurrieron unos segundos. ¡El artefacto había entrado en órbita!
Por algún error de cálculo, el impulso necesario para vencer la gravedad de la astronave no había sido suficiente. Desde este instante, el objeto los acompañaría a lo largo del inmenso viaje, como un satélite solitario. Tendrían que acostumbrarse, por la fuerza, a su extraña luminosidad. Había surgido -por obra del destino- un sistema planetario en miniatura, un Microcosmos, dentro del infinito número de mundos.
El capitán hizo una señal a los otros cosmonautas y penetró en la nave espacial. Los tripulantes lo siguieron, uno detrás del otro, silenciosos y pensativos.
Era la primera vez que un hombre recibía sepultura en el espacio exterior, convirtiéndose en una luna artificial. Allí quedaría girando alrededor de los tres sobrevivientes, hasta que alguna fuerza superior lo arrancase de su órbita.
El cuerpo yacía, allí afuera, flotando ingrávido en su mortaja -incorruptible-, circunvalando la cápsula cada 2 minutos. La superficie del sarcófago metálico brillaba como una estrella fugaz -esas que iluminan la noche como fuegos artificiales, trayendo, por unos segundos, esperanza a los enamorados. En un extremo del bruñido ataúd estaba grabado el sencillo epitafio del náufrago espacial: un nombre, una fecha, un planeta.
El espacio era aún más inmenso que la imaginación: «Una circunferencia infinita, cuyo centro estaba en todas partes, y cuya extremidad en ningún lugar» -según decían los doctores angélicos. Nadie podía quejarse de tan gloriosa tumba, medida en años-luz, gigantesca, aséptica, eternamente iluminada.
El capitán miró a través de la ventana circular y aumentó la velocidad del vehículo con una ligera aceleración, tratando de liberarse de su tenaz acompañante.
La maniobra no dio resultado. El pequeño satélite se bamboleó imperceptiblemente, pero siguió -dócilmente- a la nave expedicionaria, como tirado por un hilo invisible.
- No quiere abandonar a sus compañeros -dijo el comandante-. Se aferra a nosotros como un hijo a su madre. Tiene, tal vez, miedo al vacío, como el niño a la oscuridad.
- Creo que terminará convirtiéndose en un meteoro -exclamó, con entusiasmo, la única mujer de la tripulación. Para ella, la muerte en el espacio era la más bella experiencia: arder y apagarse como un sol, escuchando la música de las esferas, siguiendo el ritmo vertiginoso de las galaxias...
La ceremonia fúnebre había sido muy breve. El capitán, antes de cerrar la caja metálica, había depositado en su interior una minúscula esfera de níquel, conteniendo la información genética del astronauta, como era costumbre desde hacía algún tiempo.
Alguna vez, dentro de cien años, o quizá mil, el cuerpo podría ser recuperado por alguna nave del futuro, y vuelto a la vida por una ciencia superior. La inmortalidad era, cada día, una posibilidad más cercana. Tal la afirmación de la Criogénica -la ciencia de la resurrección (corazones congelados habían sido devueltos a la vida, después de años...).
El capitán estaba a punto de sacarse el casco protector, para acomodarse en la litera del copiloto, cuando se produjo la formidable explosión. La nave en que viajaban los terráqueos se fragmentó en mil pedazos. La tremenda temperatura generada por el impacto disolvió el artefacto en pocos segundos.
El aerolito había hecho un blanco directo. De la cápsula sólo quedaba un ligero olor a ozono. En unos segundos, todo había terminado.
El satélite funerario, falto de atracción, se alejó gradualmente en dirección al Sol. El cilindro resplandeciente y su inmóvil pasajero se desplazaban velozmente hacia el centro del sistema planetario. Muy pronto se perdió de vista, iluminado por una miríada de estrellas, cuyos átomos cantaban su eterna canción.
El astronauta dormido era, ya, un cometa vagabundo. De esos que aparecen cada siglo, peregrinando incansablemente alrededor del Sol.
Allí estará, girando como un alma en pena, hasta que llegue el gran día.
Mientras tanto, los átomos -como siempre- entonan su callada canción.
EL FIN DE LOS SUEÑOS
“Los sueños son la realización de deseos insatisfechos”
Freud
“Humanidad, oh pura contradicción: Ser el sueño de nadie bajo tantos párpados”
Anónimo
Fue a raíz del increíble descubrimiento -hecho por los sicólogos de los países subdesarrollados- que el profesor Dreamnot decidió fabricar la Máquina que Impedía Soñar.
Se había comprobado -irrefutablemente- que los pobres soñaban más que los ricos. Esto era síntoma de una gran injusticia. Sin duda alguna, la Naturaleza (siempre buscando el equilibrio) trataba de compensar -por medio de ese mágico mundo de imágenes nocturnas- las frustraciones y miserias de la vigilia, consolando a los desheredados y permitiéndoles, de esta manera, sobrellevar su sórdida existencia.
Los sueños eran, pues, una válvula de escape, una relajadora de tensiones -como el fútbol- que postergaba e impedía la rebelión. Pero también eran un inútil desgaste de energía, inaprovechable para el trabajo. Se los evitaba, fácilmente, con sólo abrir los ojos; pero ¿quién podría mantenerse siempre despierto?
La única alternativa era el artefacto del profesor Dreamnot. Inhibiendo el sueño de los hombres, se los obligaría a producir más, llevándolos a materializar sus deseos en la vida real, y contribuyendo -de paso- al progreso de la humanidad. Según su inventor, la máquina ayudaría al avance de los «países en desarrollo», más de lo que se había logrado con la Acupuntura, o la Energía Hidroeléctrica, en los últimos 100 años.
Era una idea fabulosa.
Los grandes empresarios auspiciaron su construcción.
El profesor, por otra parte, había creado toda una Metafísica del Sueño, acorde con las ideas de la Era Atómica. Los sueños eran -según él- una especie de antimateria; la substancia primordial de un universo paralelo; una dimensión distinta, antípoda y enemiga de la vigilia. Ambos mundos eran incompatibles. El encuentro accidental de sus planos produciría una catástrofe cósmica, es decir, el caos universal. Ese inframundo existía gracias a los deseos fallidos, las ilusiones perdidas. Como una bestia insaciable, se nutría de los suspiros de amor no correspondidos, del hambre y la sed insatisfechos. Durante la noche -esa pequeña muerte- compraba, momentáneamente, el alma a cambio de una felicidad ficticia, que se esfumaba al amanecer...
Las teorías de Dreamnot habían sido influidas por los escritos de un antiguo médico vienés. Aquel hombrecillo -puntilloso y modesto- había descubierto que los sueños eran una auténtica «máquina del tiempo». Un sistema seguro para viajar al pasado y regresar a la infancia del hombre y de la especie. Eran el vehículo etéreo para recuperar el olvido y realizar las experiencias no vividas. Con una brújula de oro -llamada Sicoanálisis- había explorado los abismos de la mente humana, clasificando sus espejismos y descubriendo las leyes que regían sus engaños. Su obra era una fantástica excursión a través de la fauna y flora de una maravillosa tierra desconocida.
La admirable máquina que impedía soñar -aplicada a través de los programas de TV- había sido un éxito total.
No sólo había logrado inhibir la capacidad de soñar, sino también había acabado con los «soñadores despiertos», es decir, con los poetas. Se había terminado, al mismo tiempo, con la poesía.
Esta actividad, tan antigua como el hombre, ya no sería necesaria. Había cumplido su misión, en el pasado, durante la infancia de la raza. Los poetas, entretanto, se fueron a la quiebra. En vano protestaron. Inútilmente, se declararon en huelga de hambre, o amenazaron con rebelarse. Fue necesario hallar una solución...
- Debemos hacer algo, sin tardanza -dijo el más joven de los escritores, reunidos en un cónclave secreto, en las ruinas de lo que fuera la famosa ACADEMIA DE LA LENGUA-. Ya no puedo escribir ni un simple poema de amor. Mi imaginación se ha apagado con el último programa de televisión -agregó, con un suspiro-. La destrucción de esa máquina es de vital importancia para nosotros y el futuro de la humanidad.
- La sociedad, sin poesía, terminará estancándose. Quedará fijada en una felicidad confortable y blanda, sin aspiraciones. Lo que equivale a decir: decadencia y muerte por estancamiento -agregó otro de los conspiradores, un negro alto y atlético.
Aquel congreso de poetas de todas las naciones había sido convocado -con el máximo sigilo- para restituir a la especie humana su más preciada ilusión y su más extraordinaria actividad: el sueño y la poesía.
- Todo comenzó con el mito del progreso. Con el inmenso adelanto tecnológico -dijo una mujer madura, reiniciando el debate-. Si el invento del profesor logra sus objetivos, los hombres ya no tendrán futuro. Todos sus sueños se habrán hecho realidad. Pero, ¿qué le quedará a una feliz y satisfecha humanidad, cuando llegue al Fin de sus Sueños?
Los circunstantes guardaron un minuto de silencio, como si ya se estuviese celebrando el funeral de la Civilización.
Los enamorados ya no sentirían ese agridulce cosquilleo en el alma. Los caracteres heroicos no encontrarían hazañas que realizar. Los jóvenes no hallarían ocasión para rebelarse contra los viejos. La absoluta concreción de los anhelos más ocultos e inconfesables de los hombres llevaría -quizá- al suicidio de la Sociedad.
Porque, ¿qué sucede cuando se han cumplido todos los ideales de una cultura?
Ése era el gran problema que se planteaba a los que aspiraban a salvar al mundo de la autodestrucción...
Los presentes se sobresaltaron: un hombre de elevada estatura y extraordinaria corpulencia se incorporó, repentinamente, y mesándose la barba whitmaniana, exclamó, casi con un grito:
- Hemos llegado al colmo. ¡Han suprimido el Premio Nobel de Literatura!
Hubo un murmullo de desaprobación. Todos recordaban con nostalgia los bellos días en que eran venerados por el pueblo, como elegidos de los dioses, como profetas y videntes. Esa admiración era una reliquia del pasado. La televisión los había desplazado...
Una ráfaga de viento hizo crujir las destartaladas persianas de la academia abandonada. La pintura de las paredes se descascaraba en una lenta lluvia de polvo y olvido. Los libros de cantos dorados yacían esparcidos sobre el mármol manchado, abandonados a la voracidad del tiempo. Los bustos de los grandes bardos se ennegrecían a la intemperie.
- La cuestión que se plantea es cómo destruir el endiablado aparato -exclamó, nerviosamente, el representante sudamericano, un mestizo de perfil incaico-. El artefacto está situado en una cámara subterránea a prueba de bombas.
- Es verdad -subrayó el embajador de los amarillos, descendiente de aquella raza que engendró a Li Po-. Debemos encontrar un «arma secreta», algo que atraviese las paredes. Un susurro ultrasónico, tal vez... Como las trompetas de Jericó, o el AUM de los ascetas.
- La respuesta sería encontrar la palabra o frase vital que condensase nuestro poder, que simbolice nuestra fuerza: la que se oculta en el origen de la creación... -exclamó un hombre muy viejo, que había sido elegido jefe de los rebeldes.
- Voy comprendiendo -dijo un poeta en ciernes-. Tendrá que ser como el «Hágase la Luz» del Génesis; o el «Ábrete Sésamo» de los cuentos. Quizá como las terribles palabras que protegían las tumbas de los faraones -añadió el adolescente, con un brillo en los ojos.
El debate duró toda la noche. El sol comenzaba a filtrarse por los agujeros del techo en ruinas, cuando -a una señal del que presidía el histórico simposio- los asistentes se retiraron a los bosques que rodeaban el antiguo edificio para buscar -como los antiguos druidas- la palabra mágica, la frase primigenia, que devolviese a los hombres la esperanza y la imaginación, destruidas por la prosaica civilización del doctor Dreamnot.
Cada uno de ellos deliberaría sobre la palabra mortal, la vibración destructora, destinada a aniquilar el poder del terrible invento.
La idea consistía en remover -con el sonido de sus sílabas- los estratos más arcaicos del alma colectiva, los componentes míticos del pensamiento, con el fin de producir el «shock» que haría renacer, que resucitaría la capacidad de soñar y crear.
Una vez hallada la fórmula letal, todos los poetas-chamanes se concentrarían, al mismo tiempo, repitiéndola en letanías interminables, hasta que el poder omnipotente del pensamiento produjese -como en un hechizo- el efecto deseado.
Las propuestas comenzaron a llegar. El líder de los conjurados barajaba las distintas alternativas con dedos de astrólogo. Bajo su penetrante mirada, desfilaban frases esotéricas, signos cabalísticos, antiguos abracadabras, mantras olvidados...
¡Se produjo una conmoción!
¡Las palabras mágicas habían sido encontradas!
Un anciano, con ansiedad reprimida, anunció que el experimento se llevaría a cabo inmediatamente.
Un susurro -como el roce de las alas de un ángel- comenzó a percibirse en medio del silencio del amanecer. El aire -hasta entonces sereno- comenzó a llenarse de lentos remolinos. Las copas de los árboles se movieron, quedamente, bajo el soplo de una brisa intemporal...
La vibración iba en aumento...
Era como el zumbido de millones de abejas, succionando el néctar de una gigantesca y única flor...
La tierra tembló, imperceptiblemente. Un aliento apocalíptico avanzaba, velozmente, amenazando romper la barrera del sonido.
...EN EL PRINCIPIO ERA EL VERBO... EN EL PRINCIPIO ERA EL VERBO... Y EL VERBO ERA...
¡En algún lugar de la tierra, una máquina se desintegró!
Las mentes amordazadas escaparon de su encierro como un millón de globos azules liberados al espacio por un niño travieso.
Esa noche, los hombres volvieron a soñar.
MARCELINA
“Adiós palomita pura, adiós clavel de ilusión
Marcelina Rosa Riveros adiós de todo corazón”
Compuesto tradicional
Alipio Pereira llegó hasta la Plaza Uruguaya. Se detuvo, jadeando, bajo la sombra de un frondoso Tajy. Allí, sobre los pisoteados pétalos color violeta, bajó su grasiento maletín negro y se puso a silbar muy bajito. El viejo cartapacios comenzó a bambolearse atrayendo, rápidamente, la atención de los transeúntes y de esa población local compuesta de vendedores ambulantes, quinieleros, prostitutas, mendigos y canillitas descalzos. Los inquilinos perpetuos de la célebre plaza, atentos a cualquier hecho insólito que fuera a interrumpir la rutina cotidiana, comenzaron a congregarse en torno al misterioso valijín. Las pitadas del tren lechero -desde la cercana estación del ferrocarril- contribuían, con su rítmico acompañamiento sonoro, a la atmósfera de expectación generada por la insólita conducta del bolsón de cuero. El arribeño miró a los circunstantes con los ojillos pícaros y burlones de un auténtico «Perú-rimá» y se agachó, lentamente, para descorrer -con indolencia premeditada- el cierre de la mugrienta maleta.
Los esbeltos cocoteros, que parecen montar guardia alrededor de la rotonda, despeinaban sus penachos resecos bajo el implacable manotón del viento norte. Pasó un tranvía destartalado, traqueteando con dificultad en dirección al centro, distrayendo -momentáneamente-, con sus relámpagos raquíticos, la atención de la multitud. Un rato después, en medio del silencio dejado por el paso del vetusto vehículo, se escuchó en el maletín un chasquido -como de una lengua minúscula- que aumentó el suspenso en el rostro de los curiosos hasta que, unos segundos más tarde, el grito de sorpresa de las mujeres coincidió con la aparición de la achatada cabeza del reptil.
Era un truco que no fallaba jamás. Lo había aprendido en la cárcel, de un preso que había trabajado en esas Kermeses que recorren los pueblos del interior durante las fiestas patronales. Eulalio Morales (así se llamaba el compañero de celda) le había indicado la manera de ganar dinero con la ayuda de esas serpientes amaestradas, de aspecto terrible, que servían para atraer a los incautos y vender un tónico o una pomada milagrosa. «Todos los santos del Almanaque Bristol no van a poder competir contra tu maravilloso elixir de aceita de víbora», le había predicho el ahora finado Eulalio.
Pereira había adquirido la mentada serpiente de un indio Maká, a cambio de una botella de caña. La había bautizado, cariñosamente, con el nombre de su ex-novia Panchita. No le costó mucho acostumbrarse a que la viscosa Panchita se le enroscara alrededor de su nervudo brazo y le colgase del cuello, como una perezosa bufanda. El sexo débil, como de costumbre, era el más impresionable. Algunas mujeres desahuciadas hasta se desmayaban ante la vista del formidable símbolo fálico, olvidando -con el sobresalto- la conocida historia de Adán y Eva. Las solteronas y beatas que frecuentaban la iglesia vecina ya ni se animaban a pasar por la plaza maldita. A las desgraciadas que caían sin sentido durante el espectáculo, el porfiado mocetón las reanimaba -después de sobarlas, descaradamente, con sus velludas manos de sátiro montés- friccionándolas con su pomada de aplicación universal. Así había conquistado a «María-Cachí» -la chipera más codiciada de la estación-, quien se había convertido en ayudante del encantador de serpientes. Al principio, ella le retó y le trató de zafado y ordinario, pero al final se le entregó cuando Alipio le dijo que era más linda que la estatua de «esa mujer desnuda» que adorna la entrada de la plaza. María-Cachí era una mujer retobada, pero ahora fingía desmayarse en el momento culminante de la actuación, aumentando con su comedia el efecto terrorífico que producía la aparición de Panchita. Compartían, más tarde, las ganancias y el desvencijado catre de lona que ella tenía en su rancho de la Chacarita. Los infaltables fotógrafos de la plaza -apostados, como cuervos, tras sus incansables ojos de vidrio- sacaban también su tajada de la insólita función, pagando un jugoso porcentaje al improvisado fakir.
En estos últimos tiempos los negocios no marchaban muy bien. Las muestras gratis de los visitadores médicos competían cada vez más con el mágico ungüento que curaba «el pasmo», «la tiricia» y «el fuego de San Antonio». Era cierto que los lustrabotas de la plaza cazaban ratones y pajaritos para saciar el voraz apetito de la serpiente; y que la hora de alimentar a la causante del pecado original era esperada con gran regocijo por parte de la gente menuda. Así y todo, Pereira no estaba contento con su trabajo. Y capaz que hasta hubiera vendido su querida Panchita al Jardín Botánico o a aquel taciturno taxidermista alemán, para mandarse a mudar a la Argentina, si no hubiera ocurrido lo que vamos a relatar.
Todo comenzó con la llegada a la plaza de aquellos harapientos guitarristas ciegos. Eran tres viejos canosos venidos de un oscuro y polvoriento pueblo de la campaña. Se ganaban la vida tocando antiguas canciones de amor, en esas dilapidadas estaciones de ferrocarril que jalonan con sus herrumbrados galpones los caminos de fierro de la patria. Con dedos achacosos y eternas uñas de medio luto, rasgaban maquinalmente sus manoseados instrumentos, desafinados por la pobreza. Fue el segundo día de la llegada de los músicos que Alipio Pereira escuchó, por primera vez, la canción que iba a cambiar su destino. Al comienzo ni les prestó atención, pero a medida que la recurrente melodía resonaba en la voz lastimera de aquellos seres sin luz, la letra le iba penetrando en el alma. Las voces lanzaban sus quejas como en esas letanías de Semana Santa, que el pueblo entona para implorar al cielo el fin de su miseria. El monótono estribillo le horadaba el corazón, como la púa del trompo «arazá» perfora la piedra de las veredas:
“Con lagrimas
voy a cantar en mi guitarra
en la ciudad de Asunción
paraje de Varadero”
Así musitaban con rostros impávidos los anónimos cantores vagabundos.
Alipio Pereira, como la mayoría de sus conciudadanos, no había tenido la suerte de conocer a su padre. Éste había desaparecido, sin dejar rastros, abandonando a su mujer al terminar una zafra azucarera. La madre de Alipio, enferma del corazón, no pudo soportar tamaña infidelidad y había muerto unos años más tarde, maldiciendo al causante de su desdicha.
El niño había recibido de su madre, Marcelina Rosa -como único legado-, un polvoriento manuscrito que contenía lo que, aparentemente, era un poema que le habían dedicado en su juventud. Antes de morir, le había entregado aquel ínfimo recuerdo, asegurándole que en él encontraría -alguna vez- la clave de su desdicha.
Era, justamente, el recuerdo de este poema el que había surgido en su memoria, tan pronto escuchara los versos de la quejumbrosa canción. A medida que aquellos extraños entonaban las penas del amor y su ausencia, el joven comprobaba que coincidía -letra por letra- con la del ajado pedazo de papel que había heredado.
No pudiendo contenerse por más tiempo, el impetuoso muchacho enroscó a Panchita alrededor de su robusto brazo derecho y mirando de soslayo a María-Cachí, se dirigió a largos trancos en dirección al trío, precariamente instalado en uno de los desteñidos bancos de la plaza. Acercándose -entre emocionado y perplejo- al que parecía llevar la voz cantante, así nomás, sin preámbulos, le preguntó:
- Maestro, ¿dónde aprendiste esa canción tan triste?
El anciano, sorprendido por la intempestiva interrupción, movió ligeramente su plateada cabeza en dirección al sitio de donde procedía la voz y, esbozando una tenue sonrisa -como para mostrar que estaba contemplando al impulsivo jovenzuelo- respondió con ronca entonación.
- La compuse yo mismo, mi hijo, durante la revolución del 17, cuando era conscripto de la marinería y montaba guardia cerca del Varadero. ¿Conoces ese lugar? -agregó, mientras trataba de adivinar el rostro y la figura del mozo a través de las inflexiones de la voz. (El barrio de Varadero, con sus antiguas casas de profundos zaguanes, balcones con persianas destartaladas y descascaradas paredes amarillas, se adivinaba como una mancha parduzca en la ciudad de Asunción.)
El muchacho, bajo el impacto de la inesperada revelación -furioso y contento a la vez-, reculó, mentalmente, unos pasos y quedó como desatinado, sin saber qué rumbo tomar. Cerró los ojos y arrugó la frente como para ordenar sus pensamientos y recuperar su compostura, antes de proseguir:
- No, no conozco el lugar. Llegué a Asunción hace poco, nomás.
Luego, sin importarle aparecer cargoso, agregó:
- Pero, ¿conociste de verdad a la mujer de quien habla tu canción?
El curtido semblante del trovador se sacudió, imperceptiblemente, como si quisiese espantar las moscas de algún recuerdo tenaz, mientras sus dos compañeros escuchaban con atención. Golpeó, impaciente, con sus huesudos dedos, la caja de la enmohecida guitarra y exclamó con un dejo de amargura:
- Existió, de verdad. La conocí hace mucho tiempo. Fue mi mujer. Compuse esta canción después de separarme de ella. Un día, agarré y le envié una copia de los versos con la esperanza de obtener su perdón. Nunca me contestó. Pienso que me hizo adrede, para castigarme. Más tarde, me metí en política y las revoluciones me arrastraron a su antojo, como hoja que lleva el viento. Después, me desgracié de la vista. Jamás podré volver a contemplar su rostro. Me uní a estos compañeros en la desdicha para ganarme la vida. Mi destino fatal es rodar de pueblo en pueblo, como alma en pena, repitiendo eternamente mi sentida canción. Quizá, si ella alguna vez la escucha, podrá perdonarme.
A Pereira el corazón se le encogió en el pecho después de oír la sorprendente historia. Aquí, en este remoto lugar, por un azar inexplicable, tenía frente a sí al que debía ser su propio padre: este humilde guitarrero que, como trajinante cantor, iba en busca de un amor perdido. Tragó saliva, porque para entonces se le había hecho un nudo en la garganta y apenas pudo contener el ansia de abalanzarse a los brazos del anciano y gritarle: ¡Ché-rú! El fogoso muchacho se contuvo, sin embargo, y pensó que era mejor dejar las cosas como estaban. Mantendría el secreto de su descubrimiento hasta encontrar una salida honorable a sus sentimientos encontrados. Este hombre había cometido un gran crimen al abandonarlo a él, a su madre y sus hermanos, ¿podía acaso él convencer a este poeta campesino que estaba dialogando con su propio hijo, y contarle que Marcelina Rosa le había recordado hasta el final, maldiciéndolo en su lecho de muerte?
El gentío que había rodeado a la temible Panchita se trasladó, entretanto, alrededor de los músicos andariegos y del corajudo chamán, deseoso de participar de la escena que se estaba desarrollando.
Alipio miró de reojo a la concurrencia, acarició la cabeza de su fiel amiga, cuyos ojos sin párpados lo miraban sin ver y, sonriendo con sus dientes más blancos, anunció:
- Señoras y señores, el espectáculo va a continuar. ¡Vengan a ver la más grande maravilla del mundo! Una auténtica «jarará» recién traída del Chaco. Y... de paso, por tan sólo 100 guaraníes, la pomada que usaba el rey Salomón: Aceite de víbora macho... Ya quedan pocas muestras... ¡Aprovechen, señoorees...!
La gente comenzó a agolparse y rempujar. Pereira miró a su compañera y le guiñó un ojo. María-Cachí hizo un gesto de complicidad.
El viejo payador, abandonado repentinamente, se alisó el pelo blanquecino con sus temblorosas manos y, después de unos instantes de incertidumbre, volvió a pulsar la guitarra.
Alipio Pereira giró sobre sí mismo. Se secó el sudor de la frente con un pañuelo colorado y se puso a escuchar:
“Ay, mi vida solitaria
ay, suspiro del dolor
Marcelina se llevó
un pedazo del amor”
Fue entonces que decidió contratar al trío de guitarristas ciegos para reforzar el espectáculo.
Se abrió camino entre los que obstaculizaban el paso para dirigirse de nuevo hacia el anciano y sus andrajosos compañeros.
En ese preciso instante, el cansado cuerpo de Marcelina se revolvió en su tumba y, poniéndose de costado -del lado del corazón-, pudo, finalmente, morir en paz.
Así estará, arrullada en su sueño interminable, mientras alguien, en este mundo, siga entonando la triste y doliente canción.
Asunción, 1978
|
(H. R. A.) |
|
EL CAPITÁN DE LAS SOMBRAS
“…Y, yo vi con horror presa del vértigo
que le cosían los exangües labios.
Ante mis propios ojos el corazón inmóvil le
arrancaron…”
(H.R.A.)
El capitán se incorporó lentamente del polvo y miró con atención a su alrededor. Se encontró en medio de una oscuridad crepuscular. Una atmósfera etérea de entresueño lo rodeaba como un halo. En medio de esta penumbra fosforescente, acertó a distinguir algunas siluetas, como bultos grises, moviéndose en ese lugar sin tiempo ni fronteras. Eran hombres, aparentemente soldados, que se movían a cierta distancia, como esperando su presencia, su decidida aproximación. Fue entonces cuando se dio cuenta que estaba muerto.
El oficial, empuñando su negra Parabellum, había caído después de ser alcanzado por una ráfaga de ametralladora, mientras dirigía un asalto a las trincheras bolivianas. Sus hombres se aproximaron rápidamente para auxiliarlo, pero él pudo indicarles apenas, por señas, que siguieran avanzando, que debían concluir con éxito el ataque. Momentos después de conquistar la posición enemiga, los combatientes se acercaron para llevarlo al campamento. La pistola de 9 mm. todavía estaba apretada entre sus dedos rígidos. Un soldado se la quitó con delicadeza, y la puso en la gastada funda de cuero.
No se inmutó después de este sombrío descubrimiento, aunque un repentino escalofrío recorrió lo que habría sido su cuerpo. Se aproximó, con cautela, al grupo de hombres que parecían aguardarlo, y se sorprendió cuando descubrió que eran parte de su batallón, muertos en combate. Al acercarse, ellos formaron fila -como para una revista- y se pusieron firmes, con la mirada al frente. El fantasma recién llegado los saludó llevando instintivamente la mano a una intangible visera y comenzó a revistarlos, uno a uno.
Un sargento de rostro lívido dio un paso al frente y se identificó, con voz asordinada:
- Soy el sargento López. Caí en la batalla de Parapití y fui herido de bala en la cabeza. Se acordará de mí, capitán, porque más de una vez peleé a su lado y usted me ayudó a vencer el miedo con su ejemplo... Otra sombra -con la cara surcada por un tajo- salió de la formación, anunciando como en un susurro su jerarquía.
- Soy el teniente Asunción Martínez, mi capitán, muerto hace un año en las riberas de este río, que nos separa del otro mundo. Fui atravesado por una bayoneta boliviana cuando intentaba tomar un retén de avanzada. Agonicé durante un día entero antes de entregar mi alma.
Y así, por turno riguroso, fueron presentándose -dando el parte reglamentario- los restos de este ejército espectral, eclipsados por la presencia del jefe que todavía recordaba y mantenía la disciplina de los vivos.
Después de reflexionar durante cierto tiempo, el recién llegado pensó que era el comandante de estas almas en pena y que, de alguna manera, era responsable de su suerte. El combate, por lo visto, continuaba al otro lado de la vida, como aquella eterna e inconclusa guerra entre el Bien y el Mal.
Pero, ¿dónde estaba el enemigo? ¿Estaban también formados sus batallones para reiniciar el combate en esta tierra baldía? ¿Se volvería a encontrar, cara a cara, con algunos famosos y valientes jefes bolivianos ya fallecidos? Estas y otras preguntas se hizo mientras miraba el desolado aspecto de la tropa cuyos ojos ardían como fuegos fatuos.
Se le ocurrió, de pronto, que todo esto no era sino un sueño del que no podía despertar, una pesadilla absurda. El delirio demencial de un cuerpo desencarnado: el suyo. Pero no, estaba allí, respirando un aire intemporal. Y estaba sintiendo cosas y hablando aunque sabía que a su cadáver le habían cosido la boca y le habían extraído el corazón para enviarlo a sus parientes como símbolo de su valor. Y además, la sed: ya no sentía su fatal acoso.
Después de comprobar que sus hombres se hallaban dispuestos a proseguir el combate interminable, en medio de las tinieblas, le vino a la mente la idea terrible, aquella que habría de justificarle ante los vivos y los muertos; la de ganarse la propia muerte, obtener el respeto de la muerte, ser digno del silencio y el poder que ella otorga a sus fieles. Era sabido por todos que él había elegido, libremente, ir a la guerra, que había decidido arriesgar su vida ofreciéndose de voluntario para las misiones más peligrosas. Merced a una disciplina de hierro había logrado dominar -en forma absoluta- el miedo.
Creía, honestamente, que había hecho todo lo posible para merecer el respeto de los seres que ahora lo saludaban con marcialidad y que le reconocían como uno de los suyos: un alma que estaba allí, tan naturalmente, como si fuera un árbol, una roca, pero que, sin embargo, era un espíritu inmortal.
Comenzó a caminar en medio de la noche bajo la oscura penumbra de ese páramo infernal, seguido de cerca por sus soldados, en orden de batalla.
Se sentía como si estuviera vivo. ¿No lo estaba acaso, de alguna manera? Iría, como siempre, en busca del enemigo que, seguramente, le esperaba agazapado entre los espinos.
El capitán Pablo Lagerenza, héroe de Parapití, avanzó alegre y decidido por la picada. Se sentía satisfecho. Los hombres habían aceptado con naturalidad su mando, en este mundo y en el otro. En ambos su poderosa voluntad había sido acatada y se había ganado el respeto de sus subordinados y colegas por igual.
Desde que asumió el mando en el más allá, los pálidos fantasmas -las almas vagabundas- que merodeaban el lugar en esta guerra fratricida, estaban tranquilos, no molestaban ni aterrorizaban a los vivos con sus voces y susurros de difuntos. Habían sido domados y disciplinados bajo el poder de una voluntad superior. La fuerza de su espíritu se seguiría imponiendo, esta vez por toda la eternidad.
De pronto se escuchó una orden. Por entre los arbustos avanzó con paso silencioso el Capitán de las Sombras, seguido de su famélica hueste, rumbo a la batalla final.
Un fortín chaqueño, lleva su nombre...
Nota: Este cuento está inspirado en La muerte ganada, del escritor Hugo Rodríguez Alcalá, y es -en realidad- la continuación del mismo, más allá de la muerte del personaje. Es un experimento de intertextualidad y la manera de mostrar que todos participamos, de algún modo, en esa escritura interminable que es la ficción.
EL MESÍAS POSTERGADO
Creo que me estoy volviendo loco... Al comienzo luchaba con todas mis fuerzas contra el desmoronamiento de mi ser. Ahora ya no trato de mirarme en el espejo. La última vez sólo vi un cuerpo diluyéndose, convirtiéndose en fragmentos, en pedazos de algo que ya no poseía la identidad que mostraba antes de la traumática ruptura con el mundo exterior.
Las palabras, éstas con las que escribo, se me van muriendo, mutilando una a una. El lenguaje se hace añicos en mi garganta. Ya no puede expresar tanta miseria y tanto dolor. El largo encierro ha corrompido los símbolos, los significados que hacen posible la comunicación humana. Soy un extranjero en mi propio idioma y hablo quizás una lengua ya muerta.
Cuando tengan esta especie de testamento entre sus manos, este manuscrito que como botella al mar lo he enviado al azar, introduciéndolo en el bolsillo de un distraído visitante, ya no estaré probablemente con vida. Esta noche me llevarán de nuevo a la cámara de tortura, a la terrorífica sala del electroshock, donde van a parar todos los que se niegan a aceptar que están locos, que están enfermos de verdad.
Dios sabe que he puesto toda mi voluntad, que no es poca, para mantenerme cuerdo, para permanecer de este lado en los límites de la razón, para no caer en la demencia. Pero todo, lo presiento, será en vano. Las fuerzas del mal -los enfermeros y los médicos están al servicio del Aquél que reina sobre este mundo de dolor- lo saben muy bien. Hacen su trabajo con dedicación y eficiencia. Soy simplemente uno de esos rebeldes que pretenden levantarse contra el sistema, contra las reglas de la normalidad establecidas por el amo desde hace tiempo. La herramienta temible usada para quebrar la voluntad del paciente es esa maldita corriente eléctrica que lleva sus ondas hasta las células más íntimas del cerebro, y que según ellos es como una llama cauterizando la herida que la insania ha producido en nuestra alma. Alma en tinieblas, en verdad, marchita, expoliada, macerada, fermentada en el acre vinagre de la melancolía.
Pero empecemos por el comienzo para aclarar lo que escribo sobre este papel de recetas sustraído del médico de guardia durante la larga espera, el largo insomnio que precede a la aplicación de los cables de la máquina infernal cuyas vibraciones hacen tambalear la conciencia y la introducen en el delirio y la alucinación.
Todo esto me recuerda la picana eléctrica, cuando como estudiante fui a parar a una de esas fétidas celdas del Departamento de Investigaciones. La diferencia sin embargo es radical. Allá el dolor pretende que se delaten y se confiesen hechos políticos. La aplicación de la corriente cesa cuando se dan los detalles de la conspiración. Aquí no hay nada que revelar. La terapia -que así la llaman eufemísticamente los celadores- está destinada a expiar una culpa enigmática, una falta existencial.
Muchos presos políticos, fingiendo la locura para salvarse del sufrimiento, llegaron a esta institución destinada a enfermos mentales, para que se les lavara el cerebro y se los declarara ineptos para la vida. La perversidad del sistema produce las más horrendas consecuencias en este exilio interior más terrible que el otro.
Soy ahora un habitante de lo imaginario, de un tiempo quebrado, de un mundo sin orillas. Vivo en el eterno retorno de una pesadilla sin fin. Ya no puedo nombrar mis terrores ni mis miedos, estoy como enterrado en una tumba psíquica, rozando el vértice del horror metafísico. Mi propio cuerpo es ya una tumba para mi alma, he vivido mil muertes imaginarias, peores tal vez que las que me aguardan, pero me he negado a asumir la culpa que me asignan: la de seguir creyendo en la dignidad humana. Estoy en este asilo de cuerpo presente, pero me niego a morir. No han logrado aún doblegarme. He de ser presentado ante mis jueces como una bestia acorralada, para que ellos me condenen al ostracismo definitivo: la locura.
Yo no soy un demente. He llegado aquí por mis propios medios. Fue un sábado, día de visita. Cuando los guardias se enteraron que estaba haciendo averiguaciones sobre el trato ignominioso dado a los internos, decidieron impedir mi salida y declararme insano. De esta manera no podía denunciar las arbitrariedades que ya se sospechaban en el exterior: la violación sistemática de las enfermas, los embarazos indeseados, la malversación de fondos del Estado, que disminuían la ración de los enfermos.
El manicomio era un estado dentro del estado. El propio director -déspota absoluto de este reino del espanto-, descubrí un día, estaba totalmente alienado. El recinto era en realidad gobernado por los forzudos enfermeros que mantenían el orden con castigos despiadados: drogas alucinatorias, chalecos de fuerza, encierros a pan y agua y finalmente la temida aplicación eléctrica, sin anestesia.
Esa primera noche fui dopado con sedantes poderosos. Cuando recuperé la conciencia, al día siguiente, traté de hablar con algunos visitantes (era domingo, para denunciar mi secuestro). La mayoría trataba de calmarme con una sonrisa condescendiente: escuchaba la historia que consideraban como un síntoma de mi psicosis.
Todo el mundo sabía que los reclusos -especialmente los paranoicos- trataban, con increíble lucidez, de demostrar su inocencia inventando persecuciones imaginarias e injustas internaciones.
Yo mismo fui testigo de ello. Tan pronto se dieron cuenta de que había aparecido un nuevo pensionista, mis compañeros de encierro comenzaron a relatarme sus cuitas. Uno había sido testigo de un crimen siniestro, por lo cual el asesino había conseguido que su abogado lo declarara demente, y en consecuencia, indigno de crédito. Otro se creía el Salvador (cosa no rara en un país de fanáticos desesperados). Una mujer, en fin, me confesó en secreto: «Soy la Virgen María. Lo invito a asistir al parto del Redentor». Los napoleones, los mariscales y los profetas apocalípticos abundaban. De allí que yo estuviera completamente desacreditado. Nadie podía creer en mis denuncias. Mis verdugos lo sabían y dejaban que hablara libremente con los visitantes, lanzando una que otra mirada de complicidad con mis interlocutores.
Yo debía mantener mi lucidez a toda costa para diseñar una estratagema que me permitiera salir de este atroz encierro. La idea de ellos era -como lo habrán imaginado- convertirme, por medio de fármacos y maltratos, en un demente auténtico. Conocía yo los casos de neuropsiquiátricos rusos donde habían internado a opositores y científicos disidentes para curarlos de sus ideas reaccionarias. Con el tiempo descubrí que refugiarse en la locura podía ser una alternativa desesperada ante lo absurdo de la existencia. La locura es la gran tentación de la inteligencia. El sol negro de los poetas malditos.
Esta meditación existencial es interrumpida intempestivamente: los guardianes de batas blancas abren la puerta de mi celda y me conminan a seguirlos a la infame sala situada en el sótano donde centellea la máquina con olor a trueno. Será la última sesión. La definitiva quizás. Pero estoy preparado para este momento crucial. Puedo asegurarles que soy, desde anoche, indestructible: he recibido la visita de un ser luminoso (el Espíritu Santo, tal vez) que me ha otorgado la omnipotencia y la invulnerabilidad necesarias para afrontar la ordalía, el martirio...
Penetro en el recinto del horror. Se prepara meticulosamente el casco de metal. Como de costumbre me rapan el cráneo y me sujetan con anillas de metal. El asistente ya tiene la mano sobre el interruptor. El rayo cabrillea a punto de estallar.
Lo habrán adivinado: Dios ha escuchado mis súplicas. He sido elegido por su insondable sabiduría para salvar a la Humanidad. El día del Juicio se acerca. Ya se oyen las trompetas de los ángeles vengadores resonando en los muros.
¡Temed la ira de Dios! Lo digo yo: el Mesías prometido. Aleluya. Aleluya.
EPÍLOGO DEL AUTOR
|
«Los cuentos son mitos en miniatura Lévi-Strauss |
|
Me gustaría que estos cuentos que -por falta de otro nombre- podríamos calificar como de «anticipación», fueran más bien considerados como una sátira humorística a alienación que los sistemas actuales quieren justificar en nombre de una tecnología que se basa en el consumo compulsivo. Preferiría, mejor, que se los clasificase como una forma de ficción especulativa -como fueron los relatos de Jonathan Swift- los cuales, a fuerza de ser expurgados por sus críticas a la sociedad, convirtiéronse finalmente en cuentos para niños. ¿Qué otra cosa podía sucederle a una obra que menciona -como deporte favorito de Liliput- el arte de bailar sobre la cuerda floja, ejercicio practicado sólo por los candidatos a posiciones gubernamentales? Nada podía retratar mejor a los políticos de todas las épocas.
Sin duda alguna, los mundos fantásticos del genial humanista son en realidad «distopías», es decir utopías negativas. La orientación de mis cuentos sigue esta tendencia iniciada por el autor de los Viajes de Gulliver. Por otra parte, suscribo la idea de Borges sobre la literatura fantástica cuando afirma que la Summa Teológica de Santo Tomás, o el Apocalipsis de San Juan, son formas de la Ciencia-Ficción. No debe extrañar, entonces, que uno de mis relatos se inicie con una cita del último libro de la Biblia.
Los grandes mitos de todos los tiempos, como el de Adán y la venida del Milenio, me han servido -por igual- para dos de los relatos incluidos. Me refiero aquí al mito en el sentido platónico del término: como alegoría o como parábola. Las imágenes y formas arquetípicas que subyacen bajo la superestructura de la civilización actual constituyen la esencia de algunas de estas ficciones. Mis inclinaciones -en cuanto a teoría de la literatura- son, pues, favorables a Northrop Frye, más que a las de los modelos puramente estructuralistas. Acepto -con Todorov- que «los acontecimientos relatados por un texto literario, así como los personajes, son interiores al texto». Pero, por otro lado, hay que tener en cuenta que -como él lo dice, más adelante- «negar de hecho a la literatura todo carácter representativo, es confundir la referencia con el referente, la aptitud para denotar los objetos con los objetos mismos». De allí que los cuentos de este libro -en especial los seis primeros-, aunque se inscriben en cierta corriente de la llamada Literatura Fantástica, se refieren, sin embargo, a hechos del presente vistos desde una perspectiva futura. Es decir, trato de mostrar las consecuencias que se derivarían de las circunstancias actuales, si este mundo alienado en que vivimos no cambiara y se transformase en algo verdaderamente habitable. A esta tendencia se le ha dado también el nombre de Literatura Apocalíptica; es, a mi juicio, importante adoptar esta actitud crítica en una época en que el fuego que Prometeo robó al cielo sólo es usado para incinerar libros, periódicos o revistas que critican al «establishment», contribuyendo, de paso, a la polución reinante. En este sentido, estos cuentos también son ecológicos. En uno de ellos coloco el Paraíso Terrenal en nuestro medio (como lo hicieron los guaraníes). La «tierra prometida» se encuentra, pues, aquí y no en otra parte.
El tema de «El Caminante Solitario» (en homenaje a Bradbury, quien se niega a poseer automóvil) es una contrautopía que plantea lo que podría suceder si fallase la tecnología en una sociedad que dependiese enteramente de las máquinas. También se refiere a la violación de la intimidad de los ciudadanos por el espionaje estatal. En «Reflexiones de un Robot» -inspirado en Asimov-, un sobreviviente de la catástrofe final juzga a los hombres desde el punto de vista de un ser que ya no se considera una máquina, y que no es sino una caricatura de su hacedor. Relacionado con el anterior se halla «El Fin de los Sueños», que denuncia las cualidades hipnóticas de la TV y en contraposición a ella defiende el poder casi cabalístico del verbo, de la palabra poética como dadora de sentido y como vibración que sostiene al mundo. En «La Canción del Hidrógeno» que se hubiera podido llamar «La Música de las Esferas» sitúo paradójicamente (al estilo de Pascal) la breve vida del hombre como solitario acorde musical en la inmensa sinfonía de la catedral del universo. Esta espléndida «cantata» generada por las radiaciones de los átomos de Hidrógeno en el corazón de millones de galaxias, nos da la verdadera medida de la especie que, a pesar de sus limitaciones, pretende alcanzar -algún día- la inmortalidad. Como se ha dicho que «los poetas son las antenas de la raza», sostengo que a ellos corresponde descifrar la inefable melodía -mensaje de las estrellas-, y no a los radiotelescopios de los aficionados. Un gran poeta griego de la antigüedad fue el que -a mi juicio-, junto con Nicolás de Cusa, mejor definió nuestro universo; lo hizo así: «Este cosmos, el mismo para todos, no fue hecho ni por dioses ni por hombres, sino que existió siempre, y es, y seguirá siendo, un fuego eternamente vivo, encendiéndose de acuerdo con estrictas leyes, y extinguiéndose con estricta medida». Aunque lo llamaron «el oscuro» fue, quizá, el más moderno y el más lúcido de los poetas filósofos.
Se me reprochará, tal vez, haber utilizado en dos de los relatos las teorías de Freud. A los que se opongan al sicoanálisis les hacemos recordar -con Marie Langer- que dicha doctrina en sus comienzos fue considerada como ciencia-ficción. Y volviendo a Heráclito -en relación con «El Fin de los Sueños»-, no debemos olvidar aquel famoso aforismo: «Los hombres cuando sueñan, trabajan y colaboran con el universo»; todos los Génesis y Apocalipsis derivan de él.
Mi cuento favorito es «Epístola para ser dejada en la Tierra» -cuyo título es el de un poema de Archibald Mac Leish- porque simboliza acabadamente la condición humana actual, con sus posibilidades de suicidio colectivo, pero también con sus expectaciones mesiánicas señaladas por las alusiones al Punto Omega de Teilhard de Chardin, meta y fin de la evolución humana -según las teorías del paleontólogo hereje.
Recordando la distopía de H. G. Wells, «La Máquina del Tiempo», debemos esperar que la hipertrofia de las injustas condiciones actuales no llegue a producir, en el mundo del futuro, la macabra relación entre los «Morlocks» y los «Eloi», conclusión de aquel cuento.
En cuanto a los dos últimos relatos, son de índole totalmente diferente. Uno de ellos, «Marcelina», ha sido escrito bajo la influencia de Roa Bastos; el otro, «Manuscrito encontrado junto a un semáforo...», deriva de las crónicas periodísticas que escribía para el diario La Tribuna, cuando me desempeñaba como redactor del matutino, hace varios años. Es un divertimento tragicómico, sin más pretensiones que entretener a pasajeros nerviosos, rumbo a lo desconocido, a bordo de un ómnibus asunceño. Por su parte, «Marcelina» toma como punto de partida la letra de un antiguo compuesto de autor anónimo, que fue grabado por mí en la Plaza Uruguaya, durante la actuación de un conjunto de guitarristas ciegos. Pretende reconstruir parte de un patrimonio que pertenece a nuestro folklore y describir la peculiar atmósfera que rodea a los habituales ocupantes de la casi legendaria plaza de nuestra ciudad.
O. G. R.
Asunción, octubre 1980
BIBLIOGRAFÍA
Antología Crítica de la Poesía Paraguaya, Roque Vallejos, Editorial Don Bosco, Asunción, 1968.
Gran Diccionario Enciclopédico Universal, Ediciones Inter-Argos, 1978.
Literatura del Paraguay, Vol. II, Palma de Mallorca, 1980 (por el Dr. Guido Rodríguez Alcalá).
Narrativa Hispanoamericana, Vol. 8, Ángel Flores, Siglo XXI Editores, México, 1985.
Panorama del Cuento Paraguayo, Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo, Uruguay, 1986 (Elbio Rodríguey Barilari, compilador).
Antología de la Poesía Social del Paraguay: El Trino Soterrado, Luis M. Martínez, Tomo II, Ediciones Intento, Asunción, 1986.
Lectura y Comunicación (Texto del Bachillerato), Prof. María Isabel Ramírez y Ela Salazar, Ed. El Arte, 1987, Asunción.
Literatura Castellana, Prof. Emina Nazer de Natalizia, 1987, Asunción.
Antología de la Poesía Paraguaya, Editorial Patiño, Ginebra, edición bilingüe (español- francés), Rubén Bareiro Saguier y Carlos Villagra Marsal, compiladores, 1990.
Breve Antología de la Literatura Paraguaya, El Lector, 1994, Asunción.
Diccionario de la Literatura Paraguaya, Dra. Teresa Méndez-Faith, Saint Anselm College, New Hampshire (USA), El Lector, 1994, Asunción.
Antología del Cuento Paraguayo, Ediciones Walter Rela de la Plaza (seleccionado por el Prof. David Foster, Arizona).
Rodríguez Alcalá, Hugo - Dirma Pardo: Historia de la Literatura Paraguaya, El Lector, Asunción, 1999.
Peiró, José Vicente: Artículos Literarios, Arandurá, Asunción, 2006.
Suárez, Victorio, Proceso de la Literatura Paraguaya, Criterio, Asunción, 2006.
Enciclopedia Biográfica del Bicentenario, Luis Verón (compilador), Asunción, 2009.
Vallejos, Roque, Lo Mejor del Cuento Paraguayo, El Lector, 2002, Asunción.
ÍNDICE
PRESENTACIÓN
DATOS BIOGRÁFICOS
PRÓLOGO
EPÍSTOLA PARA SER DEJADA EN LA TIERRA
OTRA VEZ ADÁN
EL CAMINANTE SOLITARIO
LA CANCIÓN DEL HIDRÓGENO
REFLEXIONES DE UN ROBOT
EL FIN DE LOS SUEÑOS
MANUSCRITO ENCONTRADO JUNTO A UN SEMÁFORO DESPUÉS DE UN GRAVE ACCIDENTE
MARCELINA
EL CAPITÁN DE LAS SOMBRAS
EL MESÍAS POSTERGADO
EPÍLOGO DEL AUTOR
BIBLIOGRAFÍA.
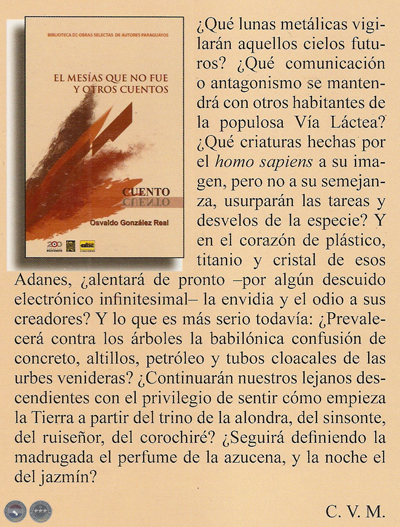
Para compra del libro debe contactar:
Editorial Servilibro.
25 de Mayo Esq. México Telefax: (595-21) 444 770
E-mail: servilibro@gmail.com
Plaza Uruguaya - Asunción - Paraguay
Enlace al espacio de la EDITORIAL SERVILIBRO
en PORTALGUARANI.COM
(Hacer click sobre la imagen)






Todos los derechos reservados
Desde el Paraguay para el Mundo!
Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto


