MADAME LYNCH Y FRANCISCO SOLANO LÓPEZ
CONCEPCIÓN LEYES DE CHAVES
COLECCIÓN LA MUJER PARAGUAYA EN EL BICENTENARIO
Ateneo Cultural Lidia Guanes
Secretaría de la Mujer de la
Presidencia de la República
Presidente Franco y Ayolas - piso 13 y planta baja
Tél: (595) 21- 450 036/8
info@mujer.gov.py
www.mujer.gov.py
Editorial SERVILIBRO
25 de Mayo y México
Plaza Uruguaya
Asunción-Paraguay
Telefax: (595-21) 444 770
servilibro@gmail.com
www.servilibro.com.py
Dirección Editorial : Vidalia Sánchez
Diseño de tapa y Diagramación : Mirta Roa Mascheroni
Hecho el depósito que marca la Ley N° 1328/98
Asunción - Paraguay
PRESENTACIÓN
Con mucho agrado incorporamos un nuevo título a la colección "La Mujer Paraguaya en el Bicentenario". Nos complacemos en compartir con el público lector esta nueva edición de "Madame Lynch y Francisco Solano López" de Concepción Leyes de Chaves. Obra que, en coincidente y calificada opinión de especialistas en temas literarios y culturales, es una de las fundamentales en la narrativa paraguaya del siglo XX, desde su publicación inicial en el año 1957.
Prestigiosos críticos literarios paraguayos y extranjeros se han referido y comentado en diversas ocasiones, esta obra con elogiosos conceptos y lúcidas interpretaciones y comentarios específicos.
Madame Lynch y Solano López integra en forma relevante la extensa tradición literaria de Concepción Leyes de Chaves cuyos otros títulos son "Tavai" y "Rio Lunado. Mitos y Leyendas del Paraguay". Son también merecidamente recordados sus libros de lectura para el ciclo de enseñanza primaria durante varias décadas, que nos encantaría reeditar también para comprender como se educaba a la mujer en ese tiempo y analizar su evolución. Asimismo se guarda memoria de sus conferencias, disertaciones, y artículos dispersos en publicaciones y revistas del Paraguay y del exterior, que todavía no han sido reunidas en un justiciero volumen. Desafío cultural éste que aguarda aún a quien emprenda esa meritoria tarea.
Las nuevas generaciones quedaran agradecidas por la recopilación de tan importante y necesario aporte a la construcción de la realidad cultural del Paraguay moderno y contemporáneo, responsabilidad que debe ser asumida con decisión, entusiasmo y voluntad imperativa e impostergable.
La lectura de "Madame Lynch y Francisco Solano López" proporcionará a quienes se acerquen a sus páginas un interesante testimonio literario e histórico, pues si bien es un texto de ficción no por ello resultan menos interesantes ciertos detalles históricos que la autora aporta, con su estilo claro, preciso y ameno para el análisis, la interpretación y la reflexión.
Deseamos que a mujeres y hombres que lean esta nueva edición les sirva para reflexionar una vez más sobre el valor de una mujer que fue capaz de tantos sacrificios en pos del amor -y preguntarnos- valió la pena?
Gloria Rubín
Ministra, Secretaria Ejecutiva de la Secretaría
de la Mujer de la República del Paraguay
Cualquiera que penetre sus entrelineas no evitará la impresión de que -en el caso de Solano López- se enfrenta a un personaje con rasgos francamente paranoicos, donde alternan signos de abierta megalomanía, total ausencia de autocrítica, manía persecutoria, que hacen que poco a poco pierda - fragmentariamente- contacto con la realidad.
Los delineamientos que dibujan y tratan pulsar el alma enigmática de la bella irlandesa fuertemente adherida a la realidad y al dinero, cuando menos, en ningún momento caen en lo grotesco, como sería querer ocultar su afición al lujo, al ornato veleidoso, a la presunción de su poder y su belleza.
Era -con toda evidencia- un carácter rígido con restos de un puritanismo practicado en forma sui generis, que la hizo orgullosa mas no soberbia en los días de bonanza, y altiva y digna en el pronunciado declive de su desgracia.
No es esta la "amazona" que pintó con brocha gorda William Barren, ni la rústica figura que se asoma en La dama del Paraguay de Héctor Pedro Blomberg, ni la que forjó la maledicencia de sus enemigos que la acercan a Agripnia la Menor.
La novela es fluida, ricamente informada, escrita en prosa clara, sin caer en el costumbrismo idiomático, ni en expresiones de dudoso gusto.
Hugo Rodríguez-Alcalá dice de esta obra: "vasta e interesante novela histórica" (Cf. Historiado la literatura paraguaya: 177:1971).
Al considerarla en su recuento crítico Josefina Plá anota: "Es una biografía novelada de la hermosa irlandesa compañera de Francisco Solano López; en ella se reconstruye con sabrosura una época. Se le ha objetado su fidelidad histórica. La figura de Elisa Lynch está dibujada con evidente simpatía, que el lector comparte, aunque ese entusiasmo se apoye a veces en recursos más emocionales que literarios: por ejemplo, el rebajar los perfiles morales de la rival de Elisa, Pancha Garmendia, para destacar más la figura de la primera" (Cf. La literatura paraguaya del siglo XX, Apud: Obras completas, Tomo I, pág. 229:1992). Este tipo de crítica no debiera enturbiar el juicio estimativo, puesto que, como dice Milán Kundera: "El personaje es un simulacro de ser viviente. Es un ser imaginario" (Cf. El arte de la novela, p. 45, Edit. Tusquets, Barcelona, 1994).
Las aristas que deben ser valoradas (según Petsch), son: de la acción, las figuras, el ambiente (Apud: Max Wehrli, Introducción a la ciencia literatura, Edit. Nova. Bs. As. 1966).
R. Koskimies -basado en la teoría general del relato coloca la fábula en el centro y le otorga validez de "fuente energética".
A. M. Foster -en la misma tesitura- subraya el rol esencial del "plot" aunque para nosotros esto no se puede exigir a la novela histórica, puesto el conocimiento anticipado por el discurso histórico, adelantado por los cronistas e historiógrafos, le sustrae toda alternativa de sorpresa.
Aun así, la novela de Concepción Leyes de Chaves mantiene su interés y sostiene un vigor literario que le fluye del estilo, de la morigeración y mesura con la que encaró la mímesis de la obra. La diégesis no estaba todavía en el horizonte literario de la autora.
Roque Vallejos
UN ENCUENTRO EN PARÍS
Una tarde otoñal, entre las tres y las cuatro, a la hora en que el sol parisiense es más dulce y tibio, un carruaje blasonado corría por el bulevar Pereire, a un lado de la plaza Wagram. Se detuvo frente a un edificio de tres pisos, que tenía la portería entristecida por la injuria de los hombres y de los tiempos. El príncipe Gastón de Orleans, conde D'Eu, bajó del coche seguido de un lacayo. El príncipe ya no era joven, pero tenía el perfil delicado y el cutis fino. Con agilidad y elegancia sorteó el roce de los transeúntes y se acercó a la puerta número 53. La campanilla, agitada por el lacayo, danzó a lo lejos. Acudió la portera, regordeta, con un pañuelo de vivos colores cruzado sobre el pecho.
- El pintor Vaugirard vive en el tercer piso, primera puerta a la derecha -informó el lacayo que había inquirido la dirección del pintor. La indicación le valió una moneda que se guardó en el bolsillo del delantal.
El príncipe subió las escaleras. Seguía la baranda con la mano enguantada. En un rellano se detuvo, sacó un fino pañuelo de batista y se enjugó las sienes. Parecía terriblemente cansado o aburrido. Golpeó con los nudillos la primera puerta de la derecha, se arregló la corbata y prestó oídos a un leve rumor de pasos. En el vano de la puerta, abierta de improviso, apareció una matrona de rostro marchito y dulce sonrisa. El príncipe le hizo una reverencia y preguntó:
- ¿Su esposo está en casa, señora? -en lo íntimo compadeció al pintor, uno de los más célebres retratistas de París, a causa de esta esposa envejecida. Pronto reconoció su engaño. La dama presentaba vestigios de una gran belleza; su voz se dulcificó al decir:
- Señora, soy Gastón de Orleans; el pintor Vaugirard me espera para hacerme un retrato.
- ¡El conde D'Eu! -exclamó la dama-. ¡Gracias a Dios que me depara este encuentro! Por fin puedo agradecerle la atención que me dispensó en Paso Barreto.
- ¿Paso Barreto? -era visible que al de Orleans no le recordaban nada estos vocablos.
- Fue en Paraguay, Alteza. Soy Elisa Alicia Lynch López.
- Madame Lynch! -exclamó el príncipe entre asombrado y cortés. Besó la mano de la dama y quedó mirándola en silencio. Recordaba una carta que esta señora le había dirigido, quince años atrás, allá por marzo de 1870, solicitando "la protección del Serenísimo Conde D'Eu para sí y para sus hijos menores".
- Perdone, señora, el no haberle contestado su carta - disculpóse tardíamente.
- Hizo algo mejor. Alteza. Me facilitó los medios para ir a Villa Concepción, me proporcionó pasajes para mí y para mi familia en el "Princesa", buque imperial brasileño, que me condujo á Asunción, primera etapa de mi regreso a Europa. Fue usted mi providencia en horas difíciles. Gracias, conde. Pero no le robaré su tiempo. El retratista Vaugirard habita en el piso de arriba.
- El azar se valió de un poco de fatiga y de otro poco de impaciencia para brindarme esta oportunidad. Si no tiene usted inconvenientes, permaneceré un rato más en su compañía. El pintor esperará.
Ambos penetraron en la estancia cuadrangular con húmedas paredes revestidas de papel rojizo. La estufa de losas rajadas abría la boca ennegrecida, sin vestigios de fuego. El príncipe dejó la galera y los guantes sobre la silla tapizada de damasco ajado. Levantó el rostro, descubrió un cuadro colgado en la pared y frunció las cejas.
- ¿El tirano del Paraguay? - preguntó. Aproximóse al cuadro y observó largamente el retrato, que representaba a un hombre joven, de alta frente y ojos soñadores.
- El mariscal Francisco Solano López - dijo Elisa. Ofreció una butaca al príncipe, se ubicó ella en otra, cerca de la ventana, y puso los pies en una alfombra estropeada.
- No tuve noticias de que usted residiera en París, madame - el príncipe no apartaba los ojos de Elisa.
- No soy tan importante como para que se cuiden de mi persona. Yo sí me he informado de su estancia en Paris, así como del recelo que inspira usted, nieto de Luis Felipe y primogénito del conde Nemours, a los que no están muy seguros de sus propios derechos al trono de Francia.
- No tomo en cuenta esos derechos, señora. He venido a París exclusivamente para acompañar a la familia imperial del Brasil, proscripta de su propio imperio. Mi suegro, don Pedro II de Braganza, tiene la salud muy quebrantada.
- Lo deploro, conde. La victoria no dejó satisfechos a los que hicieron la guerra al Paraguay. Mitre no ocupó Asunción ni Brasil llevó sus límites al estuario del Plata.
- Se logró el objetivo principal de la Triple Alianza, librar al Paraguay de su tirano, ludibrio de América - la voz del de Orleans no revelaba mucha convicción.
Irguióse la dama en su asiento. Un estremecimiento la recorrió por entero.
- El pretexto fue la tiranía -dijo-, el objetivo real era el exterminio del Paraguay. Los que pretendieron hacer la guerra a Solano López y no al pueblo paraguayo, encontraron al pueblo junto a López. El país se levantó como un solo hombre bajo la dirección de su mandatario, defendió con valor sin igual su tierra invadida y emuló en abnegación a su caudillo, que murió como un romano.
- Me sentiría feliz si pudiera compartir sus opiniones, señora. Pero usted sabe tan bien como yo que el ejército paraguayo, semibárbaro, peleó únicamente por miedo al cobarde que lo mandaba.
- Un cobarde no forma un ejército de héroes, Alteza. El mariscal López creó, instruyó y organizó aquel ejército, que fue una de sus glorias más positivas. El Mariscal López no se vio en la necesidad de enganchar extranjeros para defender su causa. Perdone, conde, si llego a herir la susceptibilidad de usted. No fueron únicamente Hilario Ascasubi, Héctor Varela y Van de Eyndt, cónsul argentino en Amberes, los que engancharon italianos, suizos, polacos, belgas, prusianos y asturianos, a 800 francos cada uno, para que pelearan en las filas de la Triple Alianza porque la guerra contra el Paraguay era resistida en la Argentina. Existió también en Inglaterra cierto secretario brasileño (de apellido D'Oliveira) que, ofrecía tierras y cincuenta libras esterlinas a cada colono de Algeciras para que fuera a combatir contra el Paraguay. En cambio, usted no puede ignorar que el presidente boliviano, Melgarejo, ofreció doce mil soldados al Mariscal. Hasta la caída de Humaitá el general Urquiza vacilaba todavía para ayudar a la alianza; en contra de quien lo ayudó a él en momentos difíciles. El mariscal López no admitió la guerra de corsarios, que le propuso Marlowe, porque respetaba la nobleza de su causa.
- Señora, las personas civilizadas son generalmente imparciales en sus juicios. Usted debe reconocer, si no quiere faltar a la verdad, que el pueblo paraguayo es atrasado, semisalvaje.
- Sin embargo, las simpatías del mundo civilizado estuvieron a favor de ese pueblo, noble y rico, que Su Alteza se propone denigrar. Perú, Chile, Ecuador, Bolivia, Estados Unidos, Colombia, protestaron enérgicamente contra las cláusulas del tratado secreto de la Triple alianza y se empeñaron en cortar la guerra. Posiblemente se hubiera llegado a concretar una paz honrosa para el Paraguay si la política brasileña, hábil y sagaz, no hubiese anulado toda acción directa o indirecta de las naciones neutrales, que deseaban intervenir en favor de una solución pacífica.
- El gobierno brasileño tenía únicamente el propósito de anular la tiranía, la servidumbre del pueblo y la esclavitud.
- Jamás tarea alguna debió ser más ardua que la encomendada al ministro Paranhos. Él se vio en el caso de emitir conceptos, adoptar actitudes que atacaban al imperio en sus propias bases. El reflujo de esas ideas libertarias sobre el Brasil minó su estructura social. Una monarquía esclavista no legisla impunemente para un país libre y republicano.
- Esclavista era el Paraguay. Permítame que le recuerde, sin jactancias, que fui yo, el conde D'Eu, el que liberó a los esclavos en el país que defiende usted con tanto calor.
- Expongo la verdad, Alteza. Lo que usted llama liberación de esclavos fue una mera fórmula, de muy reducidos alcances, comprendía a unos cuantos ancianos que escapaban por su edad al decreto de libertad dé vientres, promulgado por el presidente don Carlos Antonio López. La acción de Su Alteza sirvió más bien para hacer resaltar la incómoda posición del Brasil, la contradicción insostenible que se manifestaba entre su política exterior y su organización interior. Fue de todos modos un golpe de efecto, innecesario para el Paraguay, pero que para el Brasil se convirtió en fuerza determinante de transformación política y social.
Mientras hablaba, Elisa Lynch miraba por la ventana hacia el parque, como hacia un mundo lejano. De vez en cuando volvía los ojos azules hacia el príncipe, pero no lo veía a él. Miraba el retrato de rostro severo que tenía enfrente, colgado en la pared.
- Señora, no trate de engañarse a sí misma. ¿No le parece inadmisible que un insignificante país como el Paraguay ejerza influencia sobre los destinos del poderoso imperio de los Braganza?
- Lo ejerció, Alteza. Lo prueba la presencia de don Pedro en París. Muy extenso y rico es Brasil, pero el poderío que usted le atribuye se presta al análisis. Cuando preparó la guerra contra el Paraguay, Brasil aún no se había incorporado al movimiento progresista de la época. Francisco Solano López había estudiado el formidable desenvolvimiento industrial de Inglaterra, en plena era victoriana. Vuelto a su país, emprendió la tarea de industrializar al Paraguay. En Brasil las comunicaciones se hacían por caballos de postas, agotados en galopes desenfrenados. En el Paraguay los gobernantes extendían ferrocarriles e inauguraban telégrafos. López comprendió la importancia de los ferrocarriles cuando aquí, en París, los despreciaba hasta el mismo Thiers, encarnación del sentido común francés. Don Pedro II, para demostrar su celo por las fundiciones de hierro de Ipanema, envió a trabajar en ellas a centenares de esclavos procedentes de diversas fazendas. Por entonces, Francisco Solano López llevaba de Europa obreros especializados, técnicos e ingenieros que montaron, con los adelantos modernos, las fundiciones de hierro del Estado. Recuerdo que nos informaron que las fábricas de pólvora del imperio hicieron crisis en plena guerra. En el Paraguay continuaron produciendo hasta en los momentos más difíciles gracias a su eficiente organización industrial.
- Mediante el régimen de temor que implantó el tirano, señora. Los factores realmente decisivos en la transformación político-social de Brasil fueron muy diferentes. La guerra contra el Paraguay no golpeó al imperio como la cuestión llamada inglesa, esa serie de reclamaciones formuladas por Gran Bretaña contra el tráfico de esclavos. Después de la supresión del tráfico, esas querellas subsistieron y vigorizaron las tendencias abolicionistas de la esclavitud, sustentadas por el Gran Oriente de Brasil, por los profesionales, clérigos, y los poetas que enardecieron a la opinión pública, exaltada después por la actitud de mis compatriotas Guizot, el duque de Broglie, Laboulaye y otros. En 1860 la abolición de la esclavitud no se presentaba como perentoria, ni siquiera como necesaria. Sólo muchos años después el millón de esclavos afectó los fundamentos económicos del Estado. Cuando esto fue observado, el mismo gobierno procedió a la abolición.
- Y era tarde -interrumpió Elisa-. El emperador don Pedro II, al resolver ese conflicto, liquidó la monarquía.
Gastón de Orleans sostuvo con arrogancia la mirada azul de la dama. Le disculpaba sus conceptos, que consideraba errados, en atención a la simpatía, a la inteligencia y a la austera melancolía que emanaban de ella. Arropada en terciopelo y encajes ajados, Elisa parecía una pintura antigua, olvidada en la ventana del cuarto en penumbra. El conde no disimulaba su admiración.
- La he contrariado, señora, y lo deploro. Deseo ser su amigo. ¡Olvidemos todo lo que se refiere a aquellos lugares abominables que, gracias a Dios, hemos dejado lejos para siempre!
- ¿Olvidar? ¡Nunca! Vivo para evocar el pasado. Sentada aquí, en esta ventana, miro el parque, y mi imaginación vuela sin remedio hacia la selva donde sucedió aquella matanza horrible. Si recuerdo a mis hijos, no los veo grandes, haciendo por el mundo lo que hacen los hombres. Los veo pequeñitos, encogidos ante el cadáver del padre, a orillas del río Aquidabán - Elisa tenía los ojos encendidos.
- La soledad le exalta los nervios, señora. ¿Viven sus hijos con usted? -Sólo uno. La presencia de Su Alteza ha reanimado mis recuerdos. Las mejillas me arden -Elisa reposó la cabeza en la butaca. La irguió de nuevo y murmuró:
- ¿Por qué nos decimos cosas desagradables? -emanaba de su persona ese encanto penetrante y dulce, que atrae la simpatía aún cuando el amor ya no pueda existir.
- La he fatigado, señora, y le presento mis excusas.
Elisa movía de un lado a otro la cabeza, que parecía a punto de desprenderse. Sacudida por fuerte espasmo, arrojó una bocanada de sangre negruzca. El conde, arrepentido de haber prolongado la conversación, intentó ser útil de algún modo. Por último se levantó a tirar del cordón de la campanilla. Anochecía. Por la ventana entraba el adiós del día moribundo. El frío se hizo intenso. El conde miró desolado la chimenea sin fuego y sin leña. Entró la portera con una bujía encendida y preguntó:
- ¿Llamó la señora?... ¡Oh! ¡La señora se ha puesto mala! -dejó la palmatoria sobre la chimenea y se aproximó a Elisa que parecía desvanecida. -Habrá que llamar al médico -dijo el príncipe.
- ¿Con qué se pagará? -murmuró la portera, en voz baja, no lo suficiente para que no la oyera el príncipe.
Mientras la portera cuidaba a la enferma, el conde apiló unas monedas de oro sobre la mesa. Junto a ellas dejó su tarjeta de visita.
- Aquí anoté mi dirección -dijo, señalando la tarjeta-. Si la señora me llama, acudiré en cualquier momento. Encienda fuego en la chimenea. Esta pieza da hacia el norte y es terriblemente fría.
El conde salió abotonándose el abrigo.
Ocho campanadas sonaron en el reloj de una iglesia cercana. Elisa Lynch las contó moviendo los labios. Abrió los ojos y sonrió al fuego que ardía en la chimenea. Sus manos extendidas transparentaron la rojez de las llamas. Trató de ponerse en pie y cayó sin fuerzas en la butaca.
- El médico te prescribe reposo -dijo Eduvigis Strafford. Se acercó a la enferma y le puso la mano sobre la frente. Era una irlandesa alta, flaca, de piel apergaminada y ojos azules.
- ¡Mi buena Eduvigis! -murmuró Elisa y rodeó con el brazo el talle de su amiga.
- También está aquí Cecilia. Llegamos con retraso porque nos encargaron un trabajo extra en el Ministerio. Luisa nos contó que has tenido una visita importante.
- Más bien emocionante. Y ya no resisto las emociones, querida Eduvigis.
- Estás débil. No comes ni duermes.
- No me riñas. El dolor que me quema el estómago ya me hace sufrir bastante.
- Toma las gotas. Eso te calmará. Es la última receta del doctor. ¿Quieres que te conduzca a la cama?
- Gracias. Prefiero quedarme aquí, junto al fuego. Tengo los huesos fríos.
- Su Alteza, el príncipe, dejó esto para ti, Elisa. Falta lo que Cecilia gastó en la provisión de carbón.
- ¿Todo ese oro dejó el conde? ¡Hay que devolverle! No debo retener lo que no podré pagar. ¿Ha venido Loel?
- Todavía no.
Fuera la lluvia golpeaba los vidrios de puertas y ventanas. Dentro de las tres miraban las llamas. De repente Elisa se cubrió el rostro con las manos, y lloró de enervamiento más que de dolor.
- Esta noche no cerraré los ojos -pensó, convencida de que no lograría tranquilidad.
Valientemente habrá luchado contra su enfermedad, pero en ese instante presentía su fin. Miró el cuadro colgado en la pared. La luz se reflejaba en el dorado marco sin iluminar el retrato. Elisa tenía otro en el medallón que llevaba al cuello. Abrió la joya y contempló la miniatura encerrada dentro. Apretó el medallón contra la palma de la mano y soslayó a sus amigas que dormitaban. Suspiró, apoyó la cabeza en el respaldo de la butaca, cerró los ojos y miró hacia dentro de sí. Buscó la luz de su vida, sus recuerdos. ¿Tendría el coraje suficiente para revivir su larga y penosa lucha? Contradicciones, tremendos conflictos, dulzuras brevemente saboreadas, reacciones violentas, escenas en los diferentes planos de pasión, tentaciones y grandezas, fluctuaban en los meandros de su existencia. Muchos aspectos audaces o rebeldes, sosegados o amables, se habían esfumado. La agitación de acontecimientos y emociones, las realidades ásperas o suaves, con el fluir del tiempo rodaron al abismo. Una sola imagen permanecía indestructible, la de Francisco Solano López, que le servirá de guía en la prodigiosa aventura de reconstruir el pasado.
DE ITAPIRÚ A CERRO CORÁ
La sangre salpicaba los ríos, los prados, las torres de las iglesias. Se había combatido en Barranqueras, en Mercedes y en Cuevas. En Uruguayana, Estigarribia había rendido su espada al ministro de Guerra de don Pedro II. Se había evacuado Corrientes, transportando sin obstáculos, en las barbas del enemigo, tropas, armas y ganado. El Mariscal defendía Itapirú, pequeña fortaleza en un montículo de rocas adentradas en el río Paraguay. El ataque duró tres semanas. Al cabo de ellas, fue evacuada. Los aliados tomaron posesión de la plaza, donde el general Mitre estableció su cuartel.
López siempre acompañado de Elisa, se trasladó a Paso de Patria. Cuando los aliados bombardearon esta posición López, su Estado Mayor y el obispo Palacios, se refugiaron al abrigo de una colina. Elisa buscó al Mariscal por todos lados hasta encontrarlo. Quedó junto a él todo el día. A la noche pernoctaron en una casa que servía de depósito a las provisiones. Evacuado Paso de Patria, López estableció su cuartel general en Rojas, próximo a unos esteros flanqueados por espesa vegetación. Los esteros de agua clara, cubiertos de juncos, ocultaban alimañas de las peores especies. Elisa había traído a sus hijos, a vivir con ella.
Después de la batalla de Estero Bellaco, el Mariscal resolvió trasladar su cuartel general a Paso Pucú. En mayo de 1866 se instaló en el sitio escogido, después de un cuidadoso estudio de su estratégica posición.
Sobre una pequeña colina, al otro lado del paso del estero cruzado por el camino a Humaitá, hallábase un naranjal de forma cuadrangular, con una casa pajiza en un ángulo. En ella se instaló el Mariscal. En otro ángulo del cuadrilátero se levantaron las viviendas destinadas a los ayudantes Wisner y Toledo; en otro, las que ocupaban el obispo Palacios y el general Barrios. A un lado se hallaban las casas de Benigno y de Venancio. Fuera de aquel cuadrilátero se improvisaron viviendas que estuvieron listas en pocas horas. Doce de ellas, muy limpias, se destinaron a hospitales. En las otras se instalaron Resquín, los jefes de regimientos y de la escolta presidencial. Hacia el sudoeste se extendía el cementerio con su correspondiente capilla, perteneciente al distrito de Curupayty.
En el transcurso de un año la guerra se hacía sentir en todo el país. Pronto no quedaría un hogar que no tuviese un varón muerto, peleando o herido. Las mujeres dejaron sus casas, fueron en pos de los combatientes, a caballo, a pie, en carreta. Preguntaban, indagaban y llegaban indefectiblemente al lugar en donde prestaban servicios el hijo, el marido, el hermano o el amante. En las proximidades del campamento levantaban un galpón o convertían en vivienda la carreta, un árbol, un agujero, y allí se acomodaban para entregarse exclusivamente al cuidado del hombre que les interesaba.
Muchas de esas mujeres no tuvieron más alegrías que las que esos hombres les proporcionaban, ni ambiciones independientes de las que ellos concebían. Era lógico que en la hora de la citación bajo banderas, ellas se movilizaran a la par de los que estaban ligados a sus vidas. Las mujeres de la clase humilde marcharon las primeras. Dóciles, silenciosas, se incorporaron como gotas de sangre a la corriente total. Después tocó a las de la clase media. Las que pertenecían a la clase acomodada, fueron las últimas en decidirse a abandonar el bienestar.
Poco a poco todas se conmovieron al llamado de esa gran fuerza oscura que actúa en silencio: la Patria. Las más esquivas, las mandonas, llegaron como de paso, en carretones tapizados, colmados de provisiones, mulatas y patacones. No pasó mucho tiempo sin que se vieran en la necesidad de desempeñar los más duros menesteres y protestaron. Sus criadas preferían servir a los soldados que no tuvieran quién los atendiese.
Día a día, hombres y mujeres de todas las edades, procedentes de diferentes ámbitos del país, se reunieron en los campamentos y formaron una sola masa de esfuerzos, de carne y de sacrificio: el ejército del mariscal López.
En Paso Pucú el Mariscal preparó el ataque del 24 de mayo, que tuvo gran influencia en los destinos de las tropas paraguayas. En ese combate perdió la vida el bizarro capitán Martínez, sobrino de doña Carmelita Speratti. Fernando Cordal y otros se pasaron al enemigo y se entregaron a Mitre. El día de la batalla, hacia las tres de la tarde, comenzaron a arribar los heridos. De los primeros en llegar fue un adolescente de quince años: tenía el muslo atravesado por una bala, pero sonreía contento porque "traía un fusil, un sable, una bala de cañón y un hermoso poncho de paño como trofeos". "No conquisté banderas, porque el adversario había entrado a pelear sin ellas, por temor de que cayeran en nuestras manos", explicó:
"Los enemigos enterraron sus muertos; los cadáveres de los paraguayos se colocaron en capas de hombres alternados con leña, en piras de cincuenta y cien hombres, y se les prendió fuego. Los soldados aliados protestaron porque los paraguayos eran demasiado flacos para quemarse".
Después de la batalla del 24 de mayo, el ejército aliado quedó completamente paralizado; el mariscal López entretanto preparó la defensa de Curupayty. Diariamente asistía a los ejercicios de la tropa. Vestía comúnmente blusa de paño azul oscuro con vivos rojos, la estrella de Caballero de la Orden Nacional del Mérito, pendiente del pecho, pantalón de paño azul con franja de galón de oro, botas granaderas y espuelas, que no abandonó desde que salió en campaña, y un sombrero chileno de alas anchas.
Sonaba la hora del dolor para las madres paraguayas. La guerra golpeaba los corazones. Sangre a lo largo del río, ¿hasta cuándo?
Muchos de los combatientes no sabían por qué luchaban ¡Independencia! ¡Respeto a las naciones! ¡Ni en sueños! Sólo existía para ellos esa fuerza absorbente y abstracta, la Patria, y esa otra inafrontable, el Mariscal, y aquel olor a sangre que enloquece, y la búsqueda avara del botín. ¡Dios mío! ¡Nada más!
¡Devolver los golpes, arrancar la galleta de las manos del muerto, pensar en el mate, en la carne y en el sueño! Los jóvenes dormían como niños, olvidados de las cosas sin nombre que habían hecho durante el día en las trincheras, contra los asaltantes, contra esos negros que yacían amontonados como basuras.
Los paraguayos son naturalmente bondadosos y magnánimos. ¿Por qué tuvieron esos accesos de locura destructora? Cundía el ejemplo de los adversarios. ¡El rencor y el anhelo de venganza y la guerra! El instinto bélico crea estados anímicos exigentes, que una vez satisfechos, dejan el espíritu en calma, como cuando se saca la espuma del mosto hirviendo y se precipita la espesa miel.
"Si se pudiera dormir siempre, permanecer sordo a ese fragor de cañones y fusiles. Dormir sin pesadillas", murmuraban los soldados más viejos.
"La guerra me llena de disgusto. La destrucción me apena", piensa el Mariscal, viendo a su pueblo sumido en el sacrificio, cuando él aspiraba a llenarlo de abundancia y bienestar. El más grande dolor de su vida, consistía en ver frustrados sus sueños. Al asumir el mando, se había propuesto encauzar el progreso y el engrandecimiento de su patria, y se descorazonaba al comprender que su país se consumía en una hoguera.
Ya no conservaba el mismo optimismo que al comenzar la lucha. El torbellino de la primera hora había pasado, estrujando, ahuyentando ilusiones y realidades.
La viruela negra, proveniente del campamento enemigo, invadía el campamento y se extendía al interior. En menos de una semana millares de personas habían muerto, entre ellas Avelina Costanza, de ocho años, hija de Francisco y Juanita Pesoa.
Un vapor hospital se había incendiado sin que fuera posible salvar a los heridos.
Elisa esperaba un niño que nacería entre los carrizales porque la madre se negaba a dejar el campamento.
Natalicio Talavera había muerto. A toda hora se repetía su última inolvidable alocución, después de la batalla de Tuyutí: "Un nuevo esfuerzo, uno solo, y ya no habrá invasores en el suelo patrio". Los invasores aun no se habían retirado y Talavera ya no existía.
Desalentaba también el descubierto complot contra la vida del Mariscal. Juan José Gamarra y Luis Tobal, desprendidos de las filas enemigas, habían penetrado en el ejército paraguayo con el propósito de ultimar a López.
La idea suspensa de la muerte, la inmensa tristeza de la guerra golpeaban en todas partes. López dominaba su angustia, dulcificaba la expresión de su semblante cuando miraba a Elisa o a sus hijos. A solas consigo misma le oprimía el derrumbe, sentía náuseas y aguantaba su pena como una piedra al cuello.
- Por suerte el ambiente que te rodea es alentador. Tus soldados se conservan alegres, firmes, tenaces y entusiastas. Sólo tú tienes turbaciones -observó Elisa.
- ¡El peso del deber! -exclamó López-. Sí, una serie de deberes que se contraponen. ¡El honor nacional y miles de seres humanos en peligro! ¡Mis principios inflexibles y la inmensidad de la muerte y del desastre! Si triunfara de mis dudas y vacilaciones, si pudiera persuadirme de que puedo también servir a la causa de mi patria intentando la paz, trataría de evitar la desolación devoradora.
- El gesto, en estos momentos, no implicaría cobardía ni debilidad. Se han librado numerosos encuentros coronados por el éxito. La escuadra brasileña bombardea infructuosamente las cosas. Ouro Preto escribió a Río de Janeiro una carta confidencial, comunicando que "no hay probabilidades de acallar las baterías paraguayas con los medios ordinarios de la guerra empleados hasta ahora". El general José Díaz construye trincheras y defensas en Curupayty, para una batalla ganada de antemano. En tales condiciones, se puede hablar de paz sin sonrojos -aconsejó Elisa.
El Mariscal fue a escrutar los semblantes de sus oficiales; todos demostraban seguridad, decisión de luchar hasta el final. Se apretaban los dientes, dispuestos al sacrificio. Quizás sonreirían jubilosos si sobreviniera la paz, se entregarían a la alegría, a la monotonía de la vida cotidiana, sencilla, enmarañada o feliz.
El 10 de septiembre, López envió una nota al presidente Mitre, que decía:
"Tengo el honor de invitarlo a una entrevista personal entre nuestras líneas, para el día y lugar que VE. quiera, para conversar sobre la idea de arribar al término de la cuestión armada por medios pacíficos, a fin de evitar tanto derramamiento de sangre". Llevó la carta el coronel Francisco Martínez, uno de los jefes de la fortaleza de Humaitá.
Mitre aceptó la entrevista, fijándola para el 11 de septiembre, a las nueve de la mañana, entre guardias avanzadas, en un punto llamado Yataity-Corá.
El Mariscal López acudió a la cita en un carruaje de cuatro ruedas, acompañado por el general Barrios, Benigno y Venancio López, el obispo Palacios y Elisa Lynch. Cerca de las trincheras López montó su caballo bayo y sus acompañantes montaron los suyos. El obispo Palacios y Elisa quedaron en un rancho a esperarlos.
Solano López vestía un traje que usó antes de ser mariscal: levita azul oscuro sin charreteras, con entorchados de general en el cuello y bocamangas; botas granaderas, espuelas de plata y quepis: en el bolsillo, cigarros y la hermosa yesquera de oro cincelado, trabajo del platero Mujica, que siempre llevaba consigo. Tenía su poncho de vicuña favorito, de paño grana, muy fino, con flecos de oro y una coronita imperial de Brasil, bordada de realce, con hilo de oro en el cuello, regalo de Pimienta Bueno a don Carlos. "A pesar de su natural oposición a la realeza, no mandó sacar la corona imperial", detalle que fue utilizado en la falsa propaganda de sus aspiraciones monárquicas.
Mitre montaba un caballo oscuro. Tenía una casaca negra con cinturón y tiros blancos, y un chamberguito negro de fieltro. "Su posición a caballo era poco elegante. Eran dos adversarios, con distintas ideas y distintos uniformes, pero con desmedidas ambiciones, cada uno por su estilo", escribió Crisóstomo Centurión.
- El jefe del Ejército brasileño, general Polidoro, no asistirá a la reunión - advirtió el general Mitre, después de cambiar cortesías con el mariscal López. Éste sabía que los jefes brasileños tenían "órdenes terminantes de no adherirse a negociación alguna tratada con López o con autoridad que de él dependa, no celebrar con él o con ellos treguas ni armisticios".
- Esta guerra no hubiese sobrevenido, si el gobierno uruguayo hubiese mantenido su línea de conducta -dijo López, dirigiéndose a Flores. Éste expresó que condicionaba la paz al cumplimiento del Tratado de la Triple Alianza, que en una de sus cláusulas establecía la repartición del Paraguay.
- Esa proposición es inadmisible para mí y no debe ser mencionada por el representante del país causante de la guerra -replicó el Mariscal.
- Me siento ofendido por las palabras del presidente paraguayo; me retiro -replicó Flores. Abandonó la reunión y dejó solos a López y Mitre.
Cinco horas duró la entrevista. Pocas veces dos personas tan contrarias como López y Mitre, se reunieron para tratar como amigos un asunto trascendental. Hasta físicamente eran opuestos. Mitre, alto, delgado, agudo, analista y desilusionado. López de estatura mediana, recto, espontáneo y apasionado. Cada uno encarnaba conceptos divergentes e incompatibles. El uno aspiraba a la destrucción de un hombre y a federar una nación y López soñaba con países libres, que se respetasen mutuamente dentro de sus límites legales; naciones felices, vitalizadas por la industria, el comercio y la cultura, en perfecto equilibrio e igualdad de derechos; el ideal que se asienta en la Carta del Atlántico.
López exigía como condición de paz, la renuncia al tratado secreto. Mitre proponía que López se retirase al extranjero y dejara un sucesor que negociara la paz con Alianza.
La estrechez de miras del hombre que se jactaba de manejar tan bien la pluma como la espada, determinó el fracaso de la entrevista. Ganó la partida a favor de la guerra y se retrasó cien años la evolución americana.
El Mariscal recorrió el camino de regreso a su campamento con la llama sagrada rediviva, pero rota la moral de algunos jefes de su escolta, ganados por las insinuaciones hábiles de los oficiales del ejército aliado.
Elisa, que había pasado las cinco horas de espera en el rancho, vio al punto la amarga decepción pintada en el rostro del Mariscal. Ambos cabalgaron un largo trecho sin hablar. El rostro de López acusaba un nublado de tormenta. Elisa chupó una rama jugosa y ácida; sentía la garganta seca de ansiedad. Al cabo de una media hora de marcha por caminos fangosos, López exclamó:
- La paz no se hará, porque la guerra se traba contra un hombre que debe desaparecer para que se cumpla el propósito de la Alianza: la repartición del Paraguay. Exigí como condición de paz la renuncia al tratado secreto. Ellos me ofrecieron intranquilidad en el extranjero y que dejara un sucesor que negocie la paz con la Alianza. Dicen que debo librar al Paraguay de mi persona. ¿Por qué el pueblo no intenta librarse de mí? He agotado los ejércitos de los adversarios, los he obligado a cambiar jefes, comprar nuevos barcos, aumentar sus tropas y pretenden que me entregue. Prisionero del honor, prefiero la estimación de mis soldados y de mí mismo. Permaneceré en mi puesto hasta la muerte -imbuido de su mesianismo romántico y rebelde. López comprometía su destino personal, sin la seguridad de salvar lo esencial.
Elisa tragó saliva, arrepentida de haber influido en su ánimo para la tratativa de un arreglo de paz.
45
El almirante Tamandaré declaró solemnemente, en actitud épica, extendidos los brazos hacia las fortificaciones paraguayas: A manha eu descangalharei tudo eso en duas horas.
Llegaba la hora de cumplir su compromiso mortal. El día 17 de septiembre se realizaría el ataque a las posiciones de Curupayty. Era el día del aniversario de la batalla de Pavón. Pero el almirante Tamandaré no se movió de su fondeadero porque "el día estaba nublado y el barómetro amenazaba lluvia".
La batalla de Curupayty fue librada el 22 de septiembre de 1868, bajo la dirección del general José Díaz. A Mitre lo acompañaban Vedia y el capitán de la guardia imperial Francisco La Prade. Los aliados llevaron escaleras de cuatro metros y medio de largo para escalar las trincheras. No olvidaron sus cacerolas, porque pensaban cenar en Humaitá.
Diez mil hombres cayeron al pie de la famosa trinchera que, en menos de tres semanas de una labor estupenda, extendió el general Díaz para servir de valla a la más recia acometida del poderoso invasor.
Los paraguayos tomaron más de cinco mil prisioneros. Los partes argentinos registraron ciento sesenta oficiales (incluso dieciséis jefes) prisioneros y mil ochocientos cuarenta y tres muertos y heridos. Los brasileños por su parte confesaron haber perdido doscientos oficiales y mil setecientos soldados. La victoria paraguaya fue rotunda. La primavera estriada de gloria se filtraba en el ejército, coloreaba las mejillas de los adolescentes y abrillantaba los ojos ávidos. Oficiales y soldados paladeaban golosinas, cigarros y caña y pensaban de nuevo en el amor. En casa de López se sirvió una cena; ocupaba el sitió de honor el general Díaz, a quien el mariscal dijo: "Su vida será perdurable en el corazón de sus conciudadanos".
"López se emborrachó y fue la única vez que lo hizo", afirma Thompson.
En el altar de la capilla de Paso Pucú se ofició un Tedeum. López y su ejército sentíanse agradecidos a Dios, a la vida, a la capacidad de los hombres, que habían permitido el acontecimiento triunfal.
Después del asalto a Curupayty, las fuerzas aliadas sumidas en la inactividad, rumiaron durante mucho tiempo su derrota.
En Paso Pucú, Elisa aparecía bajo los oscuros naranjos, bajo las palmeras, pálido el rostro de deseos y desesperanzas. Su cabellera rojiza llameaba como un canto apasionado. En la áspera vida de campamento, esa irlandesa genial se esforzaba en prodigar su gracia, el ardor de su espíritu, su atención vigilante a los seres amados, rodearlos de la belleza que fue siempre ley fundamental de su hogar, Cultivó rosas, claveles, madreselvas y jazmines en un pequeño jardín. Puso cortinas en las ventanas, flores sobre el piano, sábanas orladas de ñandutíes en las camas de bronce, libros en todas partes. Fuera, el polvo enturbiaba el ambiente, zumbaban las moscas, el sol o la lluvia inquietaban. En los aposentos de Elisa, del Mariscal y de sus hijos, reinaban la penumbra, la limpieza y el orden.
Francisco gustaba de esas habitaciones armoniosas. Entraba en ellas con la cabeza descubierta, sonreía a sus hijos y quedaba largo rato sentado, con los ojos cerrados, como si hiciera un alto en el camino que lo conducía a la tragedia. Elisa le ofrecía esa belleza en compensación a la fealdad de fuera, algo suave y frágil, condenado también a la destrucción, pero que tenía el encanto cautivador del espejismo. Los maldicientes murmuraban. El lujo de la extranjera ofendía la miseria del pueblo. Ninguno penetraba la íntima grandeza, el milagro del amor que se complace en la preciosa fragilidad en medio de la tormenta, para deleite del ser amado.
Nunca, como en esa época, López amó a Elisa con ternura tan intensa y delicada. Pasaba largas horas mirándola en silencio. Sentado junto a ella, le hablaba de cosas sencillas, en tono graciosamente picante o dulcemente embriagador. Tenía la mente asombrosamente despejada y discernía claramente las líneas oscuras del porvenir. Por todos los medios trataba de apaciguar su amargura conversando de astros, de flores que se abrían en el jardín. Escuchaba las piezas ejecutadas por Elisa en el piano, besaba sus manos, leía, seguía con la vista los pasos de ella, ingrávidos, como si a punto de volar, se acordara de que tenía que posar los pies en la tierra, levemente, como si esperara la admiración de los demás. Esa levedad le hacía pensar en la precariedad de las cosas y en el fin inevitable de los aconteceres.
Los domingos, acompañada de sus hijos, Elisa iba a misa. También iba el Mariscal y escuchaba hasta tres misas de rodillas. Como siempre, las mujeres aparentaban que no la veían a madama. Teniéndola de frente, no la miraban; pero cada una experimentaba una secreta envidia hacia ella. Las madres observaban a los pequeños López con rencor, como si les molestara verlos limpios, educados y sonrientes. Los hombres se descubrían y saludaban a madama con respeto. Algunos la comparaban con sus mujeres descuidadas, sin corpiño, enmantadas de negro, como si ya no tuviese juventud ni pasión. Los más inteligentes sentían profundamente la diferencia entre la extranjera que admiraban y las mujeres que les pertenecían, pero que ya no les atraían. Quién más, quién menos, íntimamente deseaba para sí una compañera que tuviera la magia de encantar sus vidas. Las esposas que sorprendían ese deseo, disgustadas, se vengaban de Elisa difamándola.
En una noche de ayes y quebrantos, entre humaredas y lejano crepitar de cañones, durante la colosal refriega de Tuyutí, Elisa tuvo su séptimo hijo varón, que se llamó Miguel Marcial.
Venancio López vino expresamente de Asunción para apadrinarlo en la pila bautismal. El niño sufrió los efectos de las enfermedades de la guerra, de las ondas nerviosas que llenan el ambiente. Su escasa vitalidad hacía presumir que sólo un milagro haría que viviese muchos años.
Francisco apareció por el lado que Elisa no esperaba; salió de entre los naranjos cuyas hojas parecían tejerle una prematura corona de laurel. Caminaba un tanto inclinado hacia la izquierda. Cuando estuvo cerca de Elisa le tendió las manos. El ruido de un beso se enredó entre las hojas compactas, y en llamarada larga y suave ardió en las entrañas de Elisa. "¡Cómo puedo aun amarlo tanto!", pensó.
- ¿Cómo te encuentras hoy? -preguntó López.
- Un poco fatigada. El niño pasa la noche llorando y me hace imposible el descanso -bajó los párpados como alas de un pájaro mojado.
- ¡Qué pena! Ya también me siento a punto de llorar -López miraba el cuello de Elisa, largo y fino como el cáliz de un lirio-. Díaz ha sufrido un serio accidente y requiere los mejores cuidados -agregó. Tomó las manos de ella y las apretó suavemente.
"¡Díaz!", repitió Elisa; recordó que, siendo Jefe de Policía ese general la acusó ante el presidente de que prestaba dinero a intereses usurarios. La denuncia había dado lugar a una escena desagradable entre Elisa y Francisco. Desde entonces ella y Díaz se trataron como adversarios. Una vez se aproximaron, en la comida que dio el Mariscal celebrando la victoria de Curupayty. Ahora el héroe sufría y el Mariscal se desesperaba. Sintió que le zumbaban los oídos.
- ¿Qué le ocurrió a Díaz? -preguntó, como regresando de un sueño.
- Salió a pasear en una canoa a la vista y a corta distancia de la escuadra enemiga. Una bomba de trece pulgadas estalló cerca de él y casi le dividió la pierna en dos. Skiner se la amputó, pero teme a la gangrena.
- Iré a verlo -dijo Elisa, aquiescente, dispuesta siempre a contentar a Francisco, plegada a su voluntad.
- ¿Enferma como estás? -replicó él.
- Me encuentro mejor que el general.
Elisa lo visitó a Díaz y lo condujo en su carruaje al cuartel general. Se le dio alojamiento en casa del general Barrios. El Mariscal iba a verlo diariamente. Una tarde fue acompañado de Elisa.
Ambos penetraron en la habitación donde Díaz se hallaba postrado en una cama de madera con trama de cuero. Cerca del enfermo el padre Maíz rezaba en alta voz ante un crucifijo. Maíz interrumpió sus oraciones, salió y dejó, a las visitas con el enfermo. Elisa se arrodilló cerca del lecho, a la cabecera de Díaz.
- ¡General Díaz! -murmuró el Mariscal.
- A sus órdenes, mi Mariscal -contestó el moribundo con voz apagada. El Mariscal tenía en la mano la medalla de oro de la Orden Nacional del Mérito, la misma que él usaba.
- Ma cherie -dijo- peux tu donner le temoignage de ma reconnaissance ? Je me sens prés des larmes.1
Elisa, aún de rodillas, tomó la condecoración y la prendió en el pecho del moribundo; el escudo inmaculado desequilibró aún más el tumulto espiritual del herido.
- La vida es corta y la gloria inmortal -dijo López-. Esta medalla es el testimonio de reconocimiento al valor y a los servicios prestados por usted, general Díaz, al Paraguay y a su presidente.
- Gracias, Excelencia; gracias, señora. Mi mariscal le recomiendo al comandante Bernardino Caballero, mita pora co upeva.2
Cuando el héroe entregó su alma a Dios, el Mariscal, de cara a la pared, sollozaba.
Una fuerza se había apagado: el presente y los acontecimientos bélicos perdían una plomada directriz. En aquel instante, decisiones y esperanzas confluían en la única persona en quien López confiaba: Paulino Alén. Este militar pundonoroso fue designado para suceder al general Díaz en el mando de la fortaleza de Curupayty.
1Mi querida ¿puedes entregar el testimonio de mi reconocimiento? Yo me siento a punto de llorar.
2Ese es un buen muchacho.
46
ÑANDE RUVICHA GUASÚ SANTO ARA
Yaro jhory entero vé
ya jahá ña hetú ipó
co 24 de julio pe
co hará tuvichá itéva
con razón ya festejá,
porque i py pe onacé vaecué
ñande caraí guasú, Mariscal.
Tupá me ya yeruré
co ñande caraí pe abé
ani maramo harú,
oguerú tamo el ataque
co ara pe los cambá,
ñande ruvichá santo ara
ya rohory porá haguá
i pahape, paraguayos,
ya é en altas voces
¡Viva nuestro Mariscal
don Francisco Solano López!1
En la madrugada del 24 de julio, cumpleaños del general resonó en el campamento de Paso Pucú este himno entonado por millares de voces.
Elisa escribió a su amigo don Francisco Fernández que "se ha festejado el santo de Su Excelencia con mucho entusiasmo, pero no con tanto lujo como ustedes. Las fiestas han tenido un encanto particular: hemos tenido que circular bajo la majestuosa bóveda formada por los naranjos. Desde que estamos aquí, ellos están tan callados que nos dejan hacer salvas con tranquilidad".
El natalicio del Mariscal debía celebrarse con la entrega de una ofrenda preparada por las damas paraguayas. La iniciativa parece haber partido de Elisa, conforme se desprende de una carta a don Francisco enviada por ella desde Paso Pucú.
"Extrañada -dice la carta- de que Su Excelencia no hubiese recibido la bandera y la banda en el día de su aniversario, supongo que algo habrá fallado. Si no tuviesen bastante terciopelo punzó como el que dejé, me acuerdo tener en casa un retazo grande, color carmesí, que pongo a disposición. Doña Dolores Sión sabe dónde está y podrá dárselo. Quiero que haga el favor de decirle a doña Tomasa que deseo mucho que me ocupe en algo, y que siempre que tenga algo que precise, me lo diga con toda confianza.
"S.E. ahora anda bastante bueno de salud, pero he tenido a Panchito enfermo y Leopoldo tuvo diarrea desde hace unos días. Está muy flaco el pobrecito y muy pálido... Mi carta se hace larga como la Epístola de San Pablo. Concluyo pidiéndole de muchos besos de mi parte a sus queridos hijos. Recuerdos a su señora, y usted cuente siempre con la sincera amistad de E. A. Lynch".
Esta madre inquieta hallaba una nueva manifestación de su instinto maternal: proporcionar al caudillo un atisbo de la gloria que se le escapaba. Era un modo de avivar la lumbre que se cubría poco a poco con la ceniza de la desesperanza.
En el cuarto aniversario de la exaltación a la presidencia del Mariscal, las señoras de Asunción le ofrecieron "al Jefe Supremo de la República una bandera y un libro de oro, en testimonio de reconocimiento y gratitud por los grandes y beneméritos servicios prestados a la Patria".
"La bandera deseada tenía bordado el escudo nacional en hilos de oro, una estrella de diamantes rosa, un notable brillante en el centro y en sus rayos otras finísimas piedras, cordoncillos de perlas finas, verdadera estrella polar. Las letras en hilos de oro, el león con ojos de rubíes, se posaba en campo de finísimas perlas. Los rayos bordados en lentejuelas de oro con doce piedras finas. El portaestandarte de plata, la parte superior de madera con hilos de plata entrelazadas entre las molduras. El álbum de tapa de oro con realce a cincel se guardaba dentro de otro de plata con adornos de nácar y oro". "El libro de oro tapizado por dentro con terciopelo morderé, tenía ciento diez hojas de pergamino de trece pulgadas de largo y diez de ancho, que contenía trescientas firmas de las donantes. La tapa forrada en planchas de oro, guarnecidas de brillantes; en la parte superior de la tapa una guirnalda que se alargaba en derredor cerrándose con dos ángeles que custodian las viñas adornadas con brillantes. En el centro de una alegoría de un caballero en triunfo sobre el adversario tendido a sus pies, las iníciales del Mariscal y el escudo.
Un grueso brillante movedizo en el resorte de la cerradura". La dedicatoria decía: "Al benemérito Mariscal López. Las hijas de la Patria". En otra parte: "Ofrenda pronunciamiento nacional de las ciudadanas paraguayas".
El 16 de octubre, aniversario de la presidencia, los comisionados llegaron a Paso Pucú a bordo del Mbocayaty. Los recibió el presidente rodeado de sus jefes, oficiales y agentes extranjeros. La banda ejecutó el Himno Nacional en medio de atronadores vivas.
Presentó la ofrenda don José Falcón, el cual leyó este mensaje de las señoras: "Aceptad estas prendas, señor, modestas en su significado material, pero que desplegadas representan el símbolo de la libertad e independencia nacional que V.E., al frente del victorioso ejército de vuestro mando, sostenéis con tanto honor, con tanta dignidad y gloria" Firmaban el mensaje las señoras; Josefa Mora de Haedo, Tomasa Bedoya de Fernández, Inocencia López de Barrios, Juana Riera de Caminos, Manuela Bedoya de Barrios, Escolástica Barrios de Gilí, Benita Alarcón de Talavera, Arisanta Gómez de Urbieta, Nicolasa Jiménez de Larrosa, Dolores Sión de Pereira, Mercedes Mazó de Garcete, Bernarda García de Barrios, Asunción Pesoa de Garro, Mercedes Aguilera de Bedoya.
El Mariscal, más bien severo que emocionado, dijo: "Este acto es el primero que registra la historia. Puesto que habéis merecido, señores, la confianza de las hijas de la Patria para ser los portadores de estos valiosos presentes, decidles que los conservaré con noble orgullo y como el testimonio de uno de los más prósperos acontecimientos de mi vida".
Resultaba imposible interpretar la íntima reacción de López. Sonreía de modo mecánico. Su alma de combatiente no aspiraba a esta clase de ofrendas. Sus pensamientos se refugiaban en la valentía, en los asaltos, en la resistencia de sus guerreros. Tenía el misterio suspenso delante de sí. No sabía lo que esperaba ni lo que iba a suceder. Su corazón estaba triste.
En Asunción celebróse el aniversario de la presidencia del Mariscal con una especie de entusiasmo febril. En el teatro, en una fiesta de gala, un grupo de heridos cantó la Canción del herido, con letra de Tristán Roca y música de Capill. Sostenidos por muletas, rodearon un asta lujosamente adornada que izaba el pabellón nacional y que los jóvenes guerreros pasearon después al son de su canto. El público derramó sobre los jóvenes delicadas flores naturales enlazadas con cinta tricolor. Cantores y guerreros "bajaron al proscenio y vinieron a brindar su acopio de palmas y laureles al bello sexo, ofrenda de héroes, embalsamada de heroísmo", decía el cronista. Se vivía el sueño del momento, sacrificios, mutilaciones, violencias, fervor y duelo; la enormidad del dolor revestiase de entusiasmo nacional.
Bliss estrenó un drama: La triple alianza. Fue concebido por don Venancio Urbieta en Yaguarón, Porter Bliss lo desarrolló. Los que lo escucharon, advertían en él una sola verdad: la guerra, larga y terrible. Pero el alma del pueblo se erguía con fiereza en su consciente resistencia al invasor.
El 17 de marzo hubo una reunión de notables en casa de don José Urdapilleta. Hallábanse presentes, entre otros, don Benigno López, don José Berges y don Gumersindo Benítez.
Urdapilleta explicó el motivo de la reunión: arbitrar dinero para hacer frente a los gastos de guerra, hipotecando las tierras del Estado.
Berges, López y Benítez opinaron que las tierras públicas eran a la seguridad y garantía del papel moneda y que no se debía operar con ellas. Mostráronse convencidos de que el tesoro nacional contaba con recursos suficientes para sufragar los gastos de la guerra. Berges, tímidamente, manifestó su solidaridad con la opinión de Benigno y Benítez. Los demás asistentes a la reunión se adhirieron a lo expresado por los tres eminentes ciudadanos.
Se pasó a tratar el proyecto de regalar una espada de honor al Mariscal. La Legación del Paraguay en París había enviado un diseño. El precio sería de once a quince mil francos; si se lo adornaba con piedras preciosas, el precio ascendería a veinticinco o treinta mil francos. El pomo sería de oro y brillantes; uno de éstos, en forma estrellada, terminaría el globo celeste que remataría el pomo. Un poco más pequeños los otros cuatro brillantes de la empuñadura y los cinco que formarían la guarnición.
Benigno examinó el diseño en silencio. El proyecto lo hería como una daga. Recordó el presente de gran valor ofrecido por las señoras. Ahora tocaba a los hombres reunir oro y brillantes para ofrendar al que llevaba el país al desastre. Francisco reunía fortuna mientras quemaba la ajena.
"Tú también tienes intacta la tuya", le advirtió su conciencia; pero se negó a prestarle oídos, invadido por la idea de arremeter contra la proyectada ofrenda. Ya el inglés Thompson había denunciado solapadamente esta nueva forma de explotación al pueblo. Pasó el diseño a otras manos; Benigno parecía haberlo olvidado. Con cinismo admitió como un hecho irrefutable que su hermano no tendría tiempo para recibir la ofrenda.
"Cuando la espada llegue, Francisco se habrá ido", pensó. Abrió la puerta y salió sin despedirse, sin conocer lo resuelto en relación con la espada. Caía la noche. Benigno montó a caballo y se dejó guiar por el seguro instinto de su cabalgadura.
Un jinete se le atravesó en el camino. Benigno lo miró al percibir las guturales inglesas de su pronunciación. Era Washburn, ministro plenipotenciario de los Estados Unidos de Norteamérica. Ambos armonizaron el paso de sus caballos.
- ¿Habrá tierras para hipotecar? Los capitales extranjeros, afluirán a su país, don Benigno, gracias al negocio de las tierras -el eterno espejismo del capital extranjero que, al fin de cuentas, resulta el explotador de las riquezas de los países menos favorecidos.
- No habrá hipotecas -replicó Benigno.
- Mala noticia. Los nativos ocupan gratis las tierras que debían proporcionar recursos al Estado -el ministro consideraba lo más natural el despojo de los nativos.
Benigno guardó silencio. Seguía la órbita de sus propios pensamientos.
- Si aquí no se cambian los dirigentes, los que no mueran, se volverán locos- dijo el ministro y se rió con risa burlona-. Espero que visite la Legación, don Benigno -en tono irónico y confidencial agregó-: Usted y yo tememos mucha tela que cortar -pegó un fustazo a su caballo y se alejó.
"¡Enterrarse o enloquecer! ¡Qué alternativa! Felizmente existen modos de liberación", pensó Benigno; llegaba a su casa, en la calle Palma y 14 de Mayo, un palacio que mandó edificar a su regreso de Europa. Entregó las bridas de su caballo a un criado y se dirigió a sus habitaciones.
1EN EL CUMPLEAÑOS DE NUESTRO JEFE.- Todos con alegría/ vamos a besar la mano,/ este 24 de julio/ este día grandioso/ se festeja con razón/porque en la fecha nació/nuestro gran señor/el Mariscal./Pidamos a Dios/que a este nuestro señor/ nunca jamás se/haga daño/ Ojalá traigan el ataque/ este día los negros/para que en el día del santo de nuestro Jefe/ los recibamos como merecen./ Por fin digamos, paraguayos,/elevando nuestras voces:/¡Viva nuestro Mariscal/don Francisco Solano López!
47
Panchito López, el primogénito de Elisa, tenía las facciones semejantes las de su padre. Se diría que en sus ojos se habían diluido el azul de las pupilas de su madre y el verdor de las selvas paraguayas. En su sangre se mezclaban el bien y el mal, el fiero orgullo de su padre y la altiva tenacidad de su madre. Su vida al aire libre, la compañía de muchachos mayores que él, lo hicieron un tanto osado y malicioso. Prefería los ejercicios físicos que pusieran a prueba su resistencia. Le gustaba montar a caballo, jugar con los oficiales jóvenes, nadar, cazar caimanes a orillas del río, emociones limpias, a la luz del sol, sin intromisión de mujeres.
El muchacho ignoraba muchas cosas. Sus lecturas lo dejaban con la curiosidad despierta, vagabunda sobre ideas y lugares ajenos a su mundo. Nombres y trozos de vidas se incrustaban en su mente y le obsesionaban por días. Carecía de los conocimientos básicos que le hubiesen permitido situar las fábulas ingenuas dentro de las normas ideológicas, vislumbradas a través de las conversaciones de sus padres. Su necesidad de conocimientos no conocía límites. El maestro Escalada, que se había radicado en Paso Pucú para enseñarle, dábale clases de castellano, y el obispo Palacios le enseñaba latín. Aprendía francés e inglés con su madre, que lo preparaba de ese modo para su estada en Europa. El padre Maíz, que había recobrado su libertad gracias en parte a la influencia del general Díaz, le enseñaba filosofía, letras y religión. Panchito iba con su madre a la iglesia, escuchaba los sermones, las salmodias y la santa misa, sumergido en unción y recogimiento. Era como su padre, soñador y sentimental.
La existencia de su madre atraía su atención. Con esa curiosidad propia de los pocos años, la observaba, en espera de alguna puerta abierta para penetrar en el interior de su alma. Admiraba la belleza de esa espléndida mujer; le gustaban sus cabellos rojizos (los de él eran castaños) y le turbaba su vida misteriosa. Cuando ella dormía, él permanecía horas enteras desvelado, espiando los ruidos del dormitorio de su padre. De día lo distraían la severa disciplina militar y sus estudios, hasta la hora de comer. Esperaba impaciente la entrada de su madre al comedor, miraba sus labios y temblaba de celos al descubrir que dulcificaba su sonrisa ante el Mariscal. Sentíase dichoso únicamente al lado de su madre, y se asombraba de la serenidad con que ella se movía en medio de la agitación general.
Un conocimiento, mezcla de adivinación y de intuición, le permitía descubrir el profundo sufrimiento de sus padres. Ellos hablaban, andaban, ordenaban, pero la hiel les corría bajo la piel.
De los dos sufrientes, Panchito prefería a su madre. Se le aproximaba con la dulzura de un animalillo que olfatea suavemente; le tocaba los cabellos como lo hacía su padre, le besaba la frente y preguntaba:
- ¿En qué piensa la flor trasplantada? -se refería a los versos del poeta Soto.
Elisa era feliz porque su hijo la amaba.
A veces Panchito llegaba de fuera, silbando una tonada, y pedía a su madre que la reprodujera en el piano. Quedaba junto a ella, punteaba la guitarra o leían juntos páginas de Don Quijote, de la historia de Carlomagno o de Napoleón. De ordinario leía él; en breves miradas abarcaba el grupo de oyentes, su madre y sus hermanos. Observaba especialmente a Elisa, cuyo silencio lo envolvía como una irradiación. Con qué ternura la cuidaba, cuando ella enfermaba. No permitía que sus hermanitos penetraran en la alcoba; fruncía el ceño cuando las botas del Mariscal crujían cerca.
- ¿La quieres para ti solo? -bromeaba López, y sonreía viéndolo salir de la habitación obstinado en su mutismo.
Elisa amaba a ese muchachote un poco altanero, que aceptaba con hombría la vida militar y se apretaba el corazón de artista.
- Su música "Flor Trasplantada", es lo más grato para mí -decía el mancebo, después que su madre, para complacerlo, ejecutaba en el piano alguna saga irlandesa-. Pone en la música todo lo que de juventud y dulzura posee. Se diría que usted se escapa de la tierra y se refugia en otra vida que recuerda y que está más cerca de la mano de Dios -agregaba.
- Mi tierra es ésta, donde nacieron mis hijos, donde viven los seres que amo y donde yo soy feliz.
- No trate de engañarme. La "Flor Trasplantada es cuidada con esmero", dijo el poeta, pero yo sé que ella no es feliz.
- El poeta creía en mi felicidad.
- Porque no la miró a usted por dentro como yo.
- No vuelvas a hacerlo. No encontrarás nada que te divierta.
- Pero sí mucho que aprender.
- ¿Por ejemplo?
- El valor que enseña a los hombres a recuperar la línea en los momentos duros. Diga, madre, ¿por qué el Mariscal no termina la guerra? -preguntó, como si de pronto le asaltara esa idea-. Estoy harto de esta vida; quiero aprender música, ver mundo... -quedó mirando a lo lejos, soñador. Después trató de hallar en los ojos, en la boca, en el rostro enigmático de su madre algún indicio de rebelión que le diera el derecho de protegerla contra el presente. Pero el que necesitaba de protección era él, que no tenía alegrías, que no libaba más dulzuras que la del trozo de caña de azúcar para apagar su sed.
Elisa quedó asombrada ante la pregunta de su hijo. ¿También este adolescente que hacía la guerra, quería la paz? No imaginó que su hijo, soldado desde los diez años, pensara en actividades distintas de las que su padre le encomendó. Desconocía el mundo que el mocito ubicaba más allá de la tragedia. Ignoraba el problema que lo inquietaba, la impaciencia que sufría, esperando la hora de hacerse cargo de la pelea que a él le interesaba, heredero de la pedantería de su abuela, con la intolerancia propia del adolescente, se hallaba sujeto al hechizo de esa idea de hombría, que impone a los muy jóvenes la ley de que "un hombre no debe tolerar ciertas cosas". Panchito quería rectificar la vida de sus padres. El adolescente había vivido desde temprano su tragedia. Era un López por la sangre y por el rostro, pero el mundo lo menospreciaba porque no había nacido en un lecho matrimonial. Su orgullo y la fuerza de su sangre lo impulsaban a levantar la joven cabeza altiva a igual que la de los de más pura estirpe. Pero la mácula de su nacimiento se lo impedía.
Ciertas palabras lo encendían. Los equívocos indiscretos, las alusiones veladas, lo dejaban sin aliento. Se lo acusaba de insolente y agresivo, porque más de una vez cometió tonterías a causa de esas palabras atrapadas al azar. Últimamente había decidido evitar esos conflictos, para no ocasionar sufrimientos a su madre. Su probidad juvenil le aconsejaba no arriesgar sus pocos años en escaramuzas inútiles. Se comprometió consigo mismo librar su combate hasta lograr que sus padres se unieran en matrimonio, dejar el Paraguay para vivir en un país lejano, donde no hubiera luchas ni enigmas, y recuperar la dignidad, concepto esencial de su vida.
"A mí me corresponde arreglar esa situación, se repetía a sí mismo. "Lo haré cuando termine la guerra. Con tal que no muera antes", agregaba, poseído de un oscuro temor al destino.
El orgulloso muchacho deseaba afirmar la dicha de su madre y al mismo tiempo librarse de su propio tormento, la humillación que abría brechas en su alma. Su mente, que no conocía lógica, se obstinaba dolorosamente en la evasión. Como su madre en la juventud, pensaba huir de los lugares en que se conocía su situación denigrante. Quería hallar algo diferente del mundo de soldados descalzos que lo rodeaba. ¡Qué bien se estaría en las tierras lejanas donde nació su madre! Imaginaba el mar, las ciudades populosas, las muchachas rubias, de largo cuello y ojos azules como los de Elisa. Esperaba gozar de toda esa dicha algún día. Se ponía a silbar, a copiar piezas musicales que su madre coleccionaba en un álbum con tapa de cuero e iníciales de plata, o iba a teclear en el piano las melodías que traían los vientos.
Elisa se levantaba temprano. Vestía de blanco en verano, de azul en invierno. Regaba sus plantas, se inundaba de luz como los rosales. López no siempre amanecía en el pabellón de al lado. Por la noche galopaba hasta Humaitá, meta visible: la inconfesada quedaba en Villa del Pilar. "¡Juana Pesoa!", pensaba Elisa, mirándose al espejo, cuyo azogado reflejaba el rojo de sus cabellos tornasolados de oro. Había aun dulzura en sus ojos; sus labios, llama y pétalos, invitaban todavía al amor. Por ahí asomaba una sombra. "Aquí", se dijo, y puso los dedos entre las sienes y los ojos.
"Juana tiene más años que yo", prosiguió, hablando consigo misma. Humilde en su encantamiento, recordaba que había pasada los treinta años; luego pensó: "¿Qué poseo yo para retenerlo?" No tenía idea de sus múltiples hechizos, la música, la conversación, la dulzura de sus languideces, el ardor del espíritu que vence a la enfermedad y a la vejez, encantos que no mueren.
Por el camino que conduce a Villa del Pilar iba López. Su caballo era como blanco fantasma que lo llevaba hacia otro mundo que no era el suyo habitual, mundo de supervivencias ilusorias cuyo sendero el caballo intuía por fidelidad al jinete. López sujetaba las bridas indiferente a su rumbo. Se dejaba llevar por el animal, como si de ese modo se entregara a la fatalidad. Se negaba a reconocer que iba por propia voluntad en busca de una especie de liberación. A menudo se proponía cambiar de ruta. La confianza que dejaba atrás le amargaba de antemano la dulzura que hallaría más adelante. Entre ambas etapas se extendía ese camino que recorría cada vez que se le presentaba el pretexto de inspeccionar las defensas. Engañándose a sí mismo, aparentando inercia, miraba hacia Villa del Pilar con deseos.
Esos campos despertaban sus recuerdos, chispeantes como los vivaques que molían la noche allá lejos. Sin esas emociones de su juventud. Francisco hubiera sido un ser áspero y ardiente, quemado por responsabilidades prematuras. La mujer que vivía en Villa del Pilar había llenado de alegría y de ternura su adolescencia solitaria. Nunca pudo desligarse de ella. No era precisamente su belleza la que lo atraía, era la relación que existía entre ella y los días febricientes de su libre mocedad, sus avances en la independencia personal, sus escapadas del poder familiar. Juana Paula Pesoa resumía y conservaba en su sonrisa aquella época en que Francisco era sencillamente un trovador vulnerable, que hacía décimas, tocaba la guitarra, se echaba sobre la grama y trataba de descifrar su porvenir en el parpadeo de los astros.
¿Por qué continuaba frecuentándola? No era muy bonita. Regordeta, cabellos castaños cuidadosamente peinados sobre la alta frente, ojos verdosos que miraban con un poco de asombro, boca fina, infantil y pródiga. Limpia, afable y serena, Juanita inspiraba el deseo, no por la posesión de sus encantos, sino para sumergirse en su dulzura sin fin. ¿Esto era verdad? Quizás fuera un poco complicado, pero el rostro de Juanita, cuando Francisco le hablaba, parecía un panal henchido de miel. Miraba con una curiosidad sin límites, como si todo lo ignorase, como si únicamente de los labios de López pudiera aprender las palabras perfectas. Como una mujer sin rango, le traía el mate que él no tomaba en ninguna otra parte. Ambos sonreían y se decían todo con silencios e irradiaciones de felicidad. Esta penetración espiritual era superior a toda posesión. Las delicadas sensaciones no se olvidan hasta la muerte. Si la mujer o el hombre encuentran un ser que sepa mantener por mucho tiempo esos ensueños, éste será siempre bien amado.
¿Y Elisa? "Desde el lapso vivido en París, nunca pude obtener con ella la fusión completa", pensaba López. Con Juanita no se asciende a horizontes dorados. No se habla de arte, de historia, de política ni de literatura. No se alcanzan las nubes, pero se halla el tibio remanso donde no hay sobresaltos, misterios, frenesí ni ansiedad. Es como el agua fresca sobre los labios quemados. Con Elisa no se amortigua el anhelo. Las sensaciones se escapan y se confunden con otros martirizadores. Nunca el apaciguamiento, siempre la sed que no se apaga, el aguijón que no admite el reposo ni la plenitud. Se aproxima, se aleja, se inhibe, cede, y el deseo ardiente perdura. Juanita es blanda y blanca, habla el idioma acariciante de los pájaros. Da "la sal de la tierra", el bienestar de las "zapatillas viejas. A Elisa se la ve, se la siente, se la toca, se la penetra, se la hunde en la cima de una ternura profunda y se emerge dulcemente insatisfecho, vívidamente angustiado y ansioso, enamorado más que nunca. Francisco necesitaba de las dos para vivir. Ambas le daban el equilibrio necesario para afirmarse, para sentirse plácido y de buen humor. Eran para él como el agua y el cielo, la selva oscura y el sol dorado, algo exuberante y vital que fortificaba su espíritu, moderaba sus ímpetus, simplificaba su mística y su idealismo absorbente.
48
Marcial Miguel, el último hijo de Elisa, empeoró de salud. La madre también sufría de tristeza y depresión. El Mariscal la convenció para que fuera con sus hijos menores a Asunción, adonde llegó en pleno estío.
El Semanario dio cuenta del arribo de Elisa a la capital. "En el Piravevé ha venido doña Elisa Lynch. Tenemos la satisfacción de dirigir a esta distinguida señora, en tan bella oportunidad, una expresión de especial gratitud por sus importantes servicios en bien de nuestros dolientes hermanos".
Inmediatamente se sometió a los cuidados profesionales de Barton que había dejado Paso Pucú para atender a Inocencia López en su maternidad.
Elisa visitó hospitales, acudió a la necesidad de los heridos, indagó, escuchó, recogió informaciones cada vez más sorprendentes.
El Teatro Nuevo, hoy oficina pública, se había convertido en taller donde se reunía parte de las personas dedicadas al trabajo de hacer almohadas y sábanas para los heridos. Estas decididas obreras que contribuían al alivio de los que tan sólo unos meses antes se confundían con ellas en ese mismo salón, en los valses, mazurcas y cuadrillas, eran las peinetas doradas. Sentada entre ellas, Elisa, en cortés conversación, escuchó discretas alusiones a Benigno López y a Saturnino Bedoya, ambos acusados de haber falsificado billetes del Estado.
- Don Benigno ofrece en venta su casa en la ciudad, sus campos de Villa Curuguayty y Tacuatí -las mujeres se detenían para tomar aliento, miraban a Elisa de soslayo, retomaban sus tareas y alguna preguntaba:
- ¿Es cierto, madama, que así procede don Benigno porque la guerra está perdida? -ponían las otras no poca malicia en las miradas. Elisa comprendió que debía contrarrestar las maniobras derrotistas.
- ¡No! El Mariscal ganará la guerra. Benigno quiere procurarse dinero contante para abandonar el país. En prueba de mi fe en el triunfo, adquiriré cuantas propiedades se quieran vender. Daré un recibo a sus dueños con el compromiso de que recuperarán sus bien cuando les venga bien -replicó Elisa.
- La señora presidenta compra alhajas a precios irrisorios -informó otra.
- Yo las adquiriré a precios razonables indicados por los mismos dueños -advirtió Elisa, que poseía dinero suficiente, porque desde que salió en campaña, el Mariscal le daba la mitad de su sueldo.
"Cuando se sepa que yo adquiero lo que Benigno vende, se creerá en la victoria del Mariscal", pensó.
El nuevo ministro francés Couverville, fue a visitarla. El diplomático también tenía sus agitaciones, sus dudas, que confesó con reticencias, pero que Elisa penetró e intuyó fácilmente.
Madama organizó una peregrinación a la gruta de Santo Tomás, en el cerro del mismo nombre. La peregrinación se hizo a pie desde Luque, bajo el bochorno de un día de enero, en que el termómetro marcaba más de treinta y seis grados a la sombra. La presidieron Elisa, que iba descalza, y su nuevo amigo, el ministro de Francia, Paúl Aimée de Couverville, seguidos de centenares de campesinos. Todos ascendieron al cerro; unos pocos entraron en la gruta por la galería de rocas que ascendía a modo de peldaños. Al fondo de la cueva se levantó un altar ante el cual se ofició la santa misa. Elisa y Couverville la escucharon arrodillados sobre una misma alfombra.
Después de la misa, el ministro dedicó una bandera francesa de seda a Santo Tomás; la colocó con grandes ceremonias en la gruta henchida de misterios. Los peregrinos regresaron al atardecer a Paraguarí. En este pueblo se mataron ocho vacas y se repartió la carne entre los necesitados. Al día siguiente, Elisa se dirigió a Caacupé; oyó misa en la iglesia de la Virgen de los Milagros y repartió dinero entre las familias de los combatientes. Ante los dos altares rogó porque la guerra no destruyera su dicha y respetara la vida del Mariscal.
El pueblo palpitaba desorientado. Los ruegos, los sacrificios de Elisa despertaban inquietud. Parecía que nada ya era firme debajo de los pies. ¡Si todo se perdiera! ¡Dios mío! y ¡qué bello era el estío!. La tierra ostentaba su exuberancia cálida, abrumadora. Florecían los lapachos de color púrpura desafiando a los rojos atardeceres. La luna blanca se empinaba sobre los cedros perseguida por nubes fugitivas. Elisa miraba el firmamento, tratando de retener lo que se le escapaba como la nube, la esperanza de una vida tranquila junto a Francisco en cualquier lugar del mundo.
La peste apareció en Paso Gómez. Se le dio el nombre de Chai, que quiere decir encogido o crispado. Era el cólera morbo que diezmaba a los invasores. El gran ejército aliado acampado en Tuyú-cué y Tuyutí, así como los tripulantes de la escuadra brasileña fondeada en Curupayty y Humaitá, sufren el azote de la peste que se propagó al ejército paraguayo, donde los estragos fueron mayores por la falta de recursos.
El coronel Pereira, jefe de caballería, y el coronel Francisco González, fueron las primeras víctimas. El hambre, el frío, las crecientes de los ríos, las emanaciones de los esteros, empeoraron la situación. López hizo traer de sus estancias grandes partidas de ganado para socorrer a los combatientes y a sus familias.
Corría el mes de julio. Las casitas que servían de hospitales, se llenaron. Los enfermos se amontonaron en galpones improvisados, sin paredes. Los convalecientes, deshechos de hambre y fatiga, suspiraban febricientes. Los atacados del mal se crispaban y se apretaban el vientre torturado. Todos contraían el rostro y mostraban las encías pálidas, los dientes amarillos, en medio de un ambiente de olor nauseabundo.
Benigno López cayó víctima del contagio: "Carmelita Cañete pidió un barco para llevarlo a Asunción, porque doña Juana se hallaba desesperada". Carmelita conservaba el amor hacia los López, amor dejado en su corazón por Francisco Solano cuando se le acercó, alegre y sonriente, en la adolescencia.
Doña Inocencia vino a Paso Pucú a bordo del Piravevé para asistir al general Barrios atacado del mal.
- ¿Por qué regresaste? Aquí reina la peste -le dijo Francisco a Elisa, cuando la vio llegar al cuartel general.
- No podría estar lejos de ti en momentos como éstos -replicó Elisa. Poderosa fuerza la de la mujer que no mide el peligro cuando se trata de la vida del ser amado.
Elisa vio la necesidad de alimentar a los enfermos. Pidió cien ollas a los fundidores de Ybicuy, única petición formulada por ella a las autoridades; la noticia se conserva en los Archivos de la Nación. Hizo traer del extranjero productos farmacéuticos, paños y bayetas; recorrió los hospitales y prodigó su atención personal.
La fetidez se le pegaba al olfato, la suciedad le obsesionaba, sus sentidos, acostumbrados al refinamiento, se rebelaban, pero ella no fruncía la nariz, no apartaba el rostro de aquellos ojos hundidos, de aquellas bocas lívidas. Cambiaba sin asco las ropas hediondas, los trapos manchados de sangre y deyecciones. Su fortaleza moral triunfaba de toda descomposición material.
Soldados y mujeres iban cada día más lejos, a buscar las hojas de eucalipto y de guayabo, para quemar en piras y sanear el ambiente. El frío se hacía intenso. El sol salía tarde y se ponía bien temprano. En carretas cerradas con piezas de cuero, se conducían los cadáveres mal olientes enterrados de prisa, muy lejos, en los prados escarchados. Los enfermos sufrían por falta de abrigos. Elisa hizo recoger todas las alfombras existentes en la capital, las hizo cortar en pedazos que repartió entre los enfermos.
La peste respetaba a los niños, pero Marcial, débil y ya enfermo de enteritis, atrapó el mal. Diariamente el mensajero entregaba a Elisa un telegrama expedido desde Asunción por el padrino de Marcial. "El coronel Venancio López saluda a su comadre, doña Elisa Lynch, y pide noticias de la salud de su ahijado". Las contestaciones de Elisa informaban del progreso de la enfermedad. "La fiebre se mantiene alta, los pujos aumentan, el niño empeora...". "El mal se agrava, ya no hay esperanzas".
Doña Juana Carrillo se dejó convencer por su hijo Venancio. Consintió en amparar a los hijos de Elisa. No estaba muy segura de su piedad hacia esos nietos, pero quería aparecer condescendiente con su hijo Venancio y generosa ante Francisco. Elisa, por intermedio de su compadre Venancio, recibió el mensaje de doña Juana y encargó a Denis que condujera a los niños Federico, Carlos y Leopoldo a Ybyraí. Era la primera vez que los hijos de madama se acogían al amparo del techo de sus abuelos. Elisa no estaba muy segura de ese amparo y ordenó a Denis que no se apartara de los niños.
El Mariscal vino un día del campamento atacado por la peste. Tan pulcro y formal siempre, sufrió terriblemente con los vómitos y la actividad intestinal incoercible. Por segunda vez coincidió la enfermedad del Mariscal con la de uno de sus hijos. Elisa batalló en dos frentes y, como en Asunción diez años atrás, pereció el más débil.
El ahijado de Venancio López fue enterrado sencillamente. El padrino y Paulino Alén asistieron al entierro. Venancio regresó inmediatamente a la ciudad por miedo a la peste. Elisa quedó encerrada en la penumbra junto al lecho del Mariscal. No lloró ni se doblegó. No pensó en nada más que en el hombre que yacía en la cama, cerrados los ojos, seca y replegada la que fue una carnosa boca sensual. Cerca, hervían hojas de eucalipto en una olla. El hervor del agua agudizaba la sed del enfermo, sed horrible que no podía apagarse, porque el agua provocaba vómitos, dolores, debilitamiento.
- Enfermo que toma agua, no escapa a la muerte -advertía el médico Solalinde cuando el Mariscal, embotada la mente, exigía de beber casi indiferente a su destino.
Una siesta abrió los ojos, comprobó que no tenía más compañía que la del médico Solalinde y esa inmensa sed que le torturaba. Los oídos le zumbaron, le flaquearon las piernas, pero se levantó para abalanzarse sobre el cantarillo de agua que había sobre la mesa. Luchó contra Solalinde que le oponía todas sus fuerzas. El Mariscal lo increpó y cayó casi desvanecido. Acudieron el Obispo y el comandante Alén, quienes vigilaban desde la pieza contigua. El Obispo reprochó al médico "la crueldad de privar a Su Excelencia de un vaso de agua".
Que le ocasionaría la muerte -replicó Solalinde.
- La verdad es que le debo la vida, Solalinde, gracias -murmuró el Mariscal y se sumió en una negrura moteada de pequeños puntos de oro. El Obispo salió del aposento, murmurando entre dientes:
- Con su muerte se acabaría la guerra.
- ¿Qué dice? -le preguntó Solalinde.
El Obispo varió la contestación. Solalinde guardó silencio; había entendido las palabras del Obispo. Ya tendría oportunidad de repetirlas, pero también la mirada solapada de sus ojos azules era sospechosa.
Elisa se arrepintió de su momentánea ausencia. Prometió doblar sus cuidados y alejarse, lo menos posible del enfermo. Día y noche se le veía sentada al lado de la cama de López, que yacía con la cabeza inerme y la piel de color ceniza. Las manos cruzadas sobre las rodillas, la cabeza apoyada en el alto respaldo de la silla de vaqueta. Elisa oía el choque de las armas, los pasos de los centinelas, el graznar de los cuervos más allá de los matorrales, el repicar de las campanas en cada amanecer. Vivía pendiente de las idas y venidas de los médicos, de lo que expresaban el rostro de Skiner y el de Bailón -que desconfiaban de Stewart- y de lo que decía el médico Ortellado que sospechaba de los tres. Se preocupaba de los remedios, de los alimentos del Mariscal, de Panchito y Enrique libres aun del contagio. Todavía tenía tiempo para conversar con Alén, jefe de Estado Mayor; informarse de las incidencias de la lucha, del papel que se disputaban los que querían librar el camino a los enemigos de fuera. Su cuerpo vibraba atormentado, pero ella aceptaba todo, soportaba todo, porque las raíces de su vida absorbían su savia de aquel ser que yacía suspendido ante la muerte. Si ese corazón cesaba de latir, a Elisa ya no le importaría la vida. Iría por caminos lejanos, perdido el talismán de su dicha, el soporte de su destino. Hallaría sólo fantasmas y desesperación en la tierra inmensa, bajo ese cielo indiferente y siempre fugitivo ante el sufrimiento humano.
- Ela, ¡me muero! -murmuró el Mariscal, extenuado, pero lúcido. Su piel fría parecía la de un cadáver.
- Estás salvado, Francisco -explicó Elisa, secándole el sudor de la frente-. Vivirás para tu patria, para que los hijos de tus hijos sigan siendo paraguayos, tal como tú lo deseas.
- ¿Cuántos días hace que guardo cama? -había una ligera ansiedad en su débil voz.
- Veinte.
- ¿No vinieron mi madre o mis hermanos a verme? -preguntó con amarga desconfianza.
- No, Francis. La peste es terrible.
- Pero tú no tienes miedo; como siempre, estás a mi lado. Si me muero, debes salir del Paraguay -dijo, herido en sus sentimientos filiales.
- No debes morir, Francis. Tu patria, yo y tus hijos necesitamos de ti. Francisco no respondió; respiraba blandamente.
- Ha pasado el peligro -dijo Elisa, y le acarició la frente húmeda: Francisco se sumió en un profundo sueño. Elisa lo dejó bajo la vigilancia del médico y de Alén. Salió al corredor y aspiró a plenos pulmones el agudo aroma de los jazmines en flor. Los guardias que apuntaban sus lanzas hacia los cielos, la miraron con ojos suplicantes. Elisa se recostó en un horcón; aplastó con la cabeza los jazmines y escrutó con ojos fatigados las lejanías. Más allá del naranjal se alzaban espesas humaredas. En el patio en sombras, siluetas silenciosas, como desdibujadas, se deslizaban con un bulto sobre la cabeza y un cigarro encendido en la boca. Más lejos, sonaba la guitarra y una voz cascada cantaba.
- Este es el Paraguay -se dijo Elisa, y evocó los teatros de París, los escaparates, los restaurantes de moda colmados de mujeres sonrientes y de hombres elegantes. Suspiró y enhebró su fatiga y su dolor con la ternura hacia el hombre que bordeaba peligrosamente los límites del más allá.
- Señora, con permiso. ¿Cómo se encuentra el Supremo? -preguntó un oficial joven, de buena presencia, que se cuadró ante Elisa.
- El presidente duerme. Gracias, mayor Caballero. ¡Qué oscuro está en el campamento! -agregó.
- Se apagaron las luces para evitar que los tripulantes del globo ubiquen nuestras posiciones. Con su permiso -dijo Caballero y se alejó.
Elisa, sumida en la oscuridad, siguió mirando el ascenso del globo aerostático, cuya iluminación intermitente parecía embrujada.
- ¿Cansada, madame? -preguntó una voz que tenía el poder de conmoverla hasta hacerla temblar.
- No tanto, comandante Alén. ¿Continúa durmiendo el presidente? -Elisa sentíase quemada por una angustia oscura.
- Sí, madame. Duerme tranquilamente. Regresaré contento a Curupayty. La mejoría del Mariscal es visible y se la debemos a usted, señora -palabras sencillas que tocaron a Elisa como algo triunfal y brillante.
- Usted también tiene su parte. Lo ha atendido con afectuosa dedicación - hubiera querido decir más, pero temía pronunciar una expresión que fuera abrumadora para la sensibilidad del joven.
- Hasta la vista, señora -la mano de Alén blanqueó en la sombra. Elisa la tomó en la suya. Al principio cada uno intentó liberarse; luego los dos quedaron quietos. "¡Si pudiera poner la mano sobre la cabeza de ella!" pensó Alén y escrutó el rostro pálido. Retiró la mano porque desesperadamente deseaba rodear el talle de Elisa, acercar los labios a la flor azul de sus ojos. Se sonrojó ligeramente, miró a lo alto y murmuró:
- Adiós, madame. Rogaré al Santísimo por la salud del Mariscal -tenía la carne desgarrada. Dio unos pasos en la sombra. El retén le presentó armas; él pasó delante de ellos sin escrutar los rostros oscuros. Dejaba atrás aquello que adoraba y que no podía tocar nunca.
Elisa quedó bajo la sensación de cierta luminosidad. Creía haber visto pasar una dorada estrella errante. Aturdida, temblorosa, siguió con la mirada a Alén, que se perdía en la noche. Este hombre, más de una vez, la había apartado de la idea del deber. Pero una pasión más fuerte que el deber le permitía a ella pensar en Paulino sin egoísmo. Además la nobleza de él no tenía fin. Esa nobleza era la seguridad constante contra la tentación de lo que no podía ser...
Por fin, parecía haberse alejado del peligro. El Mariscal mejoró. Skiner y Ortellado se mostraron contentos. Stewart admitió que el enfermo necesitaba un cordial. Fue a buscarlo. Regresó con un frasco muy pequeño.
En la habitación se encontraban el comandante Alén y el Obispo, pero ninguno de los médicos. Stewart frente a Elisa, una mesa de por medio, contó las gotas pesadas y transparentes que caían como esmeraldas en el vaso. Tropezó con la mirada inquisitiva del comandante Alén y le tembló el pulso. ¿Caían unas gotas de más? ¿Cuántas? Ninguno de los dos sabrían decirlo, pero percibían claramente un peligro incierto. Stewart guardó el frasco en el bolsillo. Alén cambió una mirada con Elisa y el médico se sonrojó. Cuando tropezó con la mirada inquisitiva del comandante Alén, le tembló la mano que daba de beber al Mariscal la solución verdosa. En el ambiente hermético se hacía sensible la desconfianza. Stewart dejó reposar la cabeza del Mariscal sobre la almohada y se enderezó; su rostro, habitualmente congestionado, se había vuelto pálido como el de un muerto. Miró medrosamente a Elisa y bajó los párpados. Su palidez se hizo lívida. Trató de sonreír, pero sólo hizo una mueca odiosa. Su rostro parecía una máscara grotesca. Alén tocó el puño de su espada y miró al médico con sus ojos grises, fríos y duros como el acero.
Al instante el Mariscal se quejó de un fuerte dolor de estómago. Se agitaron
sus intestinos, recrudecieron los vómitos incoercibles.
- Es el agua -afirmó Stewart-. Ya pasará.
Acudieron Skiner, Barton y Ortellado. Se recurrió a los medios heroicos disponibles, eméticos, sinapismos, cataplasmas.
Las horas pasaban. Llegó la noche, amaneció y fueron dos días de inquietud, de incertidumbre. Elisa y Alén se sintieron al filo de una inminencia mortal, los dos no se apartaban del lecho. De vez en cuando se escrutaban los rostros lívidos. Vigilaban y dudaban sin que el uno se atreviera a comunicar al otro sus horrorosas suposiciones. El pálido semblante del Mariscal se afilaba, círculos cárdenos se acentuaban en torno a los ojos y a la boca.
Al tercer día cesaron los cólicos y los escalofríos. La fortaleza del corazón conservó la vida del Mariscal. "También los cuidados de Elisa", pensó el enfermo y le dio las gracias, dulce, susurrante, como un niño. Procuró sonreír y estrechó la mano de largos dedos suaves. Divisó a Alén y repitió:
- Gracias.
Alén se le aproximó respetuosamente; inclinado sobre la cabeza endrina, sonrió complacido. Veneraba a su jefe, lo hallaba aureolado por el amor a la tierra nativa, por el noble orgullo de defenderla hasta morir. Para su espíritu claro y fino, López era el más puro de los patriotas.
- ¡Mariscal! -exclamó-. Su Excelencia no podía morir. Los cobardes mueren pero los valientes como Su Excelencia deben vivir para hacer justicia.
- Grande es mi amor por este combatiente que no se deja vencer -murmuró López. Se dirigía a Alén más que a Elisa cuya mano estrechó suavemente.
- El presidente es el que no se ha dejado vencer -replicó Ela, cautelosamente; miró al comandante Alén, y agregó-: Medite, presidente, las palabras del comandante Alén. Hacer justicia.
- ¡Oh, sí! ¡La recaída repentina! ¡Entiendo! -dijo López; su rostro adquirió un tinte amarillo oscuro.
- Alén, que vengan Skiner, Barton y Ortellado -ordenó; en sus palabras asomaba algo porfiado y voluntarioso. Había espuma en la comisura de sus labios.
Entraron los médicos con aire de sorpresa. El Mariscal los acosó a preguntas. ¿A qué atribuían ellos la repentina recaída? ¿Compartían los médicos las dudas del Mariscal respecto a un posible envenenamiento? Los médicos cambiaron breves miradas entre sí. Los tres eran honestos. Ejercían la profesión como un apostolado. La conciencia no les permitía dar pábulo a sospechas improbables. No existían medios para proceder a un análisis de prueba. La crisis había sido superada. La solución sospechosa, suministrada como estimulante, pudo haber sido nada más que eso; y el enfermo, a causa de su estado de postración no la toleró. El caso reclamaba pruebas imposibles. Los médicos no se hallaban en condiciones de formular ninguna acusación.
Elisa no despegó los labios, pero mantuvo su convicción, la misma de Alén y del Mariscal.
Los tres médicos no afirmaban ni negaban.
- Nadie me quita la idea de que se ha desbaratado un plan contra mi vida - afirmó López. En lo sucesivo nunca más recurriré a los servicios profesionales del escocés -agregó.
- Esa sería una actitud muy prudente -afirmó Elisa.
La atmósfera no se aclaraba, la duda valía tanto como la verdad. La conducta posterior de Stewart afirmará las sospechas del Mariscal. Stewart no le perdonó jamás a Elisa su perspicacia y su juicio, que despertaron la desconfianza de López. La acusó de ejercer una influencia nefasta sobre el Mariscal. Amontonó sobre ella epítetos hirientes. La calumnió y la empobreció, quizá para evadirse de la obsesión de su mirada, que en cierto momento de su vida le obligó a bajar los ojos, como un reo.
El Mariscal, convaleciente, repartió una gratificación pecuniaria a las mujeres pobres que actuaban en los hospitales. Las señoras de Asunción mandaron oficiar misas de gracias en los templos. La vida de Solano López, poblada de nuevo por sueños, ambiciones y deseos, se lanzó hacia la certidumbre de la gloria.
Benigno López se informaba constantemente del estado de salud del Mariscal. Encerrado en una fría habitación de su casa, cavilaba. Si su hermano muriese, le tocaría la hora de entrar en acción.
La luz del día se amortiguaba. Un viento frío se coló en la habitación. Benigno fue a cerrar la ventana; volvió a su asiento y prendió un cigarro. ¿A quién confiar sus planes? ¿Se arriesgaría a descubrirlo mientras su hermano respirara todavía? Más tarde quizá todo resultaría inútil. Había comenzado y tenía la obligación de llegar hasta el fin.
El descontento de Benigno arrancaba desde lejos y obedecía a causas complejas. Nació en él cuando era niño, se mantuvo en la adolescencia y se agudizó con los años. Francisco centralizaba el poder y la fortuna, acaparaba la diplomacia y relegaba a su hermano al puesto de segundón. Presidía las misiones diplomáticas en el extranjero y menoscababa la figura de Benigno. Ni siquiera lo admitía en el mismo barco cuando viajaban con igual destino. Hasta Berges fue como ministro al Brasil, y Benigno lo acompañó en calidad de secretario. Los amores de Benigno con Petrona Decoud habían suscitado la particular oposición de Francisco, que no perdonaba a los Decoud la conspiración contra la vida de don Carlos.
Desde el comienzo de la guerra, Benigno carecía de mando; actuaba como secretario del vicepresidente Sánchez. Su participación en la falsificación de papel moneda empeoraba su situación y aumentaba su ansiedad habitual. A pesar de su inescrupulosidad, tenía la conciencia intranquila. El Mariscal acaparaba todo, pero él también se quedaba con lo que no era suyo (el campo de Tacuatí). No sin amargura reconocía esta situación humillante.
Los celos entre hermanos existen y es fácil excitarlos. Las impresiones de Benigno perdieron los impulsos ciegos de los años mozos, pero se intensificaron con la vanidad y el rencor. Benigno se creía más inteligente que Francisco, con ideas liberales y mayor agilidad espiritual que éste. Preferido de la familia, hubiera sido elegido por Don Carlos como sucesor. Dios lo sabía, pero lo impidió la influencia de Francisco.
Mientras el poder del mandatario es fuerte, las querellas familiares no cuentan. Durante la guerra, frente al rostro de la muerte, ellas resultan peligrosas. Benigno aspiraba a conseguir su objetivo a fin de experimentar la satisfacción diabólica de erguirse sobre las ruinas del envidiado rival. La satisfacción podía costarle cara, pero los placeres de esta índole tienen su precio; si se quiere gozar de ellos hay que pagar.
Así pensaba Benigno esa noche mientras las sombras invadían su habitación. Fuera, el viento soplaba frío y pertinaz. Benigno tenía en la frente una arruga aviesa y la expresión cerrada. Más que nunca acariciaba su esperanza. Concurrente asiduo al Club, a las fiestas, a las tertulias y a los campamentos, conversaba sin formalidades con todo el mundo. Interlocutor paciente y hábil, recogía confidencias. Sobre ellas construía sus proyectos. Las gentes manifestaban el cansancio de la guerra. El país se hallaba minado de conspiradores efectivos y en potencia, que no vacilarían en llegar hasta el crimen. El anhelo de paz era más vigoroso en la clase acomodada, que conservaba parte de sus bienes. La incertidumbre provocada por la enfermedad del Mariscal ponía de manifiesto el odio y el rencor acumulados, que oscurecían la mente de los que habían perdido deudos y fortuna. Entre los funcionarios se hallaba cierto número de personas que, si sobreviniera el desastre, serían las primeras víctimas de los triunfadores, sea por los vínculos de parentesco o por las responsabilidades inherentes a los puestos que ocupaban. También ellos pensaban en una salvación oportuna. Los políticos argentinos y uruguayos refugiados en Asunción a consecuencia de las luchas intestinas en sus respectivos países, aumentaban la agitación de los nativos, pues una rebelión en contra del Mariscal daría lugar a la amnistía, que les permitiría regresar a sus países de origen.
Benigno se entendía con todos. Sucintamente se informaba de lo que la prensa extranjera decía respecto de la superioridad de los aliados. Conocía también las infiltraciones de los afiliados a las asociaciones secretas, cuyas ramificaciones operaban en el país, cumpliendo órdenes emanadas de sujetos lejanos e invisibles. Se hallaba al tanto del descontento de los generales mediocres, que no podían obrar por su cuenta y adueñarse de lo que ambicionaban. Indudablemente el poderío del Mariscal se hallaba minado por todos los incapaces de mirar de frente a lo que es grande y heroico. Benigno, inclinado sobre la corriente, esperaba que se rompieran los diques. Nunca disimuló su rebeldía contra "la guerra nacida de la voluntad de un hombre y no de la del pueblo", como repetía a sus allegados. No perdía ninguna oportunidad para reprochar a su hermano la detentación y conservación del cargo. A su juicio Francisco debía dimitir o establecer la paz, "porque las repúblicas no son muebles que se transmiten de padre a hijos por vía de heredad".
Como si un hervor le subiera a la cabeza. Benigno sentía aproximarse el momento de entrar en escena, después de ver a su hermano perdido en el más allá.
Desde la enfermedad del Mariscal, Panchito López sentíase más atado a su madre. La trataba con particular deferencia, con cierta caballerosidad protectora, como si se considerara su hermano mayor o un enamorado respetuoso y tímido.
La angustia de Elisa, su lucha con la muerte para salvar a los seres queridos, acrecentaban en Panchito el respeto hacia los vínculos sagrados de la sangre, y al mismo tiempo le infundían un miedo inexplicable a las tinieblas trágicas de la vida. Su juventud no le permitía percibir el sujeto de sus presentimientos. ¿A quién, a quiénes se refería su miedo a la muerte? Las voces misteriosas no le hablaban con claridad.
Cuando iba a nadar, a ensayar tiro al blanco, a bailar o a tocar la guitarra, experimentaba una angustia deprimente. Acostado en la hamaca o echado bajo los árboles, despierto o dormido, no se libraba de esa sensación de espera de algo inminente e indescifrable. A veces permanecía en la hamaca inmóvil, invisible para los demás, como envuelto en un sudario. Por entre los estambres del tejido de su lecho, a hurtadillas, miraba hacia los rincones oscuros, hacia el alba que asomaba entre los árboles, hacia las flores del jardín de su madre. Luego cerraba los ojos, temeroso de sorprender lo indeseable... También le obsesionaban los ranchos pardos, los heridos pegados al lecho mísero, las mujeres flacas que golpeaban la tierra, los torsos sudorosos curvados sobre las eras, sobre las ollas negras. Para huir de esas visiones, evocaba el ordenado aposento de su padre y se asombraba de imaginarlo siempre vacío. Se representaba la recámara de al lado y veía a su madre yacente, el rostro pálido, mirando el techo con pupilas dilatadas. ¿Vigilia? ¿Sueño? ¿Muerte? Panchito se limpiaba el sudor con la manga de la camisa. Dejaba la hamaca, se ponía de pie y, como le flaquearan las piernas, volvía a la hamaca a mirar entre la urdimbre de hebras, hacia la luz, hacia la rama donde se columpiaba un ave de cresta roja, la única que gorjeaba insensible a la inquietud unánime.
Atraído por los punzantes encantos del peligro, por la magia de la tierra y de la selva, buscaba en los sonidos, en la sombra y en el silencio, la revelación del misterio de la vida y de la muerte que lo obsesionaba. La compañía del joven capitán Fernández le daba una sensación de seguridad, que lo liberaba de angustia. Los dos iban a caballo, abriendo senderos en la selva; regresaban al obscurecer, fatigados ambos y Panchito pocas veces satisfecho. Elisa le preguntaba si se había divertido.
- Sí, madre -contestaba el hijo, y tenía sombras de muerte en la mirada.
"Pero no morirá", pensaba Elisa, "es joven, es fuerte, sano y risueño; ¿por qué tiembla cuando lo miro de repente?".
Se inquietaba más por el hijo que por el padre. Éste sabía defenderse, el otro era temerario y espontáneo. Para conservar al hijo, soñaba con una casita a orillas del Dodder, en su verde Irlanda lejana. Sentada, el mentón sobre el puño cerrado, reflexionaba sobre la guerra e imaginaba soluciones quiméricas. En vano. Toda idea caía mustia. No había nada que oponer al destino, nada más que permanecer junto a Francisco y esperar.
Cuando veía a su madre pensativa, Panchito se preguntaba: "¿Por qué acepta esta vida?" y se mordía los labios con rabia reconcentrada. ¿Por qué él también se sometía? ¿Honor militar? ¿Valentía? Decisiones forzadas para despertar una falsa admiración. Porque era un López debía sacrificarse en una edad que no admite el sacrificio. Las prematuras responsabilidades le imponían vigilarse a sí mismo, como si él fuera otro soldado puesto bajo su mando. ¡Si pudiera escaparse de ese mundo de llamaradas crepitantes! ¡Delito de lesa patria!, murmuró a sus oídos una voz severa. Se apretó los maxilares y pensó en su madre. Siempre pensaba en ella, cuando encaraba un problema grave. Le parecía que su madre encontraba placer en vivir cerca del campamento, visitar enfermos, cambiar papel moneda por metálico con los prisioneros. ¿Qué hará con ese dinero conseguido de modo deshonroso? Todo quedará en ese agujero, de nada servirá el dinero ni el honor. Reconoció que no tenía derecho a juzgar a su madre y se arrepintió de sus pensamientos, después creció su rencor en contra del absurdo sacrificio de su juventud. Alguna vez hablará con sus padres y enderezará lo que le hace sufrir. Coordinará un modo de vida más acorde con sus deseos; acabará con sus rencores oscuros, con su silencioso furor. Su madre, al fin de cuentas, pertenecía a él más que al Mariscal.
49
La impopularidad de la guerra crecía entre los aliados. El marqués de Caxias tenía a sus órdenes cincuenta mil combatientes, dotados de las mejores armas conocidas en Europa y en América; veinte navíos de transporte, avisos de guerra a vapor, monitores, los más formidables elementos de ataque; pero ese ejército no había dado un paso hacia adelante desde 1865 a 1867. Las veces que intentó ganar terreno el 18 de julio y el 22 de septiembre de 1866, fue rechazado con grandes pérdidas.
Un jefe de las fuerzas brasileñas se había retirado "por no tomarse la molestia de ir a la fortaleza". Caxias se negaba a pagar a la tropa antes de la toma de Humaitá. El gobierno de Brasil ofrecía treinta mil onzas de oro a quien apresara o diera muerte al mariscal López. Los ascensos militares de los argentinos Mitre y Gelly se postergaban para después de la caída de la fortaleza. Las cámaras argentinas, urgidas a una resolución, trataron los ascensos y los aprobaron por un solo voto.
Los diarios The Standard y River Plate News se burlaban en sus columnas del jefe del ejército aliado, "vieja mujer -decían- que comanda el más poderoso ejército que haya tenido Sudamérica por tierra y por agua. Embrolla, anda a tientas desde hace mucho tiempo. El Paraguay permanece firme y frustra y burla todo poder y táctica. Humaitá sigue invulnerable, defiende sus costas a ambos lados del río. También Curupayty, la fortaleza de barro de Curupayty, resiste como una prueba de los ineficaces refuerzos técnicos que reemplazan al coraje". "Nosotros lanzamos papeles y cartas, pero el mundo civilizado permanece, desde hace tiempo, como paciente espectador ante la angustiosa impotencia y tontería que él nunca presenció.
Nosotros sonreímos y decimos a nuestros lectores que los aliados empujan de atrás. No creemos nada más que lo que dicen los jefes. La decepción ha llegado a tal punto, que la incredulidad cunde; todos miramos con disgusto una campaña que, durante un lapso de tres años, nos ha dado todos los meses, y a veces dos al mes, gloriosas victorias. Si eso hubiera sido cierto, el Paraguay estaría recibiendo un buen bofetón, pero no hay en Sudamérica hombres capaces de sobrepujar a los paraguayos, o debemos ceder a nuestro destino, o indignarnos ante la inconquistada mandioca paraguaya y aceptar lo que ella decida".
En el Uruguay, el presidente Flores había sido asesinado; se preveía un cambio en la política del Estado respecto de la participación del Uruguay en la guerra contra el Paraguay. Ante el peligro de una escisión en la alianza, se adoptó otro nuevo medio de ataque: la preparación de un levantamiento en el Paraguay. La campaña de soborno iniciada en Corrientes con el general Robles, quien pagó con su vida su defección, debía ser continuada. "Se esperaba -dice Juan Carlos Gómez- que Barrios y los hermanos del mismo tiranuelo atacarían a éste, por la retaguardia y dejarían abiertos los accesos a la ciudad. Había que trabajar los espíritus de esa minoría inteligente y resuelta, contraria a la prolongación de la guerra".
Robles fue fusilado, pero quedaron otros jefes vulnerables en posesión del mando. Abundaban también los intermediarios que buscaban voluntades accesibles al soborno. Se trataba de minar el ímpetu de los jefes, de convencer a los dirigentes paraguayos de que el Mariscal se hallaba en mala situación, y de que de un momento a otro podía ser abatido por un ejército poderoso. Con astucia y oro se pretendía obtener lo que la escuadra y el ejército de los aliados no pudieron lograr: destruir la moral de los paraguayos.
Durante la guerra, Elisa disfrutó de un bienestar cotidiano que había desconocido en la paz. Convivía con Francisco de modo más permanente. Sentábase con él bajo el alero de la casa, comían ambos en la misma mesa, se inclinaban sobre sus hijos dormidos ó sufrientes, paseaban a caballo o jugaban al ajedrez.
La misma vida se encarga de encauzar las cosas, aproxima o separa a los seres. Toda precaución al respecto resulta inútil. En el campamento árido y penoso, Elisa encontró un regalo del cielo, la intimidad y el compañerismo con el amado. Este hombre que imponía su voluntad a miles de seres humanos, se hallaba condenado a ocultar a los demás sus desfallecimientos, las derrotas de su fe. El comediante confiado en la gloria ante la gente, juez incorruptible de sí mismo a solas, compartía únicamente con Elisa las ideas que celaba a los demás, las sospechas íntimas, lo que le hacía dichoso, infeliz o suspicaz. En sus noches de cavilaciones, frente a la incógnita de cada batalla, cuando pesaba de un lado los acorazados, del otro las canoas, la única persona que tenía acceso a su gabinete era Elisa. Si no fuera por ella, por esa capacidad suya de escuchar, sugerir, obtener confidencias, ¿qué hubiera sido de López en los dos años de permanencia en Paso Pucú? ¿Cuál hubiera sido su vida en esa casa pobre, a la vera del bosque, recibiendo los partes de batallas no siempre favorables, rodeado de soldados taciturnos, de gentes torturadas por sus propios pensamientos? ¿Qué hacían López y Elisa durante las noches y los días largos, desnudos de alegría?
Ella aceptaba correr por el fango, por la selva, a caballo o a pie, sobreponerse al hedor de los hospitales, al horror de los enterramientos, al terror de las explosiones de artillería, a las inclemencias del tiempo, con tal de mantenerse al lado del amado, sentir su aura, oír sus proyectos, admitir la justificación de sus errores. Por la noche, sus bellas manos sobre el teclado libertaban de fantasmas el espíritu de Francisco, lo calmaban hasta verlo dormido. Ella se quedaba vigilante, dolorida la cabeza, el mentón sobre el puño. De día paseaban los dos por el campamento. Unas pocas ceremonias daban lugar a reuniones sin expansión, comidas, entierros, misas. Por más que un íntimo entendimiento existía entre el Mariscal y sus soldados, él se erguía en medio de ellos como un mástil, altivo, solitario, distinto, sin poder intimar con otra persona que no fuera Elisa.
López pasaba una parte de su tiempo en la fortaleza de Humaitá. Aproximadamente a ciento cincuenta metros de los cuarteles se hallaba situada su residencia particular, una construcción maciza de madera, ladrillos y espléndidas tejas de Itá. La entrada, revestida de enredaderas, un salón de recepciones, habitaciones privadas pulcras y sencillas.
Elisa llegaba en carruaje, se instalaba en su casa, segura de que Francisco de un momento a otro iría a Villa del Pilar. Durante esas evasiones lo veía junto a Juana Paula en forma casi material, de modo alucinante. Por la noche las dos imágenes, la de él y la de ella, la asediaban y amenazaban paralizarle el corazón. Una especie de espejismo cambiante y móvil, le mostraba al amado en diversas posturas junto a aquella mujer. Hasta dormida le crispaba la visión de los rostros, superpuestos en el fondo de una habitación sin luz. A veces la despertaba la bella canción que rompía el silencio. Un júbilo profundo se apoderaba de ella al reconocer la voz de Alén que decía: "Ojos pardos y negros son los comunes - los de mi amada - Dios los hizo azules". La imagen regordeta de Juana Pesoa se desvanecía, y en el alma de Elisa quedaba vibrando la voz musical. Los amigos y soldados que adoraban a Paulino Alén, suspiraban y sufrían a causa de esa fidelidad de su comandante a la amada rubia dejada en Richmond.
Por la mañana Elisa se levantaba cansada, sombría y ardiente. Alén la veía desdichada y perdía su fuerza de voluntad para reprimir el deseo de hacerla feliz.
Elisa trataba de convencerse a sí misma de que, a pesar de las evasiones de Francisco, ella poseía lo esencial. Con esa generosidad superficial de las mujeres que se reconocen preferidas, aceptaba que el amado dedicara un tiempo mínimo a otra mujer, segura de que compartía con ella su universo y su destino. Las otras venían detrás. Su amor era su corona y ninguna diadema se conserva sin sacrificios. El camino del paraíso está sembrado de inmolaciones. Cada día hay que recomenzar la conquista del amado, embellecerse como los árboles a cada amanecer, lucir follajes nuevos y corolas distintas, acercarse a él como una forastera recién llegada, bajo aspectos diferentes, con caricias más largas o más cortas, con más debilidad o menor flexibilidad, con más lógica o mayor fantasía, con una fuerza nueva o una tristeza olvidada, reflejos de cien mujeres deseadas. No ser nunca la misma, no recordar el ayer nunca. Los hombres, como la naturaleza, tienden a la variedad, al continuo desenvolvimiento de la vida, que acorta los días y las horas.
Cuando la simpática figura del Mariscal se recortaba en el rectángulo de la puerta, Elisa quedaba como ablandada, y rechazaba por absurdas sus ideas.
Francisco la miraba inquisidor. Entraba, acariciaba a los niños mientras sus edecanes se ubicaban a cada lado de la puerta. Elisa leía en su rostro la plenitud reciente, la impetuosidad nueva, y aceptaba de antemano su propia entrega.
En Humaitá se daban grandes bailes, en un amplio quiosco, en cuyo centro erguíase un trofeo, la verga mayor del Jiquitin jonha, buque brasileño destruido en el combate naval del Riachuelo. Se bailaba palomita, London Campé, cuadrilla boliviana, miriquinaró, caledonia y, como final, mamá cumandá, cuyos vivos compases arrastraban a la concurrencia como en un vértigo. Juan B. Gilí era el danzarín más entusiasta. El Mariscal no asistía a estas fiestas, a las que concurría madame Lynch, "amiga de bailar". Sin embargo, su propósito principal era agradar, establecer entendimientos. Elegía al oficial más aburrido, al más rebelde o fatigado, marcaba con él los pasos de baile, sonreía, decía las palabras precisas para ponerlo alerta, cambiar el curso de sus pensamientos o decisiones. Gozaba viéndolo estupefacto, impaciente o alegre. "Bailaba mamá cumandá y hacía subir al máximo la animación general". Regresaba junto a sus hijos, a sabiendas de que había logrado algo imprevisto, pero conveniente a los objetivos del Mariscal. Este gustaba de los paseos a caballo, sin finalidad precisa, que le recordaban los días apacibles de su juventud. Él y Elisa recorrían los alrededores de Humaitá, recogían informaciones de visu y conversaban con una u otra persona que hallaban en el camino. Un día se encontraron con el pintor Saturio Ríos, que guardaba sus pinceles con tristeza.
Saturio Ríos era uno de los artistas que había estudiado en Europa. Siguiendo la costumbre de la época, se había hecho retratista, un arte que no armonizaba con sus pretensiones. El muchacho romántico soñaba con pintar escenas de amor bajo los naranjos, mujeres de trenzas oscuras, descalzas, caminando sobre la grama húmeda, composiciones sutiles y complicadas, animadas y coloridas, que le hacían sufrir porque sus pinceles eran impotentes para realizarlas. Nunca lograba el rasgo genial que ennoblece y abrillanta una obra. Quiso hacer un retrato a Elisa, pero ella se negó. El Mariscal indagó con el pintor el motivo de su tribulación.
- El obispo Palacios se llevó su retrato -respondió Ríos- y por toda recompensa me reprochó haber pintado naipes para los soldados. Me prohibió que continuara haciéndolo en lo sucesivo.
- ¿Por qué? -preguntó Elisa.
- Porque no debo multiplicar un elemento de pecado.
- Pues, usted, Ríos, continuará pintando naipes. Mis soldados necesitan distracción. Por pecados de esta índole no irán al infierno -dijo el Mariscal.
López se distrajo luego conversando con el reconocedor, un espía temerario, que incursionaba al campo enemigo; aquel "Ñanduá" que encendía al auditorio con sus relatos y esparcía la alegría con sus bufonadas, graciosas a fuerza de inverosímiles.
Ñanduá poseía el más horrible repertorio de injurias en idioma guaraní, que intercalaba en sus invectivas contra los cambá (negros). El veneno y el sarcasmo brotaban de su boca, como se ve en las siguientes muestras:
El muleque macacón
Mymbá pytabá tuyá,
ocororó bobé el león
opá onemonguyapá.
Yaity cata maldición
Jeby jeby hé sé cuera,
to guerahá pya'ebé añá
ya pytuú íchuguí cuera.
Los rabilargo ichaguá
sonso rehé oié tratáramo
oñe aliña brasileño,
byro oié rapibé
señor, hei pa entero1
Ñanduá atormentaba a los prisioneros, no de hecho, sino con las burlas que le sugería la imaginación, pero que ellos no olvidaban. El hombre con sus bufonadas, lejos de parecer grosero, se había creado una superioridad admirada. De esto daban fe los altos oficiales que abrían un paréntesis a sus ocupaciones para divertirse con Ñanduá. Allí estaban ahora formando círculo en torno al bufón. El aire parecía electrizado de picardía y carcajadas. Elisa sonrió a algunos de sus allegados. López frunció el ceño, dio un fustazo al caballo montado por Elisa, otro al suyo, y ambos se encaminaron hacia el pabellón que habitaban.
1Los mulatos y macacos,/animales conocidos,/apenas ruge el León,/ se ensucian de temor./ Echemos las maldiciones/ una y más veces contra ellos,/para que los lleve el diablo/y nos libremos de ellos/Como los macacos no hay/Si se habla de tontos,/ellos se ponen en fila;/si a los imbéciles se nombra/señor dicen todos juntos.
50
Charles Washburn, ministro plenipotenciario de los Estados Unidos, encubría prácticas poco saludables. Tenía esposa e hijos, ostentaba un altivo desprecio hacia los seres humanos de color moreno, sin que esto le impidiera la búsqueda de alguna aventurilla con las muchachitas de piel no blanca, sencillas, limpias y descalzas. Tenía muchos humos y gran pedantería. Era un figurón hábil, falso y ávido de fortuna grande y fácil. No experimentaba ninguna necesidad de ganarse el respeto por la corrección y las buenas maneras. A pesar de sus discursos y públicas manifestaciones de adhesión al presidente de la República, se proponía recoger una buena suma a cambio de "librar al país de su tirano".
La legación de los Estados Unidos se hallaba instalada en la casa del coronel Barrios, en la calle Libertad, a un lado de la plaza de San Francisco.
A comienzos de otoño, Washbum regresó de Buenos Aires, donde había pasado sus vacaciones. En el puerto de Corrientes fue invitado por el almirante de la escuadra brasileña, para detenerse a conversar con los aliados. Así lo hizo y entró en negociaciones secretas con el marqués de Caxias, recientemente nombrado general del ejército tripartito. Washburn se comprometió a ayudarle en la "tarea de provocar un cambio de hombres en el gobierno del Paraguay, a fin de allanar el camino de la paz". Maltrw escribe a lord Stanley que aprovechó "de una buena oportunidad para explicar a Washburn que inste a López sobre la paz, aun cuando no tenga esperanza de éxito personal; es importante para su honor y la valorización de su persona en el exterior", agregó.
Esa tarde, en la legación, Washburn esperaba una visita. Impaciente, turbó de un puñetazo el dorado suntuoso de la consola y del espejo. Con expresión despreciativa en los labios y en los ojos de un desvanecido azul, miró las manchas de barro y las cenizas del tabaco sobre la penumbra afelpada de la alfombra. Sacudió las botas y respiró el aire fresco que entraba por la ventana. Puso los pies sobre una silla y encendió la pipa.
- Adelante, don Benigno -dijo el visitante, que se hallaba de pie en la puerta. No se levantó para recibirlo. Cuando observó el rostro frío y reticente de Benigno López, compuso su actitud y se esforzó por agradarle.
Inició una conversación amable. Sin muchos rodeos, abordó el tema que lo preocupaba.
- La guerra es el resultado del genio irreflexivo y violento del Mariscal, que ya estará arrepentido de su desatino -dijo.
- De lo único que se arrepentirá, es de no haber tomado a los aliados uno por uno, aisladamente, para hacerlos danzar -replicó Benigno. Washburn miró el ónice con signos esmaltados, engarzado en el anillo de Benigno, y dijo:
- Usted tiene un alto grado, don Benigno, y debe responder a la misión que nos toca cumplir en todas partes: la de combatir por la justicia y abatir a los tiranos.
- ¿Conoce, ministro, a nuestros consocios de Asunción?
- Mantengo relaciones con Taylor, Cateura, Chassarny, Alcortá, Ramón y Arturo Capdevila. Los brasileños Leite Pereira y Vasconcellos me visitan. Don Benigno: de usted depende el éxito de una gran empresa. Tres años de falsos júbilos, de atropello a la vida y a los bienes, de tedeums y marchas forzadas, no salvarán al ejército encajonado en Humaitá. No me explico que hombres de sentido común como usted se resignen a un estado de cosas tan inicuo. Es un deber devolver la paz a este país que se está hundiendo. Usted es joven, todavía conserva su fortuna y puede gobernar con cordura... - Gracias, ministro. Comparto su opinión. La guerra debe terminar.
- Cuente con mi concurso, don Benigno. Me he informado de que el marqués de Caxias está dispuesto a entenderse con usted para establecer la paz, en el caso de que usted decida asumir la presidencia. Puede comunicarse directamente con él, si así lo prefiere. Pongo a su disposición la franquicia y la seguridad de la correspondencia diplomática de la Legación, si es que usted no me autoriza a conversar personalmente con el general Caxias.
- Eso sería más difícil.
- Pero menos arriesgado. Mister Gould, secretario de la legación inglesa en Buenos Aires, se ha ofrecido, como usted lo sabe, a servir de intermediario entre ambos beligerantes. El presidente, que rechazó su proposición, aceptará la mía. Si él me autoriza a llegar al campamento de Caxias, lo demás será fácil de solucionar.
Washburn no actuaba con sentimientos pacifistas, convicciones liberales, ni repudio a los procedimientos de gobierno del Mariscal. Pensaba únicamente en las onzas de oro, que despertaban su codicia. Le indignaban esos terratenientes que desconocían los límites de sus posesiones, le irritaban esos ricachos que no se inmutaban cuando al intentar echar llaves a sus cofres, descubrían que tenían que dejarlos entreabiertos porque rebosaban de metal acuñado. Consideraba una aberración, un atentado al sentido común, abandonar tantas riquezas en manos de quienes no sabían valorarlas ni disfrutarlas. ¿Que los diplomáticos no deben inmiscuirse en la política de los países donde ejercen sus funciones? Era cosa archisabida. ¿Que deben mantener la neutralidad en caso de beligerancia? ¡Indiscutible! Pero que los tesoros permanecían inertes en manos de palurdos, era algo no previsto en el código diplomático y ningún hombre positivista lo podía tolerar.
Benigno y Washburn se despidieron, después de resolver que este último iría a visitar al ministro de Relaciones Exteriores.
Washburn se detuvo ante la verja de madera, que defendía una verde geometría de naranjos y limoneros. La casa del ministro Berges se hallaba semi oculta detrás de la arboleda. Un vaho pesado anunciaba la proximidad del establo. Washburn caminó sin detenerse a observar la vida vegetal que palpitaba en torno suyo y cuyo lenguaje no penetraba. En la penumbra de la floresta iba contando las hojas, tal como si fueran las monedas de oro prometidas por Benigno López. A la entrada de la vivienda un moreno conversaba con una muchachita. Washburn, a punto de dirigirles la palabra, esquivó aterrado al murciélago que pasaba y repasaba sobre su cabeza. El moreno rió divertido y lo condujo hasta la sala del ministro, que se hallaba sentado detrás de su escritorio.
José Berges, ministro de Relaciones Exteriores, recibió al diplomático de modo muy cordial. Su voz era flaca como arpa de cuerdas estropeadas, su sonrisa amanerada, recelosos los ojos de mirar ambiguo. Su rostro expresaba inteligencia, malicia y reserva.
Sus movimientos eran rígidos, algo como los movimientos de un muñeco a resortes. Ordenado y pulcro, usaba de su escritorio como de un biombo. Fuera del escritorio podía hacer cualquier cosa. Sentado detrás de ese mueble, mostrábase austero y señoril. Nieto de españoles, hombres de letras, alardeaba de su linaje y saber.
Washburn cuidó sus modales ante el ministro Berges. Concretamente le expuso su plan. Si triunfaba la conspiración, se comprometía a que el gobierno de los Estados Unidos reconociera oficialmente al gobierno surgido de la revolución. Si sobrevenía el fracaso, daría a los comprometidos asilo bajo la bandera de su legación. Se consideró la parte financiera y se resolvió allegar el concurso del tesorero general de la Nación.
Por fin, el comerciante porteño se vio en camino a la magnificencia. Los cajones de la Tesorería Nacional, llenos de oro acuñado, entraron en su casa. No se reprochó por eso. Antes bien, consideró meritoria su conducta. Lo habían elegido para correr con los gastos de la conspiración, elección que traducía confianza. Si por alguna circunstancia fortuita los cajones permanecieran en su poder, las conjeturas más osadas no se atreverían a acusarlo. Se conocía el destino de todo ese dinero. Una parte se llevaría Washburn, otra se repartiría entre Pereira, Rodríguez y Fernández. Por poco que se enredaran las cuentas, no se descubriría quién se habría quedado con la mayor parte. Por fin, cobraría el precio de las arañas que había regalado a doña Juana, de los damascos y perlas finas repartidos entre las señoritas López. Lo habían creído generoso y sólo había sido ladino. Los valores regalados, simples depósitos a largos plazos, retomarían a sus arcas con pingües intereses. Don Saturnino se frotó las manos, más que nunca satisfecho. Pidió fuego a una mulata, prendió el cigarro, recostó la silla en la pared y se puso a fumar.
A principios del verano el Mariscal recibió el anuncio de qué una comisión de hombres prominentes vendría al campamento para entregarle una espada de honor costeada por suscripción popular. Al mismo tiempo recibió, de parte del jefe de Policía de Asunción, las pruebas de que Saturnino Díaz de Bedoya se había apoderado de unos cajones de oro del Tesoro Nacional.
A Paso Pucú llegó la comisión portadora de la espada de honor. La componían Ramón Urbieta, Juan José Loizaga, Carmelo Talavera, padre Espinosa y Saturnino Díaz de Bedoya. La espada era una joya de oro incrustada de brillantes, ornada de alegorías heráldicas en el pomo y en la vaina, cincelada artísticamente por los joyeros paraguayos Ramón Franco y Juan del Valle. El Mariscal desenvainó la espada y dijo:
- El lema de "Independencia o muerte" que se lee en este acero, será siempre mi norte y guía. Llevad, señores, mi agradecimiento al pueblo y decidle que cuento con él para la salvación y el engrandecimiento de la patria.
La espada pasó de mano en mano, suscitando la admiración. Se sirvió champaña, se cantaron himnos y se pronunciaron brindis hasta la puesta del sol. Los comisionados regresaron a Asunción, menos Saturnino Díaz de Bedoya, que recibió la orden de permanecer en Paso Pucú.
Las señoras realizaron también su manifestación de adhesión a la obra del Mariscal. Se desprendieron de sus joyas para que se hiciera acuñar con ellas monedas de oro con la efigie del "Genio Tutelar de una santa causa". Prometieron adornarse en lo sucesivo con los colores del pabellón nacional y solicitaron permiso para llevar la ofrenda al campamento.
El Mariscal se dirigió por carta al vicepresidente Sánchez y le manifestó:
"No considero conveniente que la comisión de señoras se traslade a un campo de operaciones militares al solo objeto de hacerme personalmente la entrega de la ofrenda. Como soldado, no me es permitido correr allá a llenar los deseos del pueblo y míos, recibiendo en persona la diputación de las nobles hijas de mi patria, que nunca fueron tan generosas y expectables como después del pensamiento grande y altamente virtuoso que ha creado aquella comisión. No sin envidia confiero a Vuestra Excelencia la facultad de recibir aquella honorable diputación. Quisiera escuchar su cometido, agradecer la grandeza de una manifestación que honrará siempre a la mujer paraguaya... No aceptaré sino la vigésima parte de su patriótico ofrecimiento para mandar acuñar las monedas de oro, llevando en esto más el objeto de trasmitir a la posteridad las sublimes virtudes con que las hijas de la patria se han distinguido en una época de prueba, antes que buscar un medio circulante que sirva al comercio.
"La solicitud del bello sexo de usar los colores nacionales en lugar de sus joyas y alhajas, durante la guerra, es eminentemente patriótica, pero yo considero que la mujer paraguaya, que tantas pruebas ha dado de su amor a la patria, no necesita hacer ostentación externa de los colores que lleva impresos en su corazón, ni veo que haya de renunciar al uso de sus joyas. La gloria que como ciudadano me cabe al contemplar un hecho de tanta magnitud, en el caro suelo de mi nacimiento, es un monumento con que se ha querido enriquecer el recuerdo de mi vida pública. -
Firmado: ES. López".
51
¡La Paz! ¡Aspiración unánime! Y crimen de alta traición hablar de la paz. Sin embargo, en la iglesia, en las alcobas cerradas, bajo los naranjos, obispos y sacerdotes, mercaderes y compadres, militares y civiles, se referían a ella con palabras reticentes.
Eran muchos los conspiradores y pocos los decididos. Timoratos y confusos, trastornados por la idea de poner término a la guerra, los conspiradores carecían de clarividencia para escoger los medios de realización. Astutos y simuladores, temían los peligros tanto como deseaban la conservación de sus bienes. Hacían falta organizadores, directores que encauzaran los anhelos y empujaran los acontecimientos.
En una casona, mitad granja, mitad almacén, alzada como baluarte sobre un collado de Trinidad, vivía doña Juana Carrillo de López, mujer poderosa y temida, que encerraba en su gruesa persona los exponentes más altos de su clase: orden, respeto a las virtudes señaladas por la ley, amor absorbente a la propiedad y a los bienes materiales. Su religión, vacía de culto interno, se concretaba a la oración en voz alta. Su moral se concentraba en la riqueza. Por la riqueza medía su existencia y la de los demás. Físicamente voluminosa, necesitaba de gentes que le sirvieran y a quienes pudiera maltratar. No era libre. Su naturaleza obraba por ella. No pensaba ni razonaba, su voluntad era materia en movimiento. El único ser a quien respetó, su marido, la esperaba fuera de la vida. ¿Qué le restaba aquí abajo? Autoridad y poder que conservar, propiedades y hacienda que vigilar, toda la razón de su vida. Para continuar mandando, necesitaba que Benigno, su hijo predilecto, tuviera en sus manos las riendas del poder. Benigno y Venancio acudían a la madre en cualquier emergencia y le pedían su "parecer". Francisco, la autodeterminación en persona, se escapaba a su influencia. En el alma primitiva de doña Juana crecía el rencor contra el primogénito, que hendía libremente el aire sin permiso de ella. La hermosa suficiencia de Francisco Solano la molestaba. Su temprana independencia moral y económica habían contribuido a que doña Juana lo considerara un poco menos hijo suyo que los demás. Francisco recibía su bendición de rodillas, le prodigaba atención más que todos los hijos juntos y la colmaba de bienes. Personalmente se encargaba de proporcionarle vinos, chocolate y café de lo mejor. Doña Juana nunca demostraba satisfacción ni reconocimiento. Fría, indiferente, tomaba en cuenta únicamente la pasión de su hijo por la adúltera. Se diría que en el fondo envidiaba el poder, la fortuna, el genio de Francisco. Llevaba la cuenta de sus rebeldías, de sus palabras irónicas, de lo que ella interpretaba como irreverencia hacia don Carlos. Le temblaban la gruesa papada y el maxilar inferior cada vez que comprobaba la superioridad del hijo sobre el padre como gobernante, o cuando el pueblo demostraba hacia el Mariscal un entusiasmo mayor que el exteriorizado antes en honor de don Carlos. Pero no se rompía las uñas contra Francisco. Arañaba a la más débil, a la extranjera a quien había dado el mote de Lavincha.
Doña Juana se resistía a admitir que viviendo ella, otra mujer gozase de poder o influencia política. La viudez y la guerra habían aumentado sus ambiciones. La gravitación de Elisa le trazó vallas y doña Juana creó un falso antagonismo de fuerzas. Pretendió vencer a la joven, primero por asalto, a la carga. Cuando se convenció de que no podía empujarla de su puesto, trató de minar su situación, enrareció la atmósfera en torno a ella. Empecinadamente contraria en todo tiempo a lo que llamaba "encadenamiento de los hijos por medio del matrimonio", se empeñó en que Francisco formara un hogar bendecido por la Iglesia.
Establecido el duelo contra Elisa, doña Juana tropezó con un nuevo antagonista. Golpeando a Elisa halló a su propio hijo. Doña Juana no se detuvo. Naturalmente inclinada al abuso, entró en liza contra el halcón altivo, cuyo brillo no se reflejaba por entero en su persona. Se creía "Presidenta única y permanente"; decidida a conservar ese rango, inclinó la balanza hacia Benigno.
La voluntad de doña Juana no paraba. Una vez lanzada, iba directamente a su fin, hasta imponerse. Aquella voluntad se convirtió en el punto de apoyo de todas las palancas que pretendían echar por tierra el poderío de Solano López.
Las energías de la oposición se hallaban dispersas. Las conspiraciones se deshacían por falta de jefes. Los intereses dispares no se aglutinaban. Benigno, de ambiciones desmesuradas e inescrupuloso, era timorato e irresoluto. Bedoya y Washburn, audaces pero absorbidos por la avidez del dinero. Barrios y Berges, inteligentes y responsables, obraban con tino pero se anulaban mutuamente por la común aspiración a la presidencia. Todas estas razones brumosas, de orden personal, se alineaban dentro de un denominador común, de particular interés para doña Juana: la conservación de los bienes.
De avaricia ingénita y desorientado orgullo, roída por un viejo anhelo de desquite, "la Presidenta" entró en el engranaje de esfuerzos por el "restablecimiento de la tranquilidad pública". Tomó a su cargo las misiones más difíciles. Prestó su autoridad para confundir a los observadores y encubrir a los rebeldes. Vestida de negro, autoritaria y áspera, increpaba a los sospechosos de espionaje y les exigía respeto a su persona y a su casa.
El jefe de Policía no atinaba a explicar las incongruencias de algunos informes. Su acción se volvía cada vez más difícil. Se le cerraban los caminos y se le obligaba a un tanteo en las sombras. Algo poderoso y oscuro, ubicuo e inasible alzábase en las encrucijadas. Las suposiciones más audaces evitaban rozar al ser misterioso que movía los hilos.
Venancio López llegó un día a casa de Benigno. Gordo, fofo, soñoliento, se quitó la chaqueta antes de sentarse. Se pasó un pañuelo por el ancho rostro blanco mojado de sudor; sus grandes ojos estriados de venillas rojizas, miraban con indolencia.
- Hace calor -murmuró.
Nuestra madre me anunció tu visita. Me costó creerlo, pues nunca vienes a verme -Benigno hablaba en tono receloso.
- ¿Supones que el ministerio de Guerra y Marina es como la secretaría de la vicepresidencia, una hamaca para haraganear?
- Los trabajos del ministerio no te apartan de tu ocupación favorita, las mujeres -Benigno se miraba las manos bien cuidadas y pequeñas.
- Déjate de bromas. He venido a conversar contigo sobre asuntos serios.
- Como no vengas a espiarme...
- ¿Desconfías de mí? -preguntó Venancio con voz sorda.
- Tú prefieres a Francisco y te enorgullece la amistad de su querida. Eso era verdad. Venancio no lo podía negar. Su comadre Elisa le inspiraba un gran afecto. Además, era padrino de dos de sus hijos.
- Pero no me enamoré de ella como tú -afirmó, con gesto de cansancio. Benigno se irguió, pálido y tembloroso. Nunca se había enamorado de esa p...
- No pronuncies la palabra, Benigno. Tú sabes que esa mujer es digna. Ojalá cada uno de nosotros encuentre una compañera que se le parezca.
- ¿Has venido para hacer alabanzas a tu comadre?
- He venido para repetirle lo que dije a nuestra madre. Que estoy de acuerdo con ustedes: la guerra ha durado demasiado. Cuenta conmigo para terminarla.
- ¡Espía, nada más que espía!
- Te equivocas, Benigno. Estoy resuelto a colaborar contigo -se pasó el pañuelo por el cuello.
- Con lo flojo y veleidoso que eres, ¿qué colaboración puedes prestarme?
- Te seré útil. Tienes fama de profesar ideas liberales y eso te ha rodeado de muchos partidarios. Desde 1862, en que conspiraste con el padre Maíz y me comprometiste tontamente, se piensa en ti como en el presidente de la paz. El 62 fracasaste porque no tenías bayonetas a tu favor. Tú no trabajas los cuarteles. Con meros civiles no se vence a un ejército. De militares estás huérfano. Con obispos y curas no irás a pelear. El mayor Fernández es un león, pero está solo y lo sacrificarás inútilmente. Barrios te dará dinero, te cantará el himno, pero, sin Inocencia, no sabrá dónde tiene los pantalones. Yo tengo mando. Seré tu brazo derecho. Juntos llegaremos -Venancio sintió seca la lengua. Tenía una sed terrible. Nunca había hablado tanto ni tan seriamente.
Benigno sonrió sin mostrar los dientes. En su blanco rostro sin pizca de
colorido, el mostacho y las cejas se movieron como gusanos. Su figura, simpática por lo general, se tomó repelente y enigmática.
- Abusas del silencio -protestó Venancio.
- Te conozco, Venancio. Eres flojo y desconfío de un tapujo,
- Si tú hubieras sido el presidente, nos hubiéramos librado de este zafarrancho. Me siento enfermo, Benigno. Tengo accesos de vómitos, mareos y dolores de cabeza, como una mujer embarazada. A veces me faltan ganas para comer y hasta para hacer el amor. Me duele pensar que, siendo joven y rico, me encuentre imposibilitado casi para gozar de la vida.
- ¿Sabes lo que se juega en esta conspiración?
- Lo peor. Estoy dispuesto a cualquier riesgo. Tengo sed -Venancio había visto sobre la mesa una botella de oporto. Fue hasta allá, llenó de vino el vaso una y otra vez, hasta dejar la botella casi vacía. Después del último trago, se limpió el bigote. Le invadió un sopor y cerró los ojos de párpados orlados de rojo, casi desprovistos de pestañas.
- Si estás resuelto a ayudarme, escribirás una carta al general Caxias, comprometiendo tu apoyo. Ahora jurarás guardar el secreto y firmarás el acta - Benigno sacó una llave del bolsillo del chaleco, abrió con ella un cajón de su escritorio, extrajo un crucifijo y el libro de actas.
Venancio juró, besó el crucifijo y leyó el acta en silencio. Conocía a la mayor parte de los conjurados. José Berges presidía el comité revolucionario. Benigno sería el presidente de la República. Barrios el encargado de ejecutar el plan y su aporte en dinero era el más alto. Venancio procuró descifrar otros nombres: Palacios, Fidenza, Francisco Martínez, Deán Eugenio Bogado... 1
- Los hombres más probos, inteligentes y preparados se han unido a nosotros, Francisco está solo -comentó Benigno.
Venancio sentíase insatisfecho. La mayoría de los firmantes del acta eran ciudadanos de nacionalidad imprecisa, charlatanes o de orgullo lastimado. El observador más mediocre podía descubrir que Benigno era el único que sabía lo que quería. Benigno y José Berges.
Después de estampar su firma en el acta, Venancio sintió frío en las venas. Bebió varias copas, pero continuó inquieto, en contradicción consigo mismo. Se diría que se había dejado llevar por un arrebato pasajero.
El Mariscal le comunicó a Elisa que el ministro Washburn le había ofrecido su mediación, en nombre del gobierno de los Estados Unidos, para gestionar la paz. Antes que él, mister Gould, secretario de la legación inglesa, había hecho lo mismo, cometiendo la ligereza de proponer al Mariscal que se ausentara del país antes de iniciar las gestiones. López rechazó indignado aquella intervención.
- ¿Sobre qué bases? -preguntó Elisa.
- Las mismas que sustenté en Yataity Corá.
- Conservas aun tu fe en la lealtad de los hombres. A tu juicio, el diplomático americano es una persona honorable, digna de tu confianza -murmuró Elisa.
- Le expliqué mis puntos de vista y subrayé mis aspiraciones - explicó el Mariscal.
López le proporcionó al ministro Washburn un carruaje tirado por cuatro caballos jineteados por otros tantos soldados de la escolta presidencial, para conducirlo al campamento de la alianza.
Washburn llegó a las avanzadas de los aliados. Fue recibido por el coronel Fonseca y siguió a caballo hasta el cuartel general, donde permaneció tres días. Los aliados insistieron, como condición previa de toda negociación, en el retiro del mariscal López al extranjero. Las instrucciones que llevaba el ministro norteamericano excluían esa condición. Washburn sabía de antemano que no obtendría nada concreto. Su propósito era más complicado y avieso: entrevistar a Caxias, regresar a las posiciones paraguayas, luego "difundir y popularizar la idea de que la terminación de la guerra estaba por entero sujeta a la voluntad del Mariscal, y que los aliados, lejos de odiar al pueblo paraguayo, querían, por el contrario, salvarlo mediante un nuevo gobierno".
Cuando López descubrió que Washburn no había obrado con honorabilidad y buena fe, le cobró antipatía, aun sin sospechar las circunstancias que decidieron su visita al campamento de los aliados, ni las instrucciones precisas impartidas por la cancillería brasileña. Da Cunha, Paranaguá y Gómez de Amaral le habían comunicado a Caxias "el pensamiento del gobierno imperial al respecto de cualquier conferencia que por ventura le solicite el presidente de la República del Paraguay, general Solano López". "Por los actos de barbarie que en la presente lucha tiene practicados -decían-; por las graves ofensas que al Imperio tiene arrojadas, no merece este general la menor consideración, y en virtud del tratado de alianza que celebró el Imperio con la Federación y con la República del Uruguay, no debemos tratar con él asunto alguno. Queda, por tanto, VE. en inteligencia de que si el mismo dictador quiera invitarlo para conferenciar, no deberá acceder VE., así él declare que la conferencia tiene por fin entregarse él. Digo entregarse él con las fuerzas suyas al comando y dirección de VE. sin la menor condición, visto que el gobierno imperial no acepta capitular en forma alguna con el mismo dictador. Es éste el pensamiento del gobierno imperial que patentizo a VE. y prevalecerá en toda ocasión".
López sentóse en la hamaca, se calzó las botas, luego paseó por la habitación. Se detuvo ante la ventana abierta, cuyo rectángulo enmarcaba un retazo del cielo sombrío. Más allá de aquellos meandros del río, hallábanse los acorazados brasileños, fondeados al sur de Humaitá. Eran los monstruos que impedían la comunicación por agua con la fortaleza. ¡El dominio del río, condición ineludible para la resistencia, acaso para la victoria! ¡Sí, podía aun pensarse en el triunfo si se dominara el río! ¡Arrogante aspiración, exigencia extraordinaria del destino para eludir el desastre! López suspiró profundamente y recomenzó su ir y venir de uno a otro lado de la habitación oscura. El ruido de los pasos despertó a Elisa, que se vistió y se acercó a él suavemente.
- Quiero algo magnífico. Ela, difícil, pero no imposible. Necesito de los acorazados para fortalecer mi posición -dijo, con firmeza amarga, desgarrado por fuerzas encontradas y anhelos contrapuestos.
Elisa guardó silencio. Quieta, blanca, en desorden la cabellera, entrelazó las manos ateridas. Este Francisco tenía de súbito ideas que atentaban contra millares de vidas. No vacilaba ni retrocedía cuando su esperanza ardía, aun cuando en vez de iluminar estallara en catástrofe. Muchas veces ella lo había detenido al filo de un desastre, pero esa noche tenía miedo. Francisco reflejaba en sus ojos la antorcha de un alucinado.
- No me importa el número de muertos, si se llegó a realizar algo significativo y trascendente -murmuró López, como si hubiese penetrado los pensamientos de Elisa.
Al amanecer, el Mariscal terminó de plantear el abordaje de los cuatro acorazados por ocho canoas con tripulantes cuidadosamente seleccionados por Paulino Alén, que fue conquistado también por la audacia apasionante de la idea. Eliminar a los tripulantes perezosos, adueñarse de las máquinas infernales, enderezarlas hacia la victoria de las armas paraguayas, era sin duda un sueño quimérico, pero, si se lograba, no importaba sacrificar un hombre o seis mil.
Se produjo el asalto en canoas. El oscuro y profundo valor paraguayo alcanzó cimas sin precedentes. Todo lo que constituía la fuerza y el orgullo del ejército, la entereza, la voluntad de vencer, las aspiraciones de gloria, en un desencadenamiento absurdo, ciego y magnífico de temeridad humana, tocaron su exaltación más alta. Un instante después, los héroes se abatían como ensangrentadas plumas de torcaz sobre la rizada onda del río. Los marineros brasileños baldearon la cubierta y los pasillos de los acorazados, limpiándolos de sangre heroica.
- El valor humano límpido y solo no gana las guerras -murmuró Elisa. López, aunque tambaleante, no perdió la esperanza. Inocencia López de Barrios, blanca, regordeta y altanera, vestida de seda oscura y pañolón de espumilla sobre los hombros, golpeó la puerta principal de la casa de su cuñada, doña Bernarda Barrios de Marcó.
Pancha Garmendia la vio venir desde su atalaya, una silla baja ubicada cerca de la ventana. Se levantó y abrió la puerta.
- Pancha, necesito hablar a solas con mi cuñada Bernarda -advirtió Inocencia López de Barrios. Su acento era de quien está acostumbrada a ser obedecida.
La Garmendia sonrió con amargura. Una vez más se la llamaba Pancha, nombre grave y opaco, que le recordaba su madurez. La circunstancia de que no era ella la cuñada con quien Inocencia López deseaba conversar, renovó su complejo de intrusa. De nuevo afloró su habitual antipatía contra Bernarda Barrios, la joven esposa de su primo, el comandante Hilario Marcó, cuya felicidad conyugal miraba como un tesoro sustraído a su patrimonio. Las dos cuñadas conversaron en el aposento sombrío.
- Hilario debe ponerse de acuerdo con Barrios y Benigno -insistía Inocencia López-. Nuestra familia debe unirse contra ese mal cristiano que derrama sin compasión la sangre del prójimo. Más vale que muera uno solo antes de que perezca la nación entera. Hay que poner fin a esta maldita pelea - Inocencia había tomado el partido de Benigno, ganada por la táctica de este hermano, que prometía a Barrios la presidencia de la República.
- Seríamos dichosos, si Dios permite que se acabe la guerra - advirtió Bernarda, que pensaba en su joven marido.
- Si ese mal cristiano desaparece, la guerra termina -afirmó Inocencia.
- ¿A quién te refieres, hermana? Supongo que no será al Mariscal -los ojos de Bernarda revelaban estupor.
- ¿A quién otro puedo referirme? Ese condenado nos lleva a la ruina. Debes abrir los ojos a tu marido. Humaitá se rinde de un momento a otro. Pancho perderá el poder. Lo apresarán, o lo matarán. Benigno, o tu hermano Vicente, mi marido, a Dios gracias, será presidente.
- ¡No! ¡No lo digas ni lo pienses! -Bernarda juntó las manos en actitud de ruego.
Las dos mujeres se miraron recelosas y asustadas. Creían haber escuchado un ligero rumor de pasos. Por las rendijas de la puerta entraba el humo de la cocina. Entraba, se mantenía suspenso y mordía los ojos de las dos cuñadas. Despidióse Inocencia, reticente y desconfiada. Bernarda no disimuló su desconcierto. Las tremendas palabras de su cuñada resonaban en sus oídos, pronunciadas por un ser invisible, dispuesto a fulminarla. Ya sin testigo, fue a ponerse de rodillas delante de los santos de su devoción y oró en voz baja.
Al ir a reunirse con sus hijos, vio a Pancha meciéndose en la hamaca. Se hubiese dicho que había estado allí todo el tiempo, ajena al secreto de Inocencia y Bernarda Barrios.
En su lecho cubierto con arrugada colcha de cenefa de ñandutí, Pancha Garmendia sentíase como al término de un viaje. Por primera vez enfrentábase sinceramente consigo misma. A pesar de su arrogancia, reconocía sus frustraciones. El fuego devorador de sus ambiciones había consumido su belleza, sus ángeles y sus ensueños, dejándola como una cosa insensible, algo así como un mueble, el más viejo y gastado del antiguo aposento.
La vela de cera echaba luz sobre sus brazos estatuarios: su mano apretaba el relicario de ónice orlado de perlas finas, herencia de doña Juana Jovellanos. Admitía que, desde la muerte de su madre, había vivido como en una cárcel. Hasta sus recuerdos permanecían inmóviles.
¿Cómo he podido soportar esta vida?", se preguntó.
Soñó ser soberana. Tuvo sus horas maravillosas; las vivió como arrastrada por una de las locomotoras introducidas por Solano López. Vértigo y luz. De todo el torrente de admiradores le quedaba la pobre tía Luisa, con su tristeza de ángel tutelar envejecido. De sus cuarenta y siete años confesados, veinte pasó dedicada a prender velas, tomar mate, rezar el rosario, sentarse junto a la ventana y mirar el rostro de los transeúntes. Ni la religión le ofrecía consuelo, porque la suya era un interesado orar por la resurrección de un pasado muerto. Ninguno escuchaba el latir de su corazón, ninguno intentaba sorprender el secreto de su mirada, del matiz de su voz. Hasta su hermano Diego se negaba a vivir cerca de ella.
De su gran desventura los responsabilizaba a Gaspar Rodríguez de Francia en primer término, luego a Carlos Antonio López. El dictador Francia había hecho fusilar a su padre y había ocasionado la muerte de su madre. Don Carlos se había opuesto al casamiento de su hijo y lo había enviado lejos para que se olvidara de ella. Reyes, otro potentado, la abandonó sin explicaciones. Los tres gobernantes la despojaron de respetabilidad, posición y amor. Dos de ellos eran difuntos, pero el que había arrasado su mundo, sus sentimientos y sus esperanzas, ese aun vivía.
Durante años había esperado la recuperación del amor de Solano López. Cuando se convenció de que el milagro no sobrevendría, enarboló el mito de la persecución a su virtud, que los enemigos de López divulgaron. Esa aserción era su venganza, y le daba la impresión de que algo quedaba aún pendiente entre los dos. Cuando sorprendió el secreto de Inocencia y de Bernarda Barrios, recrudeció su odio a los poderosos, heredado de los viejos parientes y cultivado por ella con el desengaño, con el orgullo inquebrantable, con el odio originado en sus entrañas de mujer árida y amargada.
Desde los comienzos de la guerra, Pancha había actuado entre los derrotistas, amigos de los legionarios. Se burlaba de las noticias publicadas en los diarios, referentes a los hechos de armas favorables al Paraguay. No disimulaba su predilección por los aliados. Cifraba grandes esperanzas en aquel general Garmendia que figuraba en la plana mayor del ejército argentino, y se enorgullecía del parentesco que existía entre ambos. Deseaba la "gloriosa ocupación del Paraguay" y consideraba la anexión como legal e ineludible. Jamás había visitado un hospital ni se había preocupado de los heridos. No respondía a ningún llamado de la caridad. Su nombre no aparecía en ninguna lista de donantes. Se había sustraído totalmente a la comunidad que soportaba el sufrimiento. Vivía como en otro planeta. Los partidarios de López la miraban con irritación permanente. Los adversarios la presentaban como mártir. Usaban su nombre y su fama como un arma política en contra del Mariscal.
Las heridas del alma no se curan jamás. A medida que pasa el tiempo, se ahondan, se intensifican y dejan al que las sufre perennemente insatisfecho. Sumida en la tristeza de los desposeídos. Pancha había sorprendido el secreto de la conspiración contra Solano López, y se sintió atraída hacia la maquinación tenebrosa como por una fatalidad psíquica. Por fin se le ofrecía la ocasión de vengar de una vez y por todas sus agravios, la indiferencia de López, el martirio cotidiano de sus limitaciones, en la convivencia con criaturas humanas cuya bondad la humillaba. Reconoció que decididamente debía plegarse a los grupos que buscaban la eliminación de su peor enemigo: Solano López.
1Del "Sumario a los Conspiradores", folleto publicado por Imprenta Nacional instalada a la sazón en Luque.
52
Una creciente excepcional del río Paraguay permitió que los acorazados pasaran por delante de las baterías de Humaitá. Los barcos desgranaron su artillería, haciendo temblar las costas. Al amanecer, el acorazado Bahía dio la señal del paso. En vano el general Caballero había intentado detenerlo a cañonazos. El Bahía y otros acorazados enfilaron hacia Asunción. Saturnino Díaz de Bedoya, que se hallaba enfermo de disentería, corrió a ver al obispo Palacios. "En un lenguaje oscuro, le manifestó que algo podía suceder en la capital". Hallábase terriblemente asustado. El Obispo lo persuadió para que volviera a guardar cama, luego fue a dar parte al Mariscal, que ordenó al punto el apresamiento de Bedoya. Barrios y el obispo Palacios le tomaron declaración. El interrogatorio fue formulado por el mismo mariscal. Bedoya comprendió su situación y contestó con vaguedades que lo comprometieron más.
El Mariscal ordenó la evacuación de Asunción en el término de veinticuatro horas. Se cumplió la orden con el concurso de las mujeres, que voluntariamente ofrecieron sus servicios. Silenciosas, magras, el gesto de resignación en la boca triste, la improvisada policía de mujeres se encargó de los evacuados, como si fueran todos niños; dirigió la conducción de los bagajes y tranquilizó a los excitados.
Bajo la lluvia que no apagaba el calor, que por el camino abierto entre naranjos y limoneros, alargábase la apretada columna de los que dejaban sus hogares y partían abrumados por la incertidumbre. Casi todos iban a pie. Al pasar por delante de la Recoleta, se persignaban, dirigían miradas suplicantes a la cruz alta y negra que dominaba el cementerio, cuyo madero ostentaba un inerte paño blanco pegado a sus flancos mojados, que parecía una inmensa lágrima congelada.
En Asunción se reunió el consejo consultivo del gobierno para deliberar sobre la defensa de la ciudad. Hubo quienes opinaron que no había que romper el fuego, a causa de la escasez de proyectiles.
El padre Espinosa replicó que, aunque hubiese un solo cartucho de pólvora, con éste habría que hacer fuego contra el enemigo.
- La batería de Tacumbú hará fuego -decidió el vicepresidente Sánchez. El 24 de febrero arribaron los monitores a Itá Pytá Punta. Se los recibió a cañonazos. Frente a la capital, "plaza fuerte defendida por bolsas de arena y tres cañones", el almirante del buque insignia dirigió sus catalejos hacia las almenas del palacio del presidente. Asombrado, dijo a sus ayudantes:
- Allá prometieron colocar la bandera blanca. No la han puesto o yo no la veo.
No. No había bandera blanca.
- ¡Que se rompa el fuego! -ordenó el almirante.
A cañonazos volaron las torrecillas de la casa presidencial. Parapetados en la Aduana, los paraguayos hicieron fuego. Terminados los escasos proyectiles, se retiraron silenciosamente por las calles desiertas.
Cuando se oyeron los disparos, los conjurados corrieron a casa de Washburn, que se había negado a abandonar la ciudad, así como Antonio de las Carreras y Rodríguez, ex ministro y secretario uruguayo. Doña Juana Carrillo también se negó a dejar su casa. Le legación se los Estados Unidos se llenó de refugiados. Todo el mundo fue a depositar en poder de Washburn sus muebles, alhajas y dinero.
Después de cuatro horas de bombardeo, el almirante ordenó un toque de cornetas que sonaron a fanfarrias. El almirante exclamó:
- ¡La victoria es nuestra! -y dispuso el regreso de los acorazados. ¿Y los conspiradores? Esperaban las órdenes de Berges que, a su vez, esperó las de Benigno. La molicie, la disipación, la enorme satisfacción de la vida, atrofian la voluntad e infunden miedo a los riesgos. Benigno temía al peligro y carecía de audacia. El peligro lo inhibía, lo cegaba, le cortaba la respiración. Procuró tranquilizar a su conciencia imaginando que podría hallar otra oportunidad. Los hilos de la conspiración quedaron al viento, en medio de la gran calma del atardecer.
En Paso Pucú creció la inquietud. Saturnino Díaz de Bedoya, enfermo de disentería, encerrado en su rancho, se sintió oprimido por funestos presentimientos. Como un niño, como una mujer voluntariosa, no había razonado ni mirado el peligro. Se había embarcado en la traición impulsado por la ambición. Contó con la impunidad y se equivocó. No había imaginado que las piedras rodarían para aplastarlo, sin darle tiempo para recoger la cosecha prometida por la revolución. Ahí estaba tendido sobre un trozo de cuero, sucias las ropas, frías las extremidades, sin nada entre las manos y la daga cerca del cuello. Sus noches se poblaron de ideas contradictorias, arrepentimientos tardíos, vanos deseos de venganza y liberación. Cuanto más se convencía de lo irreparable de su situación, mayor era su apego a lo que quiso disfrutar, monedas de oro guardadas como amuletos, casa recién construida y embellecida con ricos detalles, el corredor limpio y fresco, el coche flamante bajo el galpón. Bedoya se dio vuelta con dificultad sobre el duro lecho. Pensaba en su esposa, Rafaela López, con rabia, porque no había ido a verlo, porque no había intentado obtener de su hermano el perdón para él, la odiaba; pero no podía apartarla de sus recuerdos, porque ella lo había herido en su avidez de posesión. ¿Qué lo indujo a robar al estado, a enfrentar al Mariscal? ¿Subordinación a Benigno? No. Su inclinación desmesurada a las riquezas lo había empujado a arriesgar lo único que no se cambia ni se repone: la vida.
Bedoya se sumió en una oscura confusión de ideas. Pasó la noche delirando y murió al amanecer.
En conocimiento de la oposición a la defensa de la Capital, exteriorizada por los miembros de la Junta Consultiva en Asunción, el mariscal López exigió al vicepresidente Sánchez la explicación del caso. La información clara y precisa del vicepresidente dio lugar a la orden de arresto de Berges, de los hermanos del mariscal, de algunos funcionarios, de los refugiados argentinos, uruguayos y brasileños. Carreras, Rodríguez, Leite, Pereira y otros. Algunos oficiales que comandaban posiciones estratégicas fueron llamados al cuartel general.
El Mariscal instituyó una recompensa para las prudentes y valerosas mujeres que habían colaborado en la evacuación de Asunción. La Medalla de Honor tenía la forma de una estrella de cinco puntas, dentro de dos ramas de palma y olivo atadas en un extremo con un moño. En el centro, la inscripción Premium Meritu, en el reverso la de Patricias voluntarias.
Las medallas, de tres tamaños distintos, fueron acuñadas en oro. Cuando se impuso esta condecoración, se manifestó más que nunca la fascinación que el héroe ejercía sobre su pueblo. Solano López, sensible a los sacrificios y a la lealtad de las mujeres, era particularmente correcto con ellas. Les reconocía la jerarquía de ciudadanas. Jamás dejó escapar la ocasión de patentizarles su reconocimiento. Nunca puso los ojos en las esposas ni en las amantes de sus colaboradores. No turbó con pretensiones innobles a ninguna de las que formaban la legión laboriosa y sufriente que lo rodeaba. Cuando las mujeres se ofrecieron para empuñar las armas, el Mariscal les contestó: "La guerra, una vez principiada, no termina cuando se quiere. ¿Por ventura no habéis hecho vosotras cuanto debíais para abreviarla? ¿No he ofrecido en vuestro nombre la mano al adversario?" A renglón seguido, agradeció el ofrecimiento, pero no admitió que las "del bello sexo aportaran a la guerra más sacrificios de los que llevaban realizados".
La caída de Humaitá era inminente. El Mariscal se propuso abrir un camino en el Chaco e inició la evacuación de Paso Pucú. El 25 de marzo se embarcó en un bote, escoltado por canoas. Pasó a la orilla opuesta acompañado" de Barrios y Resquín. Lo seguían Elisa y sus hijos. Los caballos atravesaron el río a nado.
Treinta mil seres vivos, hombres, mujeres y niños, animales, carretas y carruajes, armas y vituallas, pasaron al otro lado del río. En botes, en canoas hechas de cuero seco, iban los heridos al cuidado de las mujeres. Junto a ellos, todo lo que se quería librar de mojaduras.
Los nadadores empujaban las embarcaciones. Los carruajes y las carretas, eran internados en el agua hasta dejarlos descansar sobre sus ejes, encima de los botes. Entre gritos y risas, los soldados se asían a las ruedas. Llegados a la ribera, descargaban y regresaban con los botes a repetir la operación. En medio del río, donde la corriente era rápida y hondo el cauce, era difícil mantener los vehículos en equilibrio sobre los botes. Cada vez que la carga peligraba, los conductores reían y gritaban, nadaban como perros de agua y se encaraban con más tenacidad al maderamen.
Cuando terminó la hazaña acuática, reunidos en el Chaco soldados y civiles bajo los árboles, comieron carne asada al lado del fuego. Los soldados sostenían el asador delante de cada jefe u oficial, a fin de que éstos cortaran las partes que más les agradaban. Se repartió chipá y caña.
En ese cálido atardecer de marzo, el Mariscal abismado en la angustia, rodeado de su Estado Mayor, miraba llegar los restos del gran ejército que había sido su orgullo. Un fuerte sol caía sobre los soldados, hacía brillar el metal de sus armas y bruñía de oro viejo los semblantes fatigados. Perdidos entre los muros de recuerdos crueles, aquellos soldados marchaban lentamente a pie, o sobre caballos de arneses plateados, hirsutos, los ojos vítreos, temblando de fiebre algunos, con heridas sangrantes otros. Los más fuertes sostenían a los más débiles, a los que llevaban la cabeza vendada y los brazos en cabestrillo. Parecía que ninguno de ellos veía la selva, el río, las casas. No oían el toque de los clarines, no distinguían el gesto de los hombres ni el balanceo de las ramas. Lento, impasible, marchaba el cortejo de sombras heroicas. Por último, se oyó un concierto de voces humanas que exclamaban:
- ¡Viva el Mariscal!
- Es una hazaña digna de Aníbal -dijo Elisa a López, cuando las tropas se entregaron al descanso.
El Mariscal no parecía haber oído las palabras de Elisa. Sabía más que nunca lo que eran el ascenso y la curva descendente.
Humaitá, la formidable y única fortaleza que había en el Paraguay, encerraba todos los recursos militares para la defensa. Con destreza y celeridad, el Mariscal había transportado su ejército a San Fernando, para ayudar desde el Tebicuary a la posición de Humaitá y continuar la resistencia.
En Buenos Aires el periodista Varela comentaba la situación del Mariscal:
"La guerra de posiciones -escribía-, no puede durar mucho. Sus elementos se rendirán el día menos pensado. ¿Qué recurso queda a la guerra de posiciones? Su ejército está diezmado, la única posibilidad es la guerra de guerrillas, siendo hábil para sostenerla, pues López conoce cada bosque, cada mata, cada arroyo, cada puente de su país. Pero, si la persecución se hace a López en su territorio, el error del tratado salta a la vista. La guerra a López, la fuerza aliada persiguiéndolo para decapitarlo, es un propósito poco digno de los hombres, por más bárbaros que sean. No cabe prescindir de la figura de López, pero el propósito de ultimarlo es muy diferente de dar garantías a un pueblo".
San Fernando, ciudad civil y militar, se hallaba construida con barros y trozos de madera. En el centro una plaza octogonal. A un lado se levantaba la iglesia enfrente al cuartel general de López y la casa de Elisa. Allí no había fortalezas. Edificáronse galpones con techos de paja, como si los reveses no hubiesen abatido la eterna resistencia de esos hombres. Nadie diría que en un rincón, cerca del río, quedaba a merced de los adversarios el baluarte que polarizó durante tres años la atención unánime. El pasado no contaba. Se trabajaba y se esperaba un mañana mejor.
El Marqués de Caxias estableció el sitio de Humaitá defendido por Paulino Alén, que tenía como segundo en el comando al coronel Francisco Martínez.
Caxias escribió al coronel Paulino Alén, le ofreció dos millones quinientos mil francos en oro, y le garantizó el grado y el mando bajo el gobierno de los vencedores, si entregaba Humaitá. Abroquelado en su pundonor militar, Alén leyó la arrogante proposición. En ese instante un cañonazo abatió la bandera que había flameado en la cúspide de la torre. Seguramente los soldados la izarían enseguida. Él mismo lo había hecho muchas veces. Volvió a mirar el papel que tenía en la mano. Ensombrecióse su delgado rostro ardiente. La guerra, los aliados, las noches de deseos quemantes, la muerte en todas partes, lo habían vuelto febril, impaciente, irritable. ¡Vivía como alucinado y todavía los aliados se atrevían a ofrecerle oro y galones! Su delgada silueta se alargó bajo el sol. Sus ojos brillaban más que nunca por el ayuno y los desvelos. Habría que devolver a ese Caxias su insolencia. Con pulso firme y decididos trazos, escribió la contestación irónica, dictada por su dignidad inquebrantable: "Deploro, general, el no poder, a su ejemplo, ofrecerle dinero, pero si consiente en entregarme la escuadra, yo le daré, en cambio, la corona imperial del Brasil". Firmó la nota, exaltado, embriagado por su orgullo como por un licor dulce y ardiente.
El comandante Alén había observado el alcance del movimiento envolvente del enemigo. La fortaleza sitiada no resistiría mucho tiempo. Los aliados irrumpirían fácilmente por la línea indefensa de la retaguardia. No quedaba más recurso que la evacuación. ¿Cómo anunciar esto al Mariscal? ¡Cuántas cosas se derrumbaban en torno suyo! ¡Hasta la fortaleza peligraba en sus manos!
Joven aun, sentíase gastado, quemado por sus pensamientos, por deseos insatisfechos. Su juventud se había desvanecido en idas y venidas, en el continuo vigilar, en el incesante anhelar, husmear, mirar de lejos, sin osar tocar ni gustar jamás. Aquella cabeza coronada de maleable oro rojizo henchía sus noches, flotaba en todo peligro, se iluminaba en cada estallido de proyectil. Lo inquietaba, lo obsesionaba y le hacía arder. Había vivido atado al destino del Mariscal. En los comienzos gozaba en ello. Después fue una costumbre y ahora una protesta contra aquello que limitaba su horizonte.
¡Humaitá cercado! ¿Y si el Mariscal cerrara los ojos ante la aflictiva e insostenible situación? Alén no temía a la muerte, pero celaba por la vida de sus soldados. Había sufrido tanto para venir a parar en ese callejón sin salida. Amaba a Humaitá y le producía el más grande dolor de su vida que la fortaleza se perdiera bajo su mando. Adoraba al Mariscal y conocía sus reacciones ante las circunstancias adversas. Sin embargo, no vaciló en hacer lo que consideraba lógico e impostergable. Explicó la situación al Mariscal y le sugirió la urgencia de evacuar Humaitá.
Paulino Alén leyó el mensaje del Mariscal: "Resistir hasta el último hombre".
En los alrededores de Humaitá se habían librado encuentros sangrientos, con pérdidas irreparables. El coronel Martínez, en Isla Poí, desobedeciendo al coronel Alén, se había entregado. La escuadra golpeaba a Humaitá día y noche con sus cañones. Por la retaguardia que dejó abierta la defección del coronel Martínez, irrumpía el enemigo como un torrente que rompe los diques de contención. Un mensajero fue portador del parte fatal. De un momento a otro los enemigos se posesionarán de la fortaleza".
Febril, flaco, hambriento, porque se preocupaba de la alimentación de los soldados más que de la suya propia, Alén cerró los ojos, aquellos ojos serenos en el mando, dulces en los sueños de amor. Se llevó la mano a la frente dorada por la intemperie, se alisó los desordenados cabellos y apretó los finos labios hasta reducirlos a una estrecha línea blanca. Su corazón latía con fuerza mientras atalayaba el río más allá de sus meandros. La inminente ocupación de Humaitá le estrujaba el alma. La resistencia se convertía en una inmolación absurda. Pero ¿qué ha sido su vida entera más que una continua inmolación a lo imposible? Miró el campanario donde aun ondeaba la bandera de su patria. Al otro lado el río trepado a las riberas cantaba el triunfo de la muerte. Arriba, los cuervos trazaban sus parábolas a la espera del hartazgo. Alén se alejó de la iglesia acribillada, cifra de la desolación que reinaba en todas partes. De sus manos iba a caer Humaitá. El más celoso defensor de la causa del Mariscal sería el actor principal de la tragedia inigualable. Resistíase a admitir lo inevitable, lo que su lealtad y su honor militar detestaban. La iglesia con sus muros ametrallados se le parecía como índice que le señalaba la resistencia hasta la muerte.
"Resistencia inútil", pensó el mozo. "¿Qué dirá el Mariscal cuando reciba la noticia? ¡Que Alén fue un cobarde!" ¡Cobarde! Esta palabra le golpeó como una bofetada. Palideció intensamente, alzó los ojos hacia el campanario y murmuró entre dientes:
- Prefiero morir antes que ver los colores de la alianza en aquella asta. Si la fortaleza de Humaitá cayera de sus manos, él experimentaría un dolor más fuerte que todos los renunciamientos que habían colmado su vida. Sería la abdicación de su fe, de su personalidad militar, su derrota definitiva.
- ¡Mil veces prefiero la muerte! -repitió desgarrado. Si muriese en ese instante, evitaría presenciar la muerte de millares mañana; tampoco escuchará los reproches del Mariscal ni los ayes inconsolables de los agonizantes. ¿Quién lamentaría su muerte? No tenía madre, hijos ni mujer que lo amaran. ¿Y ella? ¿La imposible? ¿La verdad oculta, la pasión que aniquila? Alén sintióse invadido por la duda, por una vacilación absurda. ¿A qué obedecía su decisión de morir? ¿Se inmolará a su orgullo militar, o por el vacío que dejaba en su corazón el ensueño irrealizable? ¡Morir por Elisa Lynch, qué dulzura divina! El corazón le latía con violencia. Nada lo ataba a la vida. Comprendía que el sacrificio sería inútil, pero, al menos, lo diferenciará de ese coronel Martínez cuya defección le revolvía la sangre. Se desilusionó pensando que nunca se conocería la verdadera causa de su muerte. Unos lo motejarán de cobarde, otros de desequilibrado mental. Pero el pundonoroso oficial se atenía únicamente a su verdad. Se daba cuenta exacta de que su autoeliminación no salvaría los principios ni las vidas humanas. Todos serán indefectiblemente sacrificados. El conocimiento de esta verdad era terrible. Pero la idea de ver Humaitá en poder de los aliados heló la sangre en sus venas. Ya no tenía fuerzas para soportar la humillación de nuevas entregas. Prefería la muerte antes que presenciar el más grande desastre militar de su tiempo. Su rostro parecía ya el de un cadáver. Se mordió los labios que se cubrieron de pequeños rubíes tibios. El sabor de su propia sangre lo desconcertó y avivó su sano instinto de salvar la pureza esencial de su vida. Fue aproximándose al río. Sus soldados que lo adoraban, lo miraron asombrados. El mozo fijó la vista en lo alto de la torre de la iglesia. La bandera estaba aun en su sitio. Con una laberíntica sensación de liberación, de exaltación del valor, de aniquilamiento, de sacrificio en aras de sus principios eternos, se irguió, alto, frío y altivo como el aire. Se llevó la pistola a la sien. El roce del acero en la piel le recordó las sienes de Elisa, blancas, frágiles, estriadas de venas azules. El punzante recuerdo alteró por primera y última vez el pulso más firme del Paraguay. El tiro subió unos milímetros del lugar preciso. Un muchachito moreno, de calzón de fibras de cocotero que llegó en ese instante, quedó con la boca abierta. Traía un mensaje del Mariscal. El papel como hoja al viento se agitaba en la mano temblorosa del niño. Paulino Alén no lo vio. Urgido a llevar a la tumba la pureza de su vida, se disparó un segundo tiro en el vientre y quedó tendido en el suelo. Ya no pudo leer la orden de evacuación de Humaitá, contenida en el mensaje del Mariscal, y que se cumplió después.
En su despacho el Mariscal dictaba notas a su secretario, Carmelo Talavera. Disponía el reclutamiento de tantos hombres como pudieran hallarse en las poblaciones. Impartía instrucciones con respecto al modo de colar la tierra en Valenzuela y Yakuyry, a fin de recoger el azufre y el salitre necesarios para la fabricación de la pólvora. Interrumpió su dictado para atender a su edecán que le anunció la llegada de un mensajero procedente de Humaitá.
El mensajero entregó al Jefe Supremo una botella lacrada, enviada por el comandante Timbó, general Bernardino Caballero, quien la había recogido del río. La botella provenía de uno de los acorazados. El Mariscal la rompió y extrajo el comunicado. Estaba dirigido al coronel Martínez, y decía: "Mañana a la noche arribarán los acorazados para apoyar la revolución. Confiamos en que usted, Berges y los hermanos del dictador cumplirán sus compromisos".
El Mariscal inclinó la cabeza, la sostuvo en las manos y apoyó los codos sobre la mesa. El comunicado le quemaba la sangre. Vuelto hacia el mensajero le hizo unas preguntas breves y precisas. El soldado contestó haciendo el relato de lo ocurrido en la fortaleza. En la isla Poí se peleó cuatro días. El coronel Martínez, que había recibido la orden de pelear hasta el último soldado, se había entregado con dos mil hombres. El general argentino Rivas le dio un abrazo. Todo esto anticipaba el contenido de la nota encerrada en la botella, De nuevo la traición. El coronel Alén se había disparado un balazo en la cabeza y otro en el vientre.
- ¿Murió? -preguntó el Mariscal.
- No, señor Mariscal. Lo traen sobre parihuelas.
López se puso de pie. Se hubiera dicho que se volvía más pesado con el fardo de su dolor. Aquel momento se le presentaba como el más grave de su familia. ¡Humaitá en manos de sus adversarios! ¡La tentativa de suicidio de Alén! ¡La traición de Martínez! Todo lo llevaba a una encrucijada fatal que no le permitía avanzar ni retroceder. El proceder de Alén lo hería como si hubiese sido un atentado contra su persona. Repudiaba el acto no por la violencia y la frustración que entrañaba, sino porque le descubría tenebrosas perspectivas. Por primera vez juzgaba las cosas sin pizca de ilusión, con fría lógica lacerante. Veía claramente que la inhibición de Alén podía generalizarse de algún modo. Tenía miedo hasta de sí mismo, para el caso en que tuviera que enfrentar una situación similar. Comparó la escapatoria intentada por Alén con la actitud de Martínez y frunció el ceño. En ciertos momentos el morir requiere menos coraje que el vivir, pero los que prefieren morir no están hechos de la misma madera de los que viven a pesar de todo. Aun en contradicción consigo mismo, el Mariscal reconocía que la voluntad de hierro, el orgullo militar de Alén eran dignos de ser tenidos en cuenta. En definitiva habría un solo vencedor: el que buscó Alén con la pistola en la mano. Estremecido apretó el puño de la espada. Le había asaltado el presentimiento fugaz de que él, de un modo u otro, seguiría el ejemplo de Alén.
La caída de Humaitá sumió al Mariscal en una desesperación sombría. Durante tres años y tres meses, la alianza había empleado ochenta mil hombres en el ensayo de recorrer los ríos, disparar las armas y combatir contra López, al mando de generales, almirantes y mariscales. Nunca la historia de América había consignado hechos parecidos. Para los aliados, Humaitá, más que una fortaleza, había sido un enigma, un misterio de piedra, un monstruo sin el talón de Aquiles, hasta que la traición intervino para destruir lo que se consideraba indestructible.
- ¡Me lo pagarán! -exclamó López. Después de un lapso de silencio ordenó-: Detengan a la madre y a la esposa del coronel Martínez. Se las castigará de modo que ningún cobarde se atreva a entregar soldados de mi ejército.
Cuando el edecán salió a cumplir la orden, Elisa se aproximó al Mariscal y le dijo:
- La esposa de Martínez es amiga nuestra. Ha vivido conmigo y puedo asegurar que ella no tiene participación en la conducta del marido.
El Mariscal la apartó con dureza. Frunció el ceño y replicó:
- Ella conocía los propósitos de su marido y no me los comunicó. Basta de palabras. Nunca, ¿entiende?, nunca debe interponerse entre la justicia y los traidores. Presente o prófugo, el tribunal juzgará a Martínez y a todos los que piensan y obran como él. Guarde sus lágrimas, señora. En momentos como éste el llanto me irrita -López clavó la mirada en un punto lejano del horizonte. Elisa se alejó sollozando.
El general Barrios y el teniente cirujano Roque Céspedes citaron a Juliana Insfrán de Martínez y le comunicaron su condena.
El 24 de julio de 1868 el ejército aliado, después de un intenso bombardeo, ocupó Humaitá. La plaza había sido totalmente evacuada por sus defensores. El general argentino Rivas fue el primero que puso los pies en la fortaleza. Antes de inspeccionar las fortificaciones se dirigió a la casa particular del presidente López, "tan perforado por las balas de cañón, que podía compararse únicamente a un rallador. El techo estaba hecho añicos". Las habitaciones del Mariscal conservaban su pulcra sencillez. Las paredes del aposento de Elisa hallábanse igualmente perforadas por las balas. En el jardín fronterizo las hierbas crecían. Algunos rosales sobrevivían al desastre. Ocultos entre la maleza, florecían. Las delicadas corolas marcaban las huellas del tierno y refinado espíritu que pasó por aquel lugar.
En medio de la ruda desolación, el aposento de Elisa conservaba su encanto sutil y triste. Hasta las cortinas se hallaban en su sitio, suavemente plegadas. Gelly, el generalísimo argentino, halló cerca de la cama de bronce dorado, un par de zapatos de raso negro de Elisa. Los recogió y se los envió a su mujer Estanislada Álvarez. Desde Buenos Aires ella te contestó: "Recibí el botín de madama Lynch. Después de tres años de bloqueo, madama Lynch deja arrumbados elegantes botines de última moda. Mi pensamiento único es que se acabe la guerra del Paraguay y que tú vuelvas a mi lado, y que no consientes que sea como madama Lynch. Es lástima que esa mujer no sea esposa de López. Sería digno de todo elogio su heroísmo por seguir la suerte de su marido. La vida de esa mujer me parece extraordinaria. Me quedo con uno de los zapatos; el otro lo llevó Juliana Portela. Como lo sabes, ella es paraguayista y está en contra de esta guerra".
53
A San Fernando, frente al río, se trasladaron las famosas baterías de Humaitá. En ese lugar trascurrió la época más terrible de la guerra. Procedentes de Asunción, llegaron los acusados de alta traición, José Berges, el deán Bogado, Benigno y Venancio López y los políticos extranjeros refugiados en el país.
- Sin perder tiempo hay que fusilar a los culpables. El delito de traición a la patria durante la guerra, no requiere sumarios -opinó el general Barrios.
El Obispo corroboró la aserción.
El Mariscal pensaba de otro modo. Resolvió establecer un tribunal militar para enjuiciar a los acusados. ¿Le quedaban todavía hombres de entereza moral suficiente para juzgar a los traidores? Posiblemente. Pensó en el padre Maíz, recto y de acendrado amor a la patria; en el coronel Aveiro, de lealtad inalterable. Los dos eran incorruptibles, capaces de sobreponerse al sentimentalismo en bien de la patria. Involuntariamente, López hizo un gesto de protesta oscura. Hasta sus hermanos lo habían traicionado. ¿Valdrían los unos más que los otros? Sólo Benigno se mantenía consecuente e invariable para consigo mismo.
Se formó el tribunal militar con el sacerdote Román, de figura alta y airosa, de labios finos, índice de un carácter inflexible, que no conoce la piedad y el padre Maíz, Vicente Ávalos, Juan Antonio Jara, Silvestre Carmona, Manuel Maciel, Mauricio Benítez, Matías Goiburú, Crisóstomo Centurión y Juan B. del Valle.
- Antes de la guerra miraba a los seres humanos sin desconfianza. Ahora me resulta difícil no ponerme en guardia delante de ellos. Los encuentro complicados y desconcertantes -declaró López a Madame Lynch. El que fue de joven soñador y esteta, en la madurez se volvía duro, casi cruel bajo los golpes de la adversidad.
El altivo mandatario, desgastado por una labor sin descanso, desilusionado y rodeado de enigmas, trataba de leer el pensamiento del que miraba a las lejanías, del que conversaba en voz baja o en tono confidencial. Sentíase solo en la derrota como solo estuvo en las horas de esperanza. Sentaba a su mesa a las personas más conspicuas, pero las agasajaba sin placer. Le rodeaban rostros huraños y suspirantes, que hacían imposible toda expansión. Prisionero de su propia suerte, López se sintió rodeado de enemigos y urgido a defenderse atacando. Deslizó centenares de espías entre los conjurados y sospechosos de serlo. Opuso el proceso y el fusilamiento a la traición que reptaba en la sombra. No se sabía si el que caía preso sería el último. Se descubrían ramificaciones tenebrosas. Más de un complotado rompía los pactos secretos. Por el campamento fangoso corrían noticias lúgubres. Las trasmitían hombres exhaustos, de rostros lívidos, que masticaban tabaco, escupían y bajaban la voz con expresión de misterio.
Apenas pasaban los soldados armados de lanzas, fusiles y lazo, los otros que se hallaban de guardia o adormilados a consecuencia de la mala noche sufrida, se estremecían y suspiraban, agobiados por lo que sabían que estaba ocurriendo en los ranchos o bajo el techo del cuartel general. Se habría dicho que todos poseían el don de la adivinación, que conocían la gravedad de las culpas así como quiénes eran los delincuentes. Tribunales y azotes entraron en acción ¿Juzgaban los tribunales o simplemente actuaban el odio y el espíritu de venganza? ¿Caían los culpables o eran sacrificados también los inocentes?
Centenares de personas encumbradas miraban el suelo, avizoraban la selva, imaginaban sendas que llevaran a lugares lejanos, en donde no existiera nada negro, ni fuegos fatuos sobre los esteros, que evoquen fantasmas inquietantes.
Los apresamientos se multiplicaron. Ya no se bebió ni se bailó en torno al mástil de la bandera desteñida. Los hombres dejaron de visitar a las mujeres. La mayoría de ellos se hallaban enfermos y las mujeres los cuidaban con afecto maternal. Las viejas rezaban. Los soldados entristecidos se miraban a hurtadillas y tomaban mate en torno al fogón, que tenía más cenizas que vituallas. Se hubiera dicho que intentaban ponerse de acuerdo para correr y cobijarse en alguna cueva inviolable.
Barrios y Palacios insistían en que se "cortara de una vez la causa, matando sin formación de proceso, ya innecesario estando tan esclarecida la causa". Pero el proceso aun reservaba sorpresas.
El mariscal López no tenía mazmorras. Los calabozos subterráneos, húmedos, oscuros, poblados de alimañas, quedaron como pavorosa leyenda de la época francista. Francisco Solano López castigaba con el sol y con la lluvia, sobre la húmeda gramilla, bajo el relente de la noche, con cepos de lazo que ensartaban hasta cuarenta hombres, con cepos a la uruguayana, martirio de fusiles sobre la nuca, pesados grillos y azotes bajo la indiferencia azul de los cielos. Él no era cruel por naturaleza, pero endurecido por la adversidad, por el tremendo fracaso originado en la traición, llegó a mirar con indiferencia el dolor ajeno. Sus actos no se regían por la conciencia, sólo por la ley. Siempre evitaba presenciar los cuadros de martirio. Si por casualidad pasaba ante ellos, procuraba no mirar a las víctimas y, a solas, sentía náuseas.
Elisa vivía pendiente de los pensamientos, de las miradas de aquel hombre sincero en sus errores, firme en sus principios, que ardía en el fuego de una tragedia sin precedentes. La turbaba aquel rostro fatigado y triste. Ciertas caricias, ciertas expresiones tiernas o sensuales, estaban ligadas a esa fatiga, que para ella venía del pasado, despertaba su recuerdo y la sumía en breves ensoñaciones. Francisco había cambiado tanto, que cuando se inclinaba para besarla tristemente, su rostro dolorido le parecía otro nuevo y distinto, el rostro de un extraño recién venido, que rompía su fidelidad.
Sentado junto a su escritorio, ceñudo e irónico, el Mariscal repasaba los partes de su policía secreta. Leía los trozos de papel azul y amarillo, delgados como dagas, y los clasificaba de acuerdo con lo que despertaba su interés. Los partes combinaban nombres de grandes señoras con la astucia de los nativos, la fuerza espiritual del clero con el poder de los ricos, la habilidad de las mujeres pueblerinas y la inmunidad de los diplomáticos.
Elisa aproximóse a Francisco. Por encima de sus hombros echó una ojeada a los papeles y descubrió su nombre en algunos de ellos. "A las nueve madama habló con Barton diez minutos", leyó en uno de los partes; en otro: "A las dos entró en el rancho donde guarda prisión Venancio López. Salió a las dos y media". La invadió una ola de rebeldía al comprobar que Francisco le daba sitio en la órbita oculta por donde rodaban las figuras sospechosas.
A López no le inquietaron las protestas de Elisa.
- ¿Qué te importan los espías, si eres inocente? -le replicó.
- Me mortifica, porque prueban tus dudas.
- A mí me complace confirmar tu lealtad en medio de la defección general. Mis enemigos te combaten tanto como a mí, y necesito probarles que nada hay en ti que no sea limpio y veraz. ¿Por qué fuiste a visitar a Venancio?
Miró a Elisa de frente, sin ver la fatiga de aquel rostro ni el círculo amaranto de las ojeras.
- Era mi deber tenderle la mano en la adversidad. Venancio ha sido bueno conmigo. Es padrino de nuestros hijos.
- Debías haberme consultado antes.
- Temía que te opusieras.
- Lógicamente no te lo hubiera permitido. Esa visita, sin mi consentimiento previo, es una falta casi imperdonable - "pero revela tu nobleza y valentía", agregó para sí.
- Francis, ¿dónde está ese espíritu de equidad que siempre admiré en ti? Recuerda que Venancio contra la oposición de toda tu familia, fue el único que me brindó su amistad -Elisa enlazó las manos en ademán de súplica-. No me mires con dureza, Francis. Necesito de tu corazón, de tu piedad, de tus afectos más puros. ¿Consentirás en perdonar la vida a Venancio, en caso de que él hiciera una declaración cabal sobre la conspiración?
López arqueó las cejas. Su rostro un tanto grueso, frío y altivo, irguióse para escrutar los ojos de Elisa.
- ¡Ela! -dijo-, a ti te interesa la vida de tu compadre. Yo necesito desenredar la madeja de la conspiración. Venancio muerto no me será útil. Si se arrepiente de su delito y confiesa ampliamente, te doy mi palabra de honor de que salvará su vida.
- Gracias, mi Francis.
- No te pongas contenta, porque yo me siento desolado más que nunca. Mi situación se complica terriblemente. Lee esta carta de Wisner -le pasó a Elisa varias páginas cubiertas de apretada letra y frunció el ceño. Pensaba en Wisner. El pundonoroso militar debía tener pruebas más fidedignas que las traslucidas en su carta, para haber osado escribir como lo había hecho. Su cerebro se excitaba pero su corazón continuaba siendo fiel a su madre. En tanto, Elisa, leía la carta de Wisner:
Un asunto que, por grave, necesita ser tratado con especialidad, me hace tomar la libertad de escribir directamente a VE. la presente.
La respetable señora madre de Vuestra Excelencia me mandó decir, por un militar, que mucho deseaba verme y que si fuese posible fuera a su casa el día que me caiga bien, haciendo preguntar expresamente cuál sería el día de mi ida. Respondí por
el mismo conducto que con mucho gusto concurriría allá, pero que teniendo que pedir permiso no podía señalar el día.
En efecto, obtenido el permiso del señor vicepresidente para el lunes 13 del corriente, fui a casa de la señora, en la quinta de Ybyraí, de regreso a la capital, a donde me dirigí primeramente, para tratar con el mayor Fernández. Serían las cuatro y media cuando entré en la sala donde estaba sola la señora. La saludé atentamente y después de los cumplidos me preguntó cómo estaba el negocio en la guerra, a lo que contesté que hoy estábamos mejor que nunca. Me volvió a decir que si yo consideraba así la situación y le repetí en el mismo sentido.
Me preguntó si cuando yo había venido cómo habían quedado las cosas, y si no había alguna esperanza de terminar esta guerra, que era ya muy larga. Le respondí que ningún cuidado absolutamente nos demandaba la guerra, que todos estábamos buenos y muy particularmente con el nuevo movimiento hemos logrado una inmensa ventaja sobre el enemigo.
Me preguntó si no conocía nada de ningún arreglo que termine la guerra, que no ha de tardar más o menos tiempo. Le dije que lo que más importa a VE. debemos proponer todos, es la feliz terminación de un gran empeño. Me dijo que era del mismo parecer, que a la guerra nunca había temido, pero sí a las partes, que vería muy bien que VE., que ha sufrido tanto en la larga campaña, viniera un poco a la capital, que era su puesto militar, de donde sería fácil proveer las órdenes para la defensa del país.
Después de varias preguntas de ese género, que ha respondido todas en el sentido de infundir la más completa confianza por la situación, mucho más cuando me ha parecido estar imbuida de dudas sobre si se podía llevar adelante la guerra de nuestra parte, me dijo que, suponiendo que yo podía saber lo que nadie, me había hecho suplicar por mi ida, que no era nada lo que pensaba, que, presa de su enfermedad, sufría infinito por lo que pasaba en su familia, que no podía aguantar más. Me refirió que don Benigno había estado acompañándola y había sido llamado por segunda vez por VE., le había dicho que tanto empeño había en su ida, que si fuera preso. Que ella ni había recibido ninguna comunicación de VE. hace ya tiempo; que a pesar de sus repetidos encargues, ni una letra le ha escrito don Benigno tampoco.
Un telegrama ha de llegar en tránsito por Tebicuary, que no sabe si ha llegado ante VE., si vivía o había muerto y preguntándome sobre ambos, le había sido que a éste lo había visto con salud hasta Ceibo, aun fue nuestro compañero de viaje a mi venida después de un día lluvioso.
Que a don Benigno lo había visto únicamente en el camino, en el puerto de Villa Franca y no sabía qué decirle de él. Continuó en términos de una queja general, de todo, que nadie le hacía más caso, que todos la abandonaban, que, desde que murió el finado, no ha pasado un día de gusto, que los asuntos en la familia la atormentaban, no sabía lo que ahora estaba ocurriendo.
Últimamente me ha dicho que únicamente por su estado de salud no se había apersonado a hacer sus diligencias, que antes el señor Sánchez solía ir a ofrecerle alguna cosa y que ahora nadie había querido atenderla. Como yo me había evadido a todas las preguntas en los términos citados, me suplicó que le hiciera un borrador de una carta para VE. solicitando noticias de don Benigno y de Bedoya.
He respondido que yo me honraba mucho de haberme hecho saber sus deseos de ocuparme, y que me procuraré ocuparme en todo lo que pueda servirle, pues tenía mucha voluntad para ello; que, en cuanto a la carta a VE. quiero disculpas, que una carta entre madre e hijo es una cosa muy sencilla, pero que en el presente caso le ofrecía una circunstancia muy especial y era la de ver al Sr. Mariscal, jefe supremo de la República.
Soy de VE. muy humilde servidor. - W.1
Terminada la lectura, Elisa devolvió la carta al Mariscal. No demostró sorpresa ni indignación. Hacía tiempo que se hallaba informada del descontento de doña Juana, de que su casa se había convertido en centro de operaciones de la revolución. Había callado porque prefería que el presidente descubriera por sus propios medios la verdad.
1Archivo Paranhos. Biblioteca Nacional de Río de Janeiro.
54
El mariscal López recibió la confesión escrita de su hermano Venancio, una relación detallada de la conspiración, que comenzaba con las conferencias del ministro Washburn y Benigno López, cuando éste llegó en una ocasión del frente de operaciones. Washburn le había preguntado cuál era la situación del ejército.
"Mala -respondió Benigno-, y peor será si Caxias intentara tender sus líneas desde Tuyutí hasta las riberas del Paraguay para envolver Humaitá."
"Benigno dibujó el movimiento en el suelo. Señaló la posición de los dos ejércitos, mostró una forma de operación que permitía penetrar en el interior de la República por un lugar abierto a la invasión, el paso del río Tebicuary. Dejando atrás Caacupú se avanzaría rápidamente hasta Paraguarí, no lejos de Asunción. Desde allí será fácil comunicarse con la revolución, recibir el apoyo de las poblaciones más importantes de la República, incluso de la capital, y ocupar la vía férrea.
"Washburn exigió más explicaciones. Sacó del bolsillo un lápiz y lo pasó a Benigno. Al mismo tiempo le decía a su secretario privado Meineki que se retirara un momento. Así lo hizo, pero después de haber visto lo que Benigno trazó en el papel.
"El que hizo estas declaraciones afirma que Washburn llevó los datos y el diseño de Benigno a Caxias."
"Benigno regresó del ejército en septiembre, visitó a Washburn en los primeros días de octubre, y le preguntó:
- ¿Cómo están allá abajo? (el ejército).
- En buena salud, pero su situación se agrava, tal como lo anuncié.
- ¿Por qué?
- Porque los unos y los otros se hallan fatigados por la expectativa. Tienen poca confianza en el éxito de una gran batalla y yo no haría nada por desmentirlos. Todo está preparado para el momento esperado que se cree muy próximo."
"- Mister Berges es un hombre hábil. Bajo la máscara de su jesuitismo aparenta indiferencia, pero obra con habilidad notable -dijo Washburn.
"- En efecto, yo no creía que haría tanto -replicó Benigno.
- Sobre todo que no comercia en el "god money" (el dios dinero).
"Enseguida Washburn tomó una obra de Du Graty y los dos juntos, con Benigno, examinaron sobre el mapa el curso del río Tebicuary y las distancias que separan a los dos cuerpos de ejército.
"Más tarde conversaron sobre las naves y declararon que sobrevendrán grandes acontecimientos. Washburn, después de referirse al enrolamiento de las mujeres como soldados, dijo que eso sería ridículo, que su mujer no querría permanecer en el país, si eso ocurriera.
"Benigno le respondió que eso no era más que para fortificar, si fuera posible, la confianza pública.
"- Si usted parte -agregó, usted nos dejará en una bella posición.
"- Quedaré aquí, porque pienso que puedo serle útil a Ud.
"Washburn visitó a la señora presidenta, en Ybiraí, para agradecerle por una casa de campo que ella le prestó para pasar el verano. El declarante lo acompañó. A la salida Washburn le dijo que el cónsul francés era un estúpido, porque hablaba de cosas comprometedoras; y lo acusaba de alquilar casas para ofrecer asilo.
"En Paso Pucú, de vuelta del campo enemigo, Washburn le trae a Benigno una carta de Caxias, en la que éste le explica que Washburn es portador de las bases pedidas, que es preciso trabajar rápidamente y que Washburn será un colaborador eficaz y que va "ben cheio" (bien forrado).
"Benigno le dice a Washburn:
"- Si se llega al término deseado de la empresa, usted puede contar con un medio millón y un centenar de mil para su viaje, no para ir a Chile, sino para ir a donde a usted le place.
"Independientemente de esta proposición. Bedoya, al comienzo de noviembre, envió a Washburn en dos veces, la cantidad de mil onzas de oro acuñado y quince mil pesos en billetes del país, diciéndole que, si eso no le fuese suficiente, no tuviera escrúpulo en avisarle, porque podría disponer de tres mil onzas más. Esta cantidad fue entregada personalmente en la casa de Washburn, en la capital, a donde fue expresamente Benigno, la primera vez a pie, la segunda vez a caballo, a la caída de la noche.
"Benigno dijo que era una gratificación para recompensar a Washburn la eficaz colaboración a favor del gobierno. En otra circunstancia, Washburn habló con Benigno si debía dar una Constitución al país, una vez terminada la guerra.
"Benigno no lo creía oportuno al salir de una guerra cruel.
"W. -¿Usted piensa continuar con el despotismo?
"B. - No, señor. Se harán leyes convenientes que equivaldrían a una Constitución como se hace en Inglaterra.
"W. - Berges es más constitucionalista que usted.
"B. - Será porque estuvo en los Estados Unidos.
"Washburn recibe de Benigno y Berges las noticias que envía afuera. Transmite las respuestas y las nuevas. Todos los papeles de la revolución, encerrados en un sobre engomado, lacrado y sellado, llevó el ministro Berges en persona a Washburn. Este los puso en otro sobre y escribió de su puño y letra: "Papeles privados de B.L."
"- Yo no lo puedo guardar -dijo y se los entregó.
"- Si se los reclamo me los devuelve -replicó Berges.
"W - Entendido.
"Se le prometió a Washburn una residencia de placer y de producción agrícola, no lejos de la ciudad, gratis si es del Estado o a venderle a precio módico. Saturnino Bedoya puso a su disposición para veranear su propiedad de Ybiraí, una bella mansión de dos pisos, dotada de los muebles y útiles necesarios y hasta sirvientes por los servicios prestados a la revolución.
"El general Barrios aportó dinero y se comprometió a la ejecución de un plan de apresamiento de López, lo mismo que el obispo Palacios. Este último tiene sus memorias escritas en cuaderno en forma de breviario, que no sale nunca de sus manos".1
Las declaraciones de Venancio precipitaron los acontecimientos. Se cambió correspondencia diplomática entre el gobierno del Paraguay y Washburn, de veintisiete piezas, a las cuales cabe agregar una carta de Washburn a López y un panfleto dirigido al ministro inglés. Washburn se defendió mal. Afirmó que "no había habido una conspiración, sino un plan para deponer a López, haciéndose suceder por uno de sus hermanos".
Careados con Venancio López, los presos se vieron obligados a declarar la participación que tuvieron en la conspiración.
Los primeros que confesaron ampliamente, fueron Fidenza, Leite Pereira y Vasconcellos. La justicia solicitó el envío de los papeles entregados por Berges a Washburn. Éste no pudo negar la visita de Berges, pero no admitió haber recibido los papeles.
Benigno declaró que había mantenido conversaciones con Washburn, criticando el sistema de gobierno y "la política arbitraria del Mariscal que se ocupaba en fabricar soldados y no ciudadanos". Reconoció su participación en la conspiración y declaró "que no podía tener arrepentimiento de su conducta".
El general Barrios, que se había empeñado en cortar el proceso degollando a los culpables sin sumario previo, hizo cargos a su esposa, Inocencia López, por haberlo obligado a entenderse con sus hermanos y a entregar dinero a Washburn. Atemorizado y enceguecido, llegó al extremo de pegar a su mujer, diciéndole:
- Vete a sufrir el castigo que te impongan. Yo iré a sufrir otro tanto.
Antes de presentarse ante el tribunal, prefirió darse un tajo en el cuello con una navaja de afeitar. En el bolsillo interior de su chaqueta se encontró la carta de Inocencia que se refería a la conspiración y la entrega de dinero a Washburn. La carta, manchada en sangre, se unió al sumario.
El obispo Palacios, que desde que se descubrió la conspiración no disimuló sus inquietudes y sobresaltos, fue careado con Venancio y el deán Bogado. Estos afirmaron que el obispo, por hallarse al lado del mariscal, tenía la facilidad de recoger datos muy positivos sobre el personal y movimiento del ejército, todo lo cual trasmitía luego a las primeras cabezas de la revolución. Las declaraciones probaron también que el obispo se había comprometido a intimar a Solano López la resignación del mando y obtener la salida del país. El acta de la revolución firmada por los conspiradores, cayó en poder del vicepresidente, la cual envió al Mariscal.
Rafaela López de Bedoya fue también llamada a declaración. Se le preguntó si conocía a Saturnino Díaz de Bedoya.
- Es mi esposo -respondió.
- Es un traidor -replicó el fiscal.
- No hay más traidor que Francisco Solano López -afirmó Rafaela. En los sucesivos careos entre Venancio y los confabulados, se descubrieron las últimas combinaciones del enemigo y un segundo golpe que debía estallar el 24 de julio, en Asunción y San Fernando, simultáneamente "para cuyo efecto el enemigo debería hacer arrimar cuatro de sus acorazados, forzar las baterías de Tebycuary, bombardear el campo de San Fernando y socorrer a los comprometidos, en el caso de que fracasara la revolución". Sería la segunda oportunidad que necesitaba Benigno.
El 24 de julio aparecieron los acorazados frente a San Fernando, bombardearon la posición durante algunas horas, pero la mayoría de los conspiradores habían sido acallados.
55
Desde el 20 de agosto el presidente López procedió a la evacuación de San Fernando sin que por eso se suspendieran sumarios ni castigos. López se hallaba rodeado de mutismo. Nadie metía la mano en sus asuntos, nadie influía en sus decisiones.
Elisa hallábase en su habitación cuando el guardia le anunció la visita de la señora Petrona Decoud, quien iba acompañada de dos hijitas. Elisa la invitó a entrar y le ofreció una silla. Era la primera vez que las dos mujeres se veían de cerca.
Petrona era hija de doña Ramona Eguzquiza y de don Pedro Nolasco Decoud, el que había sido acusado de conspirar contra la vida de don Carlos. Petrona tenía cuatro hermanos, María Antonia, Clara, José Andrés y Paulo. Era de baja estatura, poco hueso y mucha carne, cutis claro y cabellos negros.
Elisa no guardaba motivo de reconocimiento hacia Petrona, una de las que la hostilizaron con más saña, amparada en su posición social en el odio de los Decoud a todas las personas vinculadas a los gobernantes López.
Petrona se creyó un tiempo novia de Benigno. Cuando éste formalizó su compromiso matrimonial con la señorita Angelita Fernández, oriunda de Paraguarí, la Decoud saltó las vallas sin perder su orgullo. Por este medio consiguió que Benigno postergara su boda. Fue el principio del fin. El proyecto matrimonial se diluyó en los trágicos acontecimientos que sobrevinieron. Petrona se aferró aun más a sus esperanzas. Conservó sus prejuicios y se acomodó dentro de la moral ordinaria y común. No era de las que caen. Con tres hijos y una adelantada gravidez, casi se creía la esposa de Benigno López.
Elisa tenía la seguridad de que Petrona venía a formularle algún pedido.
"Con tal que no sea nada a favor de Benigno" pensó. La culpabilidad de este hombre no admitía consideración ni piedad. Reconoció que le sería difícil ser generosa con Petrona, en beneficio de Benigno, a causa de los desdenes de ellos en otro tiempo. Llegaba el momento de saber los motivos de esa visita. Las dos mujeres guardaron silencio. En espera de la explicación. Elisa atrajo a una de las niñas que sonreía con ternura inocente.
- Es un privilegio -dijo- tener hijas...
El recuerdo de Adelaida la llenaba de emoción.
- En estos momentos preferiría tener únicamente varones como los tiene usted, madama. Estoy desamparada. Me veo obligada a pedir favores.
Petrona enrojeció violentamente. Recordaba las ofensas que en diferentes ocasiones había inferido a madama.
Elisa aparentó no advertir aquella turbación. Acarició a las niñas a fin de darle tiempo para reponerse.
- Tiene usted unas hijas muy simpáticas, particularmente ésta. El nombre de Adela me suena como abreviación de Adelaida -Elisa sentía una ola de ternura inspirada por el recuerdo de su hija muerta.
- Benigno no tiene suerte -dijo Petrona, incongruente.
- ¿Por qué? -Elisa se puso alerta.
- No crea que voy a referirme a los asuntos de Benigno. Son de él y no tengo nada que ver con ellos. Sólo deseo decirle que Benigno la apreciaba a usted mucho.
- Hábleme de lo suyo, Petrona; de lo que le ha traído hasta aquí.
- Sí, madama. Benigno decía de usted tonterías, pero yo comprendía que en el fondo la quería. Usted siempre prefirió a Venancio.
- Si vino para decirme eso le advierto que se ha molestado en vano. Disculpe que la deje.
Elisa había hallado mortificante la introducción a lo que ella esperaba.
- No se vaya madama. He venido a pedirle un favor. Los sufrimientos confunden mis ideas. De un momento a otro yo espero un hijo que pronto no tendrá padre. Ese hijo tiene la sangre del presidente. Será otro López porque me anuncian un varón. El padre tiene sus culpas pero este niño es inocente. De todo corazón quiero un varón que me sirva de amparo en la vejez. Si nace en este lugar moriremos mi hijo y yo. Entonces, ¿qué será de mis niñas?
Las madres se comprenden sin necesidad de confidencias. Elisa conocía la melancolía que precede al advenimiento, la tristeza que desborda la plenitud. Acariciaba a la pequeña Adela, que miraba el mundo como asombrada. La imagen de su propia hija asomaba borrosa en su mente y la conmovía. Se apiadaba de esa madre que temblaba por la vida que traería al mundo.
- ¿Qué puedo hacer en favor de usted? -preguntó.
- Hablar al presidente -replicó Petrona.
- ¿Sobre qué? -inquirió Solano López, de pie en el vano de la puerta que comunicaba su habitación con la de Elisa. Había una expresión burlona en su voz y en su mirada.
Petrona inclinó la cabeza y cruzó las manos en actitud de imploración. Ante el poderoso comprendió la magnitud de su audacia. El Mariscal tenía en sus manos la vida de Benigno. En lo íntimo ella reconocía que existían motivos para el castigo, que tampoco ella estaba exenta de culpas. Había inferido agravios a Elisa. ¡Qué locura la de venir a meterse en la boca de los lobos! ¡Sería atrapada!
- ¡Piedad para un inocente! -exclamó, de rodillas, con el rostro oculto detrás de sus hijitas, que comenzaron a llorar.
Elisa se puso de pie. Fue hacia Francisco y le habló en francés, con su acento irlandés dulce, un tanto gangoso.
- La señora Decoud espera un hijo y ruega al presidente que tenga la magnanimidad de permitirle que salga de este lugar para refugiarse en un pueblo donde pueda atender al nacimiento de su hijo.
Petrona se sobresaltó. Tuvo la seguridad de que la Lynch la traicionaba.
- ¿Piensa usted que puede concederse esa gracia, Petrona Decoud? ¡Jamás! Que perezca la simiente del traidor -replicó López, ceñudo y amargo.
- ¡No! -exclamaron a un tiempo las dos mujeres unidas por el instinto maternal que impulsa hasta a las fieras a la defensa de sus hijos.
- Perdón, presidente. Comprendo que no he debido dar este paso. Pero tenía esperanzas en que su excelencia se compadeciera de estos inocentes que tienen la sangre de don Carlos -murmuró Petrona con los ojos bajos.
El presidente miró a Elisa, que se retorcía los dedos. -luego habló para Petrona-: Usted no aparece comprometida en el juicio de los culpables. Dos criaturas y otra en camino la necesitan para vivir. Las madres en el estado suyo son doblemente sagradas -su tono era extrañamente triste como si hubiera pretendido apartar de sí alguna idea desagradable. Quedó mirando a distancia soñador.
Elisa tenía fe en el corazón de Francisco, en su inclinación al amparo de los débiles, en su predilección por los niños.
Solano López parecía sufrir. Dio unos pasos por la habitación. Sostenía un rudo combate. Entraban en juego sentimientos primitivos: fuerza y rencor. Nobles emociones, generosidad y perdón. Quedó en pie la generosidad. La fuerza se cambió en fortaleza moral. El presidente López redactó el salvoconducto para la mujer y los hijos del hombre que lo había combatido durante veinte años, del reo convicto y confeso de alta traición a la patria y de atentado contra la vida del primer mandatario.
Petrona Decoud besó la mano que le entregaba el salvoconducto y cayó de rodillas, agobiada por la magnitud de lo que recibía. En un momento de exaltación, de temeridad, había decidido enfrentar al hombre a quien la guerra y el poder otorgaban algo de sobrenatural, y aproximarse a la mujer a quien había humillado con desaires. Había ido a formular un ruego a sabiendas de que le sería negado todo, que hasta podía ser aniquilada. En vez de la negativa, se le habían llenado las manos. Guardó el documento entre las ropas y caminó como si hubiera tenido alas en los pies. De vez en cuando miraba el papel que iba a conservar hasta la muerte. Uno de sus hijos lo recibió en herencia y lo conserva. El documento dice:
"De orden del Supremo pasarán a sus casas Ramona Eguzquiza y Petrona Decoud con dos criadas llamadas Mercedes y Leona, debiendo presentarse a su llegada adonde corresponda. San Femando, 24 de agosto de 1868. - Palacios, Jefe de la Mayoría. - V°B°: F.S.L. (iníciales del presidente).
56
El 26 de agosto el Mariscal trasladó su ejército a Pikysyry. Quedaban atrás el terror y la sangre, las tumbas y las cruces. Escarmientos terribles, sacrificios inútiles. El daño causado y la pérdida de la guerra ya no se podían evitar.
Los soldados que iban con la visión terrible de los sucesos de San Fernando, no tenían ni ganas de hablar. Azotados por el viento frío de agosto, en vano trataban de olvidar los terribles cuadros presenciados. El 29 de ese mes el ejército paraguayo acampó en Pikysyry.
López, en su proclama, explicó a su ejército la conspiración descubierta en San Fernando; en tanto instalaba el cuartel general en la colina de Pikysyry, sobre un área de poco más de un acre de terreno.
El Mariscal extendió su línea de defensa apoyada por la derecha en las baterías de Angostura, sobre la ribera del río; por la izquierda, en los profundos esteros de Itaybaté.
Los edificios eran de un piso, techado con paja. Los cuartos sin puertas con paredes de estaca por tres lados. Los aleros formaban adelante y atrás cobertizos que se extendían a todo lo largo de los edificios. El radio principal, cercano al río, estaba ocupado por el presidente. Las dos piezas contiguas las habitaban Elisa y sus hijos. Las últimas piezas carecían de pared. Eran simples cobertizos y servían para oficinas militares, comedores y observatorios. Bajo uno de estos galpones se colocaron tres grandes telescopios apoyados en trípodes. Servían para observar de día y de noche el movimiento de los enemigos e informar luego al presidente, que permanecía sentado ante una gran mesa, revisaba los partes y atendía los asuntos militares del día. Fuera, tres guardias se turnaban en la obligación de entregar a López los despachos que constantemente llegaban, o transmitían sus órdenes a los oficiales. Éstos conservaban sus uniformes, blusa roja, o azul oscuro, ribeteada de negro y rojo, pantalón de tela azul o roja y una capa de modelo francés, con lazos dorados, que indicaban su rango. Los caballos, profusamente adornados de plata, con las cinchas prendidas durante todo el día, estaban listos para ser montados en cualquier momento. Los oficiales, a caballo, todavía conservaban su elegancia.
La población civil se hallaba en malas condiciones. La mayoría carecía de ropa, dormía en el suelo y vivía al aire libre. Las tropas trabajaban en las trincheras y extendían las posiciones frente al enemigo que preparaba un firme ataque. Parte del ejército y de la población civil se hallaba en Villeta. Un día el Mariscal fue a ese pueblo para encontrarse con su madre. Se arrodilló ante ella, rezó el "Bendito" y le pidió la bendición. Luego se encerraron los dos en una habitación. López salió de ella una media hora después, más pálido y más sombrío.
A Villeta llegó un buque italiano, que conducía productos farmacéuticos, paños y bayetas destinados al ejército. Elisa los había encargado a comerciantes europeos. El barco, en su viaje de regreso, llevó grandes cajones precintados de hierro, que parecían extraordinariamente pesados, a juzgar por el esfuerzo desplegado por quienes los transportaban. En el campamento se murmuró que los cajones contenían onzas de oro, enviadas a recaudo por el Mariscal. En el mes de octubre continuó el proceso de los conspiradores.
"¡La muerte del Mariscal!", Estas palabras indecibles hinchaban como las heridas tumefactas. Se las oía en el silencio y en el sueño, en la respiración y en el vértigo. Cada rostro, cada mirada, ocultaban lo que deseaban descubrir en los otros, la potencia maldita o sagrada -según las conciencias y los puntos de mira- que se atrevería a tomar en sus manos aquello candente y acre, que dificultaba la respiración de todos, hacía dar pasos en falso y quitaba el sueño.
¿Quién saldrá a escena? ¿A qué hora, en qué momento se romperán los diques? ¿Quién dará la señal? ¡La muerte del Mariscal! La única esperanza de liberación para los presos. Octubre y noviembre transcurrieron henchidos de esa esperanza, que flotaba por encima de procesos y batallas.
Una noche los ayudantes del Mariscal hacían la ronda para vigilar a los centinelas. Uno de ellos sorprendió la trompa de la escolta presidencial en conversación con Benigno, dentro de la caseta ocupada por este reo. El trompa fue apresado y sometido a interrogatorio. Este procedimiento dio a conocer que Benigno planeaba el asesinato del Mariscal con el concurso del mayor Fernández, hermano de Angelita, su primera novia. El trompa establecía la comunicación entre los dos. Se había proyectado que Fernández usara el puñal y se escapara luego en uno de los caballos del Mariscal. El mozo podría hacerlo fácilmente. Era el compañero favorito de los hijos de madama y tenía libre acceso a las habitaciones del presidente.
Inmediatamente de conocido se remacharon nuevos grillos a Benigno.
En San Fernando Elisa había visto llegar a Paulino Alén conducido sobre parihuelas, cubierto con un poncho manchado de sangre. Alcanzó a distinguir los párpados cerrados, la sien destrozada, el pelo aplastado por la sangre seca, y quedó inmóvil de espanto.
Paulino Alén tenía una herida en la cabeza, pero la muerte, pálida y rígida, se paró a su lado vacilante. No lo llevó, acaso porque la Providencia quería estremecer a los corazones que no habían comprendido su quebranto.
El coronel Alén pasó unos días en el hospital de San Fernando y fue trasladado a Pikysyry. Terribles alternativas de fiebre, postraciones y delirios lo llevaron lejos de la vida.
Alén no recuperó la razón a consecuencia de la herida en la cabeza. Torcida la boca que olvidó la palabra y la sonrisa, vagó por entre los ranchos, desorientado y sucio. Gozaba de cierta libertad por su estado de enajenación mental. Nada en su interior, indiferente a lo exterior, vegetaba en un mundo de brumas sin necesidades, impacientes ni deseos. Cuando pasaba entre los soldados arrastrando sus cadenas todos reprimían su protesta pero ninguno lo miraba.
Poco a poco un rayo de lucidez avivó sus instintos. Reconoció la voz y el aura de Elisa, y logró orientarse hacia la casa que ella habitaba. Como un galgo viejo que olfatea las huellas del amo, se arrastraba hacia la morada de madama, a cada atardecer. Sus manos, que habían perdido pulcritud, belleza y expresión, temblaban como las de un anciano al extender en el suelo el poncho manchado que le servía de lecho. Acurrucado sobre el sucio trapo, escrutaba el rostro de los que pasaban frente a él, presurosos para no verlo.
Cuando oía los pasos de Elisa, un rayo ardía en sus pupilas. Se hubiera dicho que la imagen de la irlandesa flotaba en su inconsciencia como victoria regia sobre el cieno. Teniéndola cerca, su emoción se reflejaba en las muecas que deformaban su rostro. Contraía sus labios en confusos balbuceos, retorcíase las manos y todo su ser esforzábase por expresar lo que había reprimido, abolido, enmudecido, por largo tiempo. Sus ademanes trasuntaban el anhelo de cubrirla con sus alas, sobre ese poncho arrugado, cerca de la pared. Se hubiera dicho que su yo íntimo afloraba del pasado, libre de mentiras y convencionalismos, que su verdad irrumpía, por fin, ávida de concretar el sueño de su vida: el desposorio con aquella mujer. Roto el equilibrio de la mente, lo que había guardado constreñido, replegado en una zona imantada de pasión, afirmaba su poder inconmensurable. Alén había dejado de ser el dueño de su intimidad, de su voluntad y de su fuerza. En él se abrían las puertas secretas, se rompían mordazas, se destruían caretas, se limaban cadenas y se liberaban los ensueños insatisfechos. El esclavo aparecía desnudo, solo y libre. Cuando tuvo todo, no pidió nada. Desposeído, se atrevía. Se creía acreedor y exigía su parte, la realización del anhelo incrustado en la médula de su ser, esa consumación irreparable.
Elisa abarcó la tragedia indescriptible y tuvo miedo de aquel ser inofensivo y triste. Temía el torrente que emanaba de las sombras, se apiadaba de aquella envoltura de carne opaca y sufriente que, al deshacerse, dejaba al aire el pabilo que la quemó por dentro. Una nueva sensación de culpabilidad se sumaba a las que la obsesionaban. No se atrevía a detenerse en ella ni analizarla. Entreveía el deber de atenuar el mal que ella no había causado, pero que la hacía sufrir. A hurtadillas enviaba a Paulino Alén ropas, alimentos y golosinas, que generalmente aprovechaban otros.
En su aposento, vigilado por centinelas, mientras se desvestía, comía o se preparaba para el sueño, Elisa quedaba a ratos suspensa, como asaltada por la imagen del náufrago de sien perforada y roída por los gusanos.
57
El 2 de diciembre, en el cuartel de Pikysyry, el presidente López recibió oficialmente al general Martín Mac Mahon, ministro plenipotenciario de los Estados Unidos, que venía a reemplazar a Washburn.
En el acto de entrega de credenciales, el ministro Mac Mahon terminó su discurso con este párrafo: "Permitidme expresaros la satisfacción personal que siento al presentarme ante VE., cuyo nombre me ha sido desde mucho tiempo familiar, juntamente con la memorable lucha que la República del Paraguay ha sostenido con magnanimidad ejemplar".
El ministro dio cuenta a su gobierno de haber iniciado su misión. Admiró al presidente paraguayo, que insistía en la defensa de la nacionalidad y afirmó que él "no había visto jamás que frágiles piraguas tomaran al abordaje un navío acorazado y se adueñaran de él como lo habían hecho los paraguayos, y ceder sólo a la metralla de otros acorazados que se le habían presentado minuto a minuto". "Los hombres armados de este coraje son capaces de todo heroísmo. La guerra cesará cuando la raza paraguaya sea exterminada", agregó, por último, con seguro instinto profético.
Por esta época el tribunal militar había dado por terminado el proceso de la conspiración.
El Mariscal escribió a este tribunal lo siguiente: "Informado de que mis hermanas, Inocencia López, esposa del general Barrios, y Rafaela López, viuda de Saturnino Bedoya, aparecen en el proceso de conspiración y traición a la patria, complicadas en el crimen de sus maridos, y aunque aborrecido y afligido de un procedimiento semejante en cuanto a la ley pueda permitirme, vengo a pedir al Consejo de guerra que ha de juzgar la causa, que, tomando en consideración el desgraciado extravío de una débil mujer, que las más de las veces se dejan arrastrar a los más grandes precipicios por la influencia del hombre, si del mérito del proceso resultaren tan culpables que la ley les imponga la última pena, el consejo la alivie y conmute en otra, esperando que tanta aberración y tanto olvido de sus deberes para con la patria, sirvan por lo menos para su enmienda en adelante. - Cuartel general de Pikysyry, diciembre 15 de 1868. - Fdo.: López. - Al coronel Silvestre Aveiro, oficial primero, secretario general".
Al pie de la nota, Aveiro escribió: "Entregúese esta providencia suprema a los jueces fiscales de la causa respectiva, a los efectos consiguientes",
Benigno López, el obispo Palacios, el general Barrios y el coronel Alén fueron condenados a muerte por el tribunal. Al coronel Venancio López se le conmutó la pena de muerte por la de cadena perpetua. Su declaración le había salvado la vida.
Desde su aposento de tres paredes, Elisa miraba hacia afuera; apartó su pensamiento de las golondrinas que huían bajo el azul plúmbeo del poniente y la fijó en aquellos hombres envidiables, sentados en el suelo, doblados sobre sí mismos, sin ansias de ser ave, conformados con ser plantas y echar raíces en la tierra. Más allá, las mujeres, de ojos empequeñecidos por la fatiga, revolvían la olla puesta sobre el fuego o cambiaban de un lado a otro de la boca el cigarro que fumaban. De pronto Elisa vio a Alén, entreabiertos los labios, sudoroso y pálido, entre una fila de presos arrastrados por coyundas.
- ¿Por qué? -preguntó después al Mariscal.
- Otros pagaron con la vida el abandono de su puesto de honor.
- Él prefirió matarse en su puesto.
- Es la peor forma de huir. Debe estar muerto.
- ¿Se lo fusilará? Será una crueldad inútil, Francis; tu ejército te lo reprochará. Fue un guerrero distinguido, un oficial querido -era la primera vez que Elisa osaba enfrentar al Mariscal de modo franco y decidido. Insinuó una tímida defensa cuando se trató de su amiga Juliana Insfrán; la dura negativa que recibió entonces, le sirvió de lección para no repetir ninguna tentativa de intervención en las decisiones del mariscal. En esta ocasión no ocultaba su piedad apasionada. Se le entrecortaba la voz y se retorcía las manos. Francisco ahogó una sospecha. No. La lealtad de Alén no admitía sombras. Sin embargo, no pudo evitar que un matiz de contrariedad asomara en su expresión. Elisa no se amilanó. Sus pensamientos quizá no fueron muy limpios, pero su conciencia era pura. Nada de turbio tenía que ocultar. Anhelaba únicamente salvar una vida mutilada, ahorrar un motivo de reproches y remordimientos a López.
- Recuerda que compartió tus juegos cuando erais niños, en casa de tu abuela Magdalena de Rojas de Aranda -conocía la magia de este nombre para Francisco-; fue el confidente de nuestros amores, el que compartió tus más íntimos pensamientos, tu secretario de hierro.
- ¡Basta! No aguanto sensiblerías ridículas -el Mariscal parecía abrumado. Con voz sorda agregó-: Mil veces te he repetido que no te metas en lo que no te concierne.
- Esto me concierne, Francis, porque se trata de ti. Conozco tu afecto hacia Alén. Temo que te arrepientas algún día de lo que hagas hoy. Ese hombre está fuera de la vida. Deja que el tiempo termine con él. Unos días más y se irá de este mundo. No tomes sobre tus hombros responsabilidades que te remorderán la conciencia. Alén nunca te dio disgustos. Aceptó de ti los trabajos más duros. Cumplió tus órdenes más terribles, fue tu subalterno, tu amigo, tu hermano más fiel y más capaz, tu brazo derecho, como lo has dicho más de una vez. No te cortes ese brazo. La herida no se curará jamás.
Elisa abrazó a López y ocultó su dolor en el pecho de él.
- No intercediste de este modo ni por tu propio hermano. López tenía una sombra en la mirada. ¿Piedad? ¿Duda?
- Me enseñaste a no interferir tus actos y te he obedecido. Mi hermano fue culpable y no pretendí que lo perdonaras. Pero el hermano de Carmelita Cañete era culpable y tú lo indultaste, y con el pretexto de que se hallaba enfermo le diste permiso para que fuera con su hermana a Trinidad. Alén es inocente y fue tu mejor amigo. Hoy es un ente que sólo inspira compasión.
Los ojos de Elisa, llenos de lágrimas, escrutaron el rostro cejijunto del Mariscal.
- Y porque es un ente, ¿quieres que lo deje vivo? No comprendo tu piedad. ¿Prefieres que se arrastre sucio, legañoso, arañando sus heridas? ¿No te importa que lo humillen, que lo befen y se burlen de él? ¡Qué compasión más lamentable la tuya! Alguna vez te juzgué semejante a mí. Confieso mi error. Las mujeres son todas iguales. No piensan ni sienten como los hombres. Son sensibleras y sin pizca de razón. Me resulta completamente intolerable que un militar de la calidad de Paulino Alén quede sujeto a una vida peor que la de un perro sarnoso. Un hombre no soporta ciertas aberraciones del destino. El mismo Alén nos dio el ejemplo con su tentativa de suicidio. Se cumplirá su deseo. Que se salten las vallas sin obcecación ni hipocresía. Es preciso tener manos firmes para destruir el dolor inútil, ¿comprendes? -el tono era frío, la mirada golpeaba.
Elisa no comprendió del todo lo que el Mariscal le decía. Sólo captó el conflicto secreto de su espíritu y concibió de nuevo la esperanza de persuadirlo. Insistió con dulce emoción. Alén ya no sentía el sufrimiento. Que se lo deje vegetar. La muerte ya estaba en él y lo llevará pronto.
Francisco no se dignó contestar. Dejó la habitación y salió.
Elisa se echó en la hamaca y cerró los ojos. Volvió a ver el rostro fino y sonrosado, respetuoso y ardiente, que asomara en todas las etapas de su vida, a lo largo de quince años. Se detuvo en el recuerdo de aquella noche de verano en Salinares. Evocó los finos labios que sorbían la limonada, ¡Horas de emociones imprecisas como las de un amanecer! Volvió a ver las manos perfectas que trazaban sonoros ñandutíes en las cuerdas de la guitarra, oyó la voz que se alzaba en los campamentos como un llamado celestial: "Ojos de mi amada/ yo los quiero azules". ¡Tímido temblor de esperanzas selladas! Alén había proyectado sobre ella una devoción de firmeza diamantina. Representaba en su vida el ala suelta de una mariposa, el pétalo de una flor de caña nacarada por la luna, lo delicado y puro, que no se alcanza ni se toca jamás, destello fugaz de una dicha que se sueña y no se tiene. Sofocada, hundida en la hamaca, cayó en una especie de sopor. Cuando se despertó más serena o más confundida, optó por la putridez debajo y no encima de la tierra. Sentada en la hamaca sostuvo la cabeza y concibió una profunda indulgencia hacia Francisco.
¡Qué época terrible! El tórrido sol de diciembre caldeaba los pantanos, enervaba los ánimos y agudizaba la sed. Por el ambiente de fuego rodaba una fuerza invisible, que aumentaba el calor, se hacía presente en las noches, esparcía la angustia y acrecentaba el rencor y el miedo. Ya se sabía que el Obispo iba a morir, que Berges, Benigno López y el general Barrios serían fusilados. El terror inmovilizaba al campamento. El ceño del Mariscal se ahondaba y oscurecía. ¡El Mariscal amenazado de muerte! ¡El ejército traicionado! ¿Quiénes eran los culpables? ¿Cuántos permanecían sin ser descubiertos?
La leña ardía en los vivaques. Soldados raídos tomaban mate, hablaban en voz inaudible o guardaban silencio. En la noche silenciosa se oían las oscuras voces del río, que ahuyentaban el sueño. Las hojas secas arrastradas por el viento, los millares de mosquitos, las aves canoras, expresaban los reclamos de la naturaleza quebrantada. Ese día, 19 de diciembre de 1868, parecía que no tuvo principio ni alcanzaría su fin.
¿Qué se hizo de Benigno López? ¿Qué del obispo Palacios, del general Barrios, de José Berges, del deán Bogado? Perdidos en la selva, atados unos contra otros, de cara al firmamento.
Ninguno, que haya vivido aquel día, lo olvidará jamás. Con el recuerdo de ese día se conservará el de lo ocurrido antes o el de lo que sobrevino después. Tal vez no se guarden memorias de fechas exactas, pero nadie olvidará que el hermano del presidente, el Obispo, el deán y Juliana Insfrán, cayeron de bruces muertos sobre el pastizal. Esto quedará indeleble en la memoria de cuantos vieron el suceso o estuvieron cerca. Tampoco se olvidará el pálido rostro del Mariscal, la fuerza imperiosa revelada en su ceño, en sus labios apretados hasta formar una leve línea blanca. Elisa se le aproximó cautelosa y pálida. López pasó la mano por el rojo resplandor de sus cabellos. La retiró luego como si se hubiera quemado. Confuso, murmuró:
- ¡Qué día terriblemente largo! -se pasó un pañuelo por la frente bañada de sudor y se alejó, torvo, grave, como si estuviese un poco ebrio.
Elisa quedó sin saber la verdad respecto de lo que la inquietaba. Entró en su habitación y se echó en la hamaca.
- ¡Madama! -murmuró Denis a la entrada de la pieza.
- ¿Qué te trae?
Denis pidió órdenes con relación al paseo de madama a caballo.
- No, Denis. Hoy me quedo en casa. ¿Qué sabes del coronel Alén?
- Lanceado, madame. Era mejor así. El pobre descansará.
Esa noche, en la hamaca, sin ropas ni sábanas, Elisa ahogó su llanto. Sentía la piel seca, quemada por la fiebre. En pieza contigua Francisco caminaba a grandes pasos. Luego salió al corredor, tocó el silbato, montó el caballo que le habían traído y lo echó a galopar sobre los campos blancos de luna. Sus ayudantes lo siguieron despavoridos.
Regresó. ¿A qué hora? Elisa lo ignoró siempre. Seguía aun batallando contra sus pensamientos, contra sus emociones, contra la obsesión de una sien en cuyo agujero pululaban los gusanos. A la luz del turbio amanecer, Elisa vio a Francisco arrodillado en un ángulo de la habitación, la cabeza apoyada en el respaldo de una silla. Muchas veces lo había visto de rodillas en la iglesia o ante su madre, pero nunca tan postrado como ahora, en la penumbra mustia. Sus espaldas se curvaban como si soportaran el peso de una montaña. Yacía como desamparado de todo lo humano, sin otra esperanza que Dios. Aquel hombre orgulloso, que se apretaba los dientes para no dar paso a sus emociones, hallábase extenuado en las sombras, oculto el rostro como si llorara. Grande debía ser su tribulación para que tuviera la cabeza humillada, los hombros estremecidos, los labios móviles como en oración.
La piedad de Elisa afluyó hacia el vivo; el muerto ya no la necesitaba. Por entre las hebras de la hamaca, miraba apasionadamente al hombre doblado por el sufrimiento. En lo íntimo se reprochó a si misma por no haberlo creído capaz de esa emoción. Sonrió liberada. Veía a Francisco purificado y lo amó más.
Durante el día Elisa observó una sombra desconocida en los ojos de López. Los indiferentes veían su invariable expresión de seguridad, de arrogancia, como si nada hubiese ocurrido. Aparentaba ser indemne a los acontecimientos. ¿Hermano? ¿Prelado? ¿Amigos? Afectos preciosos que, lastimados, nada significaban ante la grandeza de su causa. El Mariscal recibía órdenes que sólo él acataba y que los hombres sordos, ciegos, no atinaban a interpretar.
Solano López fue a sentarse delante de su escritorio. Su pálido rostro parecía de marfil viejo, frío e impenetrable. Sin la más leve emoción en la mirada, revisó los partes escritos.
"Sin embargo, en una noche ha envejecido diez años", se dijo a sí misma madama Lynch.
58
Más allá de las trincheras de Pikysyry, las empalizadas se extendían hasta las tierras altas de Lomas Valentinas, donde se había situado la artillería aliada, que el 21 de diciembre llevó el ataque a las posiciones paraguayas. El recio fuego de la artillería no tuvo resultado alguno.
Una columna de caballería brasileña presionó el frente de la línea paraguaya por el lado derecho. La artillería no cubrió el ataque de la caballería y la infantería entró en acción de modo vacilante, como atemorizada. Retrocedía, se desbandaba, se defendía confusa y desordenadamente. Perdía más hombres en la retirada de lo que hubiese perdido en un asalto decidido y firme. Por un lado opuesto comenzó otro avance flojo, pero que hizo estallar los depósitos de municiones del ejército paraguayo. Cuando se desvaneció el formidable estallido, los techos pajizos ardían, las hojas de los árboles caían como lluvia. Los paraguayos se mantuvieron firmes en sus puestos. Únicamente se retiraba a los que habían quedado fuera de combate.
La caballería brasileña avanzó hasta el cuartel general. Desde allí López dirigía personalmente la defensa. Lo rodeaba un pequeño grupo de oficiales de caballería que resistía heroicamente. Uno de ellos fue herido en un muslo en el momento que recibía órdenes.
- Déle de tomar un poco de caña -dijo el Mariscal, dirigiéndose a Elisa, que se hallaba cerca de él.
La columna brasileña avanzó, apretada, extensa, pujante, abriendo un intenso tiroteo que culminó en un juego de sables. Se replegó de improviso hacia la izquierda, como si perdiera coraje. Multiplicados sus efectivos, regresó a ocupar el puesto que había dejado. Forzó la resistencia y penetró hasta un centenar de metros de los cuarteles.
El Estado Mayor del presidente López y un grupo regular de caballería, atacó encarnizadamente la cabeza de la columna invasora. Parecían un pequeño enjambre de abejas sobre la hoja de un árbol inmenso. Los atacantes podían, con un mínimo de esfuerzo, aniquilar al pequeño grupo de paraguayos, posesionarse del cuartel general, capturar a López, a su Estado Mayor, a Elisa y a sus hijos. Sobrecogidos por el valor de sus contendientes se limitaron a golpear a ciegas, moralmente disminuidos por la presión de la retaguardia. Los soldados paraguayos de camiseta roja, penetraron entre los soldados de bonetes blancos, que retrocedían perseguidos por el entusiasmo de los defensores.
La caballería aliada no volvió a aparecer en la lucha de ese día, que terminó con la sensación del triunfo para los paraguayos.
Al día siguiente, durante la refriega, aproximóse al presidente el coronel Toledo, jefe de la escolta presidencial, anciano alto y hermoso, de porte distinguido, a pesar de la pobreza de su uniforme. Con serenidad imperturbable hizo la venia como si estuviera en un simple desfile. Habló en tono suave pero firme:
- El general Caballero se halla rodeado por el enemigo, sin esperanza de escapar. ¿Me permite Vuestra Excelencia que vaya a socorrerlo?
- Hágalo, coronel -dijo López, con visible respeto hacia el anciano.
- ¿Permite Su Excelencia que acompañe al coronel Toledo? Era el coronel Panchito López el que así hablaba.
- Vaya con Dios, coronel López -fue la respuesta del Mariscal.
En el lugar dejado por el adolescente y el anciano, cayó una granada. Las esquirlas hirieron en la mejilla a López, que se enjugó la sangre con un pañuelo y continuó dando órdenes, sereno y frío.
Los soldados comenzaron a murmurar que el Mariscal usaba una cota mágica que la Lynch le había hecho traer de Europa y que lo preservaba de las balas. Los combatientes, casi todos niños, convencidos del poder misterioso de su jefe, lo miraban desde lejos, boquiabiertos y meditativos, soñando con cotas de acero que los librasen a ellos de la muerte.
Cuatro mujeres conducían un cadáver sobre angarillas. El muerto era el jefe de la escolta, el prudente y valeroso coronel Toledo. López descendió del caballo. Lo mismo hicieron los oficiales del Estado Mayor, y siguieron a pie los despojos de uno de los jefes más pundonorosos y austeros del ejército paraguayo.
El Mariscal, sentado a horcajadas sobre una silla, indiferente a los tiros, indiferente a la noche, los ojos muy abiertos y brillantes como los de los tigres que dejó encadenados en Humaitá, consideró su situación. Era indudable que la lucha era un desastre para su ejército. Habría que cubrir los claros producidos por las pérdidas de vidas y reforzar la artillería. Las balas enemigas continuaban lloviendo, el maderamen de los ranchos se astillaba, caían las ramas y las hojas, los techos pajizos ardían. La resistencia de los defensores sé ponía a prueba hasta el agotamiento.
No se contaba con recursos para atender a los innumerables seres sufrientes, sumergidos en la agonía. Faltaban brazos para recoger a los que gemían abandonados en los campos de batalla, para enterrar a los que habían dejado de sufrir. Centenares de niños de doce a catorce años, tendidos en el suelo, sobre el pastizal o sobre los arneses de los caballos, esperaban la muerte con las heridas abiertas y los ojos cerrados, sin una queja, sin un suspiro. Las granadas de los civilizadores caían sobre ellos. Por todos lados había un espantoso ir y venir de hombres, de mujeres agitadas, de adolescentes ensangrentados. Ninguno de los varones se hallaba en la edad viril. Eran demasiado jóvenes o demasiado viejos, pero todos alcanzaban el mismo nivel de serenidad inmutable. Sonreían al que se les aproximaba, al que les daba un vaso de agua, y sonreían cuando acomodaban la cabeza para morir silenciosamente como habían vivido.
Las mujeres se ocupaban en hacer vendas. Elisa desgarraba cuanta ropa hallaba a mano. Aquí, allá, los oficiales, en pequeños grupos descansaban o comentaban los sucesos del día. Lo mismo hacía el presidente con alguno de sus principales jefes militares.
Al día siguiente López organizó el traslado de los heridos y de las provisiones a Piribebuy, capital provisoria de la República.
- Tú debes ir a Piribebuy con los niños -dijo a Elisa.
- Presidente: permítame quedarme aquí hasta que haya partido el último herido -replicó Elisa.
El mariscal no respondió. Fue a ordenar un repliegue general dentro de las líneas de defensa.
El Mariscal hacía buches con coñac, empeñado en aliviar su dolor de muelas. El ayudante anunció a S.E. el ministro de los Estados Unidos, general Mac Mahon. El presidente echó el coñac y lo recibió. Después de una breve conversación intrascendente, López comunicó al ministro que de un momento a otro se intensificaría el ataque.
- Su Excelencia debe dejar el campamento y retirarse a Piribebuy -agregó.
- Donde se halla el presidente López está el gobierno y allí debe permanecer el representante de los Estados Unidos -replicó el ministro.
- Gracias, Excelencia. Me hallo en situación difícil -admitió López y deseo recurrir a la caballerosidad de Su Excelencia.
- He recibido su carta de invitación para visitarlo. Mi deber es serle útil.
- Ruego a Su Excelencia que se encargue de dar cumplimiento a mi testamento en caso de que yo desaparezca o muera.
- Mi condición diplomática me inhabilita para ser su albacea, señor presidente.
- Lo sé. Yo pido únicamente que Su Excelencia conserve el documento en custodia, hasta el momento necesario. También espero que el ministro vele por la seguridad de mis hijos.
López acercó su silla a la del ministro y los dos continuaron conversando en voz baja. Era noche cerrada cuando se despidió Mac Mahon. El Mariscal le había enviado con una carta un nuevo testamento que revocaba el otro, dictado en Asunción. La carta decía:
Pikysyry, diciembre 23 de 1868. Mayor general Mac Mahon, ministro de los Estados Unidos de América.
Distinguido Sr.
Como representante de una nación amiga, y en precaución contra algo que puede ocurrir, me permito confiar a Ud. el cuidado de endosarle el acto de donatario por el cual transfiero a Mme. Elisa Lynch todas mis propiedades privadas de cualquier naturaleza.
Le ruego tenga la bondad de guardar ese documento en su poder hasta que pueda entregarlo a dicha Sra., o devolvérmelo a mí en caso de alguna contingencia que pueda impedir lo resuelto sobre este asunto.
Me permito también pedir a Ud. ahora, haga todo lo que está en su poder, para llevar a cabo las disposiciones hechas en dicho documento, agradeciéndole anticipadamente todo lo que Ud. puede hacer al respecto. Su muy atto. Servidor; FRANCISCO SOLANO LÓPEZ
El testamento se hallaba concebido en los siguientes términos:
"El infrascripto. Mariscal Presidente de la República del Paraguay, por el presente documento declaro formal y solemnemente que, agradecido a los servicios de la señora Elisa A. Lynch, hago a su favor donación pura y perfecta de todos mis bienes, derechos y acciones personales, y es mi voluntad que esta disposición sea fiel y legalmente cumplida. Por todo lo cual firmo con testigos en el cuartel general de Pikysyry, a los veintidós días del mes de diciembre de mil ochocientos sesenta y ocho. -
Fdo.: F. S. López.. - Testigos: Coronel Silvestre Aveiro y Crisóstomo Centurión".
Se conservan los borradores de la carta del testamento, redactados en inglés, escrito a lápiz, sobre papel de carta enlutado por una orla negra. La letra es posible que sea la de madame Lynch.
En la madrugada del 23 de diciembre, cuando concurrieron los testigos al despacho, el Mariscal se hallaba solo y el documento, húmedo todavía de tinta, extendíase sobre la mesa. Se hubiera dicho que en esa noche preñada de muerte, encerrado en sus propios pensamientos, oprimido por el aire rayado de tiros y gritos de alerta de los centinelas, el Mariscal se había sentido invadido por un miedo mental, en antagonismo con su valor guerrero, y había recordado la iniquidad que encerraba su primer testamento. Dispuesto a rectificar su proceder, dejóse llevar por su entereza, que no hacía nada a medias. Rompió el círculo de la devoción a los hijos y, a riesgo de romper las compuertas de la indignación y las protestas de los perjudicados, resolvió recompensar a Elisa por su dedicación durante los cuatro últimos años. Los hijos de Juanita Pesoa, siempre quedaban al amparo de las leyes.
Mac Mahon puso en conocimiento del presidente que la señora Lynch le había entregado en depósito una suma, cuyas cifras se hallaban consignadas en la carta que envió al Mariscal para que la leyera.
Señor general M. G. Mac Mahon, ministro de los Estados Unidos en el Paraguay.
Señor general:
Sabiendo que V.E. tiene la bondad de prestar a los extranjeros el servicio de hacerse cargo de algunos intereses para llevarlos fuera del país con el correspondiente permiso, yo también vengo a rogarle este favor; para que se digne recibir y mandar a poner en el Banco de Inglaterra a mi orden, y al de mis hijos en mi falta, la cantidad de (3.700) tres mil setecientas onzas de oro selladas, cien libras esterlinas (100 £), 32 piezas de cuatro patacones y 55 de dos patacones - estas monedas son españolas-, además 16 napoleones. Remito fuera de esta suma a VE. quinientas onzas de oro sellado para que me haga el bien de enviarlas a Emiliano. Al mismo tiempo ruego a VE. se sirva hacer remitir a Monsieur Antony Gelot, Noeme Inmidaine Na 10, París, una caja cerrada, cuyo inventario me permito incluir a VE.
Reciba, señor general, todo mi agradecimiento por el señalado favor que con esto dispensa a su muy atenta
ELISA A. LYNCH
En el campo de nadie aparecieron los parlamentarios brasileños con bandera blanca. Traían una nota de Caxias. El presidente la leyó bajo la sombra de un tatayybá, a la entrada del potrero Mármol. La nota decía:
"Los abajo firmantes, generales en jefe de los ejércitos aliados y representantes armados de sus gobiernos en la guerra a que fueron provocados por VE., entienden que cumplen un deber imperioso que la religión, la humanidad y la civilización les imponen, intimando a nombre de ellos a VE., para que dentro del plazo de doce horas, contadas desde el momento en que la presente nota le fuera entregada, y sin que se suspendan las hostilidades, deponga las armas terminando así esta ya tan prolongada lucha. Los abajo firmantes saben cuáles son los recursos de que V.E. puede hoy disponer, tanto en relación a las fuerzas de las tres armas como lo que decide respecto de las municiones. Es natural que V.E. conozca por su parte la fuerza numérica de los ejércitos aliados, la facilidad de tenerlos siempre a disposición y, habiendo caído Angostura, le intimamos rendición incondicional. - Firmados: Mariscal Marqués de Caxias, Generalísimo Gelly, General Castro".
¡Angostura en poder de los enemigos! ¡Perdido el dominio del río! Rota el ala y Asunción a merced de los invasores. ¡Las cosas que éstos harán en la capital de su patria! El alma del Mariscal se oscureció. La noticia lo hería tanto como el insultante lenguaje de los jefes aliados. Pálido, sin levantar los ojos, palpitantes las aletas de la nariz como un caballo de pura sangre, el presidente sostenía en una mano el papel, con la otra apretaba el puño de la espada, resuelto a llegar hasta el final, a sabiendas de lo que sería ese final. Rompió el silencio y comunicó a los oficiales el contenido de la nota. Ellos contestaron sin vacilar:
- ¡El Paraguay pelea hasta el último hombre!
El Mariscal se retiró a su cuartel general y dictó la siguiente respuesta a su secretario Manuel Palacios: "Cuartel General de Pikysyry, 24 de diciembre de 1868. Sus excelencias me responsabilizan de la sangre derramada y no les asiste ningún derecho para acusarme ante mi país, que he defendido, defiendo y defenderé hasta morir. Me he impuesto ese deber y lo realizaré religiosamente hasta el fin. No debe rendir cuenta a nadie, excepto a Dios, y, por lo que resta, la historia juzgará. Si todavía debe derramarse sangre. Dios discernirá la culpa a quien corresponda. Por mi parte, siempre he estado y estoy todavía dispuesto a tratar la paz en términos igualmente honorables a todos los beligerantes, pero no escucharé ninguna proposición que me imponga deponer las armas como condición preliminar de las tratativas". En otra parte de la nota el Mariscal decía:
"Sus Excelencias han tenido el gusto de informarme que conocen mis recursos, y tienen a bien suponer la preponderancia de sus fuerzas en número y provisiones, así como sus facilidades de reforzarlos ilimitadamente. No tengo tal convencimiento, pero he aprendido en cuatro años de guerra que esta vasta superioridad en número y recursos no ha sido nunca suficiente para romper el espíritu del soldado paraguayo, que lucha con el arrojo de un ciudadano fervoroso y la resolución del hombre cristiano que, antes de permitir el deshonor de su suelo, preferirá que en él se abra su tumba. Sus Excelencias dicen que derramamiento de sangre; pero, ¿no ven Uds. que la sangre paraguaya que tan generosamente corre, es la gloriosa prueba de la devoción de mis conciudadanos ¿Que cada gota sagrada nos impone a los que sobrevivimos, un nuevo y más imperioso deber? En presencia de tan grandes ejemplos, ¿debo yo temblar y ceder ante las amenazas tan poco caballerescas -permitidme que les diga- con las cuales Sus Excelencias pretenden intimidarme?".
- ¿Acaso, el Mariscal tenía la vida ilimitada? Aceptaba la guerra, el odio, la desolación y la muerte, pero no la deshonra. Jamás traicionará a su causa, es causa que es su Dios.
El Mariscal envió la nota a destino por intermedio de una comisión en la que incluyó a su propio hijo, Panchito. Después de reafirmar su resolución de morir batiéndose, el Mariscal invitó al ministro de los Estados Unidos a una conversación particular.
En su cuartel general, López estaba sentado con los pies puestos sobre otra silla. Los tenía hinchados. No se había quitado las botas durante los cuatro días de combate. Elisa se hallaba a su lado.
Llegó el ministro de los Estados Unidos, testigo presencial de la intensa lucha.
- Su Excelencia ha visto muchas cosas desagradables -le dijo López. También se arriesgó con exceso. Será oportuno que Su Excelencia se traslade Piribebuy.
En Piribebuy residían el vicepresidente, los funcionarios civiles y judiciales, se guardaban los archivos, el Tesoro Nacional y las joyas de los templos.
- Si el presidente me lo ordena, iré a Piribebuy -dijo el ministro.
- No puede ser una orden. Excelencia. Es una simple sugestión, con vista a la seguridad y bienestar personal de su Excelencia. Además, deseo que se encargue de mis hijos y de esta señora -el Mariscal se refería a Elisa.
- El presidente puede disponer de los niños, también de mi persona; pero ruego al presidente que esta vez me permita quedarme aquí - replicó Elisa. López afirmó que una madre debe acompañar a sus hijos pequeños.
- Mi lugar está junto a los que corren mayores riesgos.
- Tendrá un carruaje a su disposición, Excelencia -advirtió López al general Mac Mahon cortando así el giro de la conversación.
El ministro expresó su asentimiento y salió para ir a preparar sus equipos, pero no tuvo tiempo de partir. La respuesta del presidente a la conminación de los adversarios, intensificó la ofensiva. Se inició un bombardeo recio, que amparó el avance general de los regimientos aliados.
Transcurrió otro día de lucha más terrible que los anteriores. Con los planos del campo de acción en la mano, López impartía órdenes, consciente de que su ejército se hallaba exhausto, la artillería consumida, los cañones deshechos. Dieciséis mil atacantes golpeaban la acerada resistencia de los combatientes paraguayos, que no alcanzaban a dos mil y que se mantenían en pie de guerra por la fuerza inconmensurable de su dignidad y abnegación.
La infantería enemiga atacó el cuartel general de López, que fue defendido a bayonetazos. Un oficial paraguayo se apoderó de una bandera, que tenía bordado en seda el lema de "Libertad o Muerte", y todo un regimiento se echó a recuperarla. Esto permitió que López pudiera retirarse detrás de unos matorrales acribillados. Un grupo de unos cuarenta hombres lo acompañaban. Dos batallones aliados se ocuparon exclusivamente en tirar sobre él, que se defendía con desesperado coraje, frenando el ataque, retrocediendo ante la caballería que lo acosaba, sin abandonar la pelea. Por fin,
fue alcanzado por el ministro de Guerra que traía un refuerzo de dos mil quinientos hombres. López se dispuso a establecer con ellos una nueva posición.
- Excelencia: los enemigos dirigen todas sus balas sobre su persona. La resistencia aquí es inútil -le dijo el general Caballero-. Si Su Excelencia se salva, todavía podemos pensar en la victoria. Monte mi caballo. Déjeme el suyo y aléjese de este sitio, Excelencia.
El Mariscal cambió su caballo por el del general Caballero. Se despojó de su quepis rojo bordado en oro, de su poncho del mismo color, se puso un sombrero y se cubrió con un poncho obscuro.
Sobrevino un espantoso estallido de cañones y fusiles. La voz humana se perdió en el crepitar de la artillería, en los gritos de los soldados que se movían como un mar encrespado. Nadie oyó cuando López gritó:
- ¡Ela! ¡Ela!
El general Caballero golpeó el anca del caballo jineteado por el presidente, y lo echó al galope. Con cuarenta lanceros cubrió la retirada de su jefe. Cerca de las siete de la noche el presidente salió de la zona batida y siguió hacia Cerro León.
Oficiales, soldados y civiles se dispersaron por bosques y hondonadas. Los aliados tomaron posesión del campo. Se apoderaron del oro, de la ropa, de los documentos y de las mujeres. Garmendia, el historiador argentino, escribió:
"La soldadesca desenfrenada abrió las válvulas de su ferocidad. Las infelices que vieron morir a sus esposos, hijos y amantes, sufrieron el ultraje de la lujuria en la noche más negra de sus penas. ¡No sé cómo no han muerto!".
Atardecía. Atenuado por la distancia, llegaba el furioso crepitar de la artillería. Por el camino poblado de fugitivos y heridos, que iban a pie, a caballo, en carruajes o en carretas, avanzaba el coche del general Mac Mahon, que ostentaba sobre el toldo la bandera de los Estados Unidos. El ministro vio venir a Elisa perseguida por varios soldados. Dejó el carruaje y corrió al encuentro de ella. La tomó del brazo y desplegó el pabellón estrellado de su patria.
- ¡Es la querida del tirano! -protestó un sargento, en portugués.
- La protege la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica -dijo el ministro.
- Usted, ¿quién es? -advertíase el tono despectivo del militar que encabezaba el grupo brasileño.
- El general Martín Mac Mahon, ministro plenipotenciario de los Estados Unidos.
El militar brasileño lo miró de arriba abajo y murmuró:
- Bien -dio media vuelta y se alejó seguido de su tropa. El ministro guió a Elisa hasta el carruaje, la ayudó a subir y se colocó frente a ella. El azar le ofrecía la oportunidad de cumplir la promesa hecha al presidente de proteger a madame.
Elisa vestía el uniforme de oficial del ejército y llevaba una pistola al cinto. Halló en el carruaje a sus hijos, acompañados de Rosita Carreras e Isidora Díaz. Los besó a cada uno y se enjugó las lágrimas,
- Hubo un entrevero terrible -dijo-. Perdí de vista al presidente, lo busqué desesperadamente y cuando me convencí de que ya no podía reunirme con él, seguí a los fugitivos que tomaban este camino -estrechó a Leopoldo en los brazos y quedó sumida en el silencio.
Al amanecer llegaron a Piribebuy, capital provisional, población de cuatro a cinco mil habitantes. Cuatro calles se interceptaban en ángulos rectos, formando una plaza alfombrada de verde gramilla, en lo alto de una colina. En el centro de la plaza se levantaba la iglesia, construida en 1767, llena de esculturas, imágenes y sólidos ornamentos de plata. A un lado de la iglesia alzábase el campanario.
El mercado, bajo un naranjal, hallábase siempre atestado de mujeres que vendían productos de la tierra, muebles y ropas, entre charlas y risotadas. En torno al poblado se extendía una cadena de cerros no muy altos. Cerca, un arroyo tortuoso corría sobre pendientes sorpresivas que formaban pequeñas cascadas. En sus aguas se bañaban los hombres durante el día. Las mujeres lo hacían al amparo de la noche. Los mejores edificios hallábanse ocupados por los funcionarios del gobierno. La población se había multiplicado. Los forasteros llenaban corredores y naranjales.
El cólera había vuelto a visitar los ranchos demasiado llenos de habitantes. En los rostros se leía un sufrimiento sin comparación con los experimentados en otro tiempo. Sobre toda esa gente hacinada pesaban las tres plagas más terribles, qué el hombre, en sus ruegos al Todopoderoso, pidió que se le evitaran desde que el mundo es mundo: la guerra, el hambre y la peste. Tres plagas que parecían haberse conjurado para terminar con un noble pueblo. Entre tanto, los diarios y panfletos de los aliados repetían a la faz de todas las naciones que "la guerra no se hacía contra el pueblo sino contra el tirano", que "los aliados se habían tomado la obligación de vengar su honor ultrajado y librar a ese pueblo de su tirano". Pero esos libertadores, durante el largo proceso de reivindicación no desviaron de ese pueblo un solo tiro, no socorrieron un solo caso de cólera, ni mitigaron el hambre de un solo niño. Indios guaraníes llamaban ellos a los paraguayos con muecas despectivas y humos de civilizadores.
Un oficial se presentó al ministro Mac Mahon y le comunicó que, conforme a las órdenes del vicepresidente, se había preparado una casa para su residencia. Era la de Elisa y allá fue el ministro con Madame y los niños.
La casa hospitalaria tenía dos cuartos principales, uno con piso de ladrillo, el otro, de tierra apisonada. Al frente y hacia atrás, amplios corredores, en el patio un jardín de flores varias. La pieza principal era aireada y espaciosa. El mobiliario se componía de una mesa central circular, un escritorio grande, una mesa de arrimo, encima un botellón de caña, vasos y cigarros. Más de veinte sillas de asiento esterillado se hallaban alineadas cerca de la pared. Dos sillones tapizados de seda azul y blanca, de evidente factura parisiense, daban el toque de lujo a la habitación. En el dormitorio había una cama de dos plazas, de altas columnas y un tocador de madera del país. La cuidadora de la casa se presentó al ministro, acompañada de dos hijas de diecisiete y diecinueve años, una rubia, trigueña la otra, vivarachas y graciosas las dos. La señora dijo:
- Estamos aquí para servir al señor ministro y a madame. Prepararé una pieza para usted: la de madame y la de los dos hijos están listas. Elisa no respondió. Fue a ubicarse en uno de los sillones y sentó a Leopoldo en su regazo.
Se sirvió el almuerzo en fuentes de plata; carne y gallina asadas, huevos fritos y chipá. El ministro ofreció el brazo a Elisa para conducirla a la mesa. Ella se obstinó en quedarse quieta.
Sentada en el sillón mecía sus ideas, encogida de quebranto y estupor. Miraba al ministro de los Estados Unidos. A sus hijos que comían en la mesa cubierta de fino mantel. Más lejos, las voces humanas rumoreaban como una selva. Más lejos aun, en caminos y encrucijadas, se afilaban las garras de los lobos.
¿Y Francisco? Con su honda mirada azul, Elisa abarcó el horizonte, más allá de las cunas que se veían desde la ventana. No sabía si el presidente se hallaba vivo o muerto, pero con vehemencia deseaba seguirlo. El diplomático norteamericano, amigo caballeresco y de autoridad invulnerable, era el depositario de su oro, así como del testamento del Mariscal. Sonaba para ella la hora de la reafirmación, el momento decisivo qué asoma en toda vida y en el cual aflora el fondo de los sentimientos. Desde la travesía del océano ésta era la segunda encrucijada tremenda de su existencia. Igual que quince años atrás, se le presentaba, por un lado lo cómodo y seguro: Europa y la libertad seductora; por otro, lo tenebroso, el hombre derrotado, que iba desesperadamente hacia su destino. En circunstancias similares, Cleopatra desplegaba velas de púrpura al encuentro del César victorioso y María Luisa de Habsburgo, descendiente de cien reyes, se negaba a ir a Fontainebleau, donde su esposo, el gran Napoleón, se desplomaba.
En las duras pruebas del dolor y de la incertidumbre, los caracteres se despojan de las vanas apariencias y descubren lo esencial. Elisa ya no tenía diecisiete años, pero conservaba la temeridad, la inclinación a lo maravilloso, la osadía desafiante a lo desconocido, y ese don casi funesto de dar todo, de no aceptar nada a medias. Francisco Solano continuaba siendo el objetivo primordial de su vida. Un instinto primario se le imponía y dirigía sus actos, el amor a Francisco. Prisionera de su pasión, sentíase incapaz de un alejamiento definitivo. Francisco se había ido. Ella quedaba girando en un raro torbellino de ansiedad. No tenía conciencia exacta de lo que ocurría en torno suyo, pero sentía el lazo que la arrastraba extrañamente hacia el fugitivo.
Su mente viajó a lugares misteriosos, a sitios desconocidos, a imaginarios refugios donde Francisco podía acogerse. ¿Habría salido ileso de aquel terrible entrevero? Lo único seguro era que no se le habría facilitado ningún camino. Tampoco él aceptará salir de los ámbitos de su patria. Jugará limpio hasta el último juego, hasta ganar o caer en la trampa.
El ministro Mac Mahon le hablaba en inglés, confidencialmente, como si hubiese sido su hermana. En ningún otro lugar se encontraría más segura que allí, bajo el pabellón de los Estados unidos. Prometía acompañarla hasta ponerla a bordo de un buque extranjero que la llevaría a Europa. Se salvaría con sus hijos, con sus servidores y amigos preferidos. Por el momento se ignoraba el paradero del Supremo, pero el vicepresidente esperaba noticias. Por su parte, Mac Mahon haría indagaciones. Si el presidente se encontraba a salvo, en breve se comunicaría con madame. Entonces ella obraría del modo más conveniente. Siempre tendría la protección del representante de los Estados Unidos.
El tono amistoso de Mac Mahon, en idioma inglés, despertó en Elisa una repentina nostalgia de su patria. No daba la menor señal de disentimiento con el ministro, pero éste comprendió que ella había tomado su decisión. Oscuramente, en el subconsciente, actuaba la fuerza dominadora emanada del pasado, el amor al fugitivo que se había perdido en la noche sin decirle adiós.
- Recuerde lo principal, madame: los niños -advirtió Mac Mahon. Elisa se crispó. Había olvidado a sus tres hijos en su preocupación por los dos Franciscos, a quienes en ese instante envolvía con una misma ternura maternal.
- Los niños dejarán de molestarlo, ministro. Los llevaré conmigo. Mac Mahon esbozó un gesto magnánimo. Madame debía saber que a él no lo molestaban los niños. También debía comprender que no era lógico exponerlos a que cayesen prisioneros o muertos. El lugar de madame estaba en ese pueblo, junto a sus hijos.
- No me parto en pedazos, ministro. No puedo quedarme aquí, con mis tres niños, mientras la vida del presidente y de Panchito peligran en algún otro lugar -declaró por fin con serena firmeza-. Pertenezco a Francisco casi más que a mis hijos. Es mi deber reunirme con todos ellos, para enfrentar juntos la adversidad -apartó los ojos de Mac Mahon. Su mirada perdida, buscaba al hombre perseguido que la sujetaba a un ciego vasallaje. En lo íntimo de su alma asomó lo más secreto, sus remordimientos, la necesidad de expiar sus pecados, de ir al sacrificio por la propia sublimación.
- ¿La señora conoce el camino para llegar hasta el presidente? - preguntó Mac Mahon.
- Lo encontraré.
- Le aconsejo prudencia señora -Mac Mahon resolvió dejarla con sus pensamientos. "No le será fácil ponerse en camino", pensó. "Entre tanto puede ocurrir algo imprevisto, que la haga cambiar de idea".
Pero Elisa no cambió. Pasó tres días con el pensamiento fijo en el hombre solitario, fugitivo a través de bosques y esteros. Aquel hombre era el padre de sus hijos, el que le quemó la sangre y pobló sus noches de dichas febriles. La fuga, el destino incierto, lo convertían a sus ojos en un ser casi sobrenatural, que se le imponía más que nunca por su desgracia, por su poderío roto, por su necesidad de piedad y de amparo. Mujer bien nacida, se inclinaba naturalmente hacia el sufriente. Al cuarto día de su permanencia en Piribebuy, el vicepresidente Sánchez vino a comunicarle que el Mariscal se hallaba en Azcurra.
- Prepare unos soldados que me sirvan de escolta -le dijo Elisa. Ella no conocía el peligro. Si lo presentía, estaba resuelta a afrontarlo, a quemarse en cualquier pira, a fundirse con el compañero de su vida. En aquel mundo aislado, cercado de enemigos, su alma apasionada sufría de ansiedad incontenible. Su mismo desamparo le impartía una fuerza ciega, inquebrantable. No la amedrentaban los hombres irritados, los ejércitos de tres naciones que le cerrarían los caminos, que la aplastarían sobre las piedras y la hundirían en los pantanos, si llegaran a atraparla.
- ¡Locura! -exclamó Mac Mahon-. "Contra la fuerza no hay resistencia" -repetía el adagio popular de su patria.
- Nada me curará de esa locura -replicó ella con las manos en las sienes ardientes. Abrió un nicho, contempló las livideces de una imagen del Crucificado, prendió unas velas, se echó de rodillas, rezó una oración e hizo la señal de la cruz. Salió luego al patio y ordenó que ataran los caballos al carruaje. Partió escoltada por un sargento y seis soldados. El mayor de ellos no tenía quince años. Iba con sus hijos a participar del enigmático destino de Solano López.
Mac Mahon la miró hasta que el carruaje desapareció en los accidentes del camino. ¿A dónde iría a parar aquella enflaquecida mujer? Todos los caminos admitían una sola meta mortal. Mac Mahon nunca había visto una lealtad tan fuerte ni una decisión tan firme.
Esta actitud de Elisa desvanece, funde, destruye lo que pudo haber en ella de equívoco o erróneo y deja puro, blanco, nítido, lo esencial de su vida. Contagiada del fanatismo de un pueblo, Elisa se colocó bajo el signo de los mártires, pero con distinta fe. Los soldados paraguayos iban a la muerte por la patria, ello lo hará por López. Por fin, se desmoronaba el secreto antagonismo. Elisa ya no se preocupaba de ser amada de acuerdo con sus sueños. Sentía vivamente la urgencia de dar mucho más de lo que recibía y lavar su culpa. Desde ese instante, los que la despreciaron debían tenerla en cuenta de modo serio y profundo. Es halagador amar a un joven ungido para la gloria. Seguir a un hombre que ya nada tiene de seductor ni de brillante, un hombre abrumado por la adversidad, sin más esperanzas que la de embellecer la agonía, es la deificación del amado y la gloria de la que ama.
59
Desde su nuevo campamento en Azcurra el presidente había ordenado una movilización general, a fin de constituir en las cordilleras otra línea de defensa.
Elisa recorría el camino por donde rodaba el éxodo de heridos, combatientes, mujeres y niños, procedentes de aquel campo de batalla del 24 de diciembre, donde se había luchado como en ninguna otra parte por la defensa de un país. La derrota había destruido los diques. Como en los tiempos antiguos, el rebaño humano, montones de infortunados anónimos, huían de la fuerza, de la crueldad de los invasores, bajo la comba indiferente de los cielos que les abrían nuevos espejismos.
Desde su carruaje, Elisa, con la sonrisa en los labios, contestaba el saludo de los hombres y de las mujeres que le decían "adiós". Se hubiera dicho que todos la conocían. Un testigo ocular relató el paso de las cordilleras, más o menos del siguiente modo:
Los ríos habían crecido a consecuencia de las últimas lluvias. El pasaje se hacía con la ayuda de botes fabricados con cuero seco. Llamaban la atención los objetos que las mujeres llevaban en sus atados y que hacían lo imposible por conservar. El Crucifijo, la Dolorosa o la imagen del santo de su devoción, cifra y síntesis de recuerdos y tristezas del hogar abandonado.
A uno y otro lado del camino veíanse cruces toscas, recientemente hechas, que marcaban las tumbas nuevas. Los que pasaban delante de ellas se descubrían con reverencia o murmuraban una oración.
- Madame, ¿qué ha sido de mi marido? -preguntó una señora joven a Elisa. Ella detuvo su carruaje e invitó a la señora a subir en él.
La joven rehusó; era una antigua amiga de Elisa, Mercedes, esposa de Tristán Roca, el escritor boliviano que dirigía El Centinela. La señora de Roca venía de Areguá y había pasado varios meses sin noticias de su marido. Parecía agotada. Elisa le proporcionó algunas barras de chocolate, café y azúcar. Le habló con amistad y dulzura, pero no le dijo la verdad. Tristán Roca había sufrido el castigo de los conspiradores. Su mujer nada sabía y Elisa no quiso ser la primera en comunicarle la noticia; se limitó a darle vagas esperanzas. Le aconsejó que continuara su camino y se alejó de ella invadida por confusas emociones.
Más adelante, Elisa hizo detener su carruaje para informarse de lo que ocurría en una carreta vigilada por un niño. Dentro del vehículo hallábase un coronel que ella había conocido, brillante y lleno de entusiasmo. En ese instante agonizaba sin más compañía que la del humilde muchachito de diez años. A las preguntas de Elisa, contestó el niño, que era hermano del coronel.
- Tu hermano vivirá -dijo ella. Luego se mordió los labios e inclinó la cabeza. Había reconocido la faz de la muerte en el rostro del coronel.
El pequeño se aferró a su hermano, se dobló sobre él para oír las palabras en guaraní, que murmuraban el último adiós. Viendo que todo había terminado, el muchacho se volvió hacia Elisa.
- ¿Podré ir con ustedes? -preguntó con esa profunda tristeza sin lágrimas, peculiar a los niños en la aflicción.
- Ven -miró por última vez el rostro del coronel, ceroso y ahuecado por la muerte, y ordenó al auriga que continuara la marcha.
Durante el viaje el muchacho conservó la expresión de su tristeza sin palabras y sin lágrimas.
Cerca de Paraguarí, Elisa divisó una carreta que conducía a varias señoras de Asunción, entre ellas Oliva Corvalán, la mujer más admirada de su época, y doña Dorotea Laserre, esposa de un francés, rico fabricante de alcoholes. Por intermedio de un oficial de su escolta, les hizo preguntar si podría serles útil en alguna forma.
- Que se quite de nuestra vista -dijeron todas a una voz.
Elisa se alejó con árida melancolía y un sabor amargo en la boca sedienta. Arribó a Paraguarí al atardecer. El famoso viento norte del lugar le refrescó las sienes afiebradas por el calor, las emociones y la fatiga.
La estación del ferrocarril, edificio de suntuosa arquitectura, lucía sus blancas torres cuadradas; el estilo europeo de la construcción evocó en la mente de Elisa el recuerdo de su patria. El sonido de las campanas aumentó su tristeza y emoción.
En Cerro León, se enteró Elisa de que el presidente se había trasladado a Azcurra y que el hospital había sido enviado a Caacupé. Un rápido y violento temporal de verano la retuvo en el lugar. Al día siguiente continuó su camino.
El sendero, aunque trillado, presentaba una cuesta casi perpendicular, abierta en la roca viva, con escalones como los de una casa grande, atravesado en algunos lugares por pesados rollizos de madera sobre los cuales corría el agua en pequeñas cascadas. El ascenso por la pendiente se hacía con lentitud. A trechos el sendero parecía más angosto, se cubría de helechos y lianas encaramadas a las piedras. Los soldados empujaban el carruaje hasta salvar el mal paso y llegar a la cima. Desde la cumbre del cerro se divisaban las barracas de Cerro León, por otro lado, la iglesia de Pirayú; enfrente, el terreno descendía de modo imperceptible hacia un valle amplio, de gran belleza, cruzado de arroyuelos, moteado de arboledas, de campos cultivados, toda una exuberancia tropical sonora de trinos. A lo largo del camino las casas pajizas alternaban con los naranjales que se extendían por kilómetros. Las plantas de una misma altura, a distancias regulares, entrelazaban el denso follaje formando toldos impenetrables a los rayos solares, que ofrecían descanso durante el día, paz durante la noche a los viajeros.
A orillas de un arroyo detuvo su caballo un hombre de unos cincuenta años, de barba y cabellos grises, herido en el brazo y en la pierna; montaba de lado, como las mujeres. Lo guiaba un niño de unos nueve años. Elisa hizo parar el coche y le preguntó si necesitaba una ayuda.
- Nada, gracias -replicó el hombre, saludando cordialmente a madama. A la pregunta de ésta de cómo estaban las heridas, el anciano, mirando a su hijo, aseguró que estaban muy bien. Las heridas no tenían vendas.
- Parece usted muy orgulloso de su hijo -dijo Elisa. Era verdad, y el padre manifestó sus razones:
- Este niño -dijo- permaneció a mi lado en las trincheras, el 21 de diciembre, luchando con un mosquete. Cuando fui herido y me sacaron del lugar del combate, él me acompañó y regresé a la trinchera, donde estuvo todo el día.
Elisa preguntó al muchacho si había matado a muchos enemigos. Sin exaltación ni vanidad, en tono de sincera naturalidad, el niño contestó:
- No sé, señora. Disparé muchas veces y traté de apuntar lo mejor que pude.
Elisa lo tomó del mentón y le miró a los ojos, diciéndose para sí: "Este es el material del cual están hechos los soldados de este país". Le dio chipá, azúcar y unos pesos, y continuó su camino.
Una mujer alta y flaca sostenía sobre la cabeza una tabla con un niño muerto y amortajado; aferrado a su mano caminaba otro cuya palidez y flacura revelaban silenciosamente que no tardaría en ir por el camino que llevaba al lejano camposanto, donde su hermano sería enterrado bajo las lágrimas sonoras de las campanas. Lo seguía un grupo sórdido; los que pasaban cerca de ellos se detenían con devoción y recogimiento.
Otras mujeres se hallaban sentadas al borde del camino, abrumadas por el cansancio y la desesperación, inclinadas tristemente sobre el tierno cuerpo de un niño que agonizaba sobre las rodillas de su madre. Esas mujeres también habían tenido su casa, su bienestar y sus afectos; ahora no poseían más que el pobre regazo encogido para cobijar al niño moribundo.
A medida que llegaba la noche, algunos heridos y enfermos de cólera, se recostaban silenciosamente bajo los árboles, para dormir su último sueño, sin quejas, sin agitaciones, como si lo más natural del mundo fuera para ellos el acostarse y el morir.
Muchas mujeres tenían la huella de la tempestad en el semblante. Después de haber quedado a merced de los adversarios, se habían levantado; corrieron, pisotearon la carne de los muertos y casi habían enloquecido al descubrir tumultuosamente que había en el mundo cosas más terribles que el hambre y que la muerte.
Por el tortuoso camino abierto en la cordillera, avanzaba el carruaje de madame Lynch, que no podía adelantarse al éxodo. Los viandantes no demostraban fatiga ni pesar. Conversaban y sonreían como si sus almas no hubiesen sido sacudidas por una tempestad de granizo.
- Muerto... Herido... Perdido... -eran las palabras que contestaban a las preguntas por los ausentes. Pero la guerra no era contra el pueblo; así se había gritado en todos los tonos.
60
En Azcurra, el presidente López se recuperaba de su derrota. Los combatientes acudían por centenares a prenderse con entereza y devoción a la suerte de su indomable caudillo.
Soldados y oficiales del ejército de cinco mil hombres que fueron entregados en Angostura por Carrillo y el coronel Thompson, después de haberles repetido la vieja historia de que López huyó a Bolivia, escapaban del enemigo y se presentaban al campamento del mariscal. Con lágrimas en los ojos, relataban la entrega, negociada por los parlamentarios Francisco Decoud y el capitán Goiburú, al servicio de los aliados. Condenaban también al doctor Stewart, que se había pasado al enemigo, informando sobre la completa destrucción del ejército paraguayo.
Muchachos de catorce y quince años cruzaban el río Paraguay, atravesaban el lago Ypacaraí, se hundían en los pantanos y chorreando lodo, con las ropas desgarradas, se presentaban sonrientes y satisfechos al jefe supremo, de cuyas garras los gentiles civilizadores aliados habían querido librarlos con incomparable filantropía gastando millones en su empresa.
Al campamento llegó también Elisa, afectuosa, serena, con la almohada de sus brazos para la frente enardecida de Francisco.
Él la recibió sin palabras. La estrechó contra su pecho y le besó los dedos uno por uno. Le miró las sandalias, dos tiras de paja trenzadas. Vio los pies desnudos, cubiertos de polvo, pero finos, de uñas sonrosadas. Bajó la cabeza y se encerró en el mutismo.
López había perdido hermanos, amigos y fantasía de gloria. Quedaba una sola roca firme bajo sus pies, esa mujer civilizada y pulcra, que venía a poner una raya de luz sobre el fondo negro de su desventura. En la mística del héroe, Elisa representaba la lealtad. López, que soñaba lo heroico, vislumbró lo infinito.
El Mariscal entregó a Elisa un ejemplar de su última proclama que ella leyó con lágrimas en los ojos: "Compatriotas: Derrotado en mi cuartel general de Pikysyry, estoy en este campo. Agonizante el enemigo por la espléndida victoria del 21 y los sucesivos combates que han tenido lugar hasta el 26, ayer la desesperación llevó sus restos sobre nuestras líneas y la suerte nos ha sido adversa más por un capricho del destino que por la suerte de las armas.
"Nuestra poca artillería desmontada hacía uno que otro tiro sobre montones de tierra y no era movible y el enemigo llevó su ataque allá donde ni casi la teníamos.
"Rompió el fuego con una artillería numerosa que nuestras legiones aguantaron tan bien como los otros días, pero un cuerpo de reclutas dio ventajas al enemigo, y nuestros refuerzos no llegaron, que, de hacerlo, la jornada hubiera sido otra, y a esta hora estaríamos proclamando la definitiva libertad de la patria.
"Nuestro Dios quiere probar nuestra fe y constancia para darnos después una Patria más grande y más gloriosa. Vosotros, como yo, debéis sentiros enormemente enardecidos con la sangre generosa que ayer bebió la tierra de nuestro nacimiento.
"Para vengarla, salvando a la patria, aquí estoy.
"Un revés de la fortuna no ha de venir ciertamente a imponerse sobre el espíritu y la abnegación del magnánimo pueblo, y aquellos valientes que han tenido la desgracia de caer en manos del enemigo, no olvidarán su gloria y la obligación de que se deben a su Patria y, lejos de hacerse traidores, buscarán nuestra bandera y supuesto en nuestras filas.
"Hemos sufrido un contraste, pero la causa de la Patria no ha sufrido y sus buenos hijos se organizan en estos momentos para luchar todavía con más ahínco con el enemigo exterminado, que sólo ha quedado en el campo de batalla para contemplar la destrucción de su ponderado número.
"Él no tiene ya sino cañones y muchos caballos con pocos jinetes. En las últimas jornadas el enemigo estima sus bajas en más de veinte mil hombres, y vosotros, soldados, sabéis cuál ha sido nuestro número y cada uno bien recordaréis cuántos invasores cayeron por nuestro plomo y pasaron por vuestras lanzas. Así sabéis también lo que os resta que hacer para expurgar la patria de sus enemigos y de hacerlo, con la fe levantada en nuestro Dios y con la decisión y bravura que sabéis la conclusión será fácil, como fácil fue para vosotros reducir a ese gesto que ahora veis, el gran ejército que cuatro años ha, orgulloso amenazaba en pocas semanas reducir a polvo el país. - Cerro León, diciembre de 1868.
F.S. LÓPEZ"
Después de leer la proclama, Elisa comprendió que Francisco se había descargado de sus sombras, que recobraba su confianza, su fe para seguir nadando contra la corriente.
Bajo la límpida atmósfera de las cordilleras, el estruendo de la hecatombe de Pikysyry se desvanecía. El presidente López con firmeza ilimitada cumplía y hacía cumplir sus intrépidos propósitos. Con la muerte sobre sus pasos continuaba dando bailes y fiestas, a fin de afirmar su menosprecio por los desastres, su certidumbre del triunfo.
El ejército se reforzaba con los miles de voluntarios que se presentaban a diario y condenaban la traición de Thompson en Angostura. Ninguno de ellos recordaba a los que habían quedado a la vera del camino, con una cruz o sin ella sobre la tumba. Al filo de sucesos imprevistos, sus espíritus sencillos conservaban la fe en el jefe supremo y en el triunfo final. Araban la tierra con omóplatos de buey, sembraban cereales y maní, plantaban ruda, ajenjo, borraja y manzanilla, batata y mandioca. Levantaban casas, recogían espartillo y fabricaban colchones. Con un pie se apoyaban en la paz, con el otro levantado se aprestaban a la guerra. Se adiestraban tropas, se fundían cañones, obuses y proyectiles. No había peste. En los espartillares nacían los hijos de los soldados. Nadie comía a medida de su hambre. Pero todos sonreían. Ninguno se preguntaba si saltarían las trincheras los que las ahondaron o los que las amenazaban. No olvidaban que habían sido abatidos por ejércitos muy superiores, que esos ejércitos los atacarían de un momento a otro, pero todo sufrimiento resultaba llevadero porque existía de por medio el honor.
Solano López reunía a sus jefes y comandantes de cuerpo en mesas redondas. Discutía con ellos respecto de la dirección y modos de defensa. Dedicaba largas horas a la lectura. Leía Vidas Paralelas, de Plutarco, y El Genio del Cristianismo, de Chateaubriand. Salía a recorrer los prados con Elisa. Como en otros tiempos, esos paseos a caballo o a pie, sin finalidad precisa, le recordaban su jubilosa juventud. Se quitaba el quepis, abandonaba la frente a la brisa que venía de las altas colinas, fresca y suave como labios de mujer joven. Miraba a la amada con ojos ligeramente tristes y le hablaba de cosas pueriles. Ella lo libraba de sus sombras íntimas, impartía encanto al momento que vivía y desdibujaba las alarmas de lo inminente.
¡Qué agradable resultaba pasear con Elisa por los prados húmedos, seguir con la vista las perdices fugitivas! Cuántas veces regresaban con la mirada puesta en la blanca luna que los precedía. Los dos hablaban en frases entrecortadas, apenas audibles. López observaba a Elisa con emoción. En la vida convencional que aparentaban delante de los demás, existía algo real y hermoso: la afirmación del amor que se profesaban, la voluntad de ir juntos hasta el final.
De vuelta a su tienda, López se encerraba en el silencio. A veces experimentaba un distendimiento optimista, que parecía reconocer su origen en una fe en algo mejor. Tal vez el optimismo fuera sólo depresión, inercia ante lo inevitable. Es difícil aceptar la derrota después de haber soñado veinte años con la victoria.
A López le agradaba enredar sus dedos en los cabellos de Elisa, desenvolver ante ella el panorama de la resistencia, "que terminaría con el triunfo". Los ojos de Elisa, un poco de esfinge, lo miraban dulcemente. Su seguro instinto, su realismo lúcido, le mostraban muy clara la situación. ¿Qué significan dos o tres años de resistencia? Lo ineludible esperaba al final. Dios era el único amparo contra el total desmoronamiento. Cuando estas ideas tomaban posesión de su mente. Elisa se alejaba de Francisco, hasta que de nuevo podía adoptar los gestos adecuados para mantener la firmeza hasta el final.
¿Saldrían vivos de ese agujero? ¿Se removerían los obstáculos? Elisa, con su fuerte alma de combatiente, se ilusionaba a ratos, contagiada del entusiasmo apasionado de aquellos adolescentes que arribaban dispuestos a intensificar la resistencia. Ella también debía desempeñar su papel honradamente. No buscar una ventana para saltar, afrontar las fuerzas oscuras y visibles, trasmutar el sufrimiento en esperanzas e infundirlas a los que se le acercaban.
Así vivió junto a López, entre aquellos cerros, amargada por la espera y la ansiedad, por el peligro y la tragedia, sin abandonar su actitud intrépida.
De vez en cuando iba a Piribebuy, antes o después de que el Mariscal visitara la capital provisional. Allí todo era optimismo y esperanzas. El general Caballero cultivaba su predio, orgulloso de los miles de liños de sembradío. Oficiales y soldados imitaban su ejemplo.
Se bailaba y se tocaba la guitarra. Elisa acudía a los hospitales.
La Estrella, el periódico que aparecía en Piribebuy, dio cuenta de una de esas visitas, diciendo: "Llegó a Piribebuy la simpática señora Elisa Lynch. Excusado es decir la alegría con que fue recibida en esta capital provisional. La bienhechora del pueblo y ejército paraguayos es recibida en dondequiera se presente como una madre cariñosa y "Nuestra madre" la llaman comúnmente los soldados. La Estrella la saluda con entusiasmo y desea que se prolongue su estadía".
61
En un día de estío revestido de sol, Panchito López cumplió quince años en Azcurra. Su padre le regaló el mejor de sus relojes de bolsillo, uno de oro macizo y pedrería que formaba el escudo nacional.
A solas con su madre, Panchito se quejó de la mala calidad de las arpas y guitarras, que no le permitían ejecutar música de su agrado. El piano tenía unas cuerdas rotas, imposibles de arreglar.
- Pronto estaremos en condiciones de reanudar nuestras veladas -dijo Elisa.
- ¡Qué Dios la oiga, madre! ¿Qué habrá sido del pobre maestro Escalada?
- Lo pasará bien, refugiado en Caacupé.
- Hubiera querido tenerlo entre nosotros. Siempre contribuyó a los festejos de mi cumpleaños. Hoy me siento triste. Me asaltan malos presentimientos. La madre, que leía sus pensamientos se apenó y replicó:
- A los quince años aun no se tienen motivos para estar triste. Panchito adoptó un aire helado. Pensó que acaso no conocía la dicha, pero sí el sufrimiento. Su corazón jamás había latido de gozo.
- No quiero morir -agregó-, con este uniforme sucio, sin haber conocido lo bueno y lo bello que guarda el mundo -plegó su joven boca húmeda y carnosa como la de su padre.
Elisa puso los dedos sobre los párpados calientes de su hijo. Sintió un estremecimiento fugaz como el temblor de la vara del rabdomante cuando toca el lugar de una veta de agua profunda. Experimentaba un gozo oscuro al encontrar los rasgos de Francisco en el adolescente de fuertes atractivos. Este parecido era un triunfo de ella. El mejor triunfo de la mujer es arrancar las formas del rostro amado, animarlas con su alma y con su sangre, y esculpirlas en el hijo. La fisonomía de Panchito era la de Francisco adolescente, los dos rostros que Elisa no se cansaba de acariciar.
- ¿Quién habla de morir? -preguntó al hijo.
- Como he visto enterrar a tantos jóvenes como yo, pienso que un día me tocará el turno.
- No pienses en lo peor. Hay razones para esperar lo bueno.
- Que no llega nunca.
- Pero que se debe continuar esperando.
- No puedo, madre. Tengo miedo. Comprendo que no debo pronunciar esta palabra indigna de un paraguayo. Pero a usted puedo decírselo. Antes y después de cada batalla paso las noches sin dormir o con terribles pesadillas. Siempre las mismas tolvaneras que me empujan hacia cadáveres rígidos sobre el pastizal quemado por la sangre coagulada. ¡Es horrible!
- ¡Me hubieras advertido antes! Desde hoy te daré un té de azahares por la noche, antes de irte a la cama. Moriré yo, tu padre, tus hermanos. Todos estamos sujetos a la muerte, pero no por eso nos martirizamos con la idea de morir. Vivimos como si nuestra existencia fuera eterna.
Panchito se sintió impaciente, casi irritado. Después de un lapso preguntó:
- Dígame, madre, ¿por qué el Mariscal no intenta ahora la paz?
- No puede admitir una paz humillante.
- ¿Ni a cambio de la vida de los hijos y de la de estos valientes que aun sobreviven?
- La paz que los enemigos imponen, es una entrega. Tu padre no puede traicionar a su propia causa. Si él defecciona, ¿qué dirán aquellos que dieron la vida por su patria? El Mariscal está comprometido con los vivos y con los muertos para llegar hasta el fin. No debe obrar ni pensar de otro modo. Es terrible, pero así es, y lo que tú piensas, también es terrible.
- Entonces, esperaremos resignadamente la muerte, ¿verdad?
- La muerte llegará a la hora que marca el destino.
- Yo no creo en el destino madre. Quiero salir de esta incertidumbre. Quiero vivir seguro de que ya no pelearé. Ansío ser feliz con usted en alguna parte, sin depender de la fatalidad.
- La idea de la fatalidad es tal vez una artimaña para infundir valor al que no lo tiene. Necesitamos creer que no moriremos mientras no llegue nuestra hora e imaginamos que esa hora llegará tarde o no llegará nunca. Eso es un consuelo.
- No necesita usted recalcar lo que yo mismo he confesado. Sé que me falta valor.
- Lo tienes, hijo mío. El valor consiste precisamente en dominar el miedo, tal como lo haces tú.
- Gracias, madre. Es usted una mujer como no he visto otra.
- ¿Qué sabes, niño de mujeres? No has tratado con ellas.
- Aquí mismo hay a montones.
- Mujeres que trabajan, mujeres que sirven y se entregan. Tú no ves sus almas. Si las miraras, comprenderías que cada una de ellas observa al Mariscal, que ellas están ahí porque él está aquí, que sufren y callan, porque el Mariscal hace lo mismo. El día que descubran que él es un impostor, que busca componendas con los enemigos, ese día lo despedazarán sin piedad. Convéncete, hijo mío, tu padre debe mantenerse hasta el fin. Nosotros que lo amamos, estamos obligados a ayudarlo en esa decisión, ayudarlo a conservar su verdad, su alma intacta.
- Sacrificio inútil, madre. Muy bien que el hijo mayor del Mariscal, Emiliano, se mantiene a salvo en Europa. En tanto nosotros aquí, hora por hora, esperamos que nos caven la tumba.
- Emiliano fue a Europa antes de que el país entrara en guerra. No regresó porque sería detenido en el camino por los adversarios.
- Eso lo dice usted. Otros murmuran que el Mariscal lo mantiene lejos para que herede el mando.
- No des pábulo a murmuraciones absurdas. Hay algo que no debe envilecerse, hijo mío: es el decoro, el alma, lo que de divino y eterno se lleva en el ser. Eso debe salvarse, Panchito, aun a costa de la dicha y de la vida. Es el único patrimonio que cuenta para el ser humano.
- Pero usted, mujer y extranjera, no tiene la obligación de compartir el sacrificio de los hijos de este suelo. Usted debe salir de aquí.
- Mi sangre irlandesa de exploradores y de apóstoles, mi solidaridad con la suerte del padre de mis hijos, me imponen cadenas que no puedo romper para escaparme -calló su anhelo de expiación.
- Eso es una locura. No debemos dejar que nos atrapen aquí.
- No abandonaré al padre de mis hijos en la hora más cruel de su vida. He compartido su amor. Es justo que participe de su amargura. Mi destino es el destino de los seres que amo. El Mariscal está jugando sus últimas cartas. No lo dejemos solo antes de ver su baza. Coronel López: tu ruta y la mía son las de tu padre. Esa es mi ley y mi fe, y deben ser las tuyas, las de todos los que llevan la sangre y las huellas de Solano López. Nunca más repitas lo que me has dicho hoy.
El ministro de los Estados Unidos de Norteamérica visitaba a menudo al Mariscal en su campamento de Azcurra. Continuaba dándole el título de presidente, a sabiendas de que en Asunción, tras el largo y cansador proceso de "vindicación del honor hollado", los aliados habían establecido un nuevo gobierno. "Nos congratulamos de la visita del ministro -decía El Centinela-. Es el único diplomático que presenció el fragor de las armas. Es militar y viene a ser testigo en el teatro mismo de las operaciones, puede apreciar los quilates de los beligerantes, el heroico sacrificio de un pueblo joven que combate por su existencia contra el empeño destructor de tres países, que juran el exterminio de una nación. La batalla del 21 de diciembre pasó bajo su vista. Él presenció el rudo choque a sangre y bayoneta y estamos satisfechos de este testigo. El señor Mac Manon estuvo bajo el diluvio de balas en el cuartel general. Nos ha probado con su serenidad que nos es extraño a estas escenas de sangre y que es un militar de temple en la guerra. Es de sentimientos nobles y simpático".
Mac Mahon observaba de cerca el rudo desenvolvimiento del drama. Veía al hombre hostigado, flagelado, acosado, pero irreductible. Se lo quebraba, se lo pulverizaba, pero él se erguía de nuevo como una llama, como un aguijón, erecto, desafiante. Cuanto más lo miraba, Mac Mahon se convencía más de que el combatiente obraba de acuerdo con su ley, que con sufrimientos, con el dolor de los golpes dados y recibidos, iba tallando un escudo de nobleza para la historia de su pueblo.
Desde su atalaya, estudiaba también a la mujer de cabellos de oro rojizo, que tomaba un puesto junto al Mariscal. Escrutaba ese cuerpo enflaquecido, quemado por el fuego de todos los reveses, ese espíritu que había roto el cerco de los prejuicios y exigía un patrón distinto para su medida. Como madre había pospuesto a los hijos por el padre. Sin miedo al golpe de lanza juntaba su flanco al del guerrero golpeado. Tomaba por suyos la ley y el destino, el dolor y el quebranto de su elegido, y los trasmutaba en arrogante sonrisa de mujer enamorada.
Madame Lynch podría ser juzgada, pero jamás condenada. Sus equivocaciones, las contradicciones de su vida, no impedirán ver la pureza profunda de su naturaleza apasionada, el fuego que ardió en ella y brilló por igual en las noches de luna y de tormenta, que no se apagó en los choques multiplicados sin piedad. Ella traba combate consigo misma, con sus enemigos visibles y ocultos del presente y del mañana. El día en que el martillo que la tortura sobre el yunque caiga de manos de la calumnia y del odio, entonces quedará el metal firme en su belleza indestructible.
El ministro expresó al Mariscal su admiración por la organización del ejército y el progreso visible de los cultivos.
- Doscientos hombres llegaron conmigo a Azcurra -replicó el Mariscal-. Ahora mi ejército se compone de trece mil combatientes voluntarios. Hemos juntado equipos y provisiones para defendernos con ventaja. Aquí estamos dispuestos a reconquistar Asunción y forzar un armisticio.
- Cualquiera de estas noticias que yo reciba en Washington, me hará feliz -replicó el ministro.
- ¿Noticias? El ministro será testigo ocular de mi triunfo como lo fue de mi derrota -dijo el Mariscal.
- Con pena debo comunicarle que mi gobierno me llama. Hoy he venido a despedirme de Su Excelencia.
- ¡Qué contrariedad terrible! La partida de Su Excelencia me deja sin el apoyo moral de los Estados Unidos.
- Ninguno lo deplora más que yo. Pero debo cumplir órdenes.
- Cuando regrese a su país, señor ministro, diga la verdad, que yo soy un patriota y no un verdugo.
- Contaré lo que he visto en Pikysyry, en Azcurra. "Un pueblo que sólo pide un jefe como Su Excelencia para cumplir su deber con heroísmo sin ejemplo". Tampoco olvidaré a la digna compañera de sus días, a usted, señora.
- Gracias -dijeron al mismo tiempo el Mariscal y Elisa. Ésta agregó:
- Muchos años pasé en este país sin apreciar al pueblo paraguayo. Fue necesaria esta guerra para rendirme a la evidencia. El pueblo paraguayo es uno de los más admirables del mundo.
El diplomático norteamericano, a más de buen militar, era también poeta. Tradujo en versos la emoción que experimentó en tierras paraguayas y ofrendó su poema a la dama que encendió su admiración. En el álbum de Elisa Alicia Lynch escribió su canto:
AL PARAGUAY
A la señora Elisa A. Lynch
Bella y joven república de la zona florida,
acaudalada reina cuyo ignorado nombre
tarde se divulgó:
el fulgor de tu espada asegura tu fama
y la guerra sangrienta no te encaminó
a un destino implacable,
aunque surca tus ríos escuadra poderosa
y destruye tu suelo vandálica legión.
Tu firme pecho cubre un reluciente escudo,
un emplumado yelmo tu cabeza resguarda
y en innúmeros campos tus sacros muertos duermen;
y el patrio amor alcanza el galardón debido,
se estancará la sangre que viertes a torrentes
y laureles eternos te coronarán.
Hermosísima tierra, te aclamo conmovido,
y al escuchar el grito que lanzan tus clarines y el tronar
iracundo de tus roncos cañones, entre el incendio
horrible del largo batallar, pido a Dios que la
lumbre de tu naciente estrella, que es la más
admirable del cielo tropical,
sobre ti resplandezca con su máxima lumbre
cuando tus enemigos renuncien
fatigados tu suelo a conquistar
No es de extrañar que todas mis bendiciones
sean para tu gran dolor; pues que testigo
he sido de tus días de angustia y he visto a
tus falanges de incomparable
JEFE las órdenes cumplir. Y mis votos
repito porque tus penas cesen, de huérfanos
y viudas se detengan las lágrimas
y consuelo te brinde cercano porvenir.
Lloraste por Polonia, como todos
lloraron, mientras ella moría en su
desolación, sin que nadie se alzara
a defender sus fueros enmohecidos los sables que
el oprobio esgrimió:
¿Será igual tu destino?
¡No lo permita Dios,
ni lo consientas tú, que con heroica mano
escribes en tu sangre los terribles decretos
de Aquel que desde arriba
tu libertad escuda y premia tu dolor!
¡Adiós, umbrosos bosques de floridos naranjos,
tropicales florestas,
verdeantes planicies,
y vosotras, colinas donde pasan las brisas que
traen en sus alas un soplo de los Andes,
la caricia fraterna de los mares lejanos
o el gélido suspiro del suelo patagón!
Vosotras, cordilleras, cuyos altos picachos
libres lanzas coronan; donde retumba el eco
de la implacable guerra y en donde velan
bravos guerreros noche y día,
que llegue a vuestra altura la paz y vuelva a ser
la serena belleza de vuestra frente mustia
cuando ya no resuene el cañón enemigo
y la abundancia siga a tanto padecer.
Tus hijos agrupados a la luz del vivaque,
que ilumina las cordilleras al anochecer,
jubilosos se preparan para el milagro próximo.
De su cólera sublime y altivez, esperan
que cerrado el largo período de infortunios
resonaran las notas de un himno victorioso
como jamás oyeron los míseros mortales
tras su dolor cruel.
Que sea así, y que sea antes que yo abandone
esta tierra, admirable esmeralda engarzada
en las suntuosidades del hemisferio austral.
Afligido me siento al tener que dejarte
entre tantos peligros. Me voy hacia mis lares,
donde los hombres libres, su libertad gozando,
te contemplan ansiosos en tu mortal querella
y anhelan resplandezca tu victoria final.
General Martín T. Mac Mahon
Ministro de los Estados Unidos
Piribebuy, 1869.
El ministro Mac Mahon se retiró del Paraguay el 26 de mayo de 1869. El Mariscal le proporcionó cuatro asistentes que le acompañaron hasta Buenos Aires y le obsequió un poncho rojo bordado de oro. El ministro llevó consigo joyas de oro y plata labrada, así como una gran parte de la fortuna en metálico de Elisa y del Mariscal y mantuvo apretado contra su alma el recuerdo de Elisa Lynch.
El mariscal López festejó su cumpleaños el 24 de julio en Caacupé. Las fiestas fueron brillantes, pero Elisa tenía oprimido el corazón por la situación general de la población civil y de los combatientes. El aire frío y la escarcha de los amaneceres azotaban a los soldados entumecidos, que se apretaban los maxilares y masticaban la acidez de la desventura. Toda la actividad aparente no era suficiente para encubrir la profunda preocupación por el enigma, el invencible zozobrar del espíritu y de la materia.
En Caacupé, una muchachita graciosa y sencilla, de nombre Rosenda Aponte, se aficionó a madama. Le llevaba huevos, agua de la fuente milagrosa, rosa mosqueta, pacholí, niño azoté y albahaca del campo. Elisa le cobró afecto. Un día le regaló un corte de tela para vestido. Como la muchachita dijera en alta voz que no podría confeccionarse la prenda, porque en el pueblo no había costureras, hilo ni aguja, Elisa le tomó las medidas, cortó el vestido y se lo dio a Isidora para que lo confeccionara. "Un regalo debe satisfacer a quien lo recibe", pensó, al entregar la prenda a su dueña.
Ella también tenía dificultades con la ropa. Perdió casi todo lo que tenía en Pikysyry. Pantaleón Amarilla, sastre y cabo músico de la escolta, le hizo tres enaguas. Cuando fue a entregárselas, lo detuvieron, acusado de conspiración. Rogó a madama que intercediera por él. Así lo hizo Elisa. López, furiosamente, la despidió, diciéndole:
- Retírese de aquí, señora -Elisa cayó desmayada. Recién a la noche volvió en sí y regresó a Azcurra. López la siguió.
El dolor que causó a Elisa la actitud de López, se borró ante el peligro del inminente ataque a las posiciones paraguayas.
Como el marqués de Caxias no había perseguido al Mariscal después de la acción de Pikysyry, el gobierno de su país lo responsabilizó de la prolongación de la guerra y lo sustituyó por el conde D'Eu, que traía órdenes precisas de terminarla.
El ejército de López, rápidamente reorganizado, hacía presumir una resistencia larga, difícil de vencer. Asustados y consuntos, los aliados habían paralizado su acción bélica a fin de concentrar sus fuerzas y aprestarse a una acción definitiva.
En su cuartel general de Azcurra, a su regreso de Caacupé, el mariscal López preparó su defensa. Conversando con Elisa, el Mariscal murmuró:
- Tú has dicho en cierta ocasión esta verdad: que bajo el cielo hay muchas cosas independientes de la fuerza, de la razón y de la voluntad. Hemos pasado por situaciones terribles, pero una especie de milagro nos mantiene unidos y yo conservo el estado espiritual de mi primera juventud. Eso que tú llamas altanería. Confío en un cambio total de las circunstancias actuales. El Paraguay se mantendrá incólume y yo no saldré de mi patria -besó al hijo que Elisa tenía en el regazo y silbó una tonada.
El coronel Panchito lo miró asombrado. Hacía mucho tiempo que no veía a su padre tan contento.
Un ayudante le presentó al Mariscal un parte que él leyó en silencio. Se le informaba que el 12 de agosto, por la mañana, la plaza de Piribebuy había sido atacada por las fuerzas del conde D'Eu. Quinientos cadáveres de los enemigos quedaron en la plaza frente al templo. El comandante Caballero, dos jefes y ocho oficiales que cayeron prisioneros, habían sido ejecutados. El Tesorero Nacional, el Archivo, cien arrobas de oro y plata labrada de los templos, armamento, municiones y banderas habían pasado a poder de los enemigos. El hospital de sangre había sido incendiado. Adentro se hallaban tres mil heridos. La plaza de Piribebuy se hallaba ocupada por los vencedores. Los filántropos libertadores habían vencido una vez más en su combate de destrucción.
"No creo en esos vencedores", pensó López. Y fogosamente dijo:
- No abandonaré nada, sino en manos ineludibles. Mientras me quede un puñado de hombres, mis enemigos no pronunciarán la última palabra -no pensaba ya en vencer, sino en resistir, y no transigir. Tomado por el engranaje de la destrucción, le quedaba todavía el alma invencible.
Las casas contiguas que Elisa y el Mariscal ocupaban cuando residían en Piribebuy, fueron saqueadas por el enemigo. Llevaron monedas y objetos valiosos, el diario del ejército, plata acuñada, especialmente las llamadas columnarias, piano, porcelanas, camas doradas, un volumen de Don Quijote lujosamente encuadernado, muchos libros, papeles, muebles procedentes de la vivienda de Elisa en Areguá, vinos, licores y el álbum de cuero azul en cuyas páginas habían dejado su ofrenda de admiración diplomáticos y poetas, que tuvieron la ocasión de tratar a Madame Lynch.
Piribebuy se llenó de sangre, de caballos fogosos, de seres humanos enloquecidos que huían, aplastaban o eran aplastados. Se sucedieron muchas noches y auroras antes de que se aplacaran la excitación y la insania.
El 13 de agosto, a las cinco de la tarde, el mariscal López abandonó el campamento de Azcurra. El general Resquín, al mando del primer cuerpo de ejército se dirigió a Caraguatay. Lo siguió el general Caballero a la cabeza del segundo cuerpo, escoltando las carretas del parque del aprovisionamiento, y el carruaje que conducía a Elisa y a sus hijos.
El Mariscal se detuvo dos horas en Caacupé. Con su calma habitual mandó decir a las mujeres que si querían seguir al ejército lo hicieran, pero que no se obligaría a las que no lo quisiesen. La mayor parte optó por seguir a las tropas. Los vencedores inspiraban temor.
62
El Mariscal y lo que había quedado de su gran ejército, marchaban a través de bosques y serranías. Paralelamente, al amparo de sus barcos, los aliados avanzaban en la misma dirección, arrasando la población civil, el ganado y las provisiones. Solano López hallaba todo consumido a su paso. El hambre y la fatiga flagelaban a su gente. Sin embargo, los adversarios no se atrevían a atacarlo.
Pesadas carretas arrastraban los restos del Tesoro Nacional. Un carruaje tirado por bueyes conducía a Elisa y a sus hijos, uno de éstos ardía de fiebre. En sendos carretones, custodiados por soldados, viajaban doña Juana y sus dos hijas viudas. Centenares de mujeres iban a pie, descalzas, con un niño en brazos o tomado de la mano. La tropa cubría su desnudez con trozos de manta y calzones de fibra de caraguatá. Ya no se podía presentar batallas, pero se mantenía el espíritu de lucha, la ironía y el desprecio a los peligros. El 28 de agosto, el ejército arribó a San Estanislao, aldea situada sobre una colina, entre una vegetación lujuriante. Los regimientos Acacarayá y Acaverá, de la escolta presidencial, se alojaron con sus jefes en la escuela y en el local de la policía.
Apenas se habían acomodado las tropas, dos espías fueron capturados. Eran paraguayos. Una mujer, de apellido Astorga, venía con ellos. Los dos se fugaron al amparo de la noche. La Astorga declaró y descubrió un conato de atentado contra la vida del Mariscal. Tras un breve sumario, se produjo la ejecución de varios comprometidos.
Considerables fuerzas brasileñas, desembarcadas en Villa Concepción, hacían prever un ataque a San Estanislao. Inmediatamente el mariscal procedió al traslado del ejército a San Isidro.
A raíz del descubrimiento del complot, Venancio López fue de nuevo preso, incomunicado, con centinelas de vista a las órdenes del coronel Marcó, que no cumplió la consigna con fidelidad. Dejó a Venancio en libertad de conversar con los oficiales del Estado Mayor.
Así comenzaron los conciliábulos, el juego solapado de una nueva conjura contra la vida del Mariscal.
Primavera tibia, savia que renovaba el color de las hojas y de las flores. En el arpa de las ramas jugaban los dedos luminosos del sol. Al amanecer, la niebla se colgaba en el follaje de aromos y lapachos, revestidos de amarillo. La genciana se desprendía del verde para iluminarse de azul. Las acacias lucían racimos de corolas blancas. El tayy ponía toques de púrpura en su negro tronco. Los naranjos combinaban el azahar con la pompa de oro de sus frutas. Rodaba el polen, se arrullaban las aves, se perseguían las bestias y zumbaban los insectos. El amor andaba en todas partes, rozaba a los soldados fatigados y hacía toser a las mujeres. De vez en cuando sorprendía una lluvia torrencial como debía ser el llanto de aquellos seres tristes. En algunos atardeceres una llovizna sutil penetrante, extendía su velo que se hubiera querido mirar desde la ventana de un hogar apaciguado.
López sentía nostalgia del sur de su patria, donde había transcurrido su juventud. Con la mano sobre los ojos a modo de visera escrutaba el horizonte. Consciente de que no había más que una meta, inclinaba la cabeza y hostigaba a su caballo. Los que lo seguían, retenían el aliento, conmovidos porque veían al jefe envejecido, pero con expresión de orgullo indomable.
El carruaje de Elisa daba tumbos escoltados por oficiales del Acacarayá. La carreta de doña Juana Pesoa rodaba vigilada por soldados del Acaverá. Los que veían pasar los vehículos uno tras otro murmuraban:
- Allá van el sol y la luna.
El sol quema, pesaba Elisa, y sonreía sin esperanzas.
La caravana sufriente, miraba con encono a la extrajera que no dejaba de traslucir fatiga ni tristeza. Las mujeres no apreciaban lo que había de inconmensurable en aquella irlandesa divinamente bella, vestida de fiesta porque sus ropas se habían consumido en cinco años de vida en los campos de batalla, que trataba al derrotado como si hubiera sido él vencedor, aunque sólo fuera por la trágica grandeza de su destino. El fugitivo continuaba siendo para Elisa el poderoso dueño de los secretos resortes de su vida.
Por etapas sucesivas, el ejército llegó a Yhú. En este lugar el mariscal López, por segunda vez, se enfrentó con una franca rebelión, primero fue Benigno, ahora el alférez Aquino, de la escolta Acaverá. Careado con la Astorga, ésta declaró ser portadora de instrucciones enviadas por los aliados de Aquino y a otros oficiales comprometidos para terminar con la vida del Mariscal. Aquino confesó qué realmente se había propuesto dar muerte al presidente.
- No ha tenido suerte -le dijo López.
- Nde tenondé michí oréheguí. (Usted se nos adelantó un poquito).
No faltará otro que tenga mejor suerte y logre quitarme la vida - agregó.
A pesar de su poder absoluto, el Mariscal quedó sumido en un temor oscuro. Abusaba de la muerte y del castigo pero no alcanzaba a exterminar los gusanos que inficionaban las almas y que fatalmente algún día terminarían con todo.
La guerra perdida tornaba la aventura en contra de los que la hacían. Como los combatientes ya no podían lanzar sus energías contra los aliados, las devolvían contra los conductores. Y admitían el derecho de eliminar al caudillo. Este derecho nacía como un sustituto a la profunda ambición del triunfo totalmente descartado. López continuaba despreocupado del dolor de sus soldados, absorbido por siempre por el destino de su pueblo como nación. Que el Paraguay mantenga el derecho a vivir dignamente entre las naciones del mundo, era más importante para él que la vida de los seres humanos. Continuaba siendo político y no sociólogo
Ese atardecer era tormentoso. Los insectos tropicales impedían el descanso. El Mariscal, acostado en una hamaca, bajo los árboles fumaba un puro. El crepúsculo, la hora de las evocaciones amargas, lo abrumaba de congojas. Echaba al aire una tras otra las bocanadas de humo. Las sombras silenciosas lo invitaban a la meditación. Pensaba: "La patria pudo haber sido un hogar".
La confiscación de sus bienes, la defección de Stewart, depositario de más de doscientos mil patacones, hacían de su testamento la inútil llave de una caja vacía. Y él tenía con Elisa una inmensa deuda que saldar. Se avecinaba la hora suprema del desastre. La sinfonía que pretendió crear durante quince años, se llenaba de contrapuntos, de disonancias, de trágicos silencios que podían ser eternos en cualquier instante. La tierra temblaba. De un minuto a otro podría abrirse y atraparlo en el tajo. ¿Y los hijos? ¿Y la mujer amada? Era preciso asegurarles la subsistencia para el caso de que llegaran a sobrevivir.
En el cielo abierto, López veía sus sueños incorporados a la Vía Láctea. Lo real y lo irreal se confundían. La grandeza de una nueva nación, los principios de autodeterminación y equilibrio de los pueblos quedaban muy lejos. Sus deseos presentes eran más humildes, se concretaban a lo familiar, Exaltado por su amor a los seres ligados a su vida, se propuso disponer de esa tierra que había estado defendiendo palmo a palmo durante cinco años. Esa tierra sería su tumba. Y como toda tumba, inviolable, don sagrado y permanente. No consideraba que muy seguro que la transferencia fuese válida. Posiblemente quedaría en la nada como sus ensueños. Lo indudable era que, por el momento, constituía una arista de fe, una postura generosa, acaso la última que reafirmaría esa su amable capacidad de protección. No previó que las ciento cincuenta leguas de tierra cuya compra al Estado sugirió a Elisa Lynch, los contarios convertirían en tres mil leguas de lolo para infamar la memoria de los dos.
El 15 de octubre de 1869 las tropas llegaron al pueblo de Curuguaty. El 16 se conmemoró el séptimo aniversario de la presidencia del Mariscal.
Elisa mando a Isidora que hurgara en el baúl en busca de algún vestido que estuviera en condiciones de ser usado. Isidora encontró dos, uno de seda negra bordado en azabache, otro azul con blondas. Elisa eligió este último.
"Es el que vestía en Argel, la noche que conocía a Francisco", pensó. Pidió los zapatos a Rosita. Quedaba un solo par de seda roja y tacones altos. Elisa los calzó y se arregló el pelo. Con una hija, un par de flores silvestres y su más suave sonrisa, fue a la casa donde se hallaba instalado el Mariscal.
Bajo los naranjos se sirvió un almuerzo frugal, carne asada y chipá. Los comensales era aparte del Mariscal y de Elisa, el vicepresidente Sánchez, el padre Maíz, el general Caballero, el médico Skiner, Crisóstomo Centurión, el general Resquín, Caminos, Aveiro y otros, que conversaban alegremente cuando se presentó una muchacha del servicio doméstico de doña Juana Carrillo. Iba de parte de la señora presidenta a saludar al Jefe Supremo. Le llevaba una bandeja llena de Chipá envuelta en ñandutíes. Detrás de la muchacha entró Rosita Contreras, azorada, palpitante; se aproximó a Elisa y le habló en voz baja.
Elisa dejó su asiento y solicitó un aparte con el presidente que, en ese instante, se disponía a comer uno de los chipá enviados por su madre.
- ¡Deje eso, por Dios, Excelencia! -exclamó Elisa-. Ruego a Su Excelencia que venga a escuchar lo que cuenta Rosita -agregó.
El Mariscal hizo un aparte con su hija y Elisa:
- ¿Qué hay, Rosita? Preguntó.
La muchacha con un pequeño temblor en la voz, contó que, hallándose por casualidad debajo de la carreta de doña Juana, había presenciado la entrega de la bandeja a la muchacha, y escuchó que doña Juana le decía a sus hijas:
- Con que coma uno solo de esos chipás, Pancho reventará.
El Mariscal buscó apoyo en un horcón. Sentía náuseas. La cabeza le daba vueltas. Todo le parecía indistinto, difuso, árboles y rostros, cielo y tierra, vida y muerte. Sintióse desesperadamente solo, denudo y pobre ante la luz, ante el mundo, ante Dios. Después de unos instantes, llamó al doctor Skiner.
- ¿Puede usted, doctor, verificar si esos chipas que están en la bandeja, tienen veneno?
- Sí, Excelencia. Fácilmente.
El médico tomó un chipá, lo desmenuzó y tiró los pedazos a los perros que atraparon los trozos en el aire. Unos minutos después, unos tras otros comenzaron a aullar. Encogieron los miembros, extendieron el cuello y quedaron tendidos en el suelo, inertes, con los ojos abiertos.
- Gracias, Skiner -murmuró el Mariscal. Su voz parecía la de un sonámbulo-. ¡Qué prisa tienen en acabar conmigo! -agregó.
Vio a Rosita llorando bajo un árbol y fue hacia ella. Le puso la mano sobre el hombro y le entregó su reloj de oro, que tenía en la tapa sus iníciales en diamantes.
- Lo usarás en recuerdo de este día en que me salvaste la vida -le dijo. Es una muestra de mi reconocimiento. ¿Sabes cómo hacerlo andar? Se le da cuerda con esta llavecita. Deja oír las horas y las media- guardó silencio y quedó con la llavecita entre los dedos, mirando a lo lejos. La palabra "hora" le hacía pensar en los intentos mortales que revoloteaban en torno a él.
Rosita, por su parte, revivía su emoción cuando se sintió liberada de las mezquinas crueldades de doña Juana, temblorosa y feliz entre los poderosos brazos protectores de Francisco Solano López.
Esa noche hacía frío en Itanará-mí. Doña Juana y sus hijas se hallaban sentadas cerca del fuego, al lado de la carreta. Comentaban la formación del nuevo tribunal militar, compuesto de Manuel Palacios, Romualdo Núñez, Ávalos y Bernardo Villamayor. Venancio había confesado su participación en el complot contra la vida del mariscal. El veneno había sido proporcionado por el médico Castillo. Si fracasaban en el intento, los completados se fugarían en bote por el río Curuguaty.
Inocencia opinaba que Venancio jugaba la misma carta que le dio el triunfo en San Fernando, una confesión lisa y llana, con la esperanza de ser perdonado.
- El muy cobarde... -murmuró Rafaela, llamada por su coraje el "segundo varón de la familia, después de Francisco".
- Y pensar que este cristiano de Dios juró a su madre guardar sigilo. Yo le enseñaré a ser hombre. No me sacarán una sola palabra -dijo Inocencia, y se llenó la boca de brasas.
El cuartel general, instalado a la vera del camino, era una casa pajiza con culata, rodeada de un naranjal. Sentado frente a una mesa, el Mariscal tenía delante de si, en semicírculo, al vicepresidente Sánchez, a Luis Caminos y a José Falcón, al general Resquín, al coronel Aveiro y al padre Maíz. Se refirió a la conspiración. Dio cuenta de la participación de doña Juana en el complot y pidió el parecer de cada uno de los presentes, respecto de la situación creada a su madre.
El vicepresidente, llamado a dar su opinión, dijo:
- Lo que Vuestra Excelencia haga, estará bien hecho.
- ¡Oh, señor Sánchez! ¡Usted me ha tirado por tablas! -replicó el Mariscal, y continuó consultando a los demás.
Casi todos contestaron que se debía sobreseer la causa a favor de la madre de S.E. El coronel Aveiro fue el único que aconsejó la necesidad de hacer comparecer a doña Juana, a fin de comprobar la verdad o la falsía de la acusación. Cuando llegó el turno al padre Maíz, éste discutió largamente el asunto con el Mariscal, abundó en citas de los libros santos y terminó dándose por vencido.
- Vi en este hombre algo inmenso -escribirá Maíz-; se creía la encarnación misma de la patria.
Recostado en un horcón de la casa que le servía de cuartel general, López fumaba. En torno a él los soldados alertas apretaban sus lanzas. López no los veía, miraba los astros. Amaba las noches sin luna, aclaradas por el fulgor diamantino de las estrellas. El bello enigma de los cielos abría las puertas de la religiosidad a su alma taciturna, profundamente turbada en ese instante. Elisa se le aproximó a pasos inaudibles.
- Quizá no sea necesario el castigo -dijo, suavemente.
- En el gobernante los sentimientos naturales no pueden sustituir al deber -replicó López, siguiendo el hilo de sus propios pensamientos. Íntimamente, Elisa se rebelaba contra los que pretendían destruir la vida que ella amaba. Castigar a los culpables era sin duda razonable y justo, pero deseaba apartar a Francisco ese cáliz que acrecentaría su amargura.
- Estás en lo justo. Francisco; pero un rasgo magnánimo daría un mentís a los que te acusan de inhumano. Mira hacia lo más hondo. No te detengas en las fórmulas, apriétate el corazón.
- Precisamente porque no me detengo en la superficie, comprendo cuál es mi deber. Un gobernante tiene una ética y un código. Mi conciencia me exige el cumplimiento de esas leyes. Es inadmisible que yo aparezca como un opresor convencional e hipócrita, que castiga a los extraños y se cruza de brazos al percibir la voz de la sangre. Esta sería la traición más inicua. Sin vacilaciones debo romper el deber natural en aras de lo más alto, los principios que dan vuelta en lo eterno. Debo castigar sin estremecimiento, aun a riesgo de que caiga sobre mí todo el dolor del mundo.
Elisa se sintió golpeada por esa tristeza, por esa equidad implacable hasta el punto de ser cruel.
- Acuérdate de que se trata de tu madre -dijo.
- Las razones personales no cuentan. Lo único importante es la integridad moral. Si, por obedecerla, se vierte sangre, sea enhorabuena, esa sangre no mancha. Si me dejo arrastrar por los lazos filiales, mi inhibición sería un crimen. Únicamente la equidad podrá salvarme. La justicia limpia.
- El perdón ennoblece, Francisco.
- Menos en este caso. La verdad gravita sobre mi conciencia. Aun cuando me desgarre y sufra, prefiero la sinceridad y la justicia. En esta hora de sacrificio total, en que he perdido la fe en los demás, por lo menos deseo conservar la que tengo en mi propia rectitud. No retrocederé ante lo que yo creo que debe ser -el Mariscal sustituyó su cigarro apagado por otro que sacó el bolsillo, le prendió fuego y fumó con aparente avidez.
Elisa lo dejó solo con sus pensamientos. Francisco la miró alejarse y no intentó detenerla. Comprendía lo que ella se proponía. No siempre resulta agradable la persona que descubre errores e induce al que los comete a rectificarlos. Francisco no admitía el error. Él se debía a su causa y por esa causa no había ley que no estuviera dispuesto a transgredir, sea cual fuere, divina o humana, todo lo que estuviera en desacuerdo con sus normas.
Al día siguiente, el tribunal envió una nota al Mariscal pidiendo la comparecencia de doña Juana Carrillo a fin de tomarle declaración.
El Mariscal proveyó la autorización con estas palabras: "Sea, interponiendo desde ahora para su tiempo, todo mi valer en favor de mi madre y en el de mis hermanas. Todo aquello que la ley aun pueda permitirme". Al firmar la providencia, el Mariscal rasgó el papel y cargó la tinta en los trazos fuertes como lo ineludible. Después rompió la pluma en varios pedazos que arrojó al aire; puso las manos en los bolsillos y echó a andar a largos pasos hacia el interior de la habitación en penumbra. De su rostro parecía haber huido hasta la última gota de sangre.
Ninguna de las tres señoras López fueron castigadas con la última pena. Más aun, a doña Juana se le atendió con la misma deferencia de otros tiempos. Se le enviaba comida del cuartel general, café, azúcar, chocolate y todas sus necesidades, pero una guardia permanente de diez soldados y un oficial la vigilaba.
63
Pancha Garmendia había preferido también marchar detrás de las tropas. El coronel Marcó y su esposa, Bernarda Barrios, la complicaron en las conspiraciones y en la última tentativa de envenenamiento contra Solano López.
Una mañana en que el Mariscal se hallaba en su cuartel general, venía con un agente la referida Garmendia. López la hizo llamar y la recibió con mucha urbanidad.
"¡Qué cambiada está!", pensó él. Cerca de doce años habían transcurrido desde la última vez que la vio. Aquella mujer vestida de blancas telas gastadas, había perdido juventud y atractivos.
- Me he permitido interrumpir su marcha para hablarle sobre un asunto que es de mucho interés para usted -dijo López, con voz impersonal un tanto fría.
- ¡Qué calor! -fue la réplica de Pancha. Siguió a López hasta la habitación. El Mariscal sopló un silbato de oro que llevaba al cuello, pendiente de un cordón de seda. Acudió un asistente. Le pidió refresco. Cuando se lo trajo, ofreció un vaso a Pancha, que se negó a tomarlo, con un movimiento de cabeza. El tintineo de los pendientes despertó los recuerdos de Solano López. ¡Los pendientes! Eran lo único que no había cambiado en aquella mujer próxima al medio siglo, a quien los enemigos atribuían en vano los privilegios de Ninón de Lénclos.
López le habló "con agrado y confianza". Cuidaba sus palabras, el tono de su voz. "No exigía de ella que refiriera nada de lo que hubiese podido saber y quisiera silenciar", pero sí le pedía que "en caso de ser llamada por los fiscales y examinada sobre los hechos conocidos por ella, hablara con franqueza, refiriera la verdad y el conocimiento que hubiese tenido sobre la trama contra la vida de él".
- Soy una mujer incapaz de mentir. Usted lo sabe -replicó Pancha.
- "Me han informado que de las averiguaciones resulta usted complicada. Si dice la verdad, le doy mi palabra de Jefe Supremo de la República que será puesta en inmediata libertad de la reclusión en que va a encontrarse" -dijo López. Los incisivos se plantaban hacia adelante, apresurando la sonrisa apenas esbozada.
Pancha fijó la mirada en aquellos dientes, un tanto amarillos, pero aun evocadores. Cautelosa, desconfiada, guardó silencio. Luego se cubrió la cara con las manos para no ver ese rostro, o para exagerar sus sentimientos u ocultar los surcos de la edad.
López observó los dedos nudosos, el dorso de la mano con venas abultadas y moteado de pecas. A pesar de su habitual apego a los viejos afectos, reconoció que aquella mujer muelle y encanecida, no le producía ya ninguna emoción. Pero había resuelto protegerla, aun en contra de la voluntad de ella misma. Necesitaba desvanecer la leyenda del antagonismo entre ella y él, ese mito de persecución y encono que se le atribuía.
- "Su situación es muy grave, Pancha. En la causa de San Fernando también apareció su nombre. Pero en virtud de las relaciones de estimación que han existido entre usted y yo, borré su nombre" - insistió López, bondadoso y firme.
- Soy inocente -afirmó ella.
- "Eso no dicen sus amigos, que la comprometen de modo terrible. Si continúa en la negativa, me mantendrá con las manos atadas -hizo la señal de manos cruzadas atrás-, y no podré firmar lo que sería mi voluntad. Hasta sus parientes la acusan".
- Hilario habrá hablado bajo la inspiración de su mujer. Bernarda siempre tuvo celos de mí.
López aseguró que no eran solamente ellos, "sino que Leite Pereira y Venancio la nombraron también".
- El almuerzo está servido. Excelencia -anunció un asistente. López invitó a Pancha a almorzar. Le dio el brazo, la condujo al comedor y le anunció a madama, que se hallaba de pie en una cabecera de la mesa, que la señorita Garmendia era su huésped de honor ese día.
Elisa se ruborizó. A la luz blanca y nítida, su rostro, un tanto marchito, adquirió un encanto de arrebolada adolescencia.
El Mariscal ocupó la cabecera de la mesa, frente a Elisa, después de haber situado a Pancha a su derecha.
El sonido de las campanas que anunciaban el mediodía, recordó a López los funerales de la madre del comandante Alén; ese día él se había fijado en Pancha por primera vez. Otros recuerdos afloraron en su mente, fugitivos, imprecisos. Él no había cuidado de mantenerlos vivos porque conspiraba contra ellos una presencia radiante. ¿Por qué en la vida todo se desvanecía? Fuera, en un naranjo, los gorriones piaban y el Mariscal se distrajo de sus cavilaciones escuchándolos. Sutilmente, madama hacía valer sus encantos. Su hijo, el coronel Panchito, situado a la izquierda del Mariscal, se asombraba un poco viendo a su madre excitada, singularmente vivaz, cambiando de temas con inusitada animación.
Pancha observaba a López de perfil. De pronto enfrentóse de nuevo con las dos personalidades que coexistían en aquel hombre; una, severa y temible; otra, encantadora, suave como la de un niño que sonreía al modo como lo hacía en otros tiempos, con ese reflejo que bajaba de los ojos a los labios e iluminaba el rostro como el sol a la selva oscura.
"Con la copa de vino a la altura del rostro, López vaciló unos segundos antes de hallar las palabras adecuadas al brindis.
- "Brindemos por la buena suerte de la señorita Garmendia -dijo Elisa.
- "Eso es. Por la buena suerte de usted. Pancha -repitió López, seguro de que esos eran los términos precisos.
Terminó el almuerzo sin que la Garmendia hubiera pronunciado una palabra ingeniosa o agradable. Al incorporarse de la silla, dijo:
- ¡Qué sabrosos chipas! ¿Quién los hizo?
- La cocinera Leandra -informó Elisa-, ¿Le gustaron? ¿Me permite que le ofrezca algunos? -envolvió unos cuantos en una servilleta y entregó el atado a Pancha-. Los dejo para que conversen -agregó, y se retiró a sus habitaciones del brazo de su hijo Panchito.
El Mariscal retomó el diálogo con su huésped.
- "Por la amistad que reinó entre nosotros le pido, Pancha, que diga la verdad ante los jueces" -insistió.
- ¿Soy tan afortunada que aun recuerda lo que hubo entre nosotros?
El vino había contribuido a poner cierto júbilo en la mirada de Pancha. Muchos años había vivido con la esperanza de vengarse de ese hombre, de hacerle algún daño incurable. Ahora que el destino lo ponía frente a ella, su rencor daba paso a un sordo furor mezclado, ¡Dios mío!, a una alegría extraña. Inconscientemente había pretendido jugar la comedia de la juventud, reanimar lo que había quedado inerte entre las espirales del tiempo. La vanidad llameaba en su sonrisa.
- ¿De veras, Pancho, recuerda todavía usted lo que hubo entre nosotros? Yo tampoco lo he olvidado -creía tener en la mano una carta y que ésta era la del triunfo. No se daba cuenta de que el destino se las había llevado todas.
El modo ingenuo adoptado por Pancha, fastidió a López, el menos llamado a soportar esa índole de coqueterías. Con un dejo de mal reprimida impaciencia, dijo:
- No es hora de bromas.
- Ha cambiado usted mucho. Pancho -en lo íntimo de su ser las vibraciones se sucedían al relampagueo de los recuerdos. El orfebre había encerrado en ella para siempre el molde de la joya que forjara.
- No diré lo mismo de usted. Continúa siendo indecisa.
- Precavida, querrá decir. Los hechos me dieron la razón.
Ambos habían llegado al cobertizo. La claridad violenta de la siesta les salió al paso en oleadas. Los dos cerraron instintivamente los ojos. Resonó el metal de las armas. Los centinelas cambiaron posturas y maliciosas miradas. Pancha apretó con una mano el envoltorio, y apoyó la otra en el brazo de Solano López. Él no reconoció la mano que se aferraba a su chaqueta. Esa mano de vencida, que ya no inspiraba deseos, se le deslizó hasta rozar el dedo meñique que conservaba la huella de un beso loco. López retiró la mano y Pancha rió con risa burlona, que cesó de súbito, produciendo una involuntaria crispación en el Mariscal, quien que se apartó unos pasos y la observó detenidamente.
La luz del sol desvanecía lo ilusorio y destacaba lo acabado y destruido en ella; la marchitez de las mejillas, la fatiga de los ojos, los pliegues dejados por los años. Sin embargo, cierto matiz de voluptuosidad emanaba todavía de aquella mujer que parecía un poco ebria, no por haber tomado un licor que no entraba en sus hábitos, sino por la turbación que le producían los recuerdos.
- "Antes de separarnos, insisto en mi recomendación de que diga la verdad a los jueces". -López no disimulaba ya el deseo de alejar a su huésped.
- ¿Qué verdad? -Pancha dejaba ver un destello de dicha y confianza.
- "La que usted conoce".
- "¿Y se me perdonará todo? ¿Y volverá lo de antes?" -el fascinador removía sus emociones más recónditas.
- ¿A qué se refiere? -Pancha se había esforzado en reanimar un pasado muerto, como si intentara sobornar al Mariscal con moneda falsa.
López no creía en las emociones de ella, tampoco se explicaba las que sintió él en alguna ocasión. La vida tiene estos juegos incomprensibles de separación y de olvido total.
"Llegaron el vicepresidente Sánchez, el ministro Luis Caminos, el general Resquín y el coronel Crisóstomo Centurión. A este último se dirigió el Mariscal diciéndole que tuviera la bondad de acompañar a la señorita Garmendia". Se despidió de ella, le recomendó por última vez que no olvidara lo que le había dicho y volvió al comedor seguido de sus colaboradores.
Pancha se alejó por su lado. Llevaba apretado contra el pecho el envoltorio de chipas. El corazón le palpitaba igual que catorce años atrás. La voz cálida y persuasiva del Mariscal resonaba en sus oídos. En sus venas circulaba un fuego olvidado. Caminaba como arrastrada por el aire, hasta que un desnivel del suelo oculto en el pastizal, le hizo perder la seguridad de los pasos. Inclinóse para sacudir la tierra que entró en sus chinelas, dejó en el suelo el atado de chipas. Al incorporarse, hizo ademán de recoger el bulto, pero sintió un súbito ardor en las mejillas. Arrojó de sí el atado y murmuró: "Aunque me muera de hambre, no comeré lo que me dio esa condenada".
Esa noche Pancha no pudo conciliar el sueño. A la mañana siguiente debía comparecer ante los jueces y no era dueña de sus pensamientos. Grande era su orgullo, herido por la realidad en contraste con sus ambiciones. A modo de desquite, había deseado el bienestar. Se anhela lo que no se posee. Los pobres sueñan con las riquezas; los feos y contrahechos con la gallardía y la belleza; los desheredados ambicionan el poder; los tontos, la inteligencia y la mujer perdida sueña con la redención. Pancha había deseado el amor de López como un medio para lograr riqueza, poderío y amor. Al fin de cuentas, todo se le había esfumado, o mejor dicho, nada se había prendido a sus manos. Lo único que le quedaba era el viejo rosario entre los grandes dedos blancos.
Cuando compareció ante los jueces. Pancha adoptó una arrogancia peligrosa. El apoyo del Supremo y su personal concepto de supervalía, le daban la convicción de que no sería abatida por el tribunal.
- "Pancha Garmendia, levante la mano. Ante este crucifijo jure decir la verdad y nada más que la verdad" -dijo el padre Maíz.
Pancha obedeció. El secretario escribía. Maíz continuó el interrogatorio.
- ¿Nombre de sus padres?
Ella contestó con el orgullo que le inspiraba la castellanía de su origen.
- ¿Edad?
La pregunta de Maíz enfrentó la coquetería femenina con el temor a Dios. Pancha vaciló. Los fiscales diluyeron sus sonrisas y la escena, por unos segundos, se tomó menos trágica.
- Diga usted el año de su nacimiento -indicó el padre Maíz.
- Mil ochocientos veintiocho o veintinueve -dijo Pancha, y soslayó el crucifijo.
"Vanidad de vanidades, creer que se tiene los años que se quiere", pensó Maíz con sus treinta y cinco años claros y bizarros: "¡Pobre mujer!", murmuro para sí, penetrado de súbita conmiseración. Recordaba que cuando tenía once años, había encontrado a esta muchacha en la calle. Él iba en compañía de su tío, el obispo Marco Antonio Maíz, y se detuvo a mirarla de atrás. De labios de su tío había aprendido el nombre de la beldad por mucho tiempo famosa.
Aveiro observaba a la acusada con sonrisa de truhán. La conocía a través de su fama hiperbólica. Pancha sostuvo la mirada de Aveiro con la fuerza de su orgullo atávico. Imaginaba que esos hombres se habían reunido únicamente para amedrentarla un poco. Maíz reinició el interrogatorio.
- "A usted se la acusa de complicidad con los traidores Benigno y Venancio López, José Berges e Hilario Marcó".
"¿Dónde está la cortesía de Maíz?", pensó la Garmendia, herida por el tono severo del fiscal. Plegó sus labios con orgullo.
"Aveiro, presintiendo que la batalla iba a ser dura, pidió a los fiscales «que dieran por terminaba la audiencia». Continuaron las diligencias al otro día. Compareció la acusada. El Mariscal envió al ministro Caminos, para recordarle lo que le había dicho tres días antes; pero ella, sin vacilar un instante, se empeñó en la negativa. Caminos le habló a Centurión al oído. Sí. Centurión conocía los propósitos del Mariscal: «tratará de evitar todo riesgo de provocar apreciaciones que repercutan en contra de las buenas disposiciones del presidente»"
De lejos y de cerca las cosas resultan difíciles. De lejos no se perciben las dimensiones exactas. Se supone, se imagina, se sospecha, se fantasea. De cerca la justicia pone en juego su mecanismo que funciona sin misericordia.
Caminos se rebeló inútilmente contra la arrogancia de la Garmendia. Convencida del interés que inspiraba al Mariscal, ella corría los riesgos sin preocuparse de las consecuencias. Experimentaba una satisfacción luciferina burlándose de los fiscales, manteniéndose obstinada ante el indiscutido, desafiante frente al que imponía la sumisión de todos. Se hallaba en el mismo estado de conciencia que cuando relató a Bermejo y a Varela el quimérico asalto a su alcoba. Segura de la protección de López, descontaba el favor de los fiscales.
López insistía en que la Garmendia atenuara su falta con la confesión y el arrepentimiento. Desconocía las razones que la inducían al silencio, esos dieciocho años vividos en la representación de un falso melodrama, haciéndose pasar por víctima de una persecución inicua. En unas horas no echaría por tierra el mito que tanto esfuerzo le había costado crear.
Por su parte, López se proponía desvanecer un equívoco. Defendía a Pancha a fin de probar la falsedad de las difamaciones incubadas en los aposentos sin luz. Le bastaría un punto de apoyo en las declaraciones de ella para forzar la justicia. Necesitaba de una verdad aparente o real, para justificar su propia parcialidad y ordenar la libertad de la acusada. La injusticia es terrible y difícil aun para los seres que se creen al abrigo de todo temor.
- El Mariscal desea ayudarla -advirtió, una vez más, a la acusada el coronel Centurión.
Demasiado lo sabía Pancha. Precisamente la seguridad de esa protección, le impartía valor para mantenerse en la negativa. Jamás revelaría dónde se ocultaba la tormenta que amenazaba al hombre a quien ella no había podido conservar entre sus brazos.
- Si dice la verdad, usted quedará libre -observó el padre Maíz- de lo contrario...
- De lo contrario, ¿qué? -replicó ella.
El sacerdote descubrió algo devastador oculto detrás de aquella arrogancia.
- La con-de-na-rán -dijo pausadamente Maíz.
Pancha trató de sonreír, pero sólo hizo una mueca de desdén. Es decir que ella quedaría libre si descubría a los culpables... Esto era precisamente lo contrario a sus propósitos. No le importaba la vida con tal que la máquina continuara funcionando en la sombra, de modo ineludible, hasta destruir al adversario de su dicha. De todos modos no sería castigada. Contaba con la benevolencia del hombre que la había acariciado.
- Decídase a proporcionarnos detalles de la conspiración en que usted estuvo complicada -exigió Aveiro, ya de mal talante.
- No sé nada -Pancha seguía jugando con su suerte. Se hubiera dicho que tenía un enemigo dentro de sí.
Una voz monótona anunció que la acusada sería careada con el denunciante.
Llegó Leite Pereira, custodiado por dos soldados. Su declaración fue una repetición de la que ya había hecho. Durante el careo con Pancha precisó hechos, lugares y testigos. Se llamó a doña Bernarda Barrios de Marcó, cuyo continente sencillo y noble ganó a los fiscales.
Doña Bernarda contestó con serenidad a las preguntas. Confesó que su participación se limitaba al conocimiento del complot. Enunció detalladamente los hechos, la visita de Inocencia López, las insistencias de su cuñada, también las de su prima allí presente, para que su marido, el coronel Marcó, se plegara a la conjuración. Las visitas de Leite Pereira, de Washburn, de José Berges, de emisarios desconocidos que frecuentaban la casa de improviso. Las salidas misteriosas de Pancha, sus entrevistas sospechosas. Asombrada por la tenaz negativa de la Garmendia, doña Bernarda exclamó:
- ¡Es inútil que niegues! Todo lo saben estos señores -dirigiéndose a los jueces agregó: -Pancha debe tener oculto el anillo, la seña de los conjurados, que tiene una B y una L grabadas hacia adentro.
Pancha se negó a que le registraran las ropas, pero se vio obligada a ceder. La mujer encargada de revisarla, descubrió un pañuelo guardado en la pretina de la falda. El pañuelo tenía atado en un ángulo el anillo que respondía a la descripción hecha por Bernarda Barrios.
Viéndose totalmente descubierta, la Garmendia lloró un rato. Después dijo:
- Todo es cierto. He estado en un error. Ruego a los señores fiscales que intercedan por mí ante el Mariscal -su arrogancia no desaparecía del todo.
"Cuando ella dijo que todo era cierto, sin tocarle los puntos de su declaración los concareantes fueron retirados y siguió aquella su relación, tan completa y en los mismos términos que lo hizo la de Marcó. Hecho presente a López que Pancha había pedido su benevolencia, él contestó que era tarde, que ella había tenido en muy poco su benevolencia", escribió Resquín.
El tribunal no pronunció la sentencia. Pancha regresó al cuarto que le servía de prisión. Con todas las fuerzas de su alma había deseado la muerte de López. Ahora se resistía a recibir de él la vida, esa vida que sería peor que una condena. Aunque por medios distintos, López continuaba imponiéndose a sus emociones. La actitud del poderoso la irritaba porque destruía el mito cuidadosamente cultivado por ella. El sacrificio de los cepos a la uruguayana, el flagelo, la lanza, hubiesen probado el rencor del poderoso. Su sangre derramada hubiera salpicado al hombre que ella acusó ante el mundo como perseguidor de su virtud. ¿Qué hará con su existencia, naranja podrida entre las manos atadas? Había imaginado las repercusiones de su castigo, las protestas que suscitaría su ejecución. Su muerte hubiera probado la verdad de su mentira. Jesús Eguzquiza y Dolores Recalde, habían pagado con su vida la conspiración. La Recalde, antes de ser ejecutada, había apostrofado a Leite Pereira, tratándolo de "miserable delator". Pancha olvidaba a los delatores y se preguntaba: "¿Por qué los jueces no la condenaban? ¡Órdenes del presidente en mala hora expresadas! ¿A qué móviles obedecían esas órdenes? ¿Burla, piedad, amor? ¿Qué pensaría Elisa cuando se informara del interés que había demostrado el Mariscal por salvarla? ¿Celosa la Lynch? ¡Ventura divina! Rumores de voces llegaron desde afuera. Pancha se incorporó en la hamaca y atisbó la puerta. En el rectángulo de luz se recortó la silueta de la tía Luisa, que dijo:
- Madama viene a verte Pancha.
Coronada de lacre dorado en contraste con el vestido azul, Elisa se inclinó sobre la hamaca de Pancha, murmurando con su dulce voz ligeramente gangosa:
- Señorita...
- ¿Qué se le ofrece? -le interrumpió Pancha, que se incorporó a medias, temblorosa y pálida.
Elisa comprendió que una vez más erraba la senda. Las paraguayas no admitían sus simpatías. La repulsa árida, fría, tenaz, la detenía en todos los caminos.
- He venido a decirle que estoy muy contenta porque usted ha salido bien del tribunal -su tono había perdido de modo casi imperceptible la cordialidad del primer momento.
- El Mariscal ha querido mi muerte y usted también.
- No, señorita. El Mariscal ha hecho todo lo posible para salvarla. Pancha respiraba con dificultad. Le agobiaba la presencia de la mujer odiada. ¡Qué farsante era la endemoniada! Sentíase profundamente ofendida porque Elisa no la llenaba de improperios. Si la hubiera insultado, ella habría tenido derecho a echarla de su presencia. ¿Por qué no la fustigaba con sarcasmos como lo hizo en el banquete de doña Carmelita? La cortesía de Elisa rubricaba su derrota. Pero ella no se daría por vencida. Cerró los ojos, se apretó las sienes martilladas por la neuralgia y se hundió en la hamaca como en una tumba. Sólo un desvanecimiento verdadero o falso podría librarla de la presencia intolerable de madama Lynch.
Pancha guardó cama por varios días. Sus sueños y sus vigilias se poblaron de visiones. Si Elisa no hubiera existido, ella no hubiese conspirado. Más aun, hubiera evitado que otros intrigasen. Apoyada en las espaldas de Panchito, hubiera oído la historia de esas conspiraciones. Su corazón golpeaba. Revivían los recuerdos, los instantes de total entrega que no se repetirían jamás. Sus grandes ojos oscuros, un poco alocados por la fiebre, cerrábanse como si huyeran de las imágenes que se plantaban delante de ellos. Una más que todas, silenciosa, con la flexibilidad de la onda y la firmeza de una barra de acero, le apretaba el corazón y la bañaba con dulzura. Un hombre de chaqueta y pantalón galoneados de oro, se alojaba en su ser, la conmovía y la desgarraba con deliciosa impiedad. A cada instante su carne y su alma la obligaban a que lo reconociera. Únicamente muerto, dejaría de poseerla. Muerto él, o muerta ella. Sólo así se vería libre de su perenne obsesión, cuyas variantes servían sólo para alterar el ritmo de sus emociones.
Víctima de una fiebre intermitente. Pancha llegó a un estado de extremo agotamiento. A medida que se clarificaba el proceso por la tentativa de envenenamiento del mariscal. Pancha sentíase invadida por una creciente angustia corrosiva. El ser cuyo anonadamiento se había frustrado, a pesar de todo, era el único que podía, si lo quisiese, proporcionarle un poco de ventura.
Las privaciones y las fatigas de las marchas forzadas minaron su resistencia. En los pies hinchados se le infectaban las heridas producidas por las espinas. El doctor Skiner le comunicó al Mariscal el mal estado de salud de Pancha. En ese momento López tenía en la mano la lista de presos condenados a la última pena. ¿Marcó o no marcó el nombre de Pancha con la cruz que significaba la ejecución de la sentencia de muerte? La infección o la inanición concluirían con ella antes que el golpe de lanza. López lo sabía y no tenía necesidad de apresurar lo inevitable.
En ciertas horas de la vida, las energías individuales son como briznas de paja en el torbellino de los acontecimientos. Los espíritus ofuscados por la iniquidad, amparados por la confusión de la época, mezclaron en la vida y en la muerte de Pancha Garmendia, la verdad con la política que todo lo deforma y altera. Se la presenta como lo bello que se desvanece antes de salvar los planos del ensueño.
Ella vivió demasiado para encarnar con fidelidad este papel. Con más de medio siglo a cuestas sería ingenuo pretender que hubiese podido mantener viva la pasión de López, un hombre absorbido por el sentimiento de patria, por otros amores, uno de ellos fuerte entre todos. La compasión y el amor propio no se confunden con el amor mismo. El coronel Aveiro en sus memorias apunta que Pancha murió de inanición. Jacinto Chilabert afirma que su tía, la Garmendia, no fue lanceada. Dorotea Laserre, en sus memorias se complace en exagerar la lista de las víctimas de López y no la menciona a Pancha. Susana Céspedes en sus declaraciones no la da por ejecutada, y Lucas Carrillo concretamente dice que
dos mujeres, la de Eguzquiza y la de Recalde, fueron las únicas lanceadas por el delito de alta traición durante la guerra. Un suelto anónimo en La Regeneración, diario de los aliados que aparecía en Asunción, dio la primera noticia sobre la supuesta ejecución, pero "cuántos fusilados por el Mariscal -dice Mac Mahon- resultaron vivos o simplemente muertos de penurias".
No falta quien afirme que un coronel, secretario del Mariscal (¿Centurión?), puso la cruz al proceso de Pancha. Y que esta arbitrariedad lo hizo caer en desgracia durante la campaña de Cerro Corá.
En la vida de la Garmendia lo falso oscurece lo verdadero. Se ha creado una figura irreal con el fin de emocionar y calumniar. La razón y la lógica se apartan de esa imagen por alucinante que ella sea. La Garmendia, bella en su juventud, desilusionada y suspirante en su ocaso, no tuvo nada de común con los paraguayos, nada, ni el alma, ni la sangre. Afirmó que "los de abajo (los argentinos), eran sus hermanos". Sentíase extraña en el país donde amó, sufrió, desdeñó, y fue admirada y celebrada con sectarismo apasionado. En el descenso de su vida había perdido todos sus atractivos. Se ha exaltado su memoria con el único fin de ornamentar el alma nativa y, de paso, echar sombra sobre la figura del Mariscal. Pero resulta un tanto infantil prender una lámpara con el propósito de amortiguar la luz del sol.
64
El ancho espacio azul se colmaba de sol ardiente, aplacado por la vegetación espesa y húmeda.
Al borde del camino, bajo los árboles, al pie de las cruces, quedaban los restos de los que perecieron de fatiga, como Venancio López, o de los que fueron ejecutados por el delito de alta traición. Sobre las tumbas la exuberancia de la tierra pregonaba la vida. Entre los caminantes crecía la miseria. Azotados por el hambre, comían carne de los caballos que morían de consunción, o el feto que abortaba una burra.
La hoguera se consumía por falta de combustible. Los más ciegos veían el fin. El Mariscal no prestaba oídos a la voz que le gritaba: "Tienes cerrado el camino". Por todos lados lo detenían sus adversarios y la Naturaleza.
El escenario se estrechaba. El telón iba cayendo. Quedaba un pequeño trecho y un reducido puñado de hombres ante un puente. Al otro lado de ese puente reinaba la noche. El Mariscal iba a clavar su bandera en la tiniebla. ¿Dónde? Ni la esperanza inextinguible podía ya engañarlo.
"Se empecina en buscar el reverso a lo imposible, o trata de sorprender en ese imposible una realidad distinta", pensaba Elisa.
López no podía apartar la vista de las montañas del norte, que le cerraban el horizonte. Contra ellas iban a estrellarse sus aspiraciones. Esta tierra era su Paraguay. Esos bosques, esos trinos, esas tonadas cada vez más tristes y más a la sordina, le hablaron en otro tiempo de poderío y dicha; ahora todo le anunciaba el fin.
En la picada de Chirigüelo, López dejó pasar adelante el destruido ejército. Elisa se hallaba con él, a caballo. Rodaban las carretas, varias en fila; unas más grandes que las otras ostentaban la inscripción de "Tesorería General del Paraguay", en letras blancas. Estas carretas cuidadosamente cerradas venían custodiadas. De la primera de ellas salió un italiano a quien el Mariscal dijo:
- Don Luis, tome doce hombres de escolta de carretas, póngalos al mando de Valentín Jara y que el resto de la escolta siga adelante. Las carretas de la Tesorería, bajo el mando de don Valentín torcerán hacia la derecha por ese camino -y señaló el que se abría por entre la maleza.
López y Elisa fueron detrás de las carretas. Llegaron a un lugar desierto, el Mariscal ordenó que los doce hombres abrieran una cueva a un metro de un árbol de carova, cuya sombra se dibujaba sobre las matas que lo rodeaban. López entregó a don Valentín un rosario, para que marcara con él la distancia exacta entre el árbol de carova y la cavidad abierta. El Mariscal anotó en su libreta el resultado. La excavación tenía 12 metros de ancho por cuatro de profundidad. En ella se amontonó el contenido de las carretas, cinco pesados cajones de diferentes tamaños. Uno de ellos, mal fabricado, se rompió al caer en el hoyo, y se esparcieron collares, arracadas y brazaletes de oro, centelleantes de pedrerías. Los soldados se apresuraron a recogerlos. Como el cajón ya resultara inútil, taparon las joyas con un bolso de cuero, de los usados para guardar yerba, que se encontró en la carreta. Sobre esta bolsa se puso el contenido de los otros vehículos; se tapó el foso y abatieron sobre él cuatro árboles formando cruz.
Entre espesos matorrales asomaron unos soldados de blusa escarlata y casco reluciente; pertenecían al famoso regimiento Acaverá. Se detuvieron como a veinte pasos del Mariscal, quien conversaba con Elisa y con don Luis González, su asistente italiano, de profesión agrimensor. Don Luis diseñaba un plano del lugar. Cuando lo terminó, se lo pasó a López.
- Estoy satisfecho -dijo el mariscal después de observar el plano.
- ¿Qué hago ahora con las carretas? -preguntó don Valentín.
- Dejarlas donde están -López habló confidencialmente con el jefe de los Acaverá; se despidió del italiano y se alejó con Elisa. Antes de perder de vista a los soldados de su escolta, hizo una señal con la mano al que los comandaba y apresuró el paso de su caballo; lo mismo hizo Elisa. Los dos fueron a reunirse con los ayudantes que lo esperaban en el camino. En el bosque sonó una descarga de fusiles.
65
Asunción se puebla de soldados brasileños y uruguayos. Sonrientes mujeres cruzan de una acera a otra. Se abren nuevas tiendas. El aire es de liberación. Los hombres leen los diarios; los que no saben leer preguntan:
- ¿Aun no ha muerto el tirano?
- Todavía no; pero se halla a punto.
- Mañana, quizás.
- Esta noche.
- Algún día será.
El sol de febrero caldea de un modo terrible. Más terribles son los soldados de la ocupación y, más terribles aun, los paraguayos del gobierno de ocupación, que persiguen a sus compatriotas.
Viviendas cerradas, personas arrestadas, agentes diplomáticos que merecen el desprecio. Jinetes que cruzan las calles al galope. Noches mudas. Toques de pito que revelan una gran vigilancia. Esa es la ciudad.
Los vagones del ferrocarril conducen soldados y trofeos de guerra. Los civiles llevan insignias misteriosas. La francmasonería se preocupa de los hospitales, de los huérfanos y de las mujeres sin hogar. Los socios se reúnen por la noche, anotan adeptos, crean órdenes. Las actas se numeran por decenas y se refieren a la "liberación", a "la destrucción de la tiranía y recuperación de una nación".
Los entierros se suceden. Las cruces revestidas de paños blancos pasan enarboladas por mujeres enlutadas. Ancianos fatigados beben caña en los almacenes. Suenan las fanfarrias en los cuarteles. Las banderas de los países vencedores ondean en los mástiles. El sol brillante no alcanza a aclarar las tinieblas de la traición, ni las piezas oscuras donde agonizan los enfermos de viruela y cólera. Los tiroteos nocturnos se han vuelto normales, así como los gritos de mujeres despavoridas. Se lucha cuerpo a cuerpo en las calles oscuras. Cada mañana se recoge más de un cadáver. Las amenazas de ejecución no establecen el orden.
Hay quienes declaran que, por fin, tienen derecho a la vida y al sol. Otros ocultan el fiero latir de sus corazones, el nervioso temblor de los puños cerrados. Se vive a la espera del acontecimiento previsto.
En todo está presente la hora de una muerte esperada. Entretanto la conciencia calla, los despojos se amontonan, las armas actúan, los cementerios se llenan. Se recela del hermano, de los jueces desalmados hasta el punto de deshumanizarse, de los pelotones que ajustician. Las viudas, las abuelas y los niños, encerrados en salas sombrías, oratorios mal alumbrados por las velitas que lloran sebo, atisban la calle.
A las fiestas de los victoriosos muchos acuden con el único objetivo de comer. Cuando oyen aplausos se atragantan, miran hacia el patio lúgubre, hacia los árboles fantasmales, temiendo ver aparecidos, sombras de los deudos muertos. Todo placer se paga en oro, pero se evita mirar las manos que retribuyen para no ver sangre. Se saluda a los militares de uniforme flamante, pero se muerde los labios para que las blasfemias no salten del alma.
Guerreros triunfantes, cañones orlados de laureles, desfilan y evocan solamente el hambre y la tragedia de un pueblo que sé ha desangrado, defendiendo su suelo de los "civilizadores que vindicaban el honor".
Ya no se oyen canciones en guaraní, ni melodías de arpas y guitarras en los naranjales. Innúmeras campanas enmudecieron fundidas en cañones. Las iglesias sin voces, sin preces, sin fieles, permanecen entreabiertas, sin altares, sin imágenes, sin flores, sin candelabros ni cálices. Los nuevos diarios, tribunas de los "patriotas" que buscaron el apoyo del extranjero para invadir su tierra, ensayan vocabularios nuevos: matrimonio civil, historia profana de los papas, vilipendio de todo lo que ayer se respetó.
Los que tomaron las armas en la "legión libertadora", desvían los ojos cuando se encuentran con un niño, con una mujer enlutada. El Paraguay ha pagado muy caro el precio "por salir de las garras de un hombre".
Se prepara el último cuadro. El lecho de muerte se tiende en la tormenta.
66
El 8 de febrero de 1870 el mariscal López acampó en Cerro Corá, un anfiteatro de montañas sobre la margen derecha del río Aquidabán. Un mundo verde fuera del mundo. La grandiosidad de los cielos y de la tierra en terrible contraste con la miseria humana.
Al amparo de la arboleda se alinean coches, carretas y galpones de paja, convertidos en tiendas de campaña. El ejército no llega a quinientos hombres. Las mujeres hacen fuego, exploran el bosque en busca de frutas y animales silvestres, cocinan y portan armas. Faltan provisiones. El coronel Panchito López escribe en su diario que "el 10 de enero se ha carneado el último novillo". El mayor Lara, que ha recorrido las estancias del lugar, informa que "los campos están vacíos de ganado". El general Bernardino Caballero, con cuarenta hombres, ha sido comisionado para ir hasta Matto Grosso a recoger ganado. En la región no abundan las palmeras, cuyos tallos y frutos aplacan el hambre. Naranjas agrias, animales silvestres y la pesca en el Aquidabán proveen el alimento imprescindible para no sucumbir. El Mariscal se entretiene también tirando el anzuelo al río, que dista unas cuatro cuadras del campamento. A veces va solo, casi siempre acompañado de Elisa y de sus hijos.
En las horas jubilosas y rientes, el entendimiento entre las personas es fácil. En la antesala de la muerte cualquiera se siente nervioso. Oficiales y civiles se le aproximan al Mariscal únicamente para recibir órdenes. Elisa se cuida en las conversaciones más baladíes. El Mariscal se ha vuelto suspicaz. Como un sonámbulo vaga por las riberas de la vida. Las pueriles utopías de fugas imposibles, ya no le distraen del acontecimiento que viene a su encuentro. Ninguna solución entretiene su esperanza. El círculo se va cerrando. La fatalidad detendrá el péndulo de un momento a otro. La situación se resolverá por una sola ecuación inapelable. Capitán de tan arriesgada empresa, López reconoce que ha llegado la hora de tirar el último lance. Ningún incidente, ningún azar maravilloso desviará su destino.
- Desviar el destino, ¿para qué? -se pregunta con severidad, casi en alta voz. Si ahora lo aniquilan morirá sin haber sufrido ninguna humillación, ninguna afrenta personal y directa. Los guerreros de la historia, sin mayores excepciones, al verse derrotados abdicaron de sus privilegios. A cambio de la vida aceptaron el exilio, o prebendas que los envilecieron y abrumaron. El que no pactó en Yataity Corá, procederá de otro modo. Se arrojará a las llamas con su personalidad íntegra. Sus adversarios no lo ultrajarán en vida.
- Bien, cherie amie, que pensez, vous? -preguntó a Elisa.
- La salvación es aún posible, presidente -replicó Elisa-. Se puede cruzar el Chaco hacia Bolivia.
Francisco bajó los párpados: "Esa es la copa que se ofrece a un condenado al último suplicio, tan solo la muerte es posible y ella lo sabe", pensó, con gratitud, admiración y amargura. -Mi querida, gracias por el don de presentarme como factible y cercano lo difícil e imposible -dijo, procurando en vano poner cierta dulzura en la voz.
- La situación del ejército aliado es inicua. Se ha colocado en el papel de perseguidor de un solo hombre -afirmó Elisa.
- Pero esa actitud indigna no merma el peligro. Elisa sonrió y replicó:
- No conozco otro poder como el tuyo. Tu pueblo, lejos de abandonarte, prefiere morir contigo en el destierro. Estoy segura de que el porvenir te reserva aun sorpresas agradables.
- La de concederme el modo más glorioso de morir, por ejemplo.
- O un auxilio de tu amigo el general Melgarejo, presidente de Bolivia.
- Tratas de endulzar la hora del derrumbe. Gracias, Elisa.
Cuando los vínculos más sagrados se aflojaron en torno suyo, Francisco aprendió a escuchar mejor el latido de su propio corazón, a no conformarse con las apariencias, a penetrar a fondo en las fuerzas y flaquezas. El desmoronamiento de su fe le dejó una sola roca firme bajo los pies, esa mujer cuya lealtad le resarcía de la defección casi unánime. Elisa ponía su ternura sobre el escozor de la derrota, el porvenir de los hijos en el lugar quemado por las quimeras. Los dos hallábanse más unidos en la adversidad que cuando fueron felices.
López fumaba un puro. Cerró los ojos y echó bocanadas de humo al aire. Cavilaba... En la resistencia había recogido y sintetizado en su persona las esperanzas, el temor y la incertidumbre de todo su pueblo, que hasta ese momento esperaba de él un socorro indescifrable. Pero él ya tenía en la frente el dedo de la muerte. A lo largo de las espirales del humo de su cigarro veía, cual máscaras mustias, la traición de su madre, de sus hermanos, de sus mejores amigos; la invasión y el asolamiento de su tierra, su propia carrera desesperada, su impotencia dentro del aislamiento total, el silencio que permite oír el loco latir de los corazones. Se hubiera dicho que no se le ahorraba ninguna clase de dolor ni desventura. Esa vida, ese esfuerzo épico de resistir, de sufrir, de callar, no tenían comparación en la historia de Roma, ni en la de los tiempos modernos. El escenario sería más reducido, pero ningún ambiente sobrepasará al de Aquidabán en angustia, en inquietudes trágicas.
"Miseria, defecciones, desastres. Sin embargo la vida es grata. Hay amores inmortales que hacen perdonar la crueldad humana" - discurría el Mariscal. No evocó sus pupilas ardientes ni bocas que florecen en caricias. Su amor espiritualizado se mezclaba ahora al temor, a la solicitud, al estremecimiento de humildad. Pensó en la amada, sin deseos. Esas noches de estío, ásperas y largas, él ya no podía gastarlas en juegos ardientes. Su amor maduro, o mejor aún, sus amores, porque eran dos los que sentía en la sangre, no le infundían ya los bríos de otros tiempos. Las noches de insomnio no eran las que en el pasado juntaban los cuerpos que aun separados ardían. La vehemencia se había agotado en la lucha impotente contra el destino, en el angustioso roer de la incertidumbre. No restaban fuerzas para la posesión, fuerzas, anhelo ni oportunidad.
Los deseos por largo tiempo adormecidos, acudían esa noche bajo otra faz. López sintió placer recordando escenas en la calle Bons Enfants, la portera un poco gruesa, la escalera oscura, que él subía a prisa, los muebles del aposento de color turquesa que le fueron habituales para siempre. En la almohada la cabellera de Elisa, el rostro que fue su cielo durante quince años, los ojos azules y aquellos labios sellados mil veces en la sombra. ¿Cuánto tiempo hacía que había perdido de vista esas maravillas? ¡Con qué ardor los acarició en el hotel de los Príncipes! Recordó el portero galoneado que le decía: "Monsieur le ministre, madame vous atente".
El vocablo madame castellanizado por sus compatriotas, había tomado un significado profundo de posesión total. "Mi dama", murmuró López, como un pájaro moribundo que gorjea su último trino de amor. Aquel amor suyo hecho de temblores y de éxtasis deja su lugar a este otro, en el cual lo mejor eran los recuerdos. El ayer no se repetirá. Su corazón desfalleciente se conformaba ya con las gustadas emociones. En su amor como en su vida la muerte colgaba sus crespones. López se dirigió a su puesto de comando. Frente a él, en el firmamento, Marte guiñaba su pupila roja.
El Mariscal en su mesa de trabajo revistaba cuidadosamente un montón de diarios, proclamas, papeles arrugados procedentes de Villa Concepción. Cuando vio llegar a Elisa, le dijo:
- Lee este número de La Regeneración.
- Lo que se dice en Asunción no influye en nuestra situación, presidente.
- Es terrible constatar que allá se odia a los paraguayos más que a los mismos adversarios. El llamado gobierno provisional pide a las fuerzas de ocupación el fusilamiento de los prisioneros de guerra. Los que se creen victoriosos nombran ministros, confiscan bienes, me declaran fuera de la ley, me acusan de haber perturbado el orden público, de atentar contra las leyes humanas y divinas. Me califican de traidor, desnaturalizado, asesino y enemigo del género humano. Se proponen enjuiciarme y aseguran que me tomarán vivo, que me encerrarán como una fiera dentro de una jaula y me expondrán a la curiosidad pública.
- Y para los paraguayos resulta poco honroso no estar en estos momentos en el Aquidabán. Los que traicionaron a su patria con el fin de ganar posiciones políticas transitorias no inspiran más que desprecio -replicó Elisa
López dejó el asiento. Apretó el pomo de la espada, que no abandonaba nunca, miró a Elisa en los ojos, y dijo:
- ¿No comprendes que cada amanecer nos lleva más lejos de la vida? Ninguna persona, por imaginativa y original que sea en sus deducciones, puede suponer la salvación y yo quiero la tuya y la de nuestros hijos.
- Tu vida es lo único importante, Francis -dijo Elisa con suave melancolía. Extendió el brazo e intentó apretar la mano de López, que sufrió un leve estremecimiento y evitó el roce.
- Lo único importante es el porvenir que se construirá sobre mi aniquilamiento -hablaba de modo impersonal. Comprendía que se había despojado del pasado y que ya no tenía porvenir. Después de un lapso, agregó.
- Me han herido las miserias de esta guerra desafortunada. Me han hecho sufrir el destino maldito de los hombres y de los afectos más sagrados. Ante lo tremendo que llegará indefectiblemente, tú permaneces junto a mí, serena, sonriente y siempre bella. Reconozco mis deudas impagables, la bondad, el compañerismo que me has prodigado -escrutó las lejanías y agregó-: un último sacrificio exijo de ti. Júrame que me obedecerás ciegamente.
- No sé lo que puedas pedirme, pero juro obedecerte.
- Ela, no ates tu destino al mío. A partir de este instante, toma tu rumbo con tus hijos. Yo seguiré mi camino -sacó del bolsillo el plano de la picada del Chirigüelo, lo cortó en dos y le dio una mitad a Elisa, diciendo-: guarda esto: yo conservaré la otra mitad. Algún día uniremos los pedazos a la par que nuestras vidas -y sabía que ya no tenía un lugar sobre la tierra.
Elisa tomó el papel y lo plegó reduciéndolo a un pequeño rectángulo. En ese instante, unas mujeres con el fusil al hombro llegaron acompañadas por el edecán del presidente. Una de ellas hizo la venia e informó:
- En la picada de Chirigüelo el comandante Carmena se ha entregado. Dicen que diez mil hombres de caballería avanzan sobre nuestras posiciones.
- Gracias -el Mariscal las despidió con un ademán y llamó con el silbato. El oficial que acudió, recibió la siguiente orden:
- Que mí Estado Mayor, oficiales y clases se reúnan dentro de media hora, frente al puesto de comando -quedó mirando el sol que se acostaba en un delirio de oro.
Al obscurecer, el llamado ejército del mariscal se reunió al pie de un mástil. A lo largo del asta bajó el desteñido paño tricolor, cual una vida que descendía hasta la tierra. Ya no hubo salvas porque la pólvora se había consumido. El guiñapo que doblaban los soldados macilentos era el único que restaba del bosque de oriflamas bordadas en oro, que había llameado en un atardecer de junio, cuando Solano López partió de Asunción, rumbo a una fortaleza inexpugnable, sin pensar que a sus espaldas se rompía el puente sobre el abismo.
El mariscal López avanzó unos pasos. Se situó frente al puñado de hombres que formaban su ejército, Los oficiales lo miraban como si lo vieran por primera vez. En su cara morena, la barba y los ojos parecían hollín y lumbre. Con su voz persuasiva, de tonalidades cálidas y graves, López terminó su arenga diciendo:
- He prometido no abandonar el suelo de mi país, y debo cumplirlo. Vosotros que también habéis hecho innúmeros sacrificios por la Patria, id a ocupar vuestros puestos en este momento solemne. ¡Preparaos!
Más que nunca López era un símbolo. Entre él y su grupo de hombres que lo rodeaban, existía una solidaridad profunda en el sufrimiento y en el estoicismo. Su vida era lo único que faltaba arrojar en la balanza que pasaría al porvenir para que se viese y se juzgase el valor de las almas, la luminosidad de los hechos.
En su cuartel general el Mariscal reunió a los jefes y oficiales a quienes había otorgado la condecoración del Amambay, no acuñada todavía, y conversó un rato con ellos.
La condecoración del Amambay tendría la inscripción: "Venció penurias y fatigas. Campaña de Amambay. 1870", y una cadena de montañas en relieve. Las medallas destinadas a los generales serían realzadas con brillantes. Las de los jefes con rubíes.
"Los que lucharon sin esperar el triunfo, los que sufrieron y vencieron penurias y fatigas", sintieron una emoción de dicha fugaz al rematar con un rayo la constelación de sus dolores y de sus glorias.
En su puesto de comando llamado Rancho Aceite, López caminaba de un lado a otro, acosado por tumultuosos pensamientos. Con ademanes fatigados movía los labios y pronunciaba palabras sin sonido. Distraído se echó en la hamaca, cerró los ojos graníticos y se sumió en la noche. En el silencio misterioso, perdido el signo de la esperanza, dialogaba sin palabras con una multitud invisible.
"Si no hubiesen intervenido la traición y las infamias, otro hubiera sido mi destino". La fatiga de cinco años se precipitaba sobre él. ¿Qué ha obtenido a cambio del don de sí mismo y de su pueblo? Como en amor después del abrazo, pasada la embriaguez no quedaba más que el vacío de la decepción. ¡Patria, nacionalidad, impulsos bravíos, devoción a los riesgos! Oropeles que habían revestido falsos idealismos. ¡Humo que encubría la derrota! Ni agresión, ni resistencia, ni pasión. Nada más que la juventud esfumada, las ilusiones carbonizadas en absurda pira de sacrificios.
- ¡No es cierto! Yo he cumplido una misión -exclamó de súbito, animado de orgullo.
Fugitivo, obstinadamente sombrío y altivo, había defendido la nacionalidad, la estabilidad y el equilibrio de las naciones, había sentado una doctrina a despecho de la defección y de la iniquidad. Entre las cenizas había hallado de nuevo el ascua de su fe, de sentido mesiánico. El Gólgota y Cerro Corá tenían para él el mismo significado. En Pikysyry, López se había ofrecido a la muerte. En Cerro Corá su alma agitada esperaba la quietud eterna, firme en su principio inalienable, Era la hora de la trasmutación. La idea y la abstracción se hallaban a punto de trocarse en símbolo. La idea que López había sustentado con sinceridad apasionada, se encarnaría en él mismo. Después del sacrificio su esencia quedaría en germinación, hasta diseminarse en las almas inquietas que sobrevendrán más tarde.
Encerrada en el carretón que le servía de alcoba. Elisa no podía conciliar el sueño. La noche era calurosa, preñada de tormentas. Los mosquitos zumbaban, los niños suspiraban desvelados.
Elisa se asomó a la mirilla de la carreta y atisbó el campamento. Una mujer flaca transportaba el agua en una vasija. Un perro hocicaba entre los desperdicios. Murmuraba el río perseguido por el silencio. Más lejos los cerros se disputaban el beso de las nubes. Elisa comprendió que entre ella y esa noche apacible no existía acuerdo alguno. En sus sienes pulsaba la sangre atolondrada por la proximidad de lo eterno. Relámpagos furtivos iluminaban su pasado y le mostraban formas caducas en horizontes conocidos. Su vida había sido una perpetua emigración. Dublín y Londres, África y París, Asunción y Paso de Patria, Azcurra y Cerro Corá: por todas partes se deshacían imágenes mustias.
Frente al carretón se alzaba el poliedro sombrío de la tienda del Mariscal. Una llama parpadeó adentro, "Francisco está fumando", pensó Elisa. Se calzó los zapatos rojos, vistió la ropa de color jacinto, que había usado en ocasiones inolvidables, dejó la carreta, caminó entre guardias que la miraban con afecto, se detuvo ante un resquicio de la tienda y avizoró el interior.
Vio al Mariscal sentado. La luz de un candil lo iluminaba de abajo hacia arriba. Sobre el puño de la espada tenía las manos cruzadas, esas manos de apariencia frágil, pero que apretaban fuertemente el bastón de mando. Lo cercaban la inseguridad y el acabamiento, materializados en el asiento inestable, en el ascua oscilante de su cigarro, en el estaqueado del rancho, en la móvil techumbre pajiza. El aspecto de López expresaba una desolación aterradora que no debía tener testigos.
Elisa se llevó la mano a los ojos tratando de apartar sus lágrimas. Le parecía que el hombre solitario no era el mismo que había adorado durante dieciséis años. ¡Qué bien recordaba el apasionado rostro juvenil, que se inclinó sobre su belleza! El mentón perdido en la barba, carnosa la boca de curva superior un poco elevada, los ojos adormilados para ocultar el fuego de la sangre y del alma. ¡Cuán diferente era todo aquello de este rostro que se alargaba cerca de la mesa! Las cejas y los contornos de la boca habían reforzado sus líneas. El pesado mentón se apoyaba en el pecho, la tez se había vuelto morena, trabajada por el sol y las meditaciones. La expresión de fatiga y descorazonamiento sustituía a la batalladora altivez de otros tiempos. Ella había aceptado todo de aquel hombre. Nunca había podido apartarse de su corazón ni de sus brazos, de su rostro pálido ni de sus carnosos labios húmedos que, en ese instante, la atraían como en la hora de su primer pecado. Al lado de él había aspirado el olor a sangre y a pólvora, el aroma de la carne y de la ternura. ¡Cuánto lo amaba!
Vientos de tormenta traían rumores de hojas y de ramas agitadas. Uno que otro relámpago flagelaba las pupilas. Aquí y allá resplandecían los vivaques. Elisa se sentó en el suelo y se recostó en el estaqueado del rancho. Cerró los ojos. Por las avenidas de su imaginación se precipitaron los espectros. Avances y derrotas a través de ríos, sierras y picadas. La suciedad de los chales blancos sobre los hombros flacos, de los guiñapos blancos sobre los niños muertos, sobre las bocas selladas. Dolores más fuertes que la muerte. ¿Y los afectos pródigos? ¿El ardor de los labios de Francisco, la amistad desesperanzada de Alén? ¡Resplandores que no se olvidan!
"El pasado carece de importancia, lo mismo que el presente", le repetía al oído la voz de Francisco. Elisa respondía en sueños:
"No, Francis. Tú tienes la gloria, timbre que no se borra". Se despertó inundada de sudor, los pies y las manos entumecidas. Por las rendijas lo vio a López que se había adormecido. No se atrevió a llegar hasta él. Continuó sentada junto a la pared, repasando el vano latir de su sangre, mal cubierta por su ropa de color jacinto manchada de lodo rojo, la cabellera de llamas alborotada por la tempestad del alma...
De pie bajo el alero del rancho, López miró el campo nacarado por el alba. La oscuridad que subsistía, ¿subía de la tierra o bajaba del cielo para anonadarlo? ¿Ese amanecer era un despertar o una agonía? Con la seguridad de las cosas inertes, el día que apuntaba traía más de una mortaja.
El Mariscal irguió el busto. Soldados de camiseta desteñida le hacían la venia e iban a ocupar sus puestos. Tras la gris retícula de humo, mujeres sin edad, sujetaban la bombilla del mate entre los labios mustios. Las cornetas sonaban en los retenes. Patrullas desaparecían en los recodos. De alguna carreta partían gritos incoherentes. Quizá los heridos afiebrados soñaban con los cuervos que en los pajonales habían compartido con ellos la carne putrefacta.
Los cerros se aclararon como si acabaran de nacer en ese instante.
A sus flancos se prendían jirones de neblina, a modo de cascarón desvanecido. La tierra, matrona sin deseos, se abanicaba con el follaje. Ese bosque, ese cielo, formaban la patria que López había defendido con todas sus energías. Esa Patria refulgía en el instante en que él iba a tenderse en las sombras. Se diría que despreciaba a los que por ella arriesgaban la vida, porque aun cuando los seres humanos se destruyeran, ella subsistirá. Abrumado por emociones diversas, López dio unos pasos y divisó a Elisa en el suelo, el torso apoyado en la pared de estacas. Se inclinó, le acarició los cabellos cuyas llamas no había apagado la llovizna, y le preguntó:
- ¿Qué haces aquí, Ela?
Elisa se incorporó. Sacudió la tierra que manchaba su vestido color jacinto, sonrió y dijo:
- Perdone, presidente. Quise pasar la noche cerca de Su Excelencia.
- Gracias. Pero, ¿por qué no la has pasado conmigo? ¿O es que ya estás aprendiendo a sobrellevar mi ausencia?
- Mariscal, la caballería enemiga está a la vista -anunció un oficial de expresión agitada-. El coronel Silvestre Carmena la guió por el camino oculto.
¡Otra vez la traición! ¿Será la última?
- Preparémonos para la resistencia -dijo el Mariscal. Su austero semblante era el del sacerdote que se dispone a celebrar un rito secreto y último. Millares de agonías le subieron a la garganta y lo enmudecieron.
El día desolador llegaba y se detenía en Cerro Corá. El silencio se colmaba de interrogantes y de pavor. Hasta el bosque semejaba un ejército apretado y alerta.
- Ela, no nos hagamos ilusiones ni cometamos locuras. Te ordeno que no me sigas, como lo hiciste en Pikysyry. Tú irás con los niños por el camino opuesto al mío. Sólo así tendremos la oportunidad de reunimos algún día en alguna parte del mundo. ¿Me obedecerás? - su voz había adquirido un tono acre. Su rostro descubría una fatiga indescriptible. Miró a lo lejos e hizo un gesto de decisión y de firmeza. Sabía que su lugar se hallaba ya fuera de la tierra. Rodeó con sus brazos a Elisa, casi sin rozarla, como si tuviese miedo de no dejarla partir si la estrechaba. Murmuró, muy bajo:
- ¡Mi querida! ¡Mi querida! Gracias por toda la dicha que me diste -su voz masculina adquiría un extraordinario matiz de sinceridad y de ternura.
- El enemigo ha cruzado el paso del Aquidabán -informó el coronel Centurión.
Elisa se enjugó las lágrimas.
- ¡De pie para recibirlo! -exclamó el Mariscal. Montó un caballo bayo de pelo oscuro. Abarcó con la mirada el puñado de hombres parapetados detrás de las trincheras, y ordenó:
- ¡A las armas! ¡Todos!
Resonaron los viejos tambores. Se enarboló la desteñida divisa del conductor: "¡Vencer o morir!".
- ¡Viva el Mariscal! -exclamaron los ancianos.
- ¡Viva! -respondieron niños y mujeres.
Un cañonazo retumbó como si hubiera salido del pecho enfermo de la selva. Elisa acomodó a los hijos en el destartalado carruaje. El Mariscal dobló su cuerpo y alcanzó a besar al niño más pequeño. Erguido sobre su caballo como sobre un solio, dijo:
- Hijos míos: he luchado por el Paraguay. Moriré, pero os quedará un apellido que debéis conservar con dignidad. Permíteme que te ayude, Ela -le dio la mano a Elisa. El caballo caracoleó un poco. Él lo dominó y sostuvo a Elisa hasta que subió al carruaje. A punto de ubicarse en el asiento, ella se volvió hacia López, en ademán de abandonar el vehículo.
- Prefiero acompañarlo, presidente -dijo. Se resistía a la separación, que podía ser transitoria o eterna.
- El coronel Centurión ha sido gravemente herido -informó el coronel Panchito López.
En tomo al grupo familiar se intensificó la actividad bélica. Los gritos reprimidos en las gargantas tenebrosas se quebraron como aristas. El verdor se pobló de vidas que trepidaban como náufragos en alta mar. La muerte irrumpió en truenos y alaridos. El Mariscal dio las últimas órdenes y cruzó una mirada con Elisa. Ella descubrió la inmensidad entre los dos. Dejó el carruaje, pidió un caballo y gritó.
- Quiero irme contigo, Francis -olvidaba el ceremonioso tratamiento que acostumbraba a darle ante los extraños-. Me voy contigo -reafirmó, a sabiendas de que él iba a la muerte.
- ¡Salva a los niños! Cumple tu promesa, y tú, Panchito vete con tu madre... -López tomó rumbo hacia la izquierda.
- ¡Yo me quedo! -afirmó la brava adolescencia del coronel López. El Mariscal detuvo su caballo. Vuelto hacia su hijo, le ordenó: -¡Coronel López: os mando que acompañéis a madama Lynch! -el acento del Mariscal era cortante como una hoz.
La mirada limpia del joven Panchito desafió al jefe como desafió al padre. Terminó doblegándose a la voluntad que se la había impuesto siempre.
Panchito López se adelantó al carruaje. Llevaba en sí algo corrosivo y desmesurado. La orden del padre lo humillaba ante sus propios ojos. Su grado militar, sus actividades en el último año de la guerra le habían dejado una fuerte noción de responsabilidad, de pundonor militar, que la orden paterna quebrantaba. Su prematura hombría se resistía a posponer su deber de combatiente a la obligación de custodiar a una mujer, aun cuando esa mujer fuera su madre. Se sintió como desposeído de su condición de soldado, dignidad, que hasta entonces había sido la única razón de su existencia. Pronto hallaría el modo de aplacar su avidez.
El paraje se llenaba de humo. La artillería crepitaba. Las mujeres abandonaban las carretas y huían a los montes. El Mariscal, acompañado del vicepresidente Sánchez, de los generales Resquín y Delgado, se dirigió en busca de una posición defensiva detrás del Aquidabán. Lo escoltaban cien hombres. Se produjo un combate de quince minutos. Se dispersó la escolta de López. Él comprendía que la guerra había terminado, pero que el final no sobrevendría todavía.
Catorce años de preparaciones militares, cinco de actitudes heroicas, el pueblo entero armado en la resistencia, no podían terminar con una entrega. López debía obrar con lógica. Rendirse implicaba una inconsecuencia con los que habían caído antes que él. Humaitá había resistido tres años. López resistirá el tiempo que le depare el destino. Francisco Solano tenía un solo deseo que el tránsito fuera digno de su vida. La decisión que mantuvo durante cuarenta años, la que determinó sus actos y fijó normas a su conducta, no se debilitará al final. Lúcido, anhelaba convertir su muerte en una hazaña. Su última postura debía ser el más fuerte alegato a favor de sus principios, la afirmación rotunda de que la defensa de la nacionalidad exigía el sacrificio de todos. Su muerte sería como un milagro. Daría vida a una figura sobrehumana, al inmolarse para todos los paraguayos, por los que lo habían acompañado, por los que no lo habían comprendido ni lo siguieron, por los que lo habían traicionado y lo condenaron. Este rasgo fascinador engendrará en el Paraguay una postura anímica indestructible.
El Mariscal se vio rodeado por seis hombres de caballería, entre ellos el cabo de órdenes del coronel Núñez da Silva Tabares, Francisco Lacerda, alias Chico Diablo, armado de una lanza. El médico Solalinde, sorprendido en su escondite por Tabares, salvó su vida a costa de la de su jefe.
- ¡Aquel es López! -dijo, señalando al Mariscal, que se había detenido en un meandro del Aquidabán.
- ¡López! ¡López! -exclamaron los adversarios, como si las sílabas fuesen guijarros que les golpean la lengua. Todos se esforzaron por cortarle la retirada.
El Mariscal blandió la espada desenvainada y la tiró de punta al cabo que le intimaba rendición. El cabo eludió el golpe, pero le asestó un lanzazo en el bajo vientre. Otro le hendió la sien. ¡La proa de un pueblo se destrozaba!
Llegaron un capitán y un alférez paraguayos, a quienes López, apretándose la herida del vientre, ordenó:
- ¡Maten a esos macacos!
Los oficiales, sable en mano, embistieron a los brasileños, dos contra seis, y quedaron sobre el pastizal hechos pedazos. Sus espadas fueron recogidas por los mismos que llevaban las huellas de sus golpes.
López alcanzó un pantano, pero no se detuvo. Continuaba siendo el hombre que avanza, sin perder de vista el futuro. Desplegados en semicírculo, sus enemigos lo miraban poseídos de una especie de estupor. El legendario encantamiento de cinco años de resistencia pesaba sobre ellos. La situación se volvía absurda. López debía ser aniquilado. Del bosque fronterizo emergieron el sargento mayor Oliveira y un grupo de infantería. Oliveira reconoció a López y gritó:
- ¡Mátenlo de un balazo!
Un sargento disparó su carabina siete veces sobre López, que hacía ademán de usar su espada después de cada tiro. Sobre su frente perlada de sudor, caían mechones de cabellos brunos. Entre las cejas se ahonda un pliegue huraño. La expresión de natural bizarría se cambiaba en la de una fuerza aterradora. López no pensaba en la muerte sino en el resplandor del tránsito. Su figura cobraba la grandeza elemental de lo épico. Lo inexorable que no lo había vencido por dentro, se precipitaba en forma visible a su encuentro. Débil por la sangre perdida veía confusamente a los perseguidores que se le acercaban. Le pesaba todo cuanto llevaba encima. Tiró el poncho, la chaqueta y el sombrero. Contra el fondo verde de un macizo de tacuaras y gencianas, blanqueó su fina camisa de batista, cuya albura trazaba un nítido polígono de tiro a la puntería homicida.
López escrutó la selva. A pesar suyo, vislumbró una esperanza oculta en la maraña, también una escala para bajar definitivamente a la tierra. Dejó el caballo y desapareció entre los arbustos. Sus perseguidores lo siguieron. El general Cámara llegó a las riberas del Aquidabán Nigüí que López había cruzado a pie. Desde el otro borde del río. Cámara gritó:
- ¡Le perdonaré la vida si se rinde!
Esta llamada a rendición mezclaba lo trágico a lo grotesco. Por un lado no existía la libertad de optar, por el otro sobraba el poder de golpear sin piedad y sin medida hasta el final. Desde las profundidades de su altivez invencible, asomó la contestación terminante del Mariscal:
- ¡Muero con mi patria!
Palabras que escapan a la geometría política de los que no estuvieron transidos por la angustia y la traición, palabras que caerán como pez ardiendo sobre el alma de los que confusamente sentíanse fantasmas de sí mismos, legionarios y baqueanos, que huían de un examen de conciencia.
López tenía que cumplir el mandato de su alma, soportar el martirio de fuego, antes que admitir lo que no perdonó al último soldado de sus tropas exhaustas: la entrega.
El general Cámara se le aproximó y le pidió la espada. López contestó con un último ademán de reto, más que nunca bizarro; con la punta del acero tocó el rebenque enarbolado por el jefe brasileño.
Un lanzazo por la espalda dobló a López hacia adelante. Los enemigos lo rodearon, le sujetaron la muñeca y le arrancaron la espada. En el último esfuerzo defensivo de López se deslizó al río que le brindó la límpida mortaja de sus aguas. La eternidad abría su pórtico al hombre que dejaba de ser héroe para encamar un símbolo esquiliano. López fue uno de los pocos privilegiados que mantuvieron su fe hasta el punto de matar y morir por ella.
Un oficial brasileño se aproximó al cadáver. Con un facón le cortó la oreja izquierda, diciendo que "hizo la promesa de llevarse la oreja de López como trofeo".
Por la ribera del Aquidabán avanzaba el carruaje tirado por bueyes flacos. Lo guiaba José Mana Areco. Dentro iban Elisa, sus hijos Enrique, Carlos, Federico y Leopoldo. También Rosita Carreras e Isidora Díaz.
Elisa, aferrada al maderamen del vehículo, imaginaba haber recorrido leguas y leguas al lado de su tío el comodoro, en coche por las praderas de Irlanda. Allá no crecían los amarilis, que en ese instante extendían una alfombra delante de ella. "Flores doradas", pensó, sin saber adónde iba. Tampoco lo supo cuando salió del solar de los Lynch. Pero entonces tenía lo dorado delante y no bajo sus pies. Sentía un miedo terrible. No a la muerte, más bien a la vida. Contuvo el aliento y estrechó a Leopoldo contra su pecho. El niño temblaba en su acceso de malaria.
Los minutos que transcurrían, no se parecían a ningún otro del pasado ni a otros que vendrían. Elisa levantó los ojos hacia el cielo. No vio el sol, pero comprendió que aun no era el mediodía. No podía detenerse en ninguna idea. Como en sueños percibía el monótono ruido de cascos y de ruedas. Sentíase sin aire, sin luz, sin ojos. Nada más que un saco de carne temblorosa y dolorida. Sin asombro, como si no tuviese nada que ver con ellos, miró a los fantasmas funestos que se colocaban a uno y otro lado del carruaje. El instinto le hizo arrugar el entrecejo.
- ¡Paren el carro! -ordenó un oficial en mal castellano.
- "Señor de los Ejércitos" -comenzó a rezar Isidora Díaz.
- ¡Cállate! ordenó el altanero oficial Martín, en alto la espada desnuda-. Tú, la de vestido azul, ¿eres la hembra del tirano? ¿Has perdido el habla? ¡Contesta! -urgió el oficial emplumado.
- Soy Elisa Lynch. Estos son mis hijos.
¡Dios santo! El querido Panchito se aproxima, pálido y altivo. ¿Por qué no huye el muy loco? ¡Y qué jovencito es! La espada es muy grande para sus manos delicadas. ¿Por qué no huye? Las palabras se agolpaban en el cerebro de Elisa, sin que sus labios secos llegaran a articularlas. Volvió el pensamiento a Dios, le prometió un viaje a Jerusalén, oraciones, sacrificios, con tal que obrara un milagro a favor de su hijo. ¿Qué milagro?
- ¡Tú, que tienes uniforme, ríndete! gritó el de la espada desnuda.
- ¡Un coronel paraguayo no se rinde! -contestó Panchito, vivaz, ardiente, la pistola en la mano que había tirado la espada.
- ¡Entrégate, Panchito! -rogó la madre.
- ¡No me entregaré a estos macacos! -gritó triunfante, porque la victoria es un estado del alma.
- ¡Hijo de p...! -exclamó el oficial de rostro oscuro y bonete blanco.
Panchito sintió la palabra como un latigazo en el rostro. Esa palabra jamás pronunciada pero adivinada en labios maldicientes, la que perturbó sus noches y atosigó su espíritu, se la escupían en el instante mismo en que el honor y la vida de su madre se hallaban al amparo de su hombría. El único medio de lavar el ultraje a su sangre era el arma que tenía en la mano, esa pistola que descargó sobre el insolente oficial y lo dejó muerto.
Un lanzazo por la espalda lo dobló al joven sobre el caballo. Elisa sintió el golpe en el corazón y saltó del coche.
Panchito sintió que el dolor de la injuria era superior al que le atravesaba el tórax. Pero sonrió apaciguado. Había llenado una necesidad de su corta vida. De algún modo obtenía lo que en un tiempo había querido implorar, lo que más tarde se había propuesto exigir: la neutralización de los motivos de reproche a la conducta de su madre. Ya no respondió a los besos de Elisa, que no conocerá más la tragedia íntima, fango y fuego, que marcó la vida y la muerte de su hijo.
Madama levantó en vilo el cuerpo de Panchito. Lo alzó en el coche ayudada por Isidora Díaz. Sentada, le dio el regazo por almohada. Se empapó en la sangre caliente y quedó muda, jadeante. Después, muy quedo, a oídos del hijo murmuró:
- ¡Panchito, mi Panchito! ¿Por qué no te entregaste? -le besaba la boca, los ojos, el pecho desgarrado, si mirar a los que habían destruido la joven vida brotada de sus entrañas.
Areco conducía el carruaje de vuelta por el camino andado. Gritos, denuestos, espadas desnudas en el aire. La cabeza tibia de Panchito sobre los fríos brazos de Elisa. ¿Por qué ese júbilo? ¿Por qué tantos bonetes blancos sobre semblantes negros? ¿Qué significaba esa desatada agitación humana? ¿Era una pesadilla o un extraño despertar esa lanzada frente a otro cadáver? Elisa descubrió el cuerpo salpicado de barro y sangre sobre el cual escupía Rafaela López de Bedoya. ¿Es que ya no veían los ojos abiertos de Solano López? Esa cabeza desorejada, ¿era la misma que se había inclinado ante ella, en Argel, para pronosticarle la gloria de una reina? ¿Para qué vivir si fuera de ese muerto no le quedaba nada en la vida?
¿Nada? ¿Y los hijos? ¿Y la promesa de cuidarlos?
- ¡Viva el general Cámara! -exclamó el ébano del Brasil reluciente ajo los bonetes blancos.
Elisa luchaba con la maraña inextricable de nuevas incógnitas. Rompió su estupor. Enfrentó al coronel Paranhos y al mayor Peixoto. Con viveza les dijo:
- ¿Esta es, caballeros, la civilización que nos habéis traído a cañonazos? -señaló al soldado que bailaba sobre el cadáver mutilado. Nunca sus ojos fueron más intensamente azules ni sus labios tan altivos como en este instante.
Llegaron varios prisioneros, entre ellos el general Resquín, que dejó caer la espada, para no entregarla a sus adversarios. El sargento Enrique López, de doce años de edad, hijo del Mariscal, recogió el arma y se la devolvió a su dueño, diciendo:
- General, se le olvidó la espada.
- ¡Nde vyro, nde mitái (¡qué tonto eres, chiquilín!) -refunfuñó Resquín sin mirar la espada. El niño, tras unos segundos de vacilación, fue a dejar la espada en el sitio donde la encontrara.
Un adolescente de diez a once años, vino corriendo a refugiarse debajo del coche de Elisa. El oficial que lo perseguía, explicó a los jefes que el muchacho era también uno de los bastardos del tirano.
- Soy hijo de doña Juana Pesoa -advirtió el niño, mirando las lanzas que se le acercaban, lo clavaban, los traspasaban, hasta que lo dejaron sin vida sobre un charco de sangre.
- ¡Viva el general Cámara! -repetían los de bonete blanco. Elisa se arrodilló sobre la tierra mojada, con la tijera que le proporcionó Rosita Carreras, cortó sendos mechones de los cabellos oscuros del Mariscal y de los claros de Panchito, empapó un pañuelo con la sangre de los dos y lo guardó en su bolso. Pidió a Isidora una sábana.
- No tenemos ninguna, madama -dijo la muchacha.
Un oficial brasileño ofreció una de hilo por tres onzas de oro. Elisa la compró y la extendió cuidadosamente sobre los dos cadáveres desnudos. El mayor Peixoto alejó a los que aun pretendían profanar los cadáveres. El general Cámara ordenó a un prisionero paraguayo que "ayudara a madama a enterrar a sus muertos". A otro le mandó "que invitara a la madre del tirano a hacerse presente en el entierro". El cadáver del mariscal quedó dentro de un espacio vacío de gente. Los pobres de espíritu parecían temer aun la proximidad del que exigía la prosternación ante su gloria.
Elisa escogió el sitio para la tumba dentro del Rancho Aceite, en el cual López pasó su última noche. Ayudada por Rosita Carreras e Isidora Díaz, cavó la fosa con un yatagán. Ni flores, ni lágrimas. Tierra húmeda, mujeres arrodilladas, plegarias en voz baja, miradas inquisidoras y alguien que reposa en una especie de antítesis de la vida que alcanzará después. Cuando esa tumba se aureole, el Paraguay retomará su camino. Solano López quedaba a la espera de la justicia, en la tierra abonada con la sangre de los combatientes más heroicos que, desde ese rincón del Paraguay, dicen al mundo cómo se muere por la defensa de las verdades eternas.
Elisa se incorporó. Quedó de pie como una parietaria sin sostén. La mirada remota de sus ojos azules expresaba una condenación para los victimarios, una acusación tácita que se difundía sobre el campo pisoteado aun por la ignominia de la fuerza. Muchos de los "civilizadores" que alardeaban de héroes, inclinaron la cabeza, humillados por una amarga sensación de culpa. La libertad se eclipsaba. Los extranjeros ocupaban el territorio. Pero Elisa confiaba en una resurrección. En el fondo de su alma entreveía la justicia que los dioses no niegan a quienes, como López, encienden en el corazón humano la llama de admiración a lo extraordinario.
Llegaron doña Juana Carrillo e Inocencia López de Barrios. Ambas miraron de soslayo la tumba. Inocencia se acercó al general Cámara y le preguntó:
- ¿Para qué nos hicieron venir?
- Quizá para la última despedida a sus deudos, señora.
- Nosotros no tenemos nada que ver con los que han muerto aquí. El tirano ha sido un monstruo y los hijos unos extraños para nosotras -dijo Inocencia.
"La viuda de Barrios demostró increíble horror ante el cadáver", anotó Alfredo de Amerland.
Doña Juana guardó silencio. Cuando vio al general Resquín entre los prisioneros, lo increpó duramente:
- ¡Cobarde! -le dijo-. Devuélveme mis tres mil onzas que me has robado, ¡ladrón! - miró la tumba de López, frunció las cejas y agregó: Este hombre me quitó dos hijos. ¡Por fin pagó su culpa! Vamos de aquí, Inocencia.
A pocos pasos se encontró con Juana Pesoa que llegaba corriendo, sin mirar en dónde ponía los pies.
- ¿Es cierto que mataron a Panchito..., quiero decir, al presidente? -preguntó a doña Juana.
- ¿Qué te importa? -contestó la señora.
Juana Pesoa divisó a las mujeres que echaban tierra en la fosa, y se acercó a la sepultura. Su grito retumbó en la selva, en el río, en los pechos de ébano. Se arrodilló, besó furiosamente la tierra mojada, la echó a puñados sobre la tumba murmuró oraciones y blasfemias. Alzó la mirada y vio a Elisa. Sobre las dos caían la luz y la atención unánime.
- Señora, su hijo Félix quedó cerca de mi coche... Lo han matado -dijo Elisa.
- ¿Qué? ¿Quién? -preguntó Juanita, como enloquecida, las manos en las sienes donde zumbaban maldiciones y lágrimas.
Elisa le tendió los brazos. En ellos se refugió Juanita, empujada por una vaga esperanza de apoyo. Las dos mujeres se abrazaron al borde de la tumba del hombre que amaron tanto.
- Enterremos a su hijo aquí, cerca del padre y del hermano -propuso Elisa. Las dos madres procedieron al entierro de Félix bajo un sol opaco, grisáceo, que nunca habían visto antes. Lejos, los cerros se alzaban cual túmulos destinados a eternizar la memoria de los que al pie de ellos habían sucumbido.
- ¡Madama, los soldados se apoderaron de todos los objetos de nuestra pertenencia! -gritó Rosita Carreras.
Como gnomos chamuscados en las fraguas de la tierra, aquellos seres de bonete blanco palpaban con sus codiciosos dedos de ébano, el oro, las perlas, los topacios, las joyas de madama Lynch. Libres del aguijón de la muerte, los rapaces disputábanse los tesoros que les permitirían romper su esclavitud. Madame Lynch los señaló al general Cámara.
- Vuestros soldados se apropian de mis bienes -protestó, empavonada de acero la mirada azul. Cámara ordenó a sus soldados que devolvieran los objetos pertenecientes a madama Lynch.
- Exijo doscientas onzas a cambio de esto -dijo Francisco Lacerda, enseñando un álbum de oro en cuya tapa una paloma de perlas abría sus alas.
"Es el obsequio de las damas porteñas a Francisco. Debo conservarlo para mis hijos", pensó Elisa, y rescató el álbum al precio exigido.
Hacia Villa Concepción galopaba el mensajero portador de un despacho del general Cámara, dirigido a don Pedro II del Brasil. El despacho decía: "Se intimó orden de rendición al tirano cuando estaba completamente derrotado y gravemente herido, y, no queriendo rendirse, fue muerto".
Este parte sería modificado después. No resultaba muy noble el primer comunicado que certificaba la caza de un hombre por un ejército de diez mil soldados. Un herido, que debía haber recogido la Sanidad Militar, había sido ultimado por la espalda.
Elisa recuperó parte de los objetos valiosos de su pertenencia. La sombra del poderoso que la había protegido se volvía en contra de ella. Rostros negros la rodeaban, le endilgaban ahora palabras obscenas, le mostraban los dientes y la sonrisa aviesa,
- Respétenme, soy inglesa -exclamó ella, y extendió la bandera del imperio británico sobre la portezuela de su carruaje. Inmóvil, aparentemente serena, detrás de ella el símbolo del formidable poderío de la Armada británica, enfrentó a la soldadesca. Su postura era digna del Mariscal. Entre la mujer rubia y los negros ávidos, surgió un abismo. Al fin de cuentas, esos hombres de piel oscura, se hallaban más inclinados al botín que hacia la mujer triste, a quien preguntaban:
- ¿Dónde se guarda el tesoro del Paraguay?
El ideal de aquellos combatientes era la moneda acuñada, que les serviría para comprar la libertad. La hiperbólica riqueza de los López les daría personalidad y rango. ¡Liberación para ellos mismos! Era el sueño de los que habían venido a liberar al Paraguay...
- Ustedes nos despojaron de todo lo que poseíamos. Déjenme en paz. - dijo Elisa, y fue a encerrarse en el vehículo que les servirá de prisión.
Sus palabras y la fuerza de su fe obraron como un conjuro. Los soldados admitieron que una mujer que no sabía temblar, diría la verdad. Acostumbrados a ser azotados por orden de sus amas rubias, se sintieron sobrecogidos de respeto ante la famosa mujer, cuyos hechizos legendarios se habían repetido los unos a los otros, en las noches largas de inacción y miedo, durante los años de perezoso asedio a la fortaleza de Humaitá.
Nubes negras oscurecían el horizonte. Un difuso velo de sombra envolvía el campo, amortajaba a los cadáveres insepultos y a la llama de los vivaques. En las tiendas de campaña los vencedores prendían lumbre. Dueños de la vida y de la muerte, golpeaban la carne de hombres, y mujeres, e imponían su albedrío a los cuerpos sin alma. Parecían vampiros que se adueñaban de un cementerio.
La soldadesca joven gozaba con la terminación de la guerra. Los ancianos, como el vicepresidente Sánchez, no sabían qué hacer de sus vidas sin los López.
- ¡Ríndanse! -le dijeron.
- ¿Rendirme yo? -contestó el vicepresidente.
Su sonrisa indescifrable se apagó con el bayonetazo que le atravesó el pecho.
Uno a uno llegaban los fugitivos cazados en la selva. Los custodiaban sus atrapadores. Mujeres lívidas eran arrastradas hacia lo más tenebroso. En la sombra de los heridos se quejaban. Uno que otro tiro de fusil rayaba el silencio. Elisa Lynch, encerrada en la carreta, miraba a sus hijos dormidos, a Isidora y Rosita que rezaban. Hacía calor. El carretón no era muy amplio y los cuerpos se apretujaban. Sin embargo, Elisa sentíase sola. Un lugar se hallaba a su lado vacío. Ese lugar era incomparablemente extenso y el vacío no se llenaría jamás.
Muy entrada la noche alguien golpeó las tablas del carretón. Desde afuera habló una mujer;
- Soy Juana Paula Pesoa -dijo-. Tengo miedo y quiero estar con usted, madama.
Elisa abrió la portezuela y la encerró consigo en el vehículo. Se acostaron las dos. Cada una tenía el pecho oprimido y se mordían los labios para no hablar.
- Hoy es martes. Panchito nació un martes, asumió la presidencia y murió también un martes. ¿Recordaba usted eso, madama? -dijo Juanita.
- ¡Martes, día del dios de la guerra y de las supersticiones tristes! -repuso Elisa, sumida en dolorosos presentimientos.
Pasó el resto de la noche dominada por rebeldías. Su espíritu razonable luchaba contra las sombras. Había desaparecido la columna de su resistencia. Lo que hubo en el pasado ya no encontrará en el camino. Se hallaba sola. Su mundo carecía de sostén. Soplos de tormenta la sacudían. Vida y muerte, la vida peor que la muerte, vida horrible por la incertidumbre que encerraba. Ante los peligros desconocidos que la rodeaban, era preciso mantenerse firme. Sus energías, nunca adormecidas, se alinearon tensas, dispuestas a enfrentar nuevas embestidas. La herida de su corazón sangraba, pero había que tantear las puertas selladas de la evasión. Los brazos hambrientos de estrechar al ausente, el corazón vacío, el porvenir de sombras, emboscadas misteriosas, pasión estrujada, sed oscura de voluptuosidades muertas, toda una invasión de emociones conocidas u olvidadas, surgían del pasado, del presente, del porvenir, del fondo mismo de su ser, y la abrumaban. Sacudió la cabeza bañada de sudor, quemada por la desilusión. Ya nunca más se uniría con el amado en las lejanas riberas donde pasó su primera juventud. Las exigencias del deber la obligaban a sobrevivir. Su papel de amante había terminado pero le quedaba el de madre. Prisionera de guerra, era todavía una mujer importante y debía salir del paso con dignidad. Tenía treinta y cinco años, se mantenía ágil y esbelta, pero sus encantos personales eran cartas que ya no entrarían a tallar en los juegos de su destino. Poseía pocas cifras favorables, hijos, entereza, un sedimento de cordura y previsión que le habían dejado la escuela positivista de su marido francés.
En la nueva encrucijada, Elisa ya no se encontraba a merced de la generosidad ni de la compasión de nadie. En su tercera escapatoria tenía sorteada la amenaza de la sordidez. Educará a sus hijos. Vivirá para esos herederos de un bello nombre, heroico y trágico.
- ¿Por qué ha muerto Corina Adelaida? -preguntó a Dios, a la noche insondable, que se entenebrecía dentro de la carreta.
Una hija hubiera sido la compañera que necesitaba. Ni una lágrima brotó de sus ojos extraviados en la sombra. De improviso vio que bajo el cielo muerto rodaba una luz, la caricia del sol sobre el Dodder, flores nuevas sobre los prados viejos de Irlanda: su vida podría continuar aun lejos. ¡No se dejará envolver por la vorágine! ¡Se escapará! ¿De qué modo? Alguna providencia oportuna pondrá un manto protector sobre sus hombros entemecedoramente frágiles. Hasta ahora la rechazaban y la aislaban. Por el momento valía más ser rechazada que ser tragada por la multitud delirante. Alzó la vista hacia el cielo y renovó el voto formulado en Pikysyry: irá en peregrinación a Tierra Santa si salía bien de ese entrevero.
Encogido en un ángulo del carretón, evitando llamar la atención de su madre. Enrique López, el sargento de doce años, sentíase derrumbado de indignación y cólera. Mordíase los nudillos de la mano para detener los sollozos. Tenía fulgores de venganza en las pupilas. ¿Ha soñado o presenció los horrores que aun le atosigaban? A su vez sentía impulsos de crueldad. Quería golpear, anonadar a los que hicieron las cosas horribles que nadie había podido remediar. Deseaba correr, escaparse de ese caos. ¿A dónde ir? No tenía medios ni poder para alejarse y llevar a su madre consigo. Tampoco tenía valor para irse sin ella. Debía aguantar, sabe Dios hasta cuándo, el goce funambulesco de los que celebraban una victoria que era la derrota de los López. La palabra derrota lo enfurecía. Desde que tenía uso de razón había aprendido las otras dos, vencer o morir, y se encontraba vivo, impotente y humillado. Desde esa noche vivirá en perpetuo anhelo de desquite.
Llegó el alba. Elisa se aproximó a la mirilla del carretón. Vio pasar a mujeres de vestiduras rotas, encharcadas, con huellas de golpes y de espanto en las mejillas, que se mordían los labios, se apretaban el estómago....e iban a esperar turno en el reparto de galleta. A la luz del día Elisa Lynch y Juanita Pesoa se miraron a los ojos, se abrazaron y mezclaron sus lágrimas. Las dos sentianse igualmente abandonadas. El amor de cada una de ellas a un mismo hombre las mantuvo en antagonismo mientras ese hombre vivió. Muerto él, ese amor pasaba de una a otra en ráfagas de estremecimiento; las unía y las preservaba del envilecimiento. Mientras sufrían y amaban, no serian derrotadas, ni se sumirían en la confusa degradación que las cercaba.
Esa noche del 1° de marzo, la madre y las hermanas del mariscal López, olvidaron que habían sido la esposa y las hijas del supremo don Carlos.
Doña Juana se despojó de su altanería, de sus dengues de presidente. Dejó de lado la arrogancia, la gravedad con que trazaba la señal de la cruz sobre la frente de un mariscal arrodillado. Parodiando a San Pedro, renegó de la víctima y se humilló a los victimarios. Sus hijas, Inocencia y Rafaela, fueron más lejos.
Viudas inconsolables hasta ayer, las dos hermanas desataron la cabellera y se entregaron al juego de la tempestad. Refugiadas en las tiendas de campañas de los jefes victoriosos, se disgregaron del grupo sufriente, escupieron sarcasmos contra el tirano, exageraron sus penas y privaciones, enterraron sus afectos y se lanzaron con ímpetu hacia nuevas pasiones.
Después de hartarse de bizcochos cariocas y de vinos de Portugal, doña Juana fue a dormir en su hamaca. Inocencia y Rafaela quedaron a ensayar posturas de olvidadas seducciones. Con los labios helados besaron a los atrapadores, sin recordar a los hombres cuyos apellidos decoraban su orfandad.
Inventaron historias de crueldades y martirios a fin de justificar ante sus aprisionadores el rencor y el derecho a la venganza. Para iniciar esta venganza, escogían el medio más cobarde: el envilecimiento en las tiendas de campaña.
Desde que pactó con los invasores, doña Juana se dedicó al acrecentamiento de sus reservas de café, azúcar y chocolate. Se resarció de sus privaciones pasadas deleitándose con la bien provista despensa del general Cámara. Afanosamente se procuró nuevos servidores, y aseguró la promesa oficial de que se le devolverían los bienes. Las tres mujeres sonreían al porvenir. Ya no les faltarían buena mesa, siestas interminables y hasta algún marido complaciente. Ninguna se inquietó por haber descendido hasta el último peldaño. En cierto modo se mantenían fieles a sus principios: obtenían lo mejor a cualquier precio.
De la tienda de campaña del general Cámara, Inocencia no salió sola. Rafaela anunció ruborizada su casamiento con el coronel Pedra. Las dos mujeres arriesgaron. Ni sus juegos ni las bazas que levantaron llamaron la atención en la crónica escandalosa del Río de la Plata, El tratado tripartito contenía cláusulas no escritas, pero no menos imperativas: aventar las cenizas después del incendio: Borrar todo rastro del crimen para evitar el juicio y la condenación de "los victoriosos".
En el carnaval que siguió a la tragedia de Cerro Corá, se continuaba la cacería. Las piezas perseguidas eran las mismas que antes del Gólgota. Una había sido abatida. La sobreviviente debía ser también aniquilada. Las dos juntas pisoteadas y enlodadas, a fin de justificar la "cruzada de los libertadores". Los deformadores de la verdad, por venalidad o profesión, ladraban y oscurecían la razón. Los legionarios proliferaban y enlodaban la vida magnífica de Elisa Lynch. Los asertos que envenenaron su pasado, resurgían y la marcaban al aguafuerte. Ella se defenderá sola. Tomará las decisiones más graves para salvarse a sí misma y salvar a sus hijos.
67
Un sacerdote hablaba con severidad, pero sin convicción. Se hubiera dicho que por segunda vez en la historia se trataba de inculcar al pueblo una religión nueva. Los corazones permanecían herméticos. Las mentes se llenaban de recuerdos tristes, que ninguna voluntad podía aventar. Sombras misteriosas osc La Catedral de Asunción se llenaba de quepis y de sables, de capotes militares y palabras extranjeras en labios desdeñosos. Los muros devolvían las voces en un tono bajo de misterio. Nada parecía bueno ni leal.
Oscurecían la razón y aprisionaban los sentimientos. Los que estaban fuera del mundo, los que se hallaban apartados de ese mundo de sobrevivientes y que tal vez regresarían, pesaban demasiado sobre las conciencias. Los muertos no se dejaban enterrar ni olvidar. Se introducían entre los vivos con calor quemante; se hallaban presentes más que nunca y tomaban las formas de Abel para estigmatizar a los Caínes que habían levantado el arma contra ellos.
Las campanas repicaban alborozadas. Multitudes enmudecidas colmaban las naves. Al asombro de la primera hora sucedía una inmensa confusión. El sacerdote oraba. En los altares ardían las velas de esperma de ballena tanto tiempo ausentes del culto. Las mujeres miraban las hornacinas vacías, contaban cuántas imágenes, candelabros y frontales de oro y plata habían pasado las fronteras. El sagrado revivía el sacrificio de la sangre de Cristo por la salvación del mundo; fuera tronaban los cañones. Los fieles sentían que sus venas se abrían en el martirio de la humillación y del servilismo. López había muerto y se daba gracias a Dios por esa muerte. Había desaparecido el "tirano", se terminaba la guerra, pero el incienso nublaba los ojos y desorientaba las almas.
La puerta del templo permanecía abierta. Nadie se atrevía a salir. En las calles los soldados reían, los oficiales discutían, las fanfarrias ensordecían. El pueblo se mezclaba a la alegría de los victoriosos libre ya del temor a la policía y a los poderes que castigaban la traición. Sin embargo, muchos se preguntaban:
- ¿Qué será de nosotros? -buscaban la contestación en lo íntimo de la conciencia y hallaban sombras. Aquello que fue, ya no era más que un recuerdo, pero hacía sufrir hondamente. Se trataba de barrer hasta los últimos vestigios de los aconteceres. Se quemaban los retratos de López. Se ocultaban sus muebles y enseres. En Cerro Corá dibujantes y escritores, ávidamente, habían aprisionado con el lápiz o con la pluma, las espirales que se perdieron en el tiempo. Pero después del entierro en el Aquidabán se borró todo vestigio. De uno a otro confín del Paraguay se destruyeron cuantos retratos habían adornado salones y oficinas públicas. Inspiraban irrisión las caricaturas grotescas que los sustituían. Los que habían librado al país de sus gobernantes, de sus ferrocarriles y de sus altos hornos de fundición, lo libraban también en sus imágenes y de su tradición, de su caballería, de su infantería y de sus fortalezas, de sus archivos y de sus altares. No quedaba en pie nada que evocara a Solano López antes ni durante la guerra, entre sus soldados o solitario sobre la ruta de su tragedia. En lo sucesivo se buscaría en los países aliados la historia del Paraguay, hasta las ropas y retratos de sus gobernantes. En el Paraguay no quedó más que el aliento soberano del Mariscal.
Durante muchos años el pueblo paraguayo había concentrado sus aspiraciones, sus amores y sus odios en un hombre. Muerto ese hombre, el pueblo quedó desorientado, urgido a la búsqueda de un nuevo objetivo.
En el último año de la guerra, gran parte de ese pueblo caminó al azar, ignorante de lo que ocurría más allá de los campamentos. Tenía conocimiento de que las tropas aliadas ocupaban la capital y sus aledaños, pero no estaba al corriente de cómo procedían. Se imaginaba que los ex combatientes no se reincorporaban a las filas porque habían recuperado sus lugares de la preguerra. Se los creía en posesión, otra vez y para siempre, de sus afectos y de sus alegrías.
Ninguno suponía que hasta los ex combatientes se hubiesen vuelto embusteros, que adoptaban el tono marcado por el vencedor, vomitaban dicterios y calumnias en pago de un asiento en el tinglado, y mataban toda piedad hacia los ex compañeros. Una Francmasonería pronunciaba las palabras misteriosas, y les imponía silencio o un solo modo de pensar, de sentir y de hablar.
Terminada la guerra, comenzó esta otra clase de traición más inicua, la obligatoriedad de mentir. Mentir sobre asuntos de estado, sobre el honor, la conducta, las intimidades reservadas a Dios y a la conciencia. Mentir sobre el número de muertos, sobre la calidad de las torturas, sobre la cantidad de ajusticiados, sobre los que murieron de hambre y flagelados.
Hombres y mujeres, allegados o súbditos de López, alucinados por la paz, debilitados por cinco años de miseria, poseídos por una esotérica sensación de inseguridad, empavorecidos y enfermos, afirmaban que eran verdad las fábulas más absurdas, las exageraciones más brutales, los sucesos más inauditos. Con tal de halagar a sus jueces, adoptaban un cinismo consciente, que provocaba el desprecio de los mismos que les enseñaban a jugar su papel.
Jueces improvisados y falaces, formulaban preguntas innobles. Con capciosa habilidad arrancaban el comentario extravagante y adecuado para probar la "crueldad y avaricia de la inglesa", la "vesanía del tirano", el "lanceamiento de las mujeres".
Prisioneros de mente nublada aun por el hambre, por el olor a pólvora, por el temor a las armas relampagueantes; hombres afiebrados, vacíos de pensamientos, vacíos de porvenir, miraban desolados a sus interrogadores, ansiosos de satisfacerles con sus respuestas. Comprendían que los triunfadores exigían de ellos la mentira y mentían para continuar existiendo. No abundaban los Wisner de Morgestern que enunciaban la verdad con valentía, ni un Benigno Cabral que se negaba a mentir para salvar la vida. Aun los menos lúcidos reconocían que era odioso renegar del pasado, enlodar lo que se enaltecía ayer, colocar el desprecio donde reinó la adoración, pero comprendían que había que poner la proa en acción, hasta en el barro, a fin de no ir a pique definitivamente.
Los invasores, convertidos en jueces y opresores, necesitaban de esas mentiras para confundir a las conciencias del presente y del porvenir. Las necesitaban y las compraban a vil precio. Luego de tenerlas, se burlaban de los que se habían esforzado en complacerles.
Los legionarios no desmovilizados, los otros que se les habían sumado a última hora, continuaban disparando sus dardos contra el muerto y contra los vivos. Durante el combate hicieron de quintacolumnistas. Después se complacían en torturar a los que habían optado por la defensa de la patria y que ya no poseían otro anhelo que el de existir. A trueque de esa existencia abdicaban de sus bienes espirituales y, a ejemplo de sus jueces, apartábanse del honor y del deber. Injurias y palabras nada valían para ellos, comparadas con el caos del cual habían salido, con la hoguera que habían dejado atrás. En el desquiciamiento que los aturdía, lo importante era vivir, comer, sentarse a la sombra del árbol o del alero de la casa recuperada, tranquilamente y ver pasar... pasar.
68
En Paso Barrete, Madame Lynch y sus hijos guardaban prisión en una carreta, rigurosamente incomunicados.
"¿Cómo hará madama para no llorar?", se preguntaba Juanita Pesoa secándose los ojos y la nariz.
Elisa continuaba sumida en una calma terrible. Sus energías vacilaban, pero no se desplomaban. Un día un señor Rueda le llevó el decreto del gobierno provisional que despojaba de sus bienes a los López, a ella y a sus hijos, y le pidió que firmara su aceptación. Ella se negó a hacerlo, porque el decreto era "poco respetuoso para su persona". Además, dijo, "había pasado la hora en que ella podía hablar libremente con los extraños", aludía a su prisión.
Día y noche Elisa cavilaba sobre el modo de salir de su encierro. Cuidaba a su pequeño Leopoldo y escuchaba la voz que le imponía salvarse y salvar a los niños. Esta mujer que había atravesado tantos campos de sangre y de muerte, no se detenía a mirar hacia atrás. Con su habitual energía nerviosa, estudiaba los obstáculos y el modo de eliminarlos. Por fin resolvió escribir la siguiente carta al conde D' Eu.
"Serenísimo señor: Elisa Alicia Lynch, ciudadana inglesa, habiendo sido tomada prisionera por las fuerzas brasileñas, en Cerro Corá, el 1° del corriente mes, con sus hijos menores, y hallándose aun en poder y bajo la protección de dichas fuerzas pide a V.A.I., príncipe conde D'Eu, que ella, sus hijos, servidumbre, y los muy pocos intereses que aún le quedan, luego que lleguen a Villa Concepción, sean transferidos a un buque de guerra de esta nación, para seguir bajo la protección de esta bandera hasta Río de Janeiro, de donde desea pasar a Europa.
"Elisa Alicia Lynch espera confiadamente que la bandera que la protegió desde el 1° del corriente hasta hoy continúe haciéndolo, con la misma generosidad y dignidad propios de un país civilizado.
"Tiene el honor de suscribirse a VA. I. muy humilde y respetuosa servidora. - E. A. Lynch, Paso Barreto, 12 de marzo de 1870".
La contestación de la carta no se hizo esperar. Elisa, sus hijos y sus tres compañeras fueron trasladados a Villa Concepción, en cuyo puerto se embarcaron a bordo del Princesa, buque brasileño que los llevó a Asunción.
Elisa, vestida de negro, una mantilla de ñandutí sobre el fuego rojo de su cabellera, subió a bordo, majestuosa como una reina. Siguió al oficial, que le señaló un camarote diciéndole:
- Es usted nuestra prisionera de guerra.
En una cabina contigua a la de Elisa fueron instalados las otras mujeres y los niños.
El Princesa levó anclas. Leopoldo lloraba aferrado a su madre y a un monito, que era su juguete favorito.
Elisa se acostó vestida, tratando de calmar a su hijo. Por fin, los dos quedaron dormidos. Al amanecer, Isidora golpeó en el camarote. Se había despertado a los gritos de Elisa.
- ¿Qué le pasa, madama? -preguntó azorada.
- Estuve soñando... -replicó Elisa-. ¡Qué débil soy! Me asustan los sueños. ¡Francis, Francis: seré fuerte! Me haré digna de ti. No me abandones ni a mí ni a tus hijos -exclamó.
El río curvaba su alfanje azulado por la lluvia. El agua arrastraba victorias regias como pedazos de carne joven. Garzas rosadas se acogían hieráticas entre las espadañas de la ribera. Todo pasaba como en sueños.
El barco atracó en el puerto de Asunción. Subió a bordo el ministro del Brasil; fue a sentarse en el salón principal y ordenó que Elisa compareciera a su presencia.
- ¿Ha hecho buen viaje, señora? -preguntó, cuando la tuvo delante de sí.
- Bueno, gracias.
- He venido a comunicarle que he recibido una petición firmada por noventa damas paraguayas. La he contestado, pero no está de más que la conozca usted.
Elisa leyó la carta, fecha el 27 de marzo de 1870. Algunos párrafos decían:
"Hay herencias de sangre y de vergüenza. No hay sentimientos humanitarios capaces de acallar el horror y la indignación ante el verdugo. El tirano Solano López dio la brutal disposición de que desocupemos esta ciudad, abandonando nuestras comodidades e intereses, fuimos enteramente despojadas por dicho tirano de un número considerable de alhajas y otros objetos de nuestra propiedad. Hoy se halla en este puerto la que más ha influido en estos despojos, la que más se ha aprovechado de ellos, la que tiene aun en sus manos el cuerpo del delito, las prendas de que por su desmedida avaricia fuimos despojadas. Hablamos de madama Lynch. Por tanto, a V.E. recurrimos suplicando haga efectivo el decreto recientemente publicado, tomando las medidas a fin de obtener reparación...
No permitiendo que madama Lynch, contra la cual se alza la voz de todo un pueblo justamente indignado, abandone el teatro de sus crímenes, llevándose los despojos de tantas víctimas, dejando justamente a nosotros sin una justa reparación de nuestros intereses y vejámenes".
Elisa palideció. En voz alta, ligeramente enronquecida, leyó los últimos nombres de las firmantes:
- Carolina Gilí, Petrona Brizuela, Ignacia Peña de Escalo, Dolores Sión de Pereira... A la mayor parte de estas señoras no las conozco ni nunca las he tratado. Algunas, en cambio, vivieron conmigo, comieron en mi mesa, recibieron de mí las mayores demostraciones de aprecio y amistad. Les hice muchos favores, y me deben hasta la vida. No puedo creer que hayan firmado de su puño semejante solicitud. Más bien supongo que se han servido de sus nombres para fines poco nobles. A no ser así esas señoras deben aclarar cuándo y cómo yo me he apropiado de alguna cosa, enumerar y especificar lo que dicen haberles yo quitado. A las que me vendieron sus quintas, les hago saber que estoy dispuesta a cumplir mi palabra, devolverles las propiedades a cambio de las sumas que he pagado por ellas, sin contar los intereses -dijo Elisa.
- Las señoras exigen la simple devolución de lo que les pertenece -advirtió Páranhos.
- Es decir, que pretenden quedarse con las fincas y el dinero... ¡Magnífico!
- El conde D'Eu ha ordenado el inventario de los objetos que se encuentran en poder de usted.
- Me tratan como a una ladrona.
Paranhos se dirigió al oficial que se hallaba de guardia a la entrada del salón y le dijo:
- La señora necesita sus alhajas y documentos. Pídalos a la doncella de la señora.
El oficial se ausentó unos minutos. Regresó con un cofre de palisandro e informó:
- La doncella me dijo que la señora tiene la llave. Elisa se desprendió de la cadenita que llevaba al cuello, de la cual pendía la llave que entregó a Paranhos.
Sobre la mesa se amontonó el contenido del cofre. Párannos ordenó al oficial:
- Ruegue al jefe de la escuadra, comandante Lomba, para que tenga a bien venir y hacerse cargo del inventario.
En torno a la mesa se colocaron varios marinos, llamados para servir de testigos. El comandante Lomba procedió al inventario. Un oficial anotaba: dieciséis botones de oro para chaleco, seis botones para puños, seis mates de plata, trece bombillas, una lapicera de oro, seis collares de corales, una condecoración de la orden de Cristo, un chicote con las iníciales F.S.L., grabadas con brillantes, la espada con vaina de oro y puño también de oro, grabada con brillantes, con la inscripción de "El Pueblo Paraguayo al Mariscal López", un álbum de tapa de oro y perlas ofrecido por el pueblo de Buenos Aires al general López.
- Estos objetos pertenecen a mis hijos -advirtió Elisa.
- Perdone, señora; cumplimos órdenes de su Alteza Real. Continúe, Lomba -Paranhos adoptaba un tono de suave cortesía.
Lomba continuó el inventario: una fosforera, un libro de oro con firmas, diez relojes, uno de señora y otro de oro con cadena, ocho marcadores ropa, tres onzas de oro, veintisiete medias onzas, diez mil reis, diecinueve libras esterlinas, cincuenta monedas de veinte francos.
Los oficiales se incautaron de todas las alhajas, saludaron y se retiraron.
- Esto es menos de lo que yo imaginaba que madama Lynch podía haber adquirido en el Paraguay. Las monedas son suyas, madama, el resto queda bajo la custodia del Brasil -advirtió Paranhos.
- Gracias -Elisa hizo ademán de levantarse.
- No hemos terminado, señora. Usted debe responder de los crímenes de guerra que se le atribuyen. Se la acusa de haber mandado tropas, conferido condecoraciones y pasado revista al ejército.
- Una vez, por indicación del Mariscal, coloqué una medalla en el pecho del vencedor de Curupayty. No pude haber mandado tropas porque el mariscal López no permitió que las mujeres tomasen parte en las batallas. Tampoco hubiera admitido que pasara revista a su ejército otra persona que no fuese él.
- La verdad de esos hechos han inspirado el decreto que la declara a usted "cómplice del traidor criminal Francisco Solano López".
- ¡Eso es inadmisible! -exclamó-. ¿Quiénes se atreven a llamar traidor a Solano López? ¿Los desertores? ¿Los legionarios, los que sirvieron de guía y baqueanos a los exterminadores del Paraguay?
Señor: en Inglaterra, cuando el país peligra, todo ciudadano corre a morir por él, sin detenerse a investigar si la causa es justa o no; menos aun si ella es santa. El que tira balas contra la patria, en Europa como en todas partes, es un traidor. Pero no lo es, no puede serlo el que ha sellado con su vida la grandeza de su causa. López fue un héroe... -calló de súbito. -Disculpe, señor, estoy malgastando mis energías. Ahora no hay Paraguay. Sólo un montón de gente insignificante, que recoge las monedas que se arrojan a los esclavos.
- Entre tanto, usted es nuestra prisionera de guerra, y le prohibimos que desembarque en Asunción. Cambiará de barco y continuará viaje, aguas abajo. No estará de más que usted se informe de esta nota del ministro de Relaciones Exteriores, don Carlos Loizaga, dirigida al ministro del Brasil.
Elisa leyó la nota fechada el 28 de marzo de 1870. En partes decía: "Bien es, señor ministro, que el pabellón brasileño que simboliza una nación generosa y hospitalaria, cubra la persona de la Lynch, tomada sobre el campo de batalla, cobije los objetos arrebatados por esa misma mujer a los restos desvalidos de un pueblo para el que ha servido como instrumento de su martirio y exterminio... Una nación entera, compuesta de nacionales y extranjeros, es testigo irrecusable de que doña Elisa Lynch no ha ejercido otra ocupación o industria en el país que la dedicación constante a cautivar el afecto del hombre funesto que la constituyó arbitra del honor, de la vida y de la propiedad de las desgraciadísimas hijas del país... Doña Elisa Lynch pretende quedarse con lo que legítimamente pertenece a los que ayer fueron sus víctimas, es sabido en Europa y en América que los valores de que se llama dueña, son el precio de la mitad de un lecho vacío vendido a un hombre extraño que usurpó los legítimos derechos de un esposo abandonado. El que suscribe, esperando que la resolución que el señor ministro se servirá tomar, vendrá a robustecer el justo aprecio y distinguida consideración".
El odio, el prejuicio ni la condenación lograban eclipsar la verdad esplendorosa: esa "dedicación constante de Elisa a cautivar el afecto de López".
El gobierno puesto por los aliados, pidió que "Elisa Lynch, cómplice del tirano", fuese ajusticiada. Paranhos contestó que: "Dado que la Lynch sea cómplice de todas las crueldades y expropiaciones cometidas por López, y que hubiese tenido en su poder los bienes que se reclama, no sería posible que la autoridad brasileña, que la tomó prisionera, se constituyese en ejecutora de unas medidas tan arbitrarias y violentas. Se suponía que la Lynch tenía consigo una gran riqueza. Esta suposición no es exacta, como lo prueba lo que ella trajo en el carruaje donde fue tomada prisionera y que el vencedor le dejó intacta".
Paranhos defendía fácilmente los más elevados principios. Pero Elisa no recuperó jamás sus objetos preciosos, la espada de oro, el álbum con perlas y el otro que contenía las firmas de las damas paraguayas. Sobre los que de ellos se incautaron pesa todavía la sentencia de San Pablo: "si no hay restitución, no hay salvación".
BIBLIOGRAFÍA
ARGÜELLO, M.E.B.: Curso de literatura paraguaya. Asunción, 1973.
AMARAL, Raúl: La literatura romántica en el Paraguay. Edil. El Lector. Asunción, 1996.
BENÍTEZ, Luis G.: Historia cultural. Edit. Cromos. Asunción, 1995.
CARDOZO, Efraím: Historia Cultural del Paraguay, II, F.V.D. Asunción, 1962.
CENTURIÓN, Carlos R.: Historia de la cultura en el Paraguay. Vol. II. Asunción, 1961.
MÉNDEZ-FAITH, Teresa: Breve diccionario de la literatura paraguaya. Edit. El Lector. Asunción, 1994.
MÉNDEZ-FAITH, Teresa: Antología de la literatura paraguaya. Edit. El Lector. Asunción, 1994.
PEREZ-MARICEVICH, Francisco: Diccionario de literatura paraguaya. Edic. Biblioteca de Clásicos Colorados. Asunción, 1984.
RODRÍGUEZ-ALCALÁ, Hugo: Historiado la literatura paraguaya. Edit. F.VD.
Asunción, 1970.
VALLEJOS, Roque: Curso rural de narrativa paraguaya. Imprenta Nacional. Asunción, 1973.
VALLEJOS, Roque: La literatura paraguaya como expresión de la realidad nacional. Edit. Don Bosco. Asunción, 1971.
ÍNDICE
EL INFORTUNIO DE UNA NOVELA INFORTUNADA
UN ENCUENTRO EN PARÍS
I. EVASIÓN POR EL MATRIMONIO
II. EL AMOR
III. RETORNO A EUROPA
IV. HACIA LA INCERTIDUMBRE
V. EL PARAGUAY DE DON CARLOS
VI. VÍSPERAS DEL INCENDIO
VII. RAYOS Y SOMBRAS
VIII. DE ITAPIRÚ A CERRO CORÁ
IX. EN LA INCOMPRENSIÓN Y EN EL RECUERDO.
X. ULTIMOS DÍAS
BIBLIOGRAFÍA
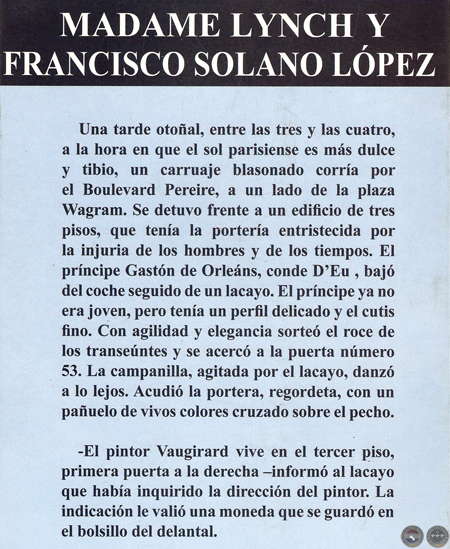
Para compra del libro debe contactar:
Editorial Servilibro.
