FRANCISCO (PANCHO) ODDONE (+)

GUERRA PRIVADA, 1994 - Novela de PANCHO ODDONE

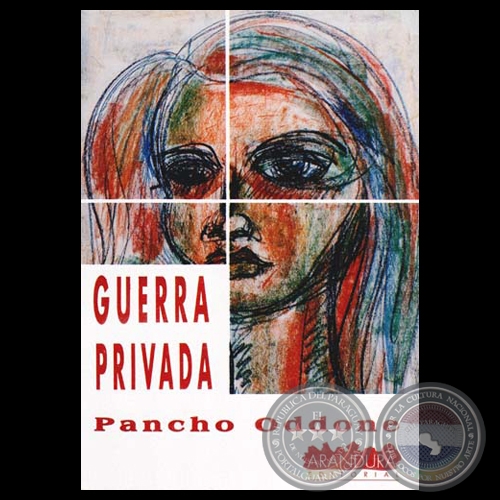
GUERRA PRIVADA
Novela de PANCHO ODDONE
Edición digital: Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2001
N. sobre edición original:
Edición digital basada en la de Asunción (Paraguay),
ARANDURÃ EDITORIAL , [1994].
a Alejandra B.
Pero si yo busco en la apatía mi ventura;
el estremecimiento es la mejor parte de la humanidad.
Por muy caro que el mundo le haga pagar el sentimiento,
en medio de su emoción, es cuando el hombre siente
profundamente la inmensidad.
Fausto
UNO
A la madrugada Mariana dijo que quería irse a su casa. Lo pidió suavemente, con cariño. Como si de alguna manera quisiera evitar el comienzo de una discusión o la reanudación de la que habíamos tenido durante la noche. Una fatigosa, interminable, caótica e inútil pelea con la cual nos habíamos lastimado durante horas. Ahora creaba las condiciones para que me negara a llevarla. O tal vez que produjera algún hecho, actitud, gesto de amor, que borrara esa noche violenta, estúpida, carente de sentido pero agotadora y terrible. Yo estaba dispuesto a ser consecuente con ese pedido no formulado, con esa vuelta al comienzo, como si nada hubiera pasado durante las largas horas de amor y dolor, de violencia y tristeza, de errática y contradictoria relación entre nosotros, que nos amábamos y torturábamos sin ninguna piedad. Pero de pronto me formulé una vez más la hipótesis de que lo mejor era terminar la historia extraña y absurda de nuestras relaciones, y así olvidar, superar o simplemente disimular la fatiga torturante que se arrastró durante más de un año. No tuve ganas. Quise no contestar, no producir un gesto. Solamente verla levantarse, vestirse y partir, siendo consciente en ese momento del inevitable y excitante roce de su piel, del olor cálido, de habernos amado y dormido, agotados física y mentalmente, como si el amor fuera un desgarrón terrible y angustioso. No un deleite lleno de sutilezas y ternura, sino el placer de un agudo dolor y el derrumbe de la paz y la satisfacción.
Permanecí callado, sin responder a su decisión de marcharse. Sin comentar la indicación de que me quedara como estaba, que ella simplemente tomaría un taxi, sabiendo ambos que quería quedarse y que en el caso de que se fuera nos iríamos juntos. Yo no dejaría que se marchara sola, aunque hubiera querido hacerlo con el solo objeto de saber cómo actúan los hombres que se desentienden de las mujeres. Los que consideran que no son capaces de levantarse en la madrugada, vestirse y peinarse, a pesar del dolor y la soledad y la tristeza, y las ven partir, segundos antes de darse vuelta en la cama para tratar de dormir un poco más. Ella y yo sabíamos que no ocurriría así. Que es muy difícil cambiar cuando uno mismo estableció las reglas del juego y estas indicaban que un hombre no puede dejar que una mujer, propia o ajena, que ha estado en su cama durante horas para el placer, el dolor o la frustración, se levante, se vista y salga al silencio, la soledad y el frío, que siempre es una presencia viva en las madrugadas, en invierno o en verano, en primavera u otoño.
Que sola y desdichada, porque la imaginamos desdichada por esa misma soledad, indefensa, como abrumada por el mundo y la ciudad enorme y los edificios silenciosos, sin rastros de vida ni luces encendidas, sin gente en las calles que explique la presencia de otras vidas desconocidas pero cercanas en su anonimato. Esto, que puede ser normal y aun bueno y hasta formativo para uno mismo y para ella y para la aventura de la pareja, no estaba en las normas tácitas, no formuladas, inevitables, de quien como yo, resolviera alguna vez o nunca conscientemente, deliberadamente, asumir el rol de permanente, estoico y arrepentido protector del ser desvalido (qué gracioso), débil, sometido a las amenazas de una ciudad que duerme o se despereza o se inunda de azul en el amanecer, acentuando la soledad de ese cuerpo tibio que odiamos y amamos, y que jamás permitiremos que haga algo tan simple, elemental, inocente e intrascendente como el de tomar un taxi y pedirle al chofer que la lleve a su casa, a no más de quince veinte cuadras de donde ocurrió el drama del amor turbulento, la desesperación del orgasmo, la melancólica tragedia de los reproches y toda la alocada, contradictoria y aburrida miscelánea de hechos, gestos y tensiones que atraen y rechazan a dos amantes en el eterno, convencional, agotador y placentero campo de combate de la cama.
Y podría haberle dicho que se quedara, ya que es lo que esperaba, o solamente no haberle dicho nada y abrazarla y besarla dulcemente y cubrirla con la sábana y decirle que teníamos todo el tiempo del mundo, todo el mundo sin limitaciones, que podía quedarse para siempre, que afuera la calle estaba húmeda y la noche no había terminado. Podía haber continuado diciendo lo que Mariana esperaba y necesitaba y reclamaba con su intrascendente, frívola, convencional expresión de que tomaba un taxi y se marchaba a su casa, muerta, enorme, fría, elegante, sola y que eso estaba bien y así tenían que ser las cosas. Pero como no tengo la grandeza de la sinceridad, ni la honradez de aceptar las cosas simples así como se plantean, y porque tal vez yo sabía o imaginaba o quería creer que eso era simplemente una mentira más, hice lo que no tenía ninguna gana de hacer. En silencio, duramente, sin comentarios, sin amor, fingiendo agravios elaborados por lo que cualquier elemental lector de psicología llamaría «mis propios conflictos», me vestí rápidamente, encendí un cigarrillo y esperé que se pusiera su ropa con gestos lentos, graciosos, excitantes y provocativos, sin esforzarse para que se vieran de esa manera. Pero yo sí los interpretaba de esa manera. Al fin de cuentas lo mismo me ocurría cuando la veía simplemente caminar por las calles, cuando bajaba o subía de la cama como lo hacen todas las mujeres, muchas veces inútilmente, sólo para que veamos la gracia y la belleza en cada movimiento, y lo felices que debemos sentirnos de que esa belleza se acurruque a nuestro lado, nos inunde y nos cubra con su erotismo. Las mujeres, todas, casi todas, ¿quién sabe?, ponen en evidencia hasta qué punto debemos sentirnos agradecidos, felices, fuertes y poderosos porque todo ese conjunto de armonía y alegría y vitalidad y esperanza, haya sido creado para nuestro amor y nuestro placer solamente sabiendo que tal vez mañana, hoy, dentro de una semana, puede ser absolutamente lo contrario, ajeno, casi desconocido, un recuerdo, a veces ni eso tan solo, y que siempre seremos iguales. Ellas y nosotros. Pero también absolutamente diferentes. Inevitable, enloquecedor, terrible.
Salimos mientras una luz azul plateada daba tonos fantasmagóricos al pequeño jardín detrás del departamento, que consistía en una larga planta baja, no muy grande, con pocos muebles, la cama era el más grande, y una enorme mesa de dibujo, cuadros y libros en desorden. Como un refugio. En realidad eso era, donde yo había decidido en paz y soledad, resolver el acertijo de mi propio destino, sabiendo de antemano que esto era solamente una mentira. Que mi destino nada tenía que ver, o tenía que ver sólo tangencialmente con ese lugar, con la cama, que insumía la mayor parte de mis horas diurnas y nocturnas, pero no precisamente en la soledad y el recogimiento, sino en el erotismo y el placer, doloroso o torturante con Mariana y efímero y alegre con otras. Había resuelto aislarme del mundo, lo que sencillamente significa intentar hacer lo que a uno le da la gana sin testigos y sin dar cuenta a nadie, sin tener que mentir demasiado, sin responsabilidades y pocos gastos. Era un bohemio, nadie podía exigirme nada salvo mi propia persona, algunas palabras con sentido del humor, la parodia que con algún talento desarrollaba de ser un profundo conocedor del alma humana y las condiciones de libertad, desprejuicio e irresponsabilidad que a las mujeres les resulta irresistible y atractivo. Y cumplía bien ese rol. Salvo con Mariana.
Sin embargo no siempre fue así. Al principio la mecánica que había inventado dio resultado. Siempre da resultado en la primera etapa, lo que ocurre es que no debe haber nunca segunda etapa. Ese es el error. Siempre pensé que lo mejor que tiene el amor es que dura poco y que lo peor que tiene el amor es que después hay que vestirse y volver a casa. Pues bien. En esta actitud de bohemio supuestamente ilustrado, con sentido del humor, una buena dosis de cinismo que a las mujeres les encanta, y la aparente lucha por el perfeccionamiento espiritual, habían transcurrido muchos meses de alegre irresponsabilidad. Todo anduvo bien hasta que apareció Mariana que ahora, silenciosa, caminaba a mi lado, me dio la mano y me dirigió una triste, casi forzada sonrisa como diciendo: «bueno, las cosas son así, pero así continuarán y aunque esto parezca el fin, esta noche estaremos juntos y mañana y quién sabe por cuánto tiempo más y tal vez nunca más si es que nunca más existe, y claro que existe...» y caminamos las diez cuadras o quince, quién lo sabe, que había hasta su casa y cuando llegamos, la ciudad había despertado, autos y camiones pasaban a nuestro lado y todos sabían, porque se les leía en el rostro, que no estaban seguros de hacia dónde nos dirigíamos, pero entendían perfectamente de dónde veníamos y lo que pasaba por esos rostros, tenía que ver seguramente con las condiciones en que cada uno había pasado la noche y en esas caras desfilaba toda la humanidad, las millones de caras del mundo, las esperanzas y la resignación, la indiferencia y la muerte, el pasado y el futuro, el presente, del que cada uno quiere escapar, porque tiene razones para ello o porque sí, porque siempre es bueno, imposible, inútil, desesperante, huir del presente porque en definitiva el presente es ayer, hoy y mañana, todo junto en una loca y torturada rueda inexorable que gira hacia un enorme salto en el vacío. Entonces tuve miedo de que esas diez o quince cuadras hasta su casa fueran las últimas que recorriéramos juntos, porque su presencia era ya tan insoportable que se me tomaba desesperante imaginar mi vida sin ella. Sabía que cuando volviera de esta larga caminata todo sería diferente, el sol estaría alto, en esta mañana de verano, y cuando hay sol, el mundo es cálido para mí, alegre, lleno de esperanza, sin preguntarme demasiado qué esperanza o para qué, porque no necesitaba ninguna, ni carecía de ella. Solamente era, no sólo para mí, para cualquiera, una expresión curiosa que usamos para definir la medida de nuestra insatisfacción, la vocación del cambio, la renuncia a lo que entendemos que no es de nuestra índole, hasta que descubrimos que esa es precisamente nuestra índole. Pero a veces lo descubrimos cuando es tarde y no hemos sido capaces de sacar de esa convicción todo el rédito, la satisfacción, el dolor o el placer de que hubiéramos sido capaces si no nos hubiéramos arriesgado en las fantasías de la búsqueda de la propia identidad, según nuestra particular expectativa, que normalmente nada tiene que ver con nuestra propia identidad. Me dio un ligero, dulce y húmedo beso en la boca delante del portero de la casa, que no es protagonista de esta historia, pero que es una presencia permanente en las poco naturales condiciones de vida que hemos creado en nuestras ciudades, con la convicción de que el juicio del valor que se expresó en su cara inexpresiva se identificaba bastante con la rápida mirada que nos dirigió la vecina del primer piso, quien sacaba a pasear sus dos perros pequineses, esas pequeñas y asquerosas bolas de carne, pelos, patas cortas y trompas achatadas, que como todo el mundo sabe son usados en los porno-shows, ya que con natural talento reemplazan a los hombres en los cunnilingus. Pero seguramente la vecina del segundo piso con más de setenta años a cuesta no estaría enterada de este hecho o tal vez sí porque conjeturar sobre estas cosas es generalmente infantil, y casi siempre errado. Y mientras los pequineses olisqueaban el borde de la acera y la anciana dama nos miraba críticamente y el portero fingía una total indiferencia ajena a su condición, naturaleza y costumbre, Mariana caminó hacia los ascensores mientras yo la miraba con la terrible convicción de que hacíamos todo lo posible por no disfrutar de nuestras vidas. Todavía estuve parado algunos minutos en la puerta del departamento como si no tuviera decidido a donde ir, o como si en una película esperara que la máquina proyectora comenzara a reflejar las imágenes al revés y la luz que indicaba que el ascensor se había detenido en el piso octavo comenzara a descender y Mariana apareciera nuevamente en la puerta. Y entonces caminaríamos las diez o tal vez quince cuadras de regreso a mi casa y en media hora estaríamos acostados, despertando de una noche placentera, espléndida, alegre, llena de deleite y que todo lo que en realidad había pasado era solamente la tortuosa fantasía de un psicótico redactor de telenovelas. Pero no fue así y volví por el mismo camino. Era también yo, pero diferente. Como si fuera posible volver a empezar todo, sin pasado, sin historia, sin anécdota, sin tiempo usado y perdido. E imaginaba las cosas prácticas, poco satisfactorias, casi inútiles o simplemente innecesarias que estaría haciendo Mariana en su enorme departamento solitario, antes de ponerse a llorar y sufrir, y lastimarse y arrepentirse y odiarse por no ser capaz de ser feliz, como si eso fuera fácil, natural, inevitable e inexorable.
DOS
Cambié de idea y no volví a casa, si de esa manera puede llamarse a ese largo ambiente preparado para el ocio en el que vivía desde hacía poco más de dos años. Fui a sentarme en Plaza Francia, mirando hacia donde alguna vez debe haber estado el río, pero que ahora había sido reemplazado por una gran avenida por la cual llegaban en oleadas incesantes los autos de quienes se dirigían al centro de la ciudad. Eran difíciles de ver, pero fáciles de adivinar, las caras adormiladas, ansiosas, preocupadas o simplemente pensativas de los conductores. Marchaban a la lucha cotidiana de donde volverían por el mismo camino, después de un montón de horas de éxitos y fracasos o de anodina faena de entretenimiento y rutina hacia sus casas, donde sus mujeres habrían pasado seguramente otra jornada de rutina, entretenimiento, indiferencia o nostalgia. Todos los estados de ánimo pueden estar expresados en esta observación. La realidad, con ser aparentemente monótona, es múltiple, imprevisible, tiene inagotable cantidad de expresiones diferentes y resulta casi siempre insospechada.
Todas las generalizaciones son básicamente falsas. A pocas cuadras de este lugar queda el pequeño café en el que había conocido a Mariana un año antes.
La descubrí cuando me acerqué a la barra del bar a tomar una copa. Estaba con otra mujer, joven también, en quien reconocí a una periodista. Esta no podía verme porque estaba de espaldas, y advertí quién era a través del espejo del bar. Mariana, más tarde supe su nombre, era de una belleza serena y delicada, asombrosamente perturbada por el brillo intenso y profundo de sus ojos, que aun hoy no sé si son verdes o azules, o tal vez son verdes y azules, de acuerdo a la luz que reciben o la fuerza que generan. Me pregunté quién podía ser. Se veía muy joven y, aunque parezca una paradoja, llamaba la atención la sobria elegancia de su ropa, que la hacía ligeramente mayor. Me miró durante un instante con atenta indiferencia, como quien identifica un objeto más. En general, todas las mujeres miran a los hombres de la misma manera, particularmente cuando no saben qué va a pasar con ellos. Lo cierto es que, para toda mujer o para todo hombre, el mirar a una mujer implica fantasías no formuladas conscientemente, en el caso, claro, en que por alguna oscura e imprecisa razón la otra persona le haya llamado la atención. También es cierto que esto, en las mujeres, no se sabe jamás. Desafío a que haya un hombre, cualquiera sea su experiencia y conocimiento de la vida, que sea capaz de evaluar en una sola mirada cuál es el probable efecto que haya producido su presencia en una mujer. Después es fácil, porque después se miente. Cada uno dice al otro lo que sabe que hay que decir para explicar qué circunstancia fascinante, afortunada, increíble y poco común determinó que sus vidas se unieran, aun cuando esto haya sido por un breve lapso. Entonces hasta se produce la curiosa circunstancia que determina que la fantasía se transforme en la realidad que acompañará a ambos mientras la relación dure. Pero yo puedo decir que Mariana me pareció bellísima, delicada, atractiva y deseable de una manera avasalladora. Entonces apareció Remigio, y en una prueba más de la injusticia y arbitrariedad de nuestros sentimientos, lo odié.
Remigio es un amigo de esos que jamás supimos ni sabremos en qué momento conocimos. Un típico inútil de abolengo, rico y sin profesión conocida ni necesidad de tener ninguna. Alegre y snob, como para estar ocasionalmente vinculado a los movimientos populistas y con una verborrea imparable, durante la cual, atropelladamente, en pocos minutos, sin ninguna razón aparente y como una irreprimible necesidad vital, nos lanza sin ninguna vergüenza sus apenas intrascendentes experiencias vitales de los últimos días, como si fueran cosas fantásticas y novedosas. Remigio no solamente habló sino que hizo algo peor, me impidió seguir mirando a Mariana ya que se puso exactamente en la línea de mi visión. Así es que lo odié, y esta actitud fue arbitraria e injusta. El día de hoy, en que reflexiono sobre ese encuentro sentado en un banco de esta plaza, recuerdo con afecto y cariño su presencia en aquel momento, porque interrumpiendo sin razón aparente su charla se volvió y con el mismo ímpetu, sin que mediara una transición entre lo que decía en ese momento y lo que se dispuso a hacer, me tomó del brazo y me acercó a la mesa en que estaba Mariana y su amiga y nos presentó en medio de insólitos y apasionados elogios sobre ambos. Él había llegado en busca de la periodista. Habló durante cinco minutos sin parar. Se pusieron de pie y se despidieron y Mariana y yo nos quedamos solos. Bendito sea Remigio. Cuando las cosas deben ocurrir, el destino se vale de instrumentos diversos.
Yo pienso que la amé desde el primer momento o me dispuse a hacerlo, cualquiera fuese su situación.
Si hubiera sido abuela y esto era poco probable porque me enteré que acababa de cumplir veinte años, me hubiera sido indiferente esa circunstancia. Entonces empezó el juego de la seducción, donde uno debe demostrar que en realidad es una persona fascinante, que sintetiza todo lo que ella o cualquier mujer más o menos dotada está esperando desde que nació y ella, a la vez, con cierta indiferencia mundana y aparentemente frívola debe demostrar que nada hay ni puede haber en los alrededores más delicado, sutil, refinado, cultivado y subliminalmente sensual y atractivo que ella misma, quien ha sido preparada o se ha preparado a sí misma, o simplemente nació, con el don de expresar acabadamente la mayor aspiración de cualquier hombre verdadero que sea capaz o tenga el coraje o el talento de manejar la apasionante realidad de una mujer de esas características. Y como ambos pensábamos de nosotros todas esas cosas inquietantes e irresistibles, nos fue muy fácil establecer una relación amable, encantadora, inteligente, ingeniosa y francamente insoportable para que durara más de pocas horas. Pero ambos nos dimos cuenta. Sabíamos cuál iba a ser el epílogo, de manera que resolvimos evitarlo. No hubo un acuerdo previo, ni siquiera se insinuó una reflexión sobre lo que ambos veíamos, sino que espontáneamente nos fuimos introduciendo en otro plano de comunicación, aquel que implica el riesgo del conocimiento verdadero, la reprimida vergüenza de expresar la propia soledad o la profunda expectativa, la aventura irracional y riesgosa de la sinceridad, a través de la cual nos ponemos en manos de los otros. Y resultó bien. Porque cada uno, por razones diversas, estábamos esperando eso. Así me enteré que Mariana era hija de una actriz francesa y de un anticuario yugoslavo, en el país desde hacía varios años después de escapar de su país de origen acusado como criminal de guerra, por haber sido diplomático, más exactamente, secretario de embajada en Berlín, durante la Segunda Guerra Mundial. La historia de su madre estaba perdida en una nebulosa que no aclaró ni yo indagué, pero era una historia permanentemente presente en sus relatos del pasado. Mariana se había educado en Europa. En buenos colegios, famosos colegios, no se sabe si buenos o malos, pero generadores de buena educación y allí había vivido la mayor parte de su vida. Ahora vivía con el padre que pasaba parte del año en la Argentina y el resto del tiempo en Europa y los Estados Unidos. Es decir, que vivía sola. Claro está que yo también conté mi historia. Mi casamiento, mi divorcio, mi indiferencia, mi falta de expectativas, mi negación del pasado y del futuro, mi entrega al hoy profundo, terminante, definitivo, con su grandeza y su miseria, sin declararlo así claramente, que era el peor auxilio para una semi-huérfana solitaria y deseosa de ternura, de familia, de comunicación, de comunidad. Y a medida que hablábamos dentro de mi auto en un clima cada vez más libre, afectuoso, como si estuviéramos dando detalles de una historia que ya habíamos conocido y relatado y escuchado mucho tiempo antes, advertimos que el silencio era cada vez más profundo, los autos habían desaparecido, y de pronto un peatón apresurado caminaba a paso rápido hacia su casa. Si no hubiéramos tenido un reloj habríamos advertido que estábamos inmersos en ese momento extraño de la noche en que parece detenerse todo movimiento, sonido, olor, en que no sabemos si es tarde o temprano, sin formularnos si es tarde para qué o temprano para qué, y si es que la noche está terminando o un nuevo día comienza, porque eso nada tiene que ver con el tiempo ni con el reloj ni con el camión del diario que hace el reparto de la segunda edición de la madrugada. Después que relató en términos pretendidamente frívolos e intrascendentes su historia de muchacha acostumbrada a la soledad, insistiendo tontamente en lo feliz que la hacía esa circunstancia, se puso a llorar suavemente, un llanto sin sonidos ni lágrimas, sin compasión. Ya no era la mujer mundana dueña de sí misma, afectada y de sobrio buen humor de los primeros momentos. Fue como si aquella mujer hubiera dado paso a una criatura pequeña, desvalida, solitaria con un profundo dolor que se resistía a expresar, pero que desbordaba irrefrenable a través de sus ojos azules o verdes o tal vez de ambos colores, capaces de conmover a cualquiera que no fuera una mala persona como yo que había estado pensando cómo haría el amor y qué bella estaría desnuda, y que al fin de cuentas todas las mujeres realizan la misma transformación en algún momento de nuestras relaciones, algunas antes y otras después, pero la mecánica es inevitable e inexorable, porque si así no fuera serían diferentes y ya estarían con otro hombre y tendrían hijos, y no las habríamos conocido en esas circunstancias y tal vez tampoco en otras. Pero de haberlas conocido habrían protagonizado la misma metamorfosis y así sería y es, por los siglos jamás. Yo debería haber sabido que iba a ocurrir, porque si bien no me tomó de sorpresa, de alguna manera pensé que esto iba a presentarse tal vez al día siguiente o una semana más tarde, pero en algún momento. No podía ser de otra manera. Y este hecho no cambió nada, porque yo ya estaba enamorado o dispuesto a enamorarme, de manera que ni siquiera lo consideré un recurso suyo para generar mi afecto, porque era absolutamente innecesario, solamente que esto, tal vez involuntariamente, ponía en mis manos o mejor, en mi decisión, el estilo de nuestras relaciones que ella y yo sabíamos que apenas habían empezado, pero que continuarían. Por eso fue una jugada sin riesgo de su parte. Ni tampoco una jugada. Simplemente llegó al punto de no retorno en que confió, lo cual ponía en evidencia, de alguna manera, su relativa inocencia y evidente inmadurez, bajo la superficie de mujer mundana y dueña de su destino. Y yo, a pesar de saber qué iba a ocurrir, pensé lo que siempre se piensa en esos momentos, que lo había hecho porque yo era como era, porque en su inmadurez una natural lucidez e inteligencia le había hecho penetrar e indagar la naturaleza de mi índole y sabía que encontraría la respuesta que esperaba.
También pensé que esta historia no era nueva para mí y que la vida, el destino, las circunstancias o no se sabe qué maldición determinaban que yo fuera una especie de pararrayos para todas las locas que andaban circulando por el mundo. Probablemente una especie de segunda naturaleza, a pesar de mis expresiones objetivas, creaba las condiciones para que este y no otro, este estilo de locas delicadas, inteligentes, solitarias bien perfumadas y atractivas confiaran en que era capaz, vaya cruel fantasía, de convertirme en la respuesta necesaria, esperada y deseada para su desorden mental. Y lo peor es que tenían razón. Porque no puede ser solamente por azar que estas historias se repitan. Cualquiera sabe que el azar no existe. Se relaciona entre sí la gente que por alguna oculta y poco inteligible razón debe relacionarse y amar y odiar y desear y gozar y sufrir. Y eso empezó aquella noche en que Remigio, a pesar de su aspecto cómico, se convirtió en la Ariadna que me condujo por el laberinto de las relaciones humanas, no hacía el minotauro precisamente, sino hacia esa fuente de deleite, placer, dolor y tortura que seguramente en ese momento estaba llamando a mi departamento para ver si había llegado y decirme que me amaba y que jamás me haría sufrir y que quería verme imperiosamente, ahora mismo y para siempre, porque la vida era breve y el fin estaba en la naturaleza misma de las cosas.
No volví a casa sino que permanecí en la plaza mirando las jóvenes madres y las mucamas paseando los niños y jugando en las hamacas y no tuve más remedio que recordar los míos, a quienes no veía desde hacía varios meses por decisión de su madre, decisión que yo no había apelado porque de alguna manera me creaba condiciones de irresponsabilidad bastante satisfactorias. De todas maneras lo mismo los veía, aunque no oficialmente. Los buscaba en el colegio o los visitaba durante sus juegos en la plaza y ellos habían aceptado la conspiración y no le contaban a su madre que me veían y estoy seguro que si ella se enteraba, cosa que ocurriría inexorablemente, no haría más que destacar que esa conducta les obligaba a mentir, los distorsionaba y destruía la buena educación que ella les daba, con lo cual se probaba una vez más que lo más saludable para ellos, se referiría a salud mental, era mantenerlos alejados de mí, de mi frivolidad, de mi corrupción, de mi decadencia en todo sentido.
¿En todo sentido? Esto había dicho la última vez que hablamos delante de dos abogados y un juez. Sin embargo, a juzgar por los resultados del juicio, el juez había compartido mis inclinaciones decadentes porque fue bastante magnánimo.
Al día siguiente de conocer a Mariana, la revista en la que trabajaba me envió a Bahía Blanca a escribir una historia sobre el puerto, los pescadores y un atentado que hubo contra dos barcos pesqueros extranjeros. La llamé para contarle que debía marcharme. Hubo un largo silencio. Creía que se había interrumpido la comunicación.
-¿Estás allí? -pregunté.
-Sí -su voz era vacilante. Dormida. Quebrada. No había tenido tiempo de armar su estilo mundano. Continuó-. Recién nos conocemos y ya te vas.
-Pero vuelvo.
-Sí -otro silencio-. ¿Cuándo?
-En una semana. Tal vez diez días -se me ocurrió la idea que seguramente estuvo trepando en mi subconsciente desde que me enteré que debía partir-. ¿Por qué no vienes conmigo?
Más silencio. Después... -Se me ocurre algo. ¿En qué vas?
-En mi auto.
-Yo iré mañana en avión a Mar del Plata. Tengo una amiga que seguramente podrá prestarme su departamento que no usa en todo el invierno. Allí te espero. ¿Cuándo vendrás?
-Con esa proposición mi trabajo en Bahía Blanca me demandará no más de 24 horas. En dos días estoy en Mar del Plata. -Fui sincero y ella se rió.
Era una risa encantadora, feliz, dulce. De pronto el viaje a Bahía Blanca que se me había antojado como un castigo se convirtió en la mejor aventura que hubiera podido imaginar. Pasaría por su departamento para buscar la dirección que ella debía obtener de su amiga. Dos horas más tarde llamé a la puerta del octavo piso. Si era bella vestida con traje de calle y maquillada, mucho más bella era sin pintura, con un camisón blanco y un salto de cama también blanco. Ella abrió la puerta y por un amplio living decorado con elegancia, pero con demasiados objetos de arte, pasamos hasta el escritorio. Tres de las paredes estaban cubiertas de libros bien encuadernados y seguramente jamás leídos. Se detuvo frente al escritorio y se volvió con un papel en la mano con la dirección. Ignoré el papel. Muy lentamente le tomé el rostro con mis dos manos y la besé en la boca. Muy suavemente. Con la misma suavidad ella fue apretando su cuerpo, que yo sentía desnudo, contra el mío y me abrazó casi con violencia, hasta con desesperación, como si quisiera decirme que no debía partir, que ya no había nada que aclarar, que entre la noche anterior y ahora habían pasado cientos de años, toda una vida, varias vidas, nacidas y desaparecidas, un tiempo infinito en que nos habíamos dicho todo y habíamos vivido todo. Acaricié su cuerpo con suavidad y con amor. Estaba realmente enamorado. Ella me apartó cuando oímos un rumor en el living. Era la mucama que traía una bandeja con desayuno para dos. Eran las once de la mañana, y a partir de ese momento supe que Mariana tenía un particular conflicto con el amanecer. La mañana, para ella, era una especie de maldición que se esforzaba por ignorar cada día. Tomamos solamente café y hablamos sobre mi viaje a Bahía Blanca. Le expliqué cuál era mi trabajo como periodista, y ella me contó que su padre también había sido periodista, en Yugoslavia, antes de incorporarse a la política y a la diplomacia. Los periodistas son un desastre -dijo-, y yo no me atreví a contradecirla. Dije que algunos eran peores que otros, sin aclarar en cuál de las áreas me incluía. Nos reímos. Estábamos contentos. Su padre estaba de viaje, seguramente comprando objetos de arte por América.
-Cómo ves, esto parece un negocio de anticuario, no una casa en la que se vive.
Esa misma tarde partí hacia el sur. Me sentí realmente feliz.
TRES
Era casi mediodía cuando resolví volver a mi casa. Me sentía sucio. No me había bañado, ni afeitado, ni puesto ropa limpia. Esos prejuicios de la burguesía estaban totalmente incorporados a mi rutina diaria, si es que la higiene puede considerarse un prejuicio burgués. Yo era un burgués entonces y lo sigo siendo, por lo menos en ese aspecto, hasta el día de hoy en que escribo este relato. En mi pequeño departamento el olor del perfume de Mariana estaba adherido a las sábanas y a las toallas y una vez más advertí que me resultaba bueno que así fuera. Mientras me duchaba llamó el teléfono y tardé en contestar. Solamente dos personas podían ser tan insistentes, Mariana o mi jefe de redacción. Era este último. Me dijo que fuera a la revista antes de las tres de la tarde o estaba despedido. Ambos sabíamos que esto era poco probable, pero formaba parte del juego de nuestras relaciones profesionales. Antes de subir a la revista tomé un sandwich y un gin tonic y a las tres y cuarto la secretaria me introdujo en una reunión de la plana mayor de la revista. El tema era que se preveía un enfrentamiento entre dos sectores del ejército. Azules y colorados. Estas eran las divisas convencionales en los ejercicios de guerra, y ahora se identificaban los grupos que estaban dispuestos a convocar a elecciones sin proscripciones y los que no estaban dispuestos a convocar a elecciones. En realidad, la diferencia era que los primeros tenían una lista menor de proscritos. Eso era todo. Había que trabajar en el tema y yo era periodista. Me dieron instrucciones que eran las normales. Las que desarrolla un director para demostrar que manda aunque constituya el abc del periodismo más rutinario. Mientras escuchaba el tono normalmente sarcástico y despectivo de nuestro director, yo pensaba en Mariana. Cuando la reunión terminó comenzamos otra en la redacción. Esta sí, para dividirnos las tareas en serio. La secretaria vino a decirme que mi ex mujer había llamado por teléfono varias veces durante los últimos días. Le agradecí la información. Una hora más tarde buscaba un taxi para ir a mi casa, desde allí haría los llamados necesarios para comenzar la indagación sobre el conflicto entre azules y colorados. La mujer del portero había puesto todo en orden. Sobre la mesa de luz, sobre un libro, para que se destacara más, había dejado un anillo y una pulsera que Mariana había olvidado seguramente esa madrugada. La portera no me tenía ninguna simpatía, y según me había contado su marido entre grandes risas y forzados guiños comentaba con acritud mi vida disoluta. Este, por el contrario, era un cómplice simpático y eficaz. Así había sido durante los años que pasé en el departamento. Particularmente durante el último, en que descubrió que esta muchacha, como llamaba a Mariana, tenía para mí un significado diferente a las otras. Lo advirtió cuando volvimos de Mar del Plata hacía ya un año. En tres días había hecho la crónica completa de los sucesos en Bahía Blanca. Los dos barcos pesqueros daneses rompían con su producción el mercado del pescado manejado por la mafia. Primero le explicaron al patrón de los barcos cómo se manejaba el negocio. Este entendió que era irracional y no estaba dispuesto a someterse a las condiciones de la mafia. Sus marineros y oficiales fueron agredidos en varias oportunidades. Como estos sabían defenderse y la cosa iba a terminar en una batalla campal decidieron la acción directa, pero esta vez contra los barcos. Los dos tuvieron misteriosas explosiones en las salas de máquinas que los dejaron inutilizados. El patrón danés hizo una denuncia pública que los diarios de Bahía Blanca recogieron como un simple hecho policial, escamoteando las verdaderas implicancias económicas. Yo escribí toda la historia. Hablé con el patrón danés y sus marineros. También con los pescadores y por último con la mafia.
El danés me dijo que los periodistas eran venales y cobardes, realmente una mierda, palabra que pronunciaba a la perfección a pesar de su mal manejo del español. Sus marineros, la mayoría daneses y portugueses, ni siquiera me contestaron, lo cual era lógico porque tampoco entendían lo que les preguntaba y si alguno entendía el español lo disimulaba. Los pescadores locales, la mayor parte italianos o descendientes de italianos, expresaban una ingenuidad conmovedora. No sabían nada y tenían una gran admiración por la eficiencia de los pescadores daneses, de los gringos, así los llamaban como si ellos fueran nativos de varías generaciones. Los representantes de la mafia me recibieron en la Asociación de Patrones de Pesca. No podían explicarse qué había pasado en las calderas de los dos barcos. Siempre hay accidentes con motores «¿verdad, Luigi?», preguntaba uno al otro, y este comenzaba a relatar una larga historia de accidentes en barcos de la zona debidos al descuido o la fatalidad. Luigi era el lenguaraz de la Asociación, ese era el nombre que había institucionalizado la mafia en la banquina de pescadores. Luigi era en realidad un delincuente simpático. Casi con lágrimas en los ojos me explicó hasta qué punto lo que había pasado constituía una tragedia para el pobre danés que daba de comer a veinte familias de pescadores, pero que se había negado a disminuir su producción, con lo cual había forzado hasta límites intolerables el trabajo de sus motores. Por eso era lógico lo que había pasado. Les comenté que en realidad en la ciudad se decía que habían sido dos bombas las que habían estallado en las bodegas del barco. Se mostraron horrorizados preguntándose entre grandes gestos de consternación quién podría haber sido el criminal capaz de una cosa así. Entonces Luigi se preguntó si no podría haber sido una venganza, porque al danés le gustaban mucho las mujeres. A esta altura, la conversación había derivado en un sainete festejado por más de diez pescadores que rodeaban a sus patrones. Volví a mi hotel y escribí tres largas notas contando todo y de paso crucificando a los de la mafia con nombre y apellidos. Sabía que no iba a pasar nada. El danés no pescaría más y los barcos serían comprados a muy poco precio, por los patrones de la mafia. Si alguna vez se enteraban de mis notas comentarían que los periodistas de la ciudad, todos una mierda, son capaces de inventar cualquier cosa para llenar las páginas de una revista. Pagué el hotel y me dirigí hacia Mar del Plata.
Durante esos dos días y medio, en lugar de indignarme ante la hipocresía y el abuso, me sentí de buen humor. El danés tenía razón pero no era nada simpático. Sus marineros menos. En cambio los italianos eran una fiesta. Ya era de noche y no había pensado en la niebla al lado del mar. Mi auto tenía faros para la niebla pero el camino era estrecho y peligroso. Ahora pienso que fue una especie de suicidio correr a esa velocidad sin ver más allá de tres o cuatro metros. Sin embargo mi único pensamiento era Mariana. Un espeso y viscoso manto amarillento se adhería al parabrisas del auto y solamente podía intuir la dirección general del camino rectificando el rumbo cada vez que sentía la banquina bajo las ruedas. Afortunadamente no había otros autos en el camino. El papel con la dirección de Mariana en Mar del Plata estaba en el bolsillo de mi camisa. No sabía qué iba a encontrar. Tal vez nada. Tres días atrás habíamos estado en el escritorio de su casa en nuestro segundo encuentro. Ella viajaba al día siguiente a Mar del Plata. ¿Y si no lo hubiera hecho? ¿Y si hubiera surgido cualquier complicación? ¿Si simplemente hubiera cambiado de opinión? Me maldije por no preguntar el número de teléfono de Mar del Plata, aunque lo más probable era que el departamento no tuviera teléfono. Debí llamarla a Buenos Aires el día de su partida. Con toda seguridad no había viajado a la mañana. No tenía apuro. Yo llegaba días más tarde y Mariana no hacía nada por las mañanas. Debí asegurarme que estaría en Mar del Plata.
Todo había sido tan natural, tan lógico, si esta arbitraria calificación se le puede dar a las cosas ilógicas de la vida. El encuentro, la aparición de Remigio, la larga conversación, confesión casi, en el auto. La mutua confianza generada a lo largo de esas horas silenciosas, vacías, de la ciudad dormida. El encuentro al día siguiente, después de mi llamado, el beso, el único beso y la cita, esta loca cita a cuatrocientos kilómetros de distancia que me empujaba con furia por una carretera desierta, pero invisible. Lo curioso es que en ningún momento, durante los dos días y medio en que estuve en Bahía Blanca, tuve la menor duda de que Mariana pudiera no acudir a la cita. Ni me interrogué sobre esto ni se me ocurrió pensarlo. Recién en ese momento, en la carretera, cuando me asaltó la idea de que no pudiera venir, advertí qué fácil había sido todo. Casi mágico. Sin buscarlo, ni pretenderlo, ni imaginarlo. Solamente un llamado para decir, vuelvo en una semana o diez días. Si no te llamo es porque soy un escriba asalariado que tiene que correr a donde lo mandan para ganarse el pan. Pero vuelvo. Y no había habido tiempo de decir nada de eso, al contrario. «Se me ocurre una idea -dijo-, tengo una amiga que no usa durante el invierno su departamento en Mar del Plata». Y el mundo había cambiado en ese momento. Todo fue tan simple y natural, habían ocurrido tantas cosas entre los dos, absolutamente nada, salvo una larga conversación y un beso, que fue después, no antes de pactar la cita en Mar del Plata y yo lo había aceptado como la natural consecuencia, seguramente, de mi irresistible atractivo. En ese preciso momento a más de cien kilómetros por hora, en plena niebla, a ciegas, y lleno de dudas, alcancé a comprender la auténtica medida de mi imbecilidad, de mi soberbia, de mi ingenua, irritante e injustificable estupidez. A los treinta y ocho años, aparentemente no había aprendido nada. Ni siquiera la adecuada valoración de mí mismo, en algo tan pragmático como son las relaciones con las mujeres. En ese preciso momento se me ocurrió advertir que en realidad sin ser viejo ya no era tan joven, que además era normalmente pobre y con responsabilidades, que si bien no era enteramente mal parecido en opinión de mi propia estimación y de algunas amigas verdaderas, tampoco era un personaje irresistible. Todo lo contrario. Y además, lo suficientemente cínico, incrédulo, y escéptico como para no generar en nadie, ni voluntaria ni involuntariamente, la menor esperanza de un romance profundo y duradero. ¿Por qué no había pensado en esto en los dos días transcurridos en paz y soledad en Bahía Blanca? No podía explicármelo, salvo que llegara a autoagredirme sin ninguna piedad, poniendo en duda mi natural actitud caritativa, particularmente si yo era el objeto de ella. Como soy cobarde, la idea de que Mariana no estuviera en Mar del Plata me decidió a levantar el pie del acelerador y conducir con prudencia. También pensé marchar a un pequeño hotel cerca del puerto, comer en un buen restaurante, pescados y mariscos, acompañados de buen vino, para restaurar mi propia estimación y mi confianza en la vida. Después, es decir mañana, iría a la banquina de pescadores, para seguir investigando el tema de la mafia en el negocio de la pesca. Eso explicaría a la revista. La investigación me había llevado a Mar del Plata. Justificaba el viaje y los viáticos. Tal vez me quedaba, tal vez no. Tal vez volvía a Buenos Aires al día siguiente. Ya había llegado a la conclusión de que Mariana no iba a cumplir con su promesa. Seguí siendo cobarde. Comencé a reflexionar sobre esa hipótesis. Tal vez así era mejor. Era muy joven y muy neurótica. Seguramente. Podría haber sido grave. Con alarma, me dije a mí mismo miserable. «Hasta podría haberme enamorado». Pero no soy tan cobarde ni miserable como me describo. A partir del momento en que me asaltó la idea de que pudiera no estar en Mar del Plata, esperándome, comencé a sufrir. Me sentí destrozado. Toda mi alegría y seguridad de las últimas cuarenta y ocho horas desaparecieron en medio de la niebla que se hizo todavía más hostil y amenazadora. Es que ya la amaba. No había pensado en ningún momento en ella, porque pensaba continuamente en ella. Porque no pensaba en otra cosa. Porque estaba dispuesto a dar muchos años de mi vida por unos pocos con ella. Porque sentía todavía en mis brazos el roce de su salto de cama y la calidez de su cuerpo. Porque fue el beso más tierno, dulce y apasionado que nadie me había dado jamás, y si me lo habían dado lo había olvidado, lo que en definitiva es la misma cosa. Como seguramente también alguna vez olvidaría este. Pero no importaba, porque la vida es así. Porque se puede cambiar parte de la vida, a veces, pero no la vida que siempre es igual o absolutamente cambiante o diferente, pero siempre igual en su profunda, vital, auténtica y apasionante realidad. Y por eso es eterna, a pesar de la tristeza y el dolor y la decepción y la muerte.
Y ahora en esta noche inmensa, ciega, aterrorizadora, en que el ruido del motor tapa el rugido del mar a pocos metros, donde la violencia, la tragedia o la muerte podían estar acechando en cada curva, la amaba furiosamente y deseaba con absoluta locura que estuviera esperándome y simplemente no podía creer que pudiera ser de otra manera porque eso sí, hubiera sido muy injusto. Entonces aceleré nuevamente el auto, pero como si hubiera habido alguna extraña, misteriosa e indescifrable relación entre el curso de mis pensamientos y esa noche agobiadora, la niebla desapareció de pronto y penetré una enorme, gigantesca, bellísima noche estrellada sobre las luces del puerto de Mar del Plata que se reflejaban en el mar, mientras otras luces inciertas, erráticas y casi imperceptibles indicaban el rumbo de los barcos de pescadores que marchaban hacia un horizonte imposible de descifrar. Seguí por el camino de la costa hasta Playa Grande, y me detuve en una estación de servicio para cargar nafta y preguntar por la ubicación del departamento. Era muy cerca. Un enorme edificio de departamentos sobre la playa. Llamé por el portero eléctrico y no obtuve respuesta. Nuevamente me asaltaron las dudas y vacilaciones que me habían angustiado durante la loca carrera entre la niebla. Habría de descubrir con el tiempo que esas dudas y vacilaciones no eran otra cosa que mi propia inseguridad, que se expresaba cada vez que tenía que enfrentar algo realmente importante. Y eso fue un grave descubrimiento que debía mantener en secreto, porque la imagen que yo ofrecía a los otros y a mí mismo, era precisamente la contraria. Cualquiera podía jurar que yo me movía con una gran seguridad en mí mismo, que aun mi desparpajo y tranquilidad en la actividad profesional o en el amor, eran la prueba de una seguridad en mí mismo que lindaba con la soberbia.
Y no era así de ninguna manera, puesto que en ese momento en que casi con furor e indignada obstinación oprimía el timbre llamando al departamento en que debía estar Mariana me sentía burlado, no solamente por ella, por no haber acudido a la cita, sino por mí mismo, por la ridícula pretensión de suponer que era capaz de lograr así, mágicamente, que una mujer que acababa de conocer recorriera cuatrocientos kilómetros solo para verme y decirme, por qué no, que me amaba tanto como yo me imaginaba que la amaba a ella. Y de pronto aprendí la segunda lección importante de esa noche que había comenzado incierta y continuaría siendo terrible, porque la voz de Mariana contestó por el portero eléctrico preguntando si era yo. Y así de pronto, en una transformación que ni yo mismo tuve tiempo, ni interés ni curiosidad por analizar, volví a convertirme en quien se suponía que había sido hasta ese momento, sin dudas absurdas ni temores infantiles. Y cuando subía por el ascensor hasta aquel piso doce me asombré reflexionando sobre esa extraña muchacha que había dicho solamente «se me ocurre una idea», y así, sencillamente, había llevado la idea a la práctica. Y no quise pensar en todas las buenas ideas que a mí se me habían ocurrido a lo largo de mi vida y no había llevado a la práctica, ni quise analizar por qué había sido de esa manera. Ya me había tratado demasiado mal por esa noche.
Mariana estaba envuelta en una toalla. Me dio un rápido beso en la boca y se marchó hacia el baño.
-Servite un whisky -dijo mientras se iba-, me estaba bañando, por eso no escuché el timbre. ¿Hace mucho que llamabas? -sin esperar mi respuesta continuó-. Me imagino que no habrás comido. ¿Tenés ganas de que vayamos a un restaurante que me han recomendado? No es nuevo, es bueno. ¿Cómo fue el viaje?
Yo escuchaba esta charla imparable sentado en el living, mientras observaba el pequeño departamento. Era un departamento convencional, amueblado con las cosas elementales para el poco uso que se le da durante el año, salvo uno o dos meses en el verano. Pero era lindo y de buen gusto. Mariana salió del baño. Seguía envuelta en una toalla. «Hola, mi amor», y fue la sonrisa más encantadora del mundo. «Hola», contesté como un tonto. Entró al dormitorio y cerró la puerta. Me serví el whisky. Lo necesitaba. En ese momento era absolutamente feliz. Sabía que nada podía ocurrir que cambiara mi estado de ánimo. Cuando volví a sentarme y tomé un largo trago de whisky sin hielo, pensé que a veces mi soberbia estaba justificada. De todas maneras resolví no tomar iniciativas. Mi valija estaba en el auto, no la había subido. Unos momentos más tarde Mariana volvió al living vestida con pantalones y suéter. Se acercó y me besó ligeramente, luego fue a sentarse en otro sillón.
-Contame cómo te fue con los pescadores y los barcos dinamitados -me di cuenta que estaba muy nerviosa. Que toda esa naturalidad no era más que una farsa. Y me gustó que así fuera. Le conté todo haciendo derroches de buen humor. Reproduje el diálogo con los pescadores en italiano. Mariana se reía con gusto, con placer, y yo estaba feliz de verla y oírla reírse de ese modo. Después bajamos y fuimos hasta el restaurante donde el propietario vino a saludarme. Mariana estaba sorprendida. Lo cierto es que en algunas buenas épocas había gastado lo suficiente en ese restaurante como para que me recordaran. La mujer del dueño era la cocinera, y a instancias de su marido también vino a saludarme. Se la presenté a Mariana, que estaba encantada. Fui a la cocina y encargué el menú.
Empezamos con vino y jamón serrano. Después llegaron vieyras frescas en salsa madeira, y por fin una gallina al cognac, entré las protestas de Mariana que declaraba su incapacidad para seguir comiendo. Después de la segunda botella de vino, el dueño del restaurante nos preparó crepés suzette sin que se lo pidiéramos.
Mientras comíamos yo contaba toda clase de historias sobre mi vida, mi profesión y mis aventuras como corresponsal. Esa primera etapa de relaciones entre un hombre y una mujer generalmente es perfecta. Mariana me contó sobre sus años en un colegio en Suiza y un internado en Francia. De su madre apenas hablaba y de su padre, a quien quería mucho, recordaba su fuga por Europa auxiliado por diversos grupos que no sabía identificar o que no quería identificar. Cuando dijo que yo le recordaba a su padre, no precisamente en el aspecto físico, sino en la manera de ser, no tuve ninguna duda de que todo estaba resuelto en nuestras relaciones. Para mal o para bien, el tiempo nos daría la respuesta. Demorábamos la salida del restaurante hasta que el patrón, su mujer y un ayudante comenzaron a apilar las sillas arriba de las mesas como clara indicación de que nos estaban despidiendo. Entonces salimos al frío de la noche después de comprometernos a volver. Nos tomamos de la mano y del brazo mientras caminábamos hasta el auto donde nos besamos con deleite.
El vino, la buena comida, la calidez del restaurante, la conversación y los recuerdos habían realizado una obra perfecta. Cinco minutos más tarde llegamos al departamento. Cuando bajamos del auto, Mariana tomó nuevamente la iniciativa:
-¿No trajiste alguna valija?
-Sí.
-No creo que valga la pena buscar hotel a esta hora de la noche.
El comentario era suficientemente absurdo como para no evaluarlo en su auténtica realidad.
-Es cierto -contesté como un idiota.
Subimos con mi valija que dejé en el living, mientras Mariana marchaba a la cocina a preparar más café. Yo la seguí y allí empezaron mis iniciativas. La tomé entre mis brazos y la besé. Nos fuimos excitando hasta que abrazados, caminamos hasta el dormitorio. Mariana había abandonado la idea de tomar café. Nos desnudamos y luego salió a apagar las luces del living y de la cocina. Cuando volvió yo estaba en la cama. Pensé tontamente que jamás me había imaginado que desnuda fuera tan hermosa. Nos acariciamos lentamente, sin apuro. Teníamos toda la noche y los próximos días y noches para nosotros. Todo había sido muy bueno y nada justificaba la violencia, el apuro, o la impaciencia. Pero ella me urgió a que la penetrara y me rogó que sintiera el orgasmo. Más exactamente, que terminara. Después entendí que ella sabía que no iba a sentir el orgasmo y que toda la pasión y el amor y el deseo y la voluntad de placer se habían transformado en ella en una rigidez y una desesperación intolerable. Mariana se había preparado para hacer el amor y sentir plenamente, y no lo había logrado y hasta era posible que nunca lo hubiera logrado.
Evocando todas las circunstancias y detalles de esa relación, cuando ella sollozaba en mis brazos en el mismo estilo angustioso y desesperado en que lo había hecho en nuestro primer encuentro advertí la urgencia, ta torpeza, la ansiosa y frenética búsqueda de placer y la triste, violenta, agresiva frustración posterior, en un desenlace que jamás hubiera sospechado ni imaginado. Entonces yo me sentí torpe, inútil, incapaz de hacer gozar, me sentí tonto e inmaduro, a pesar de mi supuesta experiencia en las cosas del sexo y el amor, estupefacto y desolado ante esa mujer, que no era una mujer, ante esa muchacha bella, atractiva, excitante, como hecha para el amor y el placer, pero incapaz de gozarlos y vivirlos y disfrutarlo con pasión y deleite y plenitud. Me sentí mal, pero seguramente no tan mal como ella, a quien abracé y acaricié con ternura, y besé sus ojos cerrados y llenos de lágrimas y sus labios apretados seguramente para no dejar escapar un grito de dolor y frustración y decepción y acaricié sus hombros tensos, rígidos, suaves y cálidos, y entonces supe que estaba perdido, porque la amaba más que nunca y jamás podría abandonarla y dedicaría mi inteligencia, la que tuviera, mi tenacidad, mi imaginación, mi amor y una profunda ternura en lograr que Mariana, mi dulce y encantadora Mariana, lograra ser feliz en el amor. Entonces me contó con voz grave, triste, sin esperanza, cómo había sido su primera relación sexual, con lo cual quiso explicar la razón de su imposibilidad de alcanzar el orgasmo. Y así, en un largo relato, áspero al principio, sin pasión después y con una profunda tristeza al final, se fue quedando dormida entre mis brazos. Yo apagué la luz, y sólo pude dormirme cuando las cortinas de las ventanas del dormitorio adquirieron un tono azulado y frío, porque en este lugar del mundo iba a comenzar un nuevo día.
CUATRO
La crisis dentro de las Fuerzas Armadas se agudizaba a lo largo de las horas. Cada periodista, cada político y aun cada militar hacía un recuento globular para ver cuántas unidades de las fuerzas estaban a favor de los colorados y cuántas a favor de los azules. Como casi todas las crisis institucionales en esta área, que había sido en los últimos años y seguía siendo la más conflictiva, los sucesos evolucionaban hacia su decisión final, de acuerdo al número, la ubicación o eventualmente a los actos generados en alguna unidad importante, o proclamados por alguien, algún jefe u oficial, que estuviera decidido a hacer la guerra. Ambos grupos se aproximaban a esta situación con el mismo fervor y desde el punto de vista teórico, expresaban aun cuando no públicamente, una variada argumentación a favor de su posición o en contra de la opuesta, más o menos de igual validez. Los colorados sacaron algunas tropas a la calle y las estacionaron en lugares vecinos a la Casa de Gobierno y el Comando en Jefe del Ejército.
La Marina permanecía deliberadamente indefinida, en el convencimiento de que, aun cuando coincidiera en líneas generales con la posición colorada, se trataba en definitiva de una crisis interna del Ejército. Esperaban ser espectadores, independientemente de que en el momento de la victoria de cualquiera de los dos bandos, expondrían sus pretensiones para obtener algún rédito del conflicto.
En el caso de la aeronáutica, la indefinición era una suerte de filosofía de participación, porque se trataba del arma menos poderosa desde el punto de vista de la guerra. Mientras iba completando mi panorama con la información que me transmitían algunos colegas y militares amigos, Mariana me llamó para que esa noche, como todas, comiéramos juntos. Le contesté afirmativamente y continué mi encuesta. Los azules se habían hecho fuertes en Campo de Mayo, lugar que tradicionalmente agrupaba a varias unidades poderosas del ejército, aún cuando era difícil pronosticar con cuántas realmente contaban. Supongo que durante esos días el servicio telefónico, normalmente imperfecto en Buenos Aires, debe haber sido sometido a un desgaste extra, porque la guerra empezó a través de las comunicaciones, de las consultas y de los chismes de quienes querían saber, o necesitaban saber, cómo habría de resolverse el conflicto.
Ninguno de los grupos en pugna se decidía a destruir el sistema de comunicaciones en el área contraria, porque eso le permitía informarse de lo que pensaba, decía o hacía el enemigo. La posición de la Marina fue precisándose y resolviéndose nítidamente a favor de los colorados, no solamente por coincidencia ideológica, sino porque estimaba que estos eran la minoría, y en la tradicional armonía y desarmonía entre las fuerzas, a la Marina le convenía que ganara el grupo menor para deteriorar la fracción mayoritaria en el Ejército, porque este tuvo siempre una marcada preeminencia en la vida del país. Desde la aparición en el mundo occidental del Ejército moderno, esta guerra cordial, y a veces no tan cordial, casi siempre secreta, entre las tres armas principales, Ejército, Marina y Aeronáutica, había sido una constante. Nuestro país no escapaba a la norma.
Buscando en mi pequeño escritorio algunos números telefónicos, encontré el original de un poema que había escrito en Mar del Plata, en los días en que comenzaron mis apasionantes y conflictivas relaciones con Mariana. La lectura de estas pocas líneas me hizo retroceder un año, a otra guerra de sabor y sentido diferente a esta, sobre la cual al día siguiente debía escribir mi primera nota. Era un poema no demasiado bueno, pero expresaba el clima en que habrían de desarrollarse nuestras relaciones y la irremediable convicción de que iba a ser imposible escapar al destino y, más aún, no había forma de intentarlo. Como expresión literaria no era gran cosa, pero como definición clara de nuestra neurosis, para calificar de alguna manera nuestro amor, era una pieza clave. A pesar del triste epílogo de nuestra primera noche juntos, despertamos más enamorados que nunca. Francamente felices.
Teníamos la convicción de que era bueno estar juntos, y eso resolvía la mayor parte de las cosas, aun las que nos habían angustiado hacía algunas horas. Nos levantamos para almorzar, casi al mediodía. Nos bañamos y vestimos y salimos a caminar en un día frío, sin nubes y con un sol radiante. Muchas veces, en este último año, me he sentido feliz y alegre con Mariana, pero jamás olvidaré particularmente aquel día, en que caminando por la banquina de pescadores, la asombré comiendo calamaretis crudos, y la divertí discutiendo en italiano con los pescadores sobre la mafia que controlaba el negocio.
-Dimentica el lavoro -me dijo un viejo encantador- con cuesta signorina tanto bella...
Le hicimos caso. Fuimos a un restaurante que nos recomendó el viejo. Era de su hija.
Durante el almuerzo le expliqué a Mariana, que me miraba como si yo fuera realmente fascinante, mis ideas sobre la vida y el destino.
De una manera elíptica y sin aludir de manera directa a su problema sexual, razoné sobre las circunstancias en que la gente se encuentra en la vida.
-Yo no creo en la casualidad -dije-, todo está armado de manera que ocurra lo que está previsto que deba ocurrir. Bueno o malo. Por supuesto que eso que ocurre ha sido generado, preparado, elaborado y aun decidido por nosotros, pero eso es parte de lo que ya estaba previsto. Por eso hacemos precisamente esto y no aquello. Por alguna circunstancia que llaman destino, fatalidad, suerte y otros, azar, encontramos a alguien o perdemos a alguien en un determinado momento sin haberlo previsto de manera cierta y aun sin haberlo preparado o imaginado. El momento de hoy, este minuto, este segundo, este instante, es la inexorable consecuencia de todos los segundos y minutos de mi vida, no solamente la continuidad, sino la acumulación así como también la consecuencia de cada uno de tus minutos y actos. Tal vez si alguno de ellos no se hubiera realizado, si no hubiera existido, si hubiera habido un cambio, aparentemente intrascendente, este minuto de hoy no hubiera llegado jamás. Muchas veces imagino el extraño curso de los acontecimientos humanos. En primer lugar de los míos. Me pregunto sobre la razón o el estímulo que me llevó a actuar de tal o cual manera. Tal vez las mismas razones de aburrimiento, indiferencia o indecisión podrían haberme hecho entrar a un lugar diferente de aquel en que te conocí. A otro lugar cercano o lejano o tal vez al mismo, pero una hora antes o unos minutos después. Quién sabe. También estamos acá como consecuencia de nuestros errores, de nuestras tristezas, de las alegrías, de la soledad, en fin, de la vida en todas sus formas. De aquella vida precisa que tuvimos, y no de otra que tal vez nos hubiera llevado a otra parte, quizá con otra persona o con ninguna.
Mariana me había tomado una mano y me miraba con ternura. Por tercera vez el camarero del restaurante se había acercado a preguntarnos qué queríamos comer, y no le habíamos contestado. Ahora lo llamé y le pedí, estaba en el menú, una bullabaisse y una botella de vino blanco bien frío.
-Traiga el vino ya -le dije. Fue el desayuno.
-Yo no sé expresarme muy bien -dijo Mariana, lo cual no era verdad y lo había probado durante su larga y triste confesión de la noche anterior-, pero estos problemas que yo tengo y que me atormentan, y que imagino consecuencia no solamente de mis malas experiencias, sino de una falta de educación en estas cosas, tal vez por carencia de una madre o por un padre demasiado ocupado en sí mismo y en vivir la vida aceleradamente, ya hoy no me parece tan trágico ni irreparable. Tengo la seguridad de que juntos lograremos resolverlo. Anoche mismo -y bajó la voz para decirlo a pesar de que estábamos solos en el restaurante- tuve la convicción, en un momento dado, de que iba a sentir, pero después fue tal mi ansiedad, el terror de no alcanzar la meta, que creo que yo misma deliberadamente me frustré. Pero sentí que podía hacerlo. Que estaba muy cerca y jamás me había pasado algo así. Deliberadamente evitó profundizar el tema en ese momento.
-Mi amor -le dije-, en la mayor parte de los casos, probablemente en todos, uno mismo es el que se niega el derecho a llegar al clímax y como consecuencia al orgasmo. Así como uno lo niega y lo rechaza involuntariamente, así puede alcanzarlo. Es un problema de tiempo y de reiteración. En ese sentido quiero que sepas que por mi parte estoy dispuesto -y aquí puse una expresión ridículamente seria- a insistir todas las veces que sea posible para superar el problema. Desde este momento me condeno definitivamente a convertirme en el instrumento de tu placer y satisfacción sexual. Y si alguna vez no estoy a la altura de tus expectativas, te autorizo a que me empujes por la ventana a donde yo estaré asomado, temblando de miedo, pero convencido de que ya mi vida no tiene objeto.
Mariana se rió con este discurso que en definitiva no hacía más que expresar en broma y con grotesca solemnidad, mi decisión de la madrugada, mientras dormía entre mis brazos.
No supe en ese momento si mi actitud era la correcta, pero los hechos posteriores me indicaron que el camino no era equivocado. Dramatizar sobre las cosas ya de por sí dramáticas me parece inútil. Innecesario.
De pronto llegó más gente al restaurante. Desde el puerto los pescadores subían por la calle y pasaban frente a las ventanas desde donde nos miraban sin curiosidad. El camarero trajo el vino, me lo dio a probar y lo sirvió.
-A lo único que no hay que acostumbrarse es a la costumbre -dije continuando la conversación-. A partir de aquí, de este momento, y me refiero al momento en que nos vimos por primera vez, todo va a ser diferente. ¿Por qué? Simplemente porque cada vez que sumamos una nueva experiencia, hecho, sensación o conocimiento, todo es imperceptiblemente diferente. Y de pronto, eso que aparece inicialmente imperceptible en nuestra vida se convierte en una especie de vendaval, que barre con todo lo que hasta ayer nos parecía inevitable, cierto, ineludible. De pronto descubrimos que ya podemos ser diferentes, aunque continuemos siendo los mismos. Claro está que a veces no nos damos cuenta. En ese caso perdemos una buena oportunidad de vivir la transformación plenamente conscientes, y en consecuencia, con más curiosidad, deleite o intensidad. La gente generalmente no advierte que todos los días son diferentes. Mejores o peores, pero sutil o brutalmente diferentes. Es como si naciéramos de nuevo y el pasado no fuera una carga, sino un conjunto de hechos y circunstancias incorporadas a nosotros, pero para comparar con lo que ahora se vive, aun cuando no es de ninguna manera comparable. Eso ocurre también con el sexo y el amor. Jamás es igual que la vez anterior, ya sea que se haga o se viva con la misma persona, y aparentemente se repitan todos los sutiles, deliciosos y excitantes hechos de la aproximación, de la búsqueda y el desenlace del deleite y el placer. Y no es comparable porque con el placer intenso ocurre como con el dolor intenso. No se recuerda vivamente. Se recuerda racionalizando. Pensamos en las circunstancias del amor, lo evocamos y lo recordamos con deleite, indiferencia o sin placer, pero nos resulta imposible revivir plenamente las sensaciones, el éxtasis, la dolorosa alegría del orgasmo, la angustia desesperada de una entrega libre y total. -Mariana me miraba atentamente.
-Claro -dijo-, no es mi caso. Yo solo tengo desesperación y frustración para recordar.
-¿Solamente? -pregunté a mi vez.
-Bueno -vaciló-, no exactamente así. Yo también evoco el placer. Anoche fui feliz. Tus caricias, tus besos. Cómo me besaste... Todo el cuerpo. Sentía tu boca en todas partes. Sí, sentí un gran placer. Después fue diferente. ¿Sabes? Me duele. Me duele tu sexo y a la vez lo quiero dentro mío, pero entonces el dolor y la seguridad de que no voy a sentir me ponen rígida, dura, se acaba el placer, ya no quiero más nada, quiero que termines y salgas y te odio y me odio. Mi amor... -me tomó la mano-. Yo sé que no tenés la culpa. Que la culpa es mía. Sos muy hombre y por eso sé que finalmente voy a sentir como una mujer normal.
-La culpa, detesto esa palabra, la culpa, no existe. Cada uno hace lo que puede y lo que no se puede no es culpa de nadie. Simplemente es así...
El mozo llegó con la comida. La bullabaisse no era exactamente eso. Nos habían traído una especie de sopa de pescado con muchos mariscos y estaba muy rica.
Comiendo no se debe hablar de sexo. No porque no tenga relación una cosa con la otra, sino porque ambas son importantes en sí mismas, y no diré de la misma jerarquía e importancia por puro prejuicio. Pero en el fondo sí creo que tienen una gran importancia. Ambas cosas. Después de comer caminamos por el puerto tomados de la mano. La buena comida y el vino, la tarde fría, ahora un poco nublada, la soledad de Mar del Plata en invierno, el silencio en la costanera y la presencia apasionada del mar habían creado el clima más a propósito para una pareja que recién empezaba a amarse.
Volvimos al departamento. Tomamos café y todavía un trago de whisky de una botella que había traído en mi equipaje, porque completaba siempre la breve serie de artículos de primera necesidad con los cuales viajaba. Le propuse ir a la cama.
-Te has tomado con plena conciencia y responsabilidad la tarea de hacerme superar mis problemas -dijo Mariana.
No puedo decir si había algún acento especial en la forma de pronunciar sus palabras o alguna intensidad en el tono de su voz. Lo más terrible es que no había nada. No se asomaba ningún sentimiento ni emoción. Podría haber dicho: «vamos a encender el televisor para ver alguna serie». Yo la observé atentamente. Me serví más whisky. Mariana se acercó y suavemente me sacó el vaso de la mano.
-No, ya es demasiado. Perdoname. No puedo evitar el miedo. Ya empiezo a angustiarme pensando que esperas algo de mí que no podré darte. Quién sino yo querría ser feliz y vivir plenamente el amor y gozar contigo -se sentó a mi lado-. Mi amor -dijo- abrazame. Apretame con fuerza. Debes tener paciencia. Soy un poco loca. ¿Sabés?
Vaya si lo sabía. Pero no solamente lo sabía en relación con lo que ya conocía de su vida. Mucho más era lo que yo imaginaba que ocurriría de ahora en adelante, si es que una buena relación de afecto, de amor, de comprensión, comenzaba a remover los hechos y las circunstancias de su vida breve pero perturbada, y yo sabía que no solamente no trataría de evitar que eso ocurriera, sino que por el contrario, estimularía ese proceso de conocimiento como una necesidad natural, inevitable, imperiosa, como la carga lógica del amor, como la extraña y paradójica compensación al placer y la felicidad que sabía que Mariana y nadie más que ella, podía ser capaz de darme. Y tenía absoluta conciencia de que este pensamiento era no solamente arbitrario y antojadizo, sino falso. Porque nadie y menos yo, que no tenía ningún respeto por la permanencia de las cosas, que rechazaba las afirmaciones absolutas y las actitudes sectarias, que me burlaba de los dogmatismos, sabía, pensaba y creía, como lo sigo creyendo ahora, que lo permanente, lo absoluto, lo definitivo, no es condición de la naturaleza humana.
Sin embargo, aunque por una parte racionalizaba estos hechos, por la otra estaba dispuesto a llegar a cualquier extremo para demostrar lo contrario, convencido que hasta ese momento mis especulaciones se referían a los otros, pero que yo podía cambiar, con Mariana, claro, las también convencionales convicciones que alentaba sobre la conducta de hombres y mujeres. Y si en definitiva, esto no era así, valía la pena intentarlo.
Realmente lo intentamos. Con pasión, con ternura, con calma, con sabiduría. Atentos a todo lo que pudiera excitar el deseo y el placer. Mariana gozaba mientras gemía como atormentada. Le besé los pies y recorrí con mi lengua entre sus dedos. Besé sus piernas y fui subiendo lentamente hasta que encontré su vagina como una flor rosada y deliciosa. Su placer era violento y terrible, pero el mío era casi incontrolable. Me tomó la cabeza sin ninguna voluntad de apartarme gimiendo dulcemente, entrecortadamente, moviéndose lentamente hasta que el orgasmo le hizo agitar la cintura y un grito ahogado, casi inaudible, desesperado, feliz y regocijante me indicó que todo estaba bien, que se había cumplido mi propósito. Me ayudó a cubrirla con mi cuerpo, me besaba con placer entre sollozos mientras yo la penetraba, y así como yo había hecho lo posible porque ella alcanzara el orgasmo, ella hizo todo lo posible porque yo también lograra el clímax total. Y lo logró. Fue todo de tal intensidad que quedé aturdido, gozosamente destruido, con una fatiga milenaria, absoluta, como si toda la vida se hubiera ido en mi sexo y ahora la hacía suspirar entrecortadamente con un placer imposible. Mariana repetía, dulcemente, con voz entrecortada «mi amor», «mi amor».
Nos despertamos cuando el gris acerado de un crepúsculo con nubes nos invitaba a quedarnos en la cama, dedicados a sentir nuestra piel, nuestro calor. El deleite.
CINCO
Después de hacer algunos llamados telefónicos tomé el auto y me fui a Barracas. Al comienzo de la Avenida Patricios me detuvo un centinela del ejército. Había barreras y dos grupos con un fusil ametrallador en posición de disparar. Me explicó el soldado que no podía pasar. Le mostré la credencial de periodista y me dijo que solamente podía pasar a pie.
Dejé el auto a media cuadra, fuera de la línea de tiro del fusil ametrallador, y pasé nuevamente cerca del centinela, que me saludó con un gesto. Me había hablado con corrección, pero con firmeza. Estaba en la guerra y la guerra era un asunto serio. La fisonomía del barrio era sorprendente, porque allí los aprestos de guerra se mezclaban confusamente con las actividades normales de la vida cotidiana. Cientos de soldados apostados en las puertas de las casas o en camiones, con sus fusiles colgando del hombro y con todos los elementos de campaña, dialogaban con la gente del barrio que les acercaba comida o bebidas. Por supuesto, hubiera sido imposible o inútil pretender saber si la gente se había enterado de cuál era el bando defendido por esos soldados. En realidad para la gente, eso de azules y colorados debía ser una curiosa sofisticación, ajena al hecho específico que dividía a las fuerzas armadas. Para ellos eran soldados. Muchachos de veinte años iguales a sus hijos, sobrinos, nietos o amigos.
Después de cuatro años de gobierno constitucional, con más de treinta y cinco golpes de Estado frustrados, revoluciones y planteos militares con tropas en la calle o sin tropas en la calle, la presencia del ejército en un barrio porteño se había convertido simplemente en un elemento folclórico, un acontecimiento más incorporado a la vida ciudadana con cierta rutina, pero que no dejaba de estimular en la gente sus fibras patrióticas.
Esto siempre le ocurre a los habitantes de nuestro país, que pueden tener muchas reservas frente a las fuerzas armadas pero gozan con entusiasmo durante los desfiles, al paso de las tropas disciplinadas y las fanfarrias heroicas. Pedí hablar con el jefe del regimiento apostado en la zona. Me recibió muy cortésmente pero se negó a dialogar sobre el tema que me interesaba. Me dijo que me dirigiera al Comando en Jefe. Mientras tanto me ofreció café. Se acercaron otros oficiales de menor graduación, entre los cuales descubrí a un ex compañero de colegio. Este fue más locuaz. Caía la tarde en esta especie de feria en que se había convertido el barrio con la presencia de los soldados y supe del número de regimientos, desplazamiento y ubicación de las principales fuerzas. Me despedí y fui hasta un bar. Allí sí se hablaba de política. Me enteré que habían levantado el puente sobre el Riachuelo, para impedir el paso de posibles movilizaciones populares desde Avellaneda.
Hablaron sobre escaramuzas entre fuerzas apostadas en ambas riberas.
-Unos pobres chiquilines muertos -dijo un viejo refiriéndose a los soldados derribados en esas escaramuzas.
-Siempre la misma cosa -comentó otro con aspecto de estibador que se rascaba el pecho de manera mecánica, casi como una caricia y no por la necesidad de reducir alguna picazón-. Estos -movió la cabeza señalando hacia afuera- no quieren que haya elecciones. Los otros quieren que haya, pero para pocos. Siempre la misma joda.
-Y si hay elecciones -terció la mujer que servía las copas en el bar-, al que gane lo bajan como al flaco -terminó con voz grave y rotunda, refiriéndose obviamente a Frondizi.
-Así es -ratificó el presunto estibador-, siempre la misma joda.
Pedí usar el teléfono del bar y llamé a la Escuela Superior de Guerra. Pregunté por un coronel amigo que me atendió en el acto. Le conté lo que había hablado con los oficiales, apostados en la zona. Me preguntó sobre las tropas y le di la información que conocía. Mi amigo coronel era del otro bando, de los azules.
-Necesitamos transporte -me dijo-, hay que trasladar dos regimientos a Campo de Mayo. ¿Podés hacer algo?
-Graciosa pregunta -le contesté-, yo soy periodista y en esta guerra no peleo.
-Esta es una guerra de todos -respondió cortante, pero con buen humor.
Me quedé en silencio unos segundos. Pensé en Mariana esperándome en el departamento o en su casa.
-¿Hasta qué hora vas a estar en la Escuela? -pregunté.
-Hasta que resuelva el problema del transporte.
-Allí te llamo -dije, y corté la comunicación.
Mientras volvía a mi departamento reflexionaba sobre las insólitas características de esta vida. Solamente tenía que hacer una nota periodística. Objetiva, sin compromisos, porque había que vender la revista y demostrar que estábamos bien informados. Pero en esta tarea ya había pasado información de bando a bando, y ahora me proponían el problema de trasladar dos regimientos a Campo de Mayo.
Me acordé de un dirigente del transporte con el cual íbamos a comer a una vieja cantina de Boedo. Fue, muchos años atrás, jefe de los conductores de taxímetros en Buenos Aires.
Cuando llegué a casa hablé con mi amigo, el sindicalista del transporte.
Me comentó la información que tenía. Excelente. Era informado por los conductores de ómnibus que recorrían la ciudad en sus rutas habituales.
-¿Querés que comamos esta noche? -preguntó. Alguna vez voy a escribir sobre la estrecha relación que hay en nuestro país entre la comida y la política, los negocios, el amor, las conspiraciones, la vida y la muerte. Todo se hace en el almuerzo o en la comida, en el café o en el bar.
-Esta noche no -dije-; aunque te parezca curioso, tengo que resolver el traslado de dos regimientos desde Palermo hasta Campo de Mayo.
Esperé el inevitable silencio en el otro extremo de la línea.
-¿Así que para eso llamaste?
-¿Y si no a quién? ¿Al secretario del sindicato de plomeros?
Otro silencio.
-Un momento -dijo. Y enseguida-: ¿Cuántos ómnibus se necesitan?
-Vamos, hombre, vos sos el experto en transporte. Supongo que unos cincuenta.
Otro silencio. Voces. Un conato de discusión terminado abruptamente por mi interlocutor.
-Te paso a buscar por tu casa en media hora. ¿Quién te lo pidió?
Le dije el nombre del coronel.
-Muy bien, decile que cuente con ellos. En poco más de media hora empiezan a concentrarse en Palermo.
-Un momento -aclaré-. Deciles que esperen tus órdenes. Vamos a hablar con el coronel y los llamás desde su despacho.
Hablé con el coronel y le informé las novedades. Se puso muy contento. Cortamos la comunicación después de programar el encuentro en la Escuela de Guerra. El coronel había cumplido o iba a cumplir sin duda la misión que le habían encomendado. Mi dirigente sindical se ganaría unos laureles y ventajas para negociar si ganaban los azules. Yo no había escrito todavía mi nota. Cuando empezaba a hacerlo llamó Mariana. Nos citamos para las once de la noche. Pasaría a buscarla por su casa. No tenía tiempo de escribir, seguramente tampoco podría hacerlo más tarde. Tal vez por la mañana. Soy un periodista atípico. Me levanto temprano y mis horas más productivas son las de la mañana y las primeras horas de la tarde. Durante ese lapso escribo.
Después necesito moverme, trasladarme, hablar, hacer el amor, descubrir las calles y pensar que tengo todo el tiempo que falta para terminar la jornada sin obligaciones ni presiones.
Me serví un whisky y pensé en Mariana. Nuestra primera semana juntos en Mar del Plata había sido una síntesis de lo que sería nuestro año de relaciones. Hasta el día de hoy.
Sus problemas no habían terminado durante esos días, sino que habían tomado un rumbo diferente. El descubrir el orgasmo determinó un cambio en toda su actitud. Se sintió más segura, más dueña de sí misma, se sintió mujer y llena de vida y posibilidades para alcanzar una relación plena y feliz. Pero yo sabía, y ella fue descubriendo poco a poco, que el haber alcanzado el orgasmo de aquella manera no significaba, necesariamente, que podía alcanzarlo en una relación normal y simple. Precisamente el no poder lograrlo, después de haber conocido la plenitud del éxtasis sexual, creó una nueva desesperación, un terror nuevo, difícil de controlar, precisamente porque imaginaba más próxima la posibilidad de sentir plenamente. Pero no se trataba solamente de una especie de maratón erótica en la cual estuviéramos lanzados como hacia un solo objetivo. En realidad, la crisis que siguió a estos nuevos descubrimientos, los buenos y los malos, pusieron en evidencia los íntimos conflictos que habían conformado, condicionado, determinado sus veinte años de vida solitaria y desdichada. Físicamente apta, yo diría con alguna frivolidad, dadas las características del tema, tan extraordinariamente bien dotada para el amor, volcó su resentimiento y frustración hacia la interpretación de los años de la infancia y la adolescencia, responsabilizando al padre, ex periodista, tan parecido a vos, y a la madre, que nunca lo fue, según gemía con dolor y desprecio en esos momentos. Y es posible que esto fuera cierto, pero seguramente no de la manera absoluta que Mariana lo planteaba. Este era el curso de mis razonamientos, a través de los cuales no pretendía convertirme en un psicoanalista aficionado, sino que de una manera bastante pragmática me esforzaba por descargar de los padres la responsabilidad total de sus problemas, porque en ese caso, de ellos dependería o por lo menos de la superación del conflicto con ellos, que Mariana los resolviera, lo cual a mi juicio disminuía su propia responsabilidad, y con ello el esfuerzo tendiente a alcanzar una relación madura con cualquier hombre, en general, y conmigo en particular, que era, sin duda alguna en ese momento, el personaje que más me interesaba en la historia. Por supuesto, después de la propia Mariana.
Sin embargo, si bien en todos los seres humanos los padres, la educación, el medio y las circunstancias gravitan en su formación y en su madurez o inmadurez, en el caso de la dulce y amada Mariana, a quien pese a mí mismo cada día amaba más, todo aquello gravitaba de una manera terrible. Esos elementos que integraban su realidad exterior, se asociaban, libre y duramente, alrededor de una soledad determinada por las circunstancias de la posguerra, de los viajes, de las fugas, de los colegios extranjeros, de estadías breves y cambiantes, de cambio continuo de relaciones que no alcanzaban jamás el nivel de la amistad, y la imposibilidad de crear o generar vinculaciones más o menos permanentes con las cosas y la gente. Todo para ella había sido efímero y transitorio y su madre había acentuado esa circunstancia con una separación, aparentemente definitiva, cuando Mariana gozaba de algunos interregnos ya que cada año la visitaba o la invitaba al lugar en que ella estuviera para pasar unos días juntas. Y su madre aparecía entonces con toda la carga, también efímera, para Mariana, no para ella, de su cambiante y bastante frívola vida mundana, que la hija calificaba con términos duros y yo, por el contrario, encontraba sumamente divertida y atractiva. De más está decir que me resultaba muy difícil revelar a Mariana esta apreciación sobre la conducta de su madre porque ella lo vivía, y seguramente con razón, con gran dramatismo. Ese estilo resulta agradable en las madres ajenas, como el adulterio resulta siempre fácil de comprender en las mujeres ajenas, de manera que yo me cuidaba de no agredirla cuando me esforzaba por restar importancia a la conducta de esa loca brillante que era su madre. Y cuando escribo esta calificación, llevado seguramente por un impulso irresistible que más se relaciona con Mariana que con ella; me siento absolutamente injusto, arbitrario, porque para elaborar cualquier calificación es indispensable conocer muy bien lo que se pretende juzgar, por lo que hay que ser prudente en todo lo que implica un juicio de valor sobre la conducta humana.
Lo cierto es que la madre de Mariana se había dedicado al arte de una manera un tanto tangencial, porque era la amante de un importante, famoso y muy rico director de teatro que tenía subyugado al más exclusivo público europeo, sin olvidar a los norteamericanos, que eran los que mejor pagaban, como señalaba con objetividad, pero no sin cierta perfidia, la propia Mariana.
El haberse separado de su marido y tener un amante inteligente y rico no constituye, sin duda, ningún pecado para el mundo que vivimos, y mucho menos para el mundo que no vivimos ya, pero que recordamos a lo largo de la lectura de la historia. Pero ese hecho, relacionado con una muchacha solitaria y ansiosa de tener una madre en serio, para sí, para su soledad, para su amor, para su necesidad vital de afecto, sí puede ser y generalmente es muy importante.
En esto Mariana no se equivocaba, y hacía una evaluación correcta entre la relación de su madre con el mundo y los hombres y la relación con ella, agregando con infantil resentimiento que antes de que apareciera el director de teatro hubo bailarines, actores, escritores y uno que otro empresario.
En esos momentos yo destacaba que la atracción que sentía su madre por la cultura y el arte era digna de elogio, porque la mayoría de sus amantes habían formado parte de ese mundo apasionante. Mariana no festejaba mi sentido del humor. Ni en esta área ni en ninguna otra, lo cual debe haber generado en mí algún sordo resentimiento que seguramente expreso en las críticas sobre su conducta. Sin embargo, la figura de la madre quedaba siempre desdibujada. Al cabo de largas conversaciones, este era un tema que retornaba con frecuencia, los elementos que tendían a definir la personalidad de la madre de Mariana lograban un resultado contrario.
Cada vez era más difícil evaluar esos datos, con el objeto de interpretar su personalidad. Cuando más información tenemos sobre una persona, más difícil resulta definirla. Descubrimos que una persona cuanto más conocida es menos simple y evidente, salvo que, por comodidad, por arbitrariedad, o simplemente por inclinación hacia la frivolidad y la injusticia, nos resulte más cómodo realizar un rápido juicio de valor. En este caso no existía ni la necesidad de buscar definiciones simples, ni el propósito de calificar rápidamente y olvidar el tema. Lo que sí podía saber con seguridad es que el tema sería frecuente e inevitable. Pero algo llamaba la atención en las descripciones de Mariana. A tal punto, que en algún momento llegué a pensar que su madre era absolutamente diferente a la descripción que hacía de ella o que, en realidad, apenas la había conocido y esta imagen banal, frívola, irresponsable, inmadura, de mujer niña, con que la había dotado, era producto de su fantasía o de la necesidad de fabricar una suerte de imagen materna que explicara el abandono, la ausencia. Que justificara su propia inmadurez. Tal vez era absolutamente así, aún peor, y Mariana no llegaba a extremos en la descripción para rescatar de alguna manera una imagen no totalmente inaceptable para sus propias fantasías.
Mi amigo, el dirigente sindical del transporte, interrumpió mis reflexiones. Estaba vestido con pantalones y campera negra, por lo que deduje que había asumido el rol de comando para la operación prevista para esa noche.
Tomamos un whisky mientras contó que los colorados no se habían movido de sus posiciones en todo el día, que la marina seguramente atacaría el regimiento de tanques de Magdalena al día siguiente y que en Campo de Mayo se había instalado el comando de los azules, cosa que yo ya sabía, y que hacia allí derivaban todos los oficiales sin mando de tropa que estaban en tareas de inteligencia -«como tu amigo el coronel»-, terminó diciendo.
Le pregunté si usaríamos mi auto y me dijo que no porque los muchachos esperaban en la puerta. En nuestro país «los muchachos» son siempre los guardaespaldas, a quienes se alude de esa manera con la absurda pretensión de cambiar su rol de pistoleros asalariados, por el de seguidores devotos y sacrificados, que estaban dispuestos a morir para proteger al jefe. La historia enseña que si estos mueren alguna vez en un tiroteo es por casualidad o asaltando un banco, pero nunca en defensa de su transitorio jefe. Pero no estaba dispuesto a transmitir mi escepticismo a quien iba a resolver el problema del transporte de los dos regimientos.
Tres autos esperaban en la puerta, y subimos al segundo. En esos casos uno se siente una especie de Al Capone.
Nadie habló hasta que nos aproximamos a la Escuela Superior de Guerra. A lo largo de las tres cuadras anteriores a la puerta principal vimos estacionados más de veinte ómnibus.
-Los otros están en las calles adyacentes -dijo mi Al Capone.
En la puerta de la Escuela nos detuvieron dos soldados y les mostré mi identificación. Uno abrió la puerta y fue a llamar por teléfono, seguramente para pedir instrucciones o consultar con el jefe de guardia. Un sargento salió de su oficina y se nos aproximó.
-Buenas noches, señor -dijo-; el coronel me informó sobre los ómnibus. Menos mal que a tiempo, porque casi los bajamos cuando los vimos avanzar hacia la Escuela.
Me sonreí como un buen cómplice de la bizarría del sargento, mientras reflexionaba sobre cómo habría podido bajar a los ómnibus. Obviamente se refería a los conductores, pero esa noche ya nada me parecía serio, a pesar de la tensión y el anormal silencio que había descendido sobre la ciudad, aunque no eran más de las nueve.
Nos condujo hasta el despacho del coronel. Estaba muy excitado, nervioso. Nos dio la mano y le agradeció al sindicalista su colaboración.
-Muchas gracias -dijo-, no lo olvidaremos.
Casi creí escuchar que este decía: «así lo espero». Pero era mi fantasía.
Nos indicó con un gesto dos sillones y fue a sentarse detrás de su escritorio, desde donde se comunicó por teléfono con el Primer Cuerpo de Ejército en Palermo. En pocos minutos hubo acuerdo sobre la movilización de los vehículos. Varias veces interrumpió la conversación para hacer consultas con el técnico de la movilización, mi amigo el dirigente sindical, que en eso se había convertido por obra de las circunstancias.
Se levantó y nos invitó a acompañarlo. En la calle, el sindicalista dio instrucciones a sus muchachos. Lugares, calles de acceso, contraseñas y nombres de los oficiales que estaban esperándolos. El coronel me pidió que lo acompañara nuevamente hasta su oficina.
El sindicalista se había ido a cumplir con su tarea. Volvimos al despacho y por primera vez recordó que en realidad había sido yo el instrumentador de la solución para el transporte de las tropas. Se rió.
-Tenía que dirigirme al sindicalista. Él tiene que estar convencido que es el más importante y que así lo considero yo y conmigo todo el ejército. ¿No es verdad? -preguntó.
-Sí -dije- es verdad. Desde que Perón pasó por este país todos ustedes aprendieron la lección. Espero que tengan suerte, porque si ganan los colorados este tiene que exiliarse.
-Y vos y yo también -agregó el coronel.
-¿Por qué yo? -pregunté intrigado.
-Bueno, porque la Central Cuyo de Teléfonos está en manos de los colorados, de manera que están enterados de tu rol en este episodio, sin contar con tu información desde las líneas enemigas.
Guardé silencio algunos segundos.
-Bueno -dije-, ahora empiezo a interesarme realmente en el tema. Pero dejame que te diga algo. Seguro que si ganan los colorados yo debo despedirme de mi profesión o tal vez exiliarme. Pero si de algo estoy seguro es que vos solamente tendrás que irte a tu casa a cobrar la jubilación y no te pasará más que eso. Simplemente no llegarás a general. Espero que en ese caso compartas tu jubilación conmigo, porque yo no tengo.
Mi coronel se reía con buen humor.
-No te preocupes -dijo-. Vamos a ganar porque defendemos la verdad histórica.
-Bueno, bueno -me levanté del sillón en que me había sentado con un manifiesto gesto de aburrimiento y fatiga-, ya empezamos con el delirio. Lo que ocurre en nuestro país es que no solamente siempre pasa lo mismo, sino que todo se justifica, se explica y se olvida, con los mismos términos y repitiendo las mismas expresiones. Como dice un querido amigo mío, en nuestro país hay que sentarse a esperar el pasado. Siempre, inexorablemente llega y cada vez peor.
-No seas tan escéptico. Hace tiempo que has adoptado ese estilo. Sin embargo, lo que hiciste hoy no dirás que fue por pura diversión.
-No -dije-, fue para hacerle una gauchada a dos amigos. A vos y al sindicalista. Al fin de cuentas la «gauchada» es aquí una institución nacional, así como todos los que hacen golpes de Estado suponen que interpretan la verdad histórica. Bueno -lo interrumpí cuando se disponía a contestarme-, me voy porque me espera otra institución que seguramente me va a dar más satisfacciones que las que pueda darme ayudar a interpretar la verdad histórica.
El coronel me acompañó hasta la puerta rodeándome los hombros con su brazo.
-Te aseguro que jamás olvidaré lo que hiciste hoy -me dijo.
Mientras uno de los autos del dirigente sindical, con tres silenciosos gorilas, me llevaba hasta mi cita, pensé que mi amigo el coronel ya lo había olvidado.
Las calles estaban vacías, pero no en la feria rutinaria de Quintana y Junín. Allí las revoluciones, los golpes de Estado o las crisis políticas no existen. Les dije a los muchachos que me apeaba. Cortésmente me preguntaron si los necesitaría más tarde, porque el jefe les había ordenado que estuvieran a mi disposición. Por un momento pensé decirles que sí y hacer que nos llevaran, a Mariana y a mí, a algún restaurante y que esperaran en la puerta. Después, no me pareció siquiera una buena broma. Les di las gracias y bajé del auto. Caminé varias cuadras hasta la casa de Mariana y llamé por el portero eléctrico. La mucama me dijo que la señorita ya bajaba.
SEIS
Es inútil. Cada vez que la veo me ocurre lo mismo. La idea de alejarme, de no buscarla, de terminar nuestras relaciones se evapora, desaparece, se convierte solamente en la reflexión que me permite imaginar cómo podría ser mi vida sin tener cerca esa perfecta expresión de la gracia, de la belleza, del erotismo que se descubre, no que se expresa. Tal vez soy yo el que pone en Mariana ese particular atractivo. Tal vez no es tan bella como la veo y es mentira que al caminar provoque, sin buscarlo, naturalmente, toda clase de fantasías eróticas. Tal vez nada de eso es cierto para la gente, pero sí es absolutamente cierto para mí. Por otra parte, me basta. Parece que siempre acabara de bañarse, perfumarse, vestirse con elegancia, así como otras mujeres son gordas o morenas o bajas o desagradables. Tal vez mi evaluación es correcta, y realmente acaba de bañarse, de perfumarse y de vestirse elegantemente con absoluta premeditación. ¿Y eso qué importa? También forma parte de su naturaleza, y este hecho me obliga a preguntarme si su belleza es solamente formal, si se compagina o no con su índole, con lo que la define como persona. Y si quisiera simplemente reflexionar cínicamente podría llegar a la conclusión de que eso importa poco, en la medida de que esa belleza formal sea para mí. Si tenerla, desearla y hacerle el amor es suficientemente gratificante como para no ser demasiado exigente en otros aspectos de su naturaleza. Pero esto, en definitiva, tarde o temprano, no sirve. Parece fácil, sencillo. Y al principio lo es. Después es diferente. Cuando se trata del amor empezamos a exigir otros valores sobre los cuales fundar nuestras expectativas, aunque estos no solamente continúen con la misma vigencia, sino que aumenten y se desarrollen y se hagan más plenos y satisfactorios. Y aquí comienza la inevitable reflexión en un camino contrario y paralelo, y esta consiste en preguntarnos si tenemos alguna suerte de justificativo, razón o derecho para exigir esto. ¿Qué damos a cambio? ¿Es tan valioso, importante, trascendente, profundo como para sentimos, no ya con el derecho, sino simplemente con la legítima aptitud para reclamarlo? Para esto no hay respuesta seria, porque las respuestas inmediatas son fáciles. Pero como al mismo tiempo no pretendemos ser justos, ni ecuánimes, ni objetivos, solamente tratamos de imponer arbitrariamente nuestras condiciones porque pensamos, sin analizar demasiado, que eso es lo mejor para todos, particularmente para nosotros mismos. Esta mañana, cuando Mariana se vestía en mi departamento, me entretuve con la idea de terminar nuestra relación y dejar que se fuera, creando las condiciones para que no hubiera reencuentro. Ahora estaba convencido de que eso no era más que una expresión de mi particular locura. Estaba dispuesto a olvidar cada hecho desagradable o penoso, cada reacción intempestiva, temperamental, neurótica e insoportable. Estaba ahora, como hace un año, dispuesto a olvidar todo. El hecho de que uno se enamore no significa necesariamente que deba enamorarse de una persona sana. Tampoco significa que uno sea sano y, más aún, nadie ha demostrado que una persona reconocida habitualmente como sana, sea más atractiva que otra que no lo es.
Es también bastante difícil encontrar una persona sana, mentalmente hablando, claro, aun si logramos previamente ponernos de acuerdo sobre lo que eso significa. En definitiva, este ha sido mi problema desde el momento en que conocí a Mariana. Sabía que seguiría siéndolo y no tenía sentido obsesionarme cada día.
Mientras caminábamos tomados de la mano descubrí que el pavimento estaba mojado. Seguramente había llovido durante mi visita a la Escuela Superior de Guerra.
Mariana me contó que su padre había regresado esa mañana, poco después que ella llegara a su casa.
-¿Y qué hubiera pasado si llegaba antes? -pregunté sin mayor interés.
-Nada. ¿Por qué hacés esa pregunta? -había fastidio en su voz.
-Pura curiosidad -como no quería que ese fuera el principio de una discusión me apresuré a cambiar de tema-. ¿Dónde estuvo?
-Él, dice -recalcó con énfasis «él» -que estuvo en Brasil, en un remate de una baronesa que liquidaba su casa y sus muebles. Parece que no fue muy interesante porque no me comentó nada en especial.
Continué en silencio. Sabía que el tema no acabaría allí.
-Él, siempre tiene remates en todas partes y debe viajar. Pero en realidad, tanto él como yo, sabemos que, en lugar de viajar tan lejos, solamente se traslada unas diez cuadras, hasta la casa de mi ex amiga Laura. Ex amiga y ex compañera de colegio de la cual es amante desde hace casi un año.
-Podemos festejar juntos el aniversario, entonces -dije, y me arrepentí inmediatamente.
Sin embargo, lo tomó con buen humor. O tal vez con indiferencia.
Mariana también quería seguramente evitar una pelea, y resolvió cambiar de tema.
-¿Por qué nos encontramos tan tarde?
-Siempre es tarde para algo y temprano para muchas otras cosas -respondí.
-Bien, maestro -ironizó-, ahora una respuesta inteligente o por lo menos informativa.
Le comenté las alternativas del conflicto entre azules y colorados. También sobre el llamado de mi amigo el coronel y el transporte de tropas.
-Ahora estarán viajando hacia Campo de Mayo -terminé. Había sido una crónica breve, objetiva y casi intrascendente.
-¿De manera que colaborás con las fuerzas armadas? -El comentario fue hecho con ironía y falsa admiración, lo cual me hizo sentir absolutamente ridículo. Al minimizar mi propio relato había puesto en evidencia sutilmente que lo consideraba importante. Al exagerar ella el valor de la supuesta colaboración, la tornaba intrascendente. Era siempre el mismo juego, y no había manera de evitar la inclinación a la competencia. Había empezado a ver fantasmas y a sentir agresiones con demasiada frecuencia. En realidad la actitud me molestaba porque provenía de Mariana, que supuestamente debía haber quedado muy impresionada con mi manejo de la realidad. Pero no fue así y yo estaba seguro que jamás sería de esa manera. Pero, ¿tenía realmente importancia? ¿Por qué era tan importante para mí que ella me considerara potente, fuerte, capaz de resolver situaciones críticas? La respuesta caía sobre mí como la lluvia en medio de un descampado. Yo no había sido todavía capaz de resolver los problemas sexuales de Mariana y en este mundo machista, con el cual yo coincidía y me sentía absolutamente identificado, la responsabilidad era solamente mía. Ignoro la circunstancia de que para un psicólogo bien pensante pudiera ser de manera diferente. Para mí, solamente yo era el responsable de no haber resuelto sus problemas. Obviamente, esto generaba mi inseguridad. Si dependía de mí, del hombre que le hacía el amor, la solución podía venir por un camino diverso que transitara otro. Así era de simple el problema, de allí que hasta la mera retórica tenía un sabor crítico por el que me sentía acosado.
Estaba llevando la cosa demasiado lejos. En esas circunstancias es cuando en realidad pensaba que era yo el anormal, y de esta convicción surgía, seguramente, mi actitud comprensiva ante la anormalidad ajena.
-¿Y a quién ayudaste, a los azules o a los colorados?
-A los azules.
-¿Y si ganan los colorados?
-No van a ganar.
-Pero, ¿y si ganan?
-No van a ganar. Y no se trata de que tengan o no tengan razón. No van a ganar porque la cosa está decidida de esa manera. El tiempo político, la tendencia general, lo que se ajusta más a lo que de alguna manera se supone que necesita el país, está capitalizado en el otro bando, en los azules.
-Entonces quiere decir que los azules tienen la razón.
-Eso sería aplicar la lógica formal a la política. Y no es así. Los azules han capitalizado lo que puede interpretarse como el interés general de la gente, lo cual no impide que mañana, cuando triunfen, se desinteresen de ese interés general y hagan lo mismo que hoy proponen los colorados.
-Entonces, ¿para qué ocurre lo que ocurre? Todo esto es pérdida de tiempo.
-Si se tiene claridad sobre el objetivo, esto puede interpretarse como pérdida de tiempo. Pero esa claridad no existe. Ningún episodio histórico es desechable. Todos sirven en el proceso general de la vida de los pueblos. Generan experiencias que a veces son aprovechadas y otras veces no. Pero en definitiva, siempre son aprovechadas, aun cuando ya haya pasado la oportunidad, pero en ese caso, la consecuencia se incorpora al conocimiento y la crónica de los hechos también.
-¿Entonces por qué perdiste tu tiempo ocupándote del traslado de los dos regimientos, si pensás que los azules tampoco van a cumplir lo que dicen?
-Porque me lo pidió un amigo, que es un coronel azul. Si hubiera sido colorado hubiera hecho lo mismo. Me hubiera resultado, eso sí, más difícil, porque el dirigente sindical cree saber quién va a ganar.
-Ese tampoco tiene ideales. Ni tampoco el coronel -entonces vaciló-, ni vos tampoco.
-Sabía que llegaríamos a este punto. En política hablan de ideales los que jamás se ensucian las manos. En política, para los que hacen política, sindicalistas, empresarios, militares, curas o políticos profesionales o amateurs, no existen ideales en el sentido estricto o convencional de la palabra. Existen intereses. Que pueden ser meramente personales, de grupo, de sector, de clase o de trascendencia nacional. Pero son intereses, no ideales. Ideales tienen los idealistas y estos no hacen política. Escriben libros o dan conferencias en los colegios secundarios. Y estos son más peligrosos porque no les interesa la realidad.
-Todo esto tan complicado es solamente para justificar el hecho de que llegaste tarde a buscarme.
-Así es. Me costó elaborarlo, pero creo que ahora puede explicarse de alguna manera que no haya estado en tu casa a las once en punto.
Entonces caminábamos por la plaza de la Recoleta y Mariana se detuvo y me besó. Me apretó con fuerza, con placer, con alegría. Como si estuviera contenta. Sentí plenamente su fuerza, vibrante, una extraña sensación de felicidad.
En ese momento, desde un cielo enrojecido sobre el que se reflejaban las luces de la ciudad inmensa, llena de ruidos contenidos y esperanzas dispersas, empezaron a caer grandes gotas de agua que resbalaron sobre la cara y el pelo de Mariana. Y aun bajo la lluvia, que en pocos segundos se hizo más intensa, continuamos nuestro abrazo callado y furioso como si se tratara de una despedida final, terrible e inevitable que pudiera despedazarnos sin piedad, y ese solo instante, esos segundos fugaces hurtados a la rutina, entre los árboles negros y brillantes, constituyeron un canto apasionado que nos hizo olvidar el inútil rumor de la incomprensión, de las sospechas, de la soledad, de los silencios inexplicables, de la conciencia de ser en definitiva, uno solo. Y en lugar de cruzar la calle y refugiarnos en algún café, de los muchos que hay en esa zona, nos apretamos contra el tronco de un enorme laurel con sus ramas vencidas, sostenidas por gigantescas muletas de cemento que le impedían morir y caer y disolverse en la tierra húmeda y sin esperanza.
Sentados en un banco, protegidos por las ramas enormes que buscaban la tierra como pretendiendo abrirla y penetrarla, continuamos abrazados en silencio, mirando y escuchando el resplandor lleno de rumores de la gigantesca, fría, apasionante y despiadada ciudad, construida en el lugar más insoportable de la ribera del Río de la Plata. Y se la veía fuerte, poderosa, enigmática, fría y distante, mientras dejaba filtrar, casi involuntariamente, como sorprendida, una alegría sutil y contagiosa que luego se destruía sin voluntad entre las baldosas despedazadas de las veredas. Y esta frustración expresaba de alguna manera la fría melancolía de sus habitantes, alterada a veces abruptamente por carcajadas ansiosas de alegría. Así permanecimos en silencio hasta que, tomados de la mano, llegamos a un viejo restaurante de la avenida Alem. No habíamos hablado durante nuestros abrazos en el parque, ni tuvimos que ponernos de acuerdo para marchar hasta el restaurante. Continuamos en silencio, como si todavía viviéramos la placentera sensación de amor y de compañía que había sido tan imperiosa bajo los árboles como carbones mojados. Y esto ocurría con alguna frecuencia.
Nunca estábamos más cerca que cuando nos amábamos en silencio. Cuando hablábamos de amor nos esforzábamos en racionalizar nuestros sentimientos, en domesticar la violencia dulce y vehemente del deseo, explicando por qué era de esa manera para nosotros, como si hubiéramos alcanzado de una forma ingenua o infantil el monopolio del amor. Y a pesar de que continuábamos hablando, porque nos gustaba escuchar lo que sabíamos que nos diríamos, ambos teníamos la impaciente convicción de que todas esas palabras estaban de más, que un solo, profundo, terrible, apasionado y alegre silencio era la más sencilla, limpia, clara, irremediable expresión del amor que sentíamos en algunos momentos de nuestra rica y caótica relación de amantes.
Cuando llegamos a la puerta del restaurante empezaron a pasar como fantasmas los tanques que se dirigían hacia el norte. Detrás de ellos, camiones con soldados. En su marcha lenta pero sin vacilaciones, en medio del rumor intenso de los motores, los camiones con los faros encendidos se reflejaban en el pavimento creando una reverberación alucinante. La presencia de ese desfile nocturno, no por reiterado, dejaba de ser de alguna manera aterrador. Curiosamente, el ruido de las orugas de los tanques acentuaba el silencio de los pocos espectadores que observábamos con aprensión su marcha incesante. Cuando hubo pasado el último camión, la visión final del cortejo fue el de un grupo de rostros expectantes y preocupados, bajo los cascos verdes, empuñando fusiles que apuntaban hacia un enemigo invisible oculto en la ciudad.
Varios meses atrás, en una ambulancia que hacía ulular sus sirenas como un grito agudo y desgarrador, había atravesado la línea de marcha de un convoy de camiones militares, repletos de soldados, que nos apuntaban aterrados. Poco faltó para que nos dispararan, originando una tragedia mayor que la que condicionaba nuestra marcha forzada.
Nos habían invitado a pasar el fin de semana en un barco. Fue uno de los más felices que pasé con Mariana. No había aparecido una nube, el sol brillaba con toda su fuerza, y eran días de primavera, sin humedad ni viento. Dábamos la espalda a la ciudad en el barco que rolaba lentamente en medio del río. Pensábamos que esa era la única vida buena y que jamás podía terminar, cambiar, extinguirse. El domingo demoramos el retorno al puerto.
Queríamos detener esos momentos, prolongarlos y hacerlos eternos. Sin embargo hubo que volver. Cubiertos con una manta, recostados sobre la cubierta, miramos en silencio la belleza del crepúsculo sobre un horizonte de agua y altos mástiles de veleros que parecían descansar perezosos en sus fondeaderos. Una profunda melancolía nos envolvía. No solamente a nosotros, sino a nuestros amigos, como si el fin del día fuera también la muerte de la esperanza y pusiera en evidencia que nada es duradero, que el placer y el amor y la alegría se extinguen cada día y que es incierto, no absolutamente seguro e inevitable, que retorne, que renazca, que nos dé una nueva oportunidad de goce o deleite.
Cuando volvíamos a la ciudad me asaltó una extraña premonición. Sin ninguna razón aparente recordé que el día viernes, antes de embarcarnos en la plácida aventura del fin de semana, mi ex mujer había llamado varias veces a la revista.
El recuerdo de este hecho vino a mi memoria como otros, que me relacionaban con el trabajo, con la faena de la semana, con lo que había terminado el viernes e inevitablemente recomenzaría el lunes, con la rutina, las obligaciones, la necesidad de ganarme la vida. En definitiva, el trabajo, la actividad, que generalmente no me resultaba atractiva y que en ese momento evocaba como una especie de maldición bíblica. Pero entre ese cúmulo de datos, información, proyectos, expectativas, conjeturas sobre la semana anterior y la que empezaba, los reiterados llamados de mi ex mujer volvían a mi memoria como la oscura decisión de castigarme por los dos días de placer pasados junto a Mariana. La dejé en su casa con la promesa de buscarla para comer juntos a última hora. Fui hasta el departamento de mi ex mujer.
Subí al quinto piso y toqué el timbre. Imaginaba que inmediatamente escucharía las voces de los chicos corriendo hasta la puerta. Sin embargo continuó el silencio. Tenía la llave del departamento, pero no quería usarla. Quería terminar definitivamente con cualquier familiaridad que pudiera mantener una relación, o prolongar alguna dependencia. Insistí con el timbre. Tal vez estaba afuera. Era domingo y podía estar de visita en casa de alguna amiga. Pensé marcharme. Tenía la conciencia tranquila porque había respondido al llamado. Tres días más tarde, pero había respondido. Cuando me disponía a llamar nuevamente el ascensor sentí curiosidad. Varios años había vivido en ese departamento y había ayudado a amueblarlo. Todavía estaban allí mis cuadros y mis libros. Ya que no había nadie en la casa y yo tenía la llave podía asomarme impunemente al pasado.
Desde nuestra separación no había vuelto al departamento. Pensé que era una tontería lo que pensaba hacer. Mejor era analizar la razón de la curiosidad que satisfacerla. El pasado estaba muerto y eso era lo mejor que podía pasarme. Durante los últimos años de mi matrimonio había sido aburridamente desdichado. Los primeros fueron la bohemia, la vida intelectual, la camaradería, la alegre irresponsabilidad. Hasta mi infidelidad era asumida como un hecho inevitable, bajo ciertas formas decorosas de convivencia. Todo había terminado abruptamente, con una violencia imprevisible, como un huracán que hubiera soplado en el interior de una casa con las ventanas abiertas, arrastrando a su paso todo lo que la integraba y definía, dejando destruido y fuera de lugar lo poco que quedaba. Seguramente a muchas parejas les pasa que un día descubren que hace tiempo duermen cada noche al lado de un extraño. Con el mismo rostro, con la misma mirada, escuchando la misma voz y esperando los mismos gestos, pero ya no es el mismo o la misma. Y entonces la pregunta es: ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo llegamos a este punto? Y aparte de esto: ¿Existe la vida? ¿Una vida buena, satisfactoria? Y, lo más importante: ¿Somos capaces de vivir esa vida? Un millón de preguntas con o sin respuesta. Lo mismo da. Pero sí tenemos una respuesta. Una conclusión cierta. Esta vida no. Y eso es lo que nos había pasado. Ahora daba vueltas la llave en mi bolsillo sin atreverme a asomarme al pasado. Sin embargo, lo hice. Totalmente ajeno a lo que me esperaba. Entré al departamento en penumbras, las ventanas cerradas y las persianas bajas. Cuando me disponía a encender la luz advertí el olor a gas. Intenso. Desagradable. Alejé mi mano del interruptor de la luz como si me hubiera picado una avispa. Casi a tientas, aprovechando la débil luz del palier, fui hasta la cocina. Cerré las llaves del gas que estaban totalmente abiertas. Abrí las ventanas de la cocina y volví al living. Allí realicé la misma operación. Abrí todas las ventanas y el viento fresco de la noche de primavera me golpeó el rostro mientras trataba de evaluar mis pensamientos. Estaba absolutamente sereno, casi diría irremediablemente sereno, sabiendo que todavía había algo más, que todavía no había visto todo y me tomaba tiempo para decidir cuándo recorrería el resto del departamento. Cuando el olor del gas desapareció fui hasta el dormitorio. Allí estaba Julia, acostada, dormida. Encendí la luz del corredor que enfrentaba el dormitorio de manera que pude advertir su palidez. Abrí las ventanas del dormitorio y cuando desapareció el olor a gas encendí la luz. Entonces vi la sangre que goteaba lentamente a lo largo de sus dedos y caía sobre la alfombra. Respiraba lentamente, como en un sueño profundo y plácido. Intenté despertarla para que se incorporara, pero a pesar de mi esfuerzo se derrumbó sobre la almohada. Busqué vendas en el baño y le detuve la hemorragia de sus manos. En la cocina le preparé café mientras intentaba evaluar hasta qué punto podía estar cerca de la muerte, mientras me preguntaba qué podía hacer para que recuperara el conocimiento. No había teléfono, de manera que antes de llamar una ambulancia debía intentar reanimarla.
Mientras la incorporaba con un brazo, intentaba introducirle la taza de café hirviente entre los labios. En su inconsciencia cerraba con fuerza los labios, y se dejaba caer sobre la cama como un muñeco de arena sin estructura interior. Dejé la taza y la golpeé. Su cabeza se desplazaba de un lado a otro con cada bofetada, como si el cuello fuera de goma. Sin embargo, mis esfuerzos dieron resultado. Primero empezó a quejarse débilmente, después logré que se incorporara a medias mientras continuaba golpeándola, con furia, con impotencia, con desesperación. Cayó nuevamente sobre la cama, y le obligué a abrir la boca introduciéndole el pulgar en la mejilla y separando sus dientes para volcarle en la garganta el café caliente. Volvió la cabeza y la taza cayó sobre la cama. La empujé con violencia y quedó acostada, inmóvil, abandonada y ciega. La odié. Dios mío. Cómo la odié. Recogí varios tubos de somníferos vacíos. Me di cuenta que muy poco podía hacer ya. El gas, los cortes en las venas y el somnífero. O se moría o se salvaba sola, simplemente porque su cuerpo se negaba a morir. Salí del departamento y fui hasta un garaje cercano. En la guía telefónica busqué el teléfono de un sanatorio, y llamé pidiendo una ambulancia. Expliqué a la enfermera de guardia cuál era el problema. Me dijo que en unos minutos estaría allí la ambulancia con un médico. Volví al departamento. Observé a Julia que continuaba en la misma posición, en un sueño profundo. Con una respiración lenta, casi imperceptible. Me serví una copa de whisky y encendí un cigarrillo, atento al llamado del médico por el teléfono del portero eléctrico. Reflexioné en la culminación de ese delicioso fin de semana. La vida y la muerte siempre marchaban de la mano. La alegría y el horror. La paz y la violencia. El deleite y la angustia. La esperanza y la desesperanza. Me sentí culpable. Me sentía inocente. Ajeno. Como un extraño, esperando la muerte o la vida de un extraño. Insensible. Finalmente vino el médico, y antes de que la viera le expliqué brevemente lo que había encontrado y lo que había hecho para tratar de reanimarla. Entonces me preguntó quién era yo. Se lo dije, y me pareció advertir en sus ojos un brillo de sospecha. Fuimos hasta el dormitorio, donde estaba la enfermera que había acompañado al médico. Le tomaba la presión. Había recogido los tubos vacíos de somnífero. El médico revisó el vendaje de las manos. Cuando la enfermera dijo cuál era la presión arterial y el ritmo del pulso, el médico le indicó que bajara a decirle al chofer de la ambulancia que subiera una camilla. Intervine para decirle que una camilla no cabía en el ascensor.
-Cierto -dijo con fastidio. -Tal vez sentada en una silla -sugerí en voz baja. Sin esperar respuesta fui a buscar una silla al comedor. Después saqué del placard dos camisones y algunos artículos de tocador, y puse todo en un bolso de viaje.
Entre la enfermera y el médico levantaban a Julia, que continuaba inconsciente, y la sentaron en la silla. Entre el médico y yo la llevamos hasta el ascensor, que descendió lentamente hasta la planta baja. El chofer y el médico la acostaron en una camilla que subieron a la ambulancia, mientras yo volví a buscar el bolso y a cerrar el departamento. Cuando bajé, varios curiosos rodeaban la camilla. El médico me preguntó si iba con ellos. Le respondí afirmativamente, y en la ambulancia me senté al lado de la camilla, donde Julia continuaba inconsciente. La ambulancia inició la marcha, y se dirigió hacia el bajo para tomar la avenida hacia el sanatorio. Marchaba lentamente, entre los autos, tocando la sirena para que le abrieran paso. Entonces me puse a llorar. Al principio casi no me di cuenta, hasta que advertí que las lágrimas me corrían por la cara y sentí la garganta estrangulada. Lloré desesperadamente. No intentaba ni deseaba contenerme. A través de ese llanto silencioso y violento expulsaba, no solamente la angustia y la desesperación de la última hora, también la del último año, probablemente la de los últimos diez años, quizás la de toda mi vida, la de mi infancia solitaria, la que había generado el intento desesperado y frustrante de constituir una pareja, la angustia de pensar que tanto la vida como la muerte eran inútiles, absurdas, sin sentido, un accidente loco en una errática incoherencia universal pero que provocaba dolor, tristeza, angustia, inconformismo. También alegría, también placer y amor, pero también odio, escepticismo, arbitrariedad, soledad y abandono. Y si yo había advertido en los ojos del médico un brillo de sospecha, la mirada de la enfermera sentada frente a mí revelaba una furiosa acusación muda frente a mi llanto, que tal vez entendía como una de culpabilidad. Esa agresión me cambió el humor. Al mirar a nuestro alrededor advertí el largo y lento convoy de tanques y camiones del ejército que marchaban hacia algún llamado desconocido, en una rutina de violencia semicontrolada que la gente se había acostumbrado a aceptar con resignación pero con fastidio. La ambulancia tuvo que cruzar la línea de marcha de los camiones, lo que provocó gritos hostiles y llamados de atención por parte de quienes estaban a cargo de la tropa. En realidad, la maniobra del chofer había sido deliberada e inútilmente peligrosa.
Esa noche decidí no ver más a Mariana. Recordaba estos hechos en el momento en que hojeaba distraído la carta del restaurante, mientras ella me miraba con los ojos más bellos del mundo.
SIETE
Los aviones llegaron desde el oeste y dejaron caer sus bombas sobre el regimiento de Magdalena. La onda expansiva de las explosiones llegó al centro de la ciudad en forma de rumores y noticias, la mayoría imposibles de confirmar, sobre hechos de heroísmo, violencia y lucha sin tregua. Varias horas más tarde, como respuesta al ataque de la aviación de la marina, el regimiento de tanques tomó por asalto la base de Punta Indios, de donde habían despegado los aviones protagonistas del bombardeo.
Más rumores no confirmados e información caótica. Sobre un mapa del país seguíamos las alternativas de la guerra. Con banderitas azules o coloradas marcábamos las unidades del ejército, marina y aeronáutica y reemplazábamos las que cambiaban de manos. En la redacción hacíamos apuestas en función del tiempo y analizando los comunicados de los diferentes regimientos. A partir de ese análisis podíamos prever cuál cambiaría de color y cuál seguiría en su posición hasta el fin. A las 24 horas del bombardeo a la unidad de tanques de Magdalena, el mapa acentuaba su tono azul, y cuarenta y ocho horas más tarde el color colorado del ejército había desaparecido. Nunca supimos cuántos muertos y heridos dejó la lucha. El triunfo de los azules era una reivindicación para el presidente Frondizi, que había sido depuesto, un año y medio antes, por los oficiales colorados del ejército. Pensábamos en realidad que, de esta manera, el ejército había puesto en evidencia su interés por el juego limpio y el retorno a la vida democrática.
Mi amigo, el dirigente sindical del transporte, me llamó para organizar una comida con el coronel de la Escuela de Guerra. El pobre no imaginaba qué difícil resultaría, a partir de ese momento, tomar contacto con el coronel. Así como desde el primer gobierno de Perón todos los militares se convirtieron en políticos, los dirigentes sindicales empezaron a creer en la palabra de los militares. Esos dos errores conceptuales iban a destruirnos la vida en Argentina. Ese día, del triunfo de los azules, no sabíamos qué iba a pasar. Cómo se daría marcha atrás en la historia, en los años, en los meses o en los días. No había marcha atrás y nadie en realidad, me refiero a los que produjeron el enfrentamiento, pensó en algún momento que habría marcha atrás.
Cuarenta y ocho horas más tarde la unidad azul empezó a resquebrajarse. Algunos corrían a ofrecer la presidencia al nuevo comandante en jefe del ejército, jefe virtual del grupo azul, como si alguien tuviera derecho a ofrecerle lo que él mismo se había ganado. Pero algunos días más tarde, advertimos que el comandante en jefe no se había dado cuenta, todavía, de este hecho. Resuelta la toma del poder, comenzaron los enfrentamientos, generados por el análisis de las razones que habían llevado a la toma del poder. Eran muchas y diferentes. Se deliberaba en cada regimiento y en las oficinas de la Escuela Superior de Guerra. Hasta los cabos del Instituto Geográfico Militar daban su opinión sobre el proceso.
Cuando le comentaba estos hechos a Mariana, reflexionaba con voz aburrida e indiferente: «¿No ves que perdés el tiempo en tonterías?». En esos momentos tenía ganas de matarla. Entonces le hacía el amor. No entiendo por qué, esta era una forma de venganza. Cuanto más furioso estaba con ella más delicadeza ponía en toda nuestra relación, a partir del momento en que habíamos decidido hacer el amor. Seguramente me sentía débil y ridículo ante sus comentarios que implicaban suficiencia. Entonces pretendía afirmar mi posición demostrándole superioridad en la cama. Pero la cosa no resultaba así, porque me torturaba la idea de que a mí me gustaba más que a ella. Esto debía ser cierto de alguna manera, ya que tenía tales dificultades para alcanzar el orgasmo. Entonces mi superioridad se convertía en dependencia. Yo la necesitaba a ella más que ella a mí. Así me sentía al día siguiente del triunfo del bando azul, mientras informaba a Mariana de las últimas novedades, sin ningún objeto y frente a su sincero desinterés por el tema. En lugar de desvestirme puse una hoja nueva de papel de dibujo en mi mesa, y le pedía que se parara frente al espejo. Esto le gustó. Hasta creo que me miró con ojos de amor. Hice un rápido bosquejo con pastel color ladrillo, y señalé con abundante sombra la zona del pubis. Cuando terminé el dibujo, Mariana se acercó y quedó encantada. «¿Pero tengo tanto pelo?» -preguntó extrañada. Se paró esta vez frente al espejo y comparó con el dibujo. -«No tengo tanto -dijo- pero queda bien». Mariana vivía en la más alocada de las fantasías o en el realismo más simple. Este cambio permanente entre uno y otro extremo me resultaba desconcertante y fascinante. Pienso ahora que lo que me resultaba fascinante era su trasero y el sabor de su sexo, y a partir de allí me sentía inevitablemente inclinado a encontrar fascinante cualquier cosa. Pero siendo la naturaleza humana una armoniosa o desarmoniosa relación entre el cuerpo y el espíritu, era difícil establecer con precisión los límites de mi admiración y la naturaleza de mi sometimiento. Tampoco tenía particular interés en establecer esos límites, ni lo consideraba necesario. Me inclinaba por una u otra alternativa de acuerdo a la espontánea tendencia de mis sentimientos, que oscilaban entre el amor más desorbitado y el odio más profundo, mezclado con un profundo desprecio que me conducía a un curioso estado de exaltación al descubrir, inevitablemente, que a pesar de todo me resultaba imposible la idea de no volver a verla.
Condicionado por estas reflexiones, a favor de una buena relación sexual y no en contra, es que recorrí suavemente su espalda con mis labios y mi lengua hasta llegar a su blanco, suave, cálido, fuerte y delicioso trasero que besé, acaricié y lamí con dulzura hasta lograr que Mariana espontáneamente se diera vuelta y empujara con suavidad y firmeza mi cabeza hacia su sexo. Después de un terrible, enloquecido y alucinante orgasmo la penetré con amor, con delicadeza, con contenido y bien administrado deleite.
Quedamos abrazados, sin hablar, durante un largo rato. No puedo saber qué pensaba Mariana, porque jamás sabré absolutamente lo que piensa en esas circunstancias o en cualquier otra, salvo que ella lo diga espontáneamente. Pero sus pensamientos la llevaron a apretarse contra mí, cruzando una pierna sobre mi cuerpo. Como tratando de apresarme con sus brazos y sus piernas. Con fuerza y con ternura. Yo quería que ese momento no pasara jamás. Que no hubiera más horas o días o rutina o vestirse o salir a la calle y comer y trabajar y perder el tiempo y esperar lo que nunca puede llegar, y a veces llega y dejarlo pasar y marchar a la redacción y comer cada día en un lugar diferente, ir al cine, crecer, luchar y estudiar y morirse, saber por qué y cómo y para qué y la fatiga inclemente, terrible, angustiosa, feliz e intolerable de la vida. Nunca más. Para siempre, allí en la cama. Los dos abrazados, antes que el tiempo, la vida, los hechos, las circunstancias, la adversidad, el destino, la gente, los padres, los hijos, los hombres y las mujeres nos separen, se introduzcan entre nosotros como una cuña feroz, despiadada, estúpida, odiosa, sin sentido, pero brutal e inexorable y nos separe, nos destruya, nos mate, nos aleje, nos castigue.
Como ya había ocurrido otra vez, cinco o tal vez seis o siete, no lo recuerdo ni quiero recordarlo con precisión. Pero varios, pocos, muchos meses atrás, cuando salí del hospital al que había llevado a Julia, sin luchar, entre la vida y la muerte, pálida y abandonada en esa camilla de la ambulancia que seguramente había llevado mucho dolor y sufrimiento y muerte y ahora atravesaba entre los camiones repletos de soldados amenazadores e indefensos.
Y cuando los médicos dijeron que todo iría bien y las monjas del sanatorio aceptaron que Julia se quedara, a pesar de haber intentado suicidarse, cuando la madre superiora con asco y fastidio y desprecio y sin ninguna caridad, dijo «bueno, que se quede», en ese momento salí del sanatorio, sin rumbo, como borracho, pero con una curiosa, impecable, clara lucidez ante lo que había ocurrido y lo que estaba ocurriendo y lo que podía acontecer por mano de un destino aciago, loco, impenetrable, estúpido, sin piedad, ajeno a nuestras esperanzas, y decepciones. Sin razón. Caminé hasta mi pequeño, vacío, silencioso, oscuro departamento y me arrojé sobre la cama y pensé tontamente que tenía que tomar una decisión. Que algún hecho, acto, movimiento, tenía que producir como respuesta, complemento, consecuencia, de ese otro que había ocurrido casi frente a mí, como un golpe en medio del pecho que nos deja sin aliento. Entonces algo tenía que hacer. Simplemente para que no se perdiera inútilmente en el vacío. Para que la dinámica produjera dinámica y la energía continuara a la energía. Y las voces siguieran a las voces y no a los torpes, inútiles, angustiosos silencios, y los gritos fueran parte de un coro de gritos, enorme, terrible, no majestuoso que eso es cursi, gritos frenéticos e inmisericordes de los que quieren vivir y por eso mueren y matan. Seguir siendo parte del coro y no escapar, ocultarse, dar vuelta la cara y los ojos y el pensamiento hacia otra cosa distante, diferente, extraña, y como no podía hacer eso, porque en realidad no sabía cómo se hacía, y no tenía el coraje y la fuerza y la decisión y el amor a la vida que exige el egoísmo, pensé que tenía que hacer algo. Llegué a la oscura, absurda e irracional convicción de que mi forma de hacer algo era, en definitiva, dejar de hacer algo. Entonces resolví no ver nunca más a Mariana. Era una ejecución. Me condenaba porque era culpable. ¿Quién más podía serlo? Yo, claro. Además de sus padres y mis padres y sus abuelos y mis abuelos y los parientes lejanos y cercanos y los vecinos y los amigos y parientes de los vecinos y los habitantes de las ciudades y de todas las ciudades y países y continentes que habían cobijado tanta gente, y los gobiernos y el poder y la cultura, y el pensamiento y las universidades y las iglesias y la guerra y la paz y la lucha y la fatiga y el descanso y la ambición y el placer y la envidia y el dolor, la perfidia y la mentira y el egoísmo y el sacrificio y todas las ideas y personas y sentimientos y ambiciones que forman, simplemente, esta gran acumulación de esperanzas y frustraciones que es la humanidad, como expresión arbitraria que pretende definir a la gente. Entonces yo era culpable y por eso me condenaba. Lo que no advertí esa noche terrible, estúpida y solitaria, fue que mi culpa estaba en mi soberbia. En creer que esa cosa brutal que había ocurrido era consecuencia de mi abandono. La poca consideración que tenía por Julia, me inclinaba a suponer que carecía de motivos personales, auténticos, sólidos, profundos para intentar terminar con su vida, y que el único motivo válido era yo.
No sé si era cierto, pero una fuerza extraña e incontrolable me conducía a tomar esa decisión, como si la felicidad, el placer, la alegría hubieran sido solamente una expresión equivocada, accidental, solamente un período injustificado, imprevisto de mi vida que no merecía lo que no me había esforzado por conseguir. Como si solamente las cosas que se obtienen con esfuerzo, materiales o inmateriales, fueran las únicas capaces de ser gozadas. Y esto no era cierto. Era una mentira absurda, total, sin fundamento racional, porque en realidad nada se consigue sin esfuerzo, solamente que es muy difícil, imposible, medir en qué consiste el esfuerzo, qué es esfuerzo y para quién. Cuándo este esfuerzo es consciente o simplemente se trata de una acumulación incesante de esfuerzos cotidianos, sobre los cuales la vida se desliza en una faena continua que deriva, como los veleros en el océano, según la fuerza y dirección del viento y la velocidad de las corrientes. Pero el viento y las corrientes son las circunstancias de la vida, que se aprovechan o desaprovechan, en relación con la propia orientación, así como el velero utiliza esas fuerzas favorables o desfavorables para avanzar, retroceder o cambiar el curso teniendo siempre como meta el puerto que se ha fijado como destino. De manera que la condena a la cual me sometía implicaba una suerte de trampa de la cual era creador y víctima consciente. No quería reflexionar sobre el hecho de que implicaba también un método para liberarme de Mariana, a la cual estaba unido a través de una dependencia que no me atrevía a evaluar en su real magnitud. Por eso, cuando escuché la campanilla del teléfono y después la voz ansiosa de Mariana que preguntaba dónde había estado, me apresuré a relatarle con todos los detalles el episodio que acababa de protagonizar y cuidadosamente recordé de dónde venía, antes de pasar por la casa de Julia y las circunstancias de esos dos días que habíamos pasado y como desde el sol de la vida, del placer y el abandono feliz al goce de nuestro amor, había pasado a la oscuridad, al displacer, a la muerte y al abandono, al dolor. Mariana escuchaba en silencio, no hacía preguntas, pero con la lucidez e inteligencia con que me apabullaba, sorprendiéndome, esperó el fin de mi relato y aun la afirmación de mi decisión de no vernos más, para decirme: -«Entonces sos culpable del placer y del amor. Y yo soy tu cómplice. Y para castigarnos has resuelto que nos separemos -vaciló unos segundos-. Pobre querido, cuánto te amo. Pensar que aprendo tantas cosas en tu compañía. Que me has enseñado tantas cosas de la vida y todavía no te has dado cuenta que todas las vidas son únicas e independientes. Que nadie es responsable de nadie. Que cada uno es dueño de su propio destino. De su felicidad o de su infortunio». Dijo muchas otras cosas. Bellas y profundas, simples y tiernas. Llenas de inteligencia, lucidez y sensibilidad. «Si no querés que nos veamos más, estoy dispuesta a aceptarlo -dijo-; me duele, me hace mal, pero lo acepto porque así lo quieres. Pero no esta noche. No hoy. Hoy quiero estar a tu lado. Aunque sea la última vez, pero quiero que sepas que finalmente no estás solo y que te amo como jamás amaré a nadie. Quiero que cuando nos separemos lo hagamos con plena conciencia de lo que destruimos, si algo puede destruirse. Porque lo que se siente y se vive de esta manera, existe siempre, profundamente, aunque no sirva para hacernos felices».
Media hora más tarde nos encontramos en el bar del Golf de Palermo como una pareja mas, entre todas las que en la media luz y la música suave preparaban su posterior periplo por los hoteles de la zona norte.
Fue una larga, pesada, dramática y a la vez ingenua confesión de mi vida con Julia, con grotescos fantasmas que brillaban y se apagaban entre las luces del bar, que acompañaban los tonos altos y bajos de la música. Esos fantasmas eran más irreales, más intangibles, que mis propios fantasmas que se introducían y salían de mi largo y aburrido relato, adornándolo con destellos misteriosos, atractivos y conmovedores, a pesar de su elemental y árida simplicidad. Mientras hablaba tuve la extraña sensación de que yo mismo me contemplaba y me oía desde alguna distancia. Me esforzaba en evaluar, como un autor que mira desde la platea su obra representada por otros en el escenario, hasta qué punto estaba a la altura de las circunstancias y me esforzaba en adivinar de qué manera vivía Mariana los detalles de mi historia.
OCHO
La límpida imagen de un pueblo masivamente enrolado en el bando azul y de un grupo cívico militar triunfante, rebosante de ideas democráticas, generosas, amplias y sin revanchas fue derivando, en los días sucesivos, a los normales enfrentamientos entre los subgrupos que pretendían instrumentar el poder en función de su particular manera de interpretar las necesidades del país. Muchas veces esa particular manera coincidía con los propios, individuales e imperiosos intereses personales de una manera rotunda. En otros casos se esbozaba entre declaraciones que trataban de disimularlo. Los amigos y socios de ayer eran los enemigos de hoy, y los que hasta ayer coqueteaban con el grupo colorado, sin ninguna explicación previa, asomaron sus rostros, tallados en el ascetismo de las virtudes cívicas, en el despacho del Comandante en Jefe triunfante.
Un pequeño grupo de politicólogos, nombre que generalmente se les da a los políticos con vocación pero sin votos, que deriva de un equívoco y frustrado contacto con alguna expresión del pueblo hacia la literatura política, cargada de adivinación del futuro, buenos consejos, y la indirecta manifestación de su más absoluta vocación de servicio y sacrificio, para zambullirse en la monotonía y el displacer de alguna subsecretaría o por lo menos algún cargo de consejero, para cualquiera de los coroneles o generales que serían exaltados al poder como consecuencia del cambio. Estos le explicaron al Comandante en Jefe que debía ser el Presidente constitucional, a través de un proceso urdido por su experiencia política. En estas reuniones destacaban las extraordinarias dotes de conductor y de esclarecido hombre de Estado del general triunfante. Este, no por modestia, sino por irrenunciable torpeza, no acertaba a suponer que se estaba hablando a su favor. La torpeza del Comandante en Jefe tenía el límite natural de su correcta apreciación del ejercicio del poder y de su apasionada admiración por el éxito. Y allí el éxito era él. Para trasladar ese éxito al plano político institucional no necesitaba politicólogos, sino al mismo Mandrake. Por otra parte, el pueblo, supuestamente agrupado alrededor de un movimiento autotitulado Frente Nacional, esperaba su turno para la negociación a través de sus dirigentes políticos y sindicales. Lo más curioso de este período fue que ningún grupo hablaba mal del otro. Los excesos verbales, la arbitrariedad, la falta de medida y de prudencia de políticos y militares, habían permitido que un presidente cayera arrastrado por la violencia de los intereses económicos desplazados por la política oficial. Ese recuerdo estaba demasiado fresco y los culpables, cualquiera fuera su grado de estupidez o irresponsabilidad, se sentían inquietos ante el caos generado por su conducta como peones al servicio de objetivos que, en definitiva, apenas intuían o desconocían completamente. Ahora se decía en las fuerzas armadas que los colorados eran la infantería dentro del ejército y los azules la caballería, porque el Comandante en Jefe era de caballería, y la mayoría de los oficiales que lo rodeaban pertenecían a esa arma.
Allí empezó a esbozarse una nueva secta: la pingocracia, sistema político institucional de largos alcances en la política nacional.
La Revista fue derivando de la crónica política al humor político, sin proponérselo. La única propuesta consistió simplemente en tratar de sintetizar o transcribir todo, absolutamente todo lo que se decía en voz alta o en secreto, en los medios militares, económicos, políticos, sindicales y eclesiásticos. Las columnas en los diarios o las conferencias y declaraciones de los politicólogos fueron cuidadosamente seleccionadas y sintetizadas, y a un archivero malvado se le ocurrió resucitar las expresiones del pasado para consignarlas junto a las del presente, recordando, por supuesto, que tenían el mismo origen. Esto nos generó lectores y enemigos. Mi amigo, el dirigente sindical del transporte, después de las primeras semanas de euforia, había recobrado su sentido común.
Ya no buscaba al coronel en la Escuela Superior de Guerra, mucho menos después de descubrir que este había sido designado en un alto cargo en los servicios de informaciones, y su insistencia podría convertirlo rápidamente en subversivo. Simplemente se dedicó a especular, esperando el desenlace. Lo cierto es que los sectores populares agrupados en el Frente habían apoyado, antes y después del triunfo, al grupo azul. Y ya en el poder, el grupo azul designó a un Ministro del Interior integrante de la «pingocracia» que puso en la cárcel a varios de sus dirigentes. Se cumplían formalmente las normas de todo proceso de cambio.
Nuevamente el pasado irrumpía triunfante en el presente y proyectaba su sombra, grave error, su luz, hacia un futuro previsible. No me sentía decepcionado. Solamente algunas náuseas cada vez que analizaba la información para preparar mi página de la Revista.
En eso estaba cuando recibimos el llamado del Ministerio del Interior. Un amigo nos avisaba que el Ministro había ordenado secuestrar la Revista y clausurar la redacción. «Tómenselas que los chupan» -dijo, y cortó la comunicación. Nos fuimos. En realidad no hubo deliberación ni propuesta de reclamar a la Sociedad Interamericana de Prensa. Eso era para Gainza Paz o el Buenos Aires Herald. A nosotros nos hubieran comido los piojos en la cárcel de Devoto. Decidimos abandonar la redacción con dignidad y sin apuros evidentes. El propietario director de la Revista fue víctima de una lipotimia, que determinó su traslado urgente a la Pequeña Compañía de María, y solamente el viejo, estoico y escéptico jefe de redacción, que había padecido sus primeros magullones por la arbitrariedad como reportero de Crítica, treinta y cinco años antes, se quedó a esperar la policía.
Desde el café, frente al edificio de la Revista, observamos la llegada del celular y los dos patrulleros. Diez minutos más tarde bajó el viejo con los dos oficiales que conversaban animadamente. Subieron a uno de los patrulleros. El chofer y el suboficial del camión celular miraban a los espectadores del episodio con cierta frustración. Llegaron con el camión vacío y se iban con el camión vacío. Un papelón. Quince minutos más tarde, después de los primeros gin-tonic, llegó el abogado que no se molestó en subir a la redacción, y entró en el bar a conversar con nosotros. Le contamos la historia. Alguien le dijo que los patrulleros eran de la comisaría primera. «Voy para allá» -dijo, y se marchó sin pagar la cuenta. Tampoco su gin-tonic.
Me fui caminando por Santa Fe hacia el norte. Difícil imaginar mejor espectáculo. Las argentinas son sensacionales. Acababa de perder mi empleo, estábamos casi a fin de mes, podía apostar que nadie se preocuparía por pagar mi sueldo, y me sentía el tipo más libre, feliz e independiente del mundo. Cada mujer que pasaba era la aventura. Una mirada perdida o apenas insinuada era fascinante, misteriosa, llena de esperanzas y promesas. Pura deliciosa mentira que me encantaba. La idea de sentirme un periodista heroico y perseguido se me antojaba simplemente ridícula. No me importaba nada. Ni la revista, ni el gobierno, ni el ganso infatuado del Ministro del Interior, ni mi trabajo ni lo que fuera a ocurrir en el país en los próximos meses. Seguramente nada nuevo. El retorno del pasado. Pasé a dos cuadras del departamento de Julia. No había vuelto a vivir con ella, a pesar del intento de suicidio y a la renuncia a mi relación con Mariana.
El recuerdo de esos hechos ensombreció mi buen humor. Advertí de pronto que no tenía dinero. Que tal vez el viejo todavía estaba en la comisaría primera. Que los oficiales de policía tenían pinta de torturadores y los del camión celular, con toda seguridad, te hacían subir de una patada y te bajaban con otra. Mi propia frustración me hizo tomar clara conciencia del abuso, de la arbitrariedad. De la trampa del cambio. Azules y colorados eran la misma cosa, ya lo sabíamos, pero podía ser diferente, tal vez eran prejuicios nuestros, no, no lo eran, era la verdad, el Ministro del Interior tenía su propia lista de enemigos de la patria, su propia lista de salvadores de la patria, por supuesto encabezada por él mismo, andá a cagar, siempre ganan los mismos y se joden los mismos y además esto ya era insoportable, ya sabía que estaba entre los que ganan y en definitiva nunca se joden.
La Revista sería abierta, la clausura levantada, yo volvería seguramente a mi máquina de escribir, el viejo estaría jugando al truco con el comisario de la primera y el director, mártir de la libertad de prensa, entrevistado por la Sociedad Interamericana de Prensa y con argumentos firmes para no pagar a sus acreedores durante los próximos seis meses, volvería a desparramar su mediocridad a través de la normal expresión de aburridos lugares comunes frente a todos nosotros, pero ahora, con la huella indeleble del martirologio en su rostro torpe, estúpido, sufrido, sin imaginación, de ignorante, ladrón de terrenos tardíamente reivindicados por sus propietarios, con la plata suficiente como para mantener una revista escrita por un puñado de heroicos periodistas venales y escépticos, que se cagaban en él y simultáneamente en el Ministro del Interior y que además no tenían ni el interés, ni la voluntad, ni el entusiasmo, por sublevarse ante esa realidad que era cómoda, agradable, satisfactoria. Todo una mierda.
No hay pájaros durante la tarde por la calle Santa Fe. Tampoco durante la mañana, a pesar de que eso es lo natural. Los pájaros cantan durante la mañana. No aquí en la calle Santa Fe. Ni durante la tarde y mucho menos en la noche. Y mi humor ya era una porquería. Desagradable, ácido, burlón, desdichado. Julia no se había muerto, pero hubiera sido bueno que eso ocurriera. O no es verdad. No hubiera sido bueno de ninguna manera. Hubiera sido el derrumbe, el horror, la tristeza, el desamparo, la oscuridad, la indiferencia, el absoluto, la profundidad de la soledad y él está bien, qué vamos a hacer, la vida es así, todo puede esperarse o nada, o qué más da. Muerte, silencio, fatiga, soledad, tristeza, abandono. Así llegué a mi casa. Si así puede llamarse esa mezcla de soledad, tristeza, desamparo, y si no hubiera sido por el portero, que en ese momento limpiaba el departamento, jamás me hubiera enterado, no hubiera sabido nunca, porque difícilmente hubiera repetido el llamado. Pero allí estaba Alberto, el portero de mi casa. Algunos meses atrás había aparecido en la puerta con un balde de hielo y una botella de champagne para festejar mi cumpleaños. Porque yo estaba solo. Es cierto, era mucho tiempo y Mariana no estaba todavía en mi vida. Y Alberto que es gordo y de buen humor, un libertino frustrado por su mujer seca, desagradable, baja y sin piedad por la gente y por la vida, advirtió que estaba solo y había descubierto también el champagne que tomó en mi casa. Fue quien atendió el llamado inesperado. La voz era firme, agradable, imperativa y a la vez cargada de inútil cortesía. Y esa voz, que era la del padre de Mariana, me había dejado un recado. Me sentí sorprendido. Pocas veces habíamos hablado con formalidad, ignorando con buena educación todo lo que pudiera tener importancia. Menos aún tratar de temas reales de la vida cotidiana. Mi vida con su hija, por ejemplo. Hablamos de política, de arte, de literatura. Todas cosas ajenas a nosotros. Es decir, no precisamente ajenas. Impersonales. Conversaciones casi académicas. Desarrolladas de manera que no hubiera ninguna posibilidad de introducir algún elemento personal, emocional, de comunicación verdadera. Educación. Formalidad y estilo de buena sociedad. Él sabía que yo era casado o que estaba separado a medias o que vivía con su hija de la que me separaban y acercaban muchos años de diferencia. No puedo decir que era de mi generación, pero no había muchos años de diferencia. Pienso que el estilo formal, convencional, era una deformación profesional que recordaba su pasado de diplomático o simplemente la consecuencia de una buena educación, o la posibilidad de mantener las distancias y preservar su independencia. Su individualidad.
Mariana dijo más tarde, que jamás hubiera pedido a su padre que interviniera, ni siquiera que intentara comprender su angustia y su tristeza, y seguramente eso era verdad en parte y en su mayor parte una mentira más, entre todas aquellas con que rodeaba su soledad y su apasionado deseo de compartir la vida, la alegría, el dolor y el abandono.
Porque, cuando respondiendo a aquel inesperado llamado transmitido por el portero llegué a la casa de la calle Quintana, Mariana estaba en su dormitorio, según me informó la mucama mientras esperaba la aparición de su padre, y yo estaba realmente intrigado, curioso, quería saber qué iba a ocurrir, cuál era el tema o el objetivo de la conversación y, al mismo tiempo, esperaba que el desenlace no se produjera tan rápidamente. Quería postergar ese momento sintiendo mi presencia en esa casa, y la presencia de Mariana, a quien no veía desde hacía varios meses, y la recargada acumulación de objetos bellos y costosos y el silencio, que se me antojaba extraño, mientras observaba el incesante desfile de automóviles que circulaban hacia la Recoleta, y el brillo duro de los últimos rayos de sol sobre los vidrios de las ventanas de los departamentos de la vereda opuesta y no sé por qué ridícula razón, recordé a la vieja vecina con su perrito pequinés y al portero que me había visto entrar, no sin cierto asombro, ya que, como era de suponer, sabía que el padre de Mariana estaba en la casa y yo no era más que un intruso, un visitante furtivo y a horas imprevisibles durante sus largas ausencias en ocasión de las hipotéticas aventuras conjeturadas por su hija. Cuando entró y me saludó con su natural cortesía, y hablamos de la situación política y del triunfo de los azules, y le conté la clausura de la revista, temí que en realidad la conversación se limitara a eso, por lo cual la ocasión, el llamado, la circunstancia me parecieron grotescos, inexplicables.
Seguramente interpretó el mensaje de mi desconcierto, mensaje que no había sido formulado, pero que adquiría mayor vigencia a medida que los últimos rayos del sol desaparecían y una semi-penumbra azul transformaba esa conversación formal y casi intrascendente en un coloquio intimista en el fantasmagórico escenario de las estatuas de mármol y bronce, los candelabros, las porcelanas y los veladores como sombras gigantescas, inútiles, abandonadas a una función diferente de la que generó su creación, y fue cuando ya casi la oscuridad nos envolvía por completo cuando dijo, con la mayor sencillez, como si se tratara de un lógico corolario de la charla política, unas pocas palabras:
-Ud. debe saber que yo amo mucho a mi hija. Y solamente en los últimos meses, por primera vez, desde su infancia, la vi realmente feliz. Ahora ha vuelto a estar triste.
Yo seguí en silencio, esperando la continuación de ese enunciado, pero al mismo tiempo advertí que el living ya estaba casi a oscuras, y que si alguien hacía algún gesto, realizaba el intento de encender alguna luz o se incorporaba, en ese esquema estático y cerrado de la curiosa relación que se había establecido entre ese hombre y yo, a pesar de la conversación intrascendente, nada de lo que pudiera decirse después tendría la profundidad, la sutil calidad de la relación humana que se había generado durante el largo tiempo que duró la conversación, y la delicada circunstancia, apuntada como último párrafo por el padre de Mariana, aun cuando ese no era un último párrafo, sino el principio del tema que seguramente había decidido su llamado y explicaba mi presencia en esa casa. Y entonces, como si hubiera sido previsto y preparado a lo largo de muchísimos ensayos, después de haber medido el tiempo innumerables veces, en el momento exacto en que él debía continuar lo que había comenzado o yo debía agregar algo a esa inesperada afirmación, entró la mucama, casi de puntillas, como un fantasma silencioso y en un rito que seguramente repetía cada día a la hora del crepúsculo, fue encendiendo las luces del living hasta que la escena cambió totalmente y transformó nuestro silencio en un hecho natural no embarazoso, sin conflictos, porque habían bastado esos pocos segundos para que yo entendiera la curiosa y a la vez natural decisión de ese hombre, a quien seguramente no le había sido fácil asumir la responsabilidad de llamarme y comunicarme lo que seguramente muy pocos padres serían capaces de confesar en circunstancias similares. La mucama volvió a entrar, esta vez con una bandeja, dos vasos y un balde de hielo que puso en una mesa baja y luego acercó tres botellas de diferentes marcas de whisky. Y cuando se marchó, me limité a decir con sencillez y sin agregar ninguna explicación que nadie me pediría, que yo también amaba a Mariana.
Más tarde ella calificó la conversación de ridícula, impropia de gente grande, abusiva, en relación con el respeto mínimo que debe exigir cualquier persona. Extemporánea, injustificada y carente del elemental pudor con que deben tratarse los asuntos relacionados con los sentimientos y la intimidad. -«Ustedes hablan de la gente como tratan la información política. Fingen que se trata de algo muy importante, pero en el fondo piensan que hay algo profundamente poco serio. Me niego a ser considerada como un tema de negociación o de comentario objetivo». Las fantasías de Mariana la llevaban a conjeturar que la larga hora crepuscular transcurrida entre mi llegada a la casa de la calle Quintana y el primer whisky, había sido dedicada a su persona, a la mía y a nuestra relación, frustrada, interrumpida, caótica, destructiva y bella como ella la imaginaba y yo la sentía. Ni su padre, ni yo, intentamos refutar sus afirmaciones ni aventar sus conjeturas con la fría información de que habíamos hablado de política y de los enfrentamientos entre azules y colorados y azules y azules y azules y colorados y colorados, y toda la ridícula, fatigosa y reiterada rutina de información que parecía calcar los días a lo largo de una serie ininterrumpida durante los últimos meses.
Pensamos, sin acuerdo previo, que no había que privarla de ese momento de deleite. Que se sentía feliz por haber sido protagonista principal en el diálogo entre su padre y su enamorado. Fue una especie de personaje de novela francesa del siglo pasado. Entre la virtud y el pecado. Entre el amor tierno, consecuente y, protector de su padre y el amor apasionado, egoísta y caótico de su amante casado, divorciado, solitario, independiente, desleal, inconsecuente, pero profundamente enamorado. De manera que nadie asumió la responsabilidad de informar la realidad, porque si bien nada de lo que Mariana imaginaba había ocurrido formalmente, todo eso había ocurrido en dos frases que no necesitaban desarrollo, ni explicación ni detalles. Posiblemente lo que había ocurrido era mucho más importante y profundo de lo que Mariana había imaginado. Pero en definitiva, todos nos sentíamos satisfechos. Lo cierto es que Mariana, durante nuestra despedida en el Club de Golf de Palermo, me dijo que hasta que volviéramos a vernos no saldría de su casa y allí estaría a toda hora, esperando. Jamás creí en esa afirmación y la atribuí a sus pocos años. Sin embargo, cada vez que llamé a su casa, generalmente a las últimas horas de la tarde o durante la noche, ella respondió a mi llamado. Sólo al cabo de varias semanas advertí hasta qué punto era una actitud anormal. Lo que no sabría decir es cuál era el punto de referencia válido, para evaluar la anormalidad. Dónde estaba el margen de la normalidad. Posiblemente ninguna actitud de Mariana se ajustaba a los patrones convencionales de la normalidad, si de esta manera podemos llamar a los usos y costumbres que reglan las relaciones de la gente, sin que nadie se lance a la aventura de analizar la validez de las premisas sobre las cuales se asienta esa normalidad. La decisión de encerrarse se compaginaba con su inclinación a la soledad, al automarginamiento y también a la autocompasión. Yo envidiaba su capacidad para la soledad, cualesquiera fueran las razones que la determinaran. Me consideraba un solitario, pero entre la gente. Necesitaba estar rodeado por muchedumbres anónimas, rostros, cuerpos y movimiento. Ruido y silencio y saberme solo y espectador de todo lo que me rodea sin que nada me obligue a participar. Pero la absoluta, real, concreta, y abismal soledad de un cuarto o de un departamento, era solamente un refugio transitorio, una estación privada que podía permitirme la libertad del acceso voluntario al mundo después de haber disfrutado de la posibilidad del aislamiento. Mi soledad era solamente un instrumento para preservar mi libertad, no una vocación natural que podía practicar sin esfuerzo y sin límite. Mariana era una especie de profesional de la soledad sin temor de que la vida transitara fuera de la ventana de su cuarto. Sin participar en ella.
Por eso, la noche de la sorprendente invitación de su padre, cuando salió de su cuarto y vino a saludarme, lo hizo con el afecto prudente y medido con que se saluda a un amigo en una reunión social y cuando, aprovechando unos minutos de ausencia de su padre me dijo con voz suave, cargada de ternura, que era muy feliz por volver a verme, pensé que nunca podría saber con absoluta certeza si eso era cierto, porque en el caso de que así fuera, nada había hecho para evitar la separación y menos aún para apresurar el reencuentro.
Esa separación tuvo consecuencias curiosas. No solamente no nos veíamos sino que tampoco teníamos comunicación con gente que pudiera informamos de cuál era la vida que llevábamos. La separación no dejó huellas y fue como si nunca hubiera tenido lugar. No fue un vacío que pudiera amenazar nuestra relación sino, por el contrario, una ligazón que hizo todavía más intenso nuestro amor. Hablábamos de esos meses como si hubiéramos vivido juntos cada momento, cada recuerdo, cada pensamiento. A veces nos preguntábamos si realmente habíamos estado sin vernos y terminamos admitiendo que se trataba solamente de una anécdota intrascendente, incapaz de condicionar el presente y sin significación en el pasado. Sencillamente había sido inútil, si es que alguna vez pretendió tener alguna utilidad ese acto compulsivo generado por circunstancias ajenas al hecho concreto de nuestra relación.
Fuimos felices, con todo el tiempo para dedicarlo concienzudamente a la búsqueda del placer. Nos quedaba esa alternativa que no exigía grandes gastos, ya que la revista continuaba cerrada, yo no tenía dinero y debía dos meses de alquiler en mi pequeño departamento. Lo cierto es que la búsqueda del placer no era una alternativa, sino el objetivo, fundamento y condición de nuestra irregular vida de pareja. Comíamos porque Mariana tenía una llave de mi departamento y la heladera, así como la despensa del departamento, aparecían cada día repletas de toda clase de alimentos y bebidas. Estaba cumpliendo la fantasía de gigoló que todo hombre ha alentado alguna vez. Con más encanto todavía porque la generosidad provenía de una mujer dieciocho años más joven, que hacía todas las cosas simples y confusas destinadas a probar que me amaba. No tenía ninguna preocupación. Cuando el propietario del departamento resolviera desalojarme seguramente conseguiría otro. Esto no ocurrió porque el encargado del edificio, gordo y amigo, castigado por la presencia inevitable de su mujer desabrida, dura, fea y desagradable, había logrado la suficiente confusión entre los gastos de expensas comunes del edificio, los alquileres, los impuestos y sus propios sueldos como para disimular el hecho de que yo no pagaba mi renta. No había sido complicado obtener ese resultado, ya que todo el edificio pertenecía a la única heredera de una gran fortuna compuesta por edificios de renta para habitación y oficina, campos en el interior del país y varias fábricas de productos alimenticios. El sistema podía tener filtraciones, como la generada por la solidaridad y afecto del encargado de mi departamento, pero funcionaba con la suficiente corrección como para incrementar los recursos de la propietaria del imperio a un ritmo satisfactorio.
Mariana no volvió a mencionar la sorprendente invitación que me hiciera su padre, ni tampoco recordó las escapadas fugaces destinadas a comprar objetos de arte que lo llevaban regularmente al departamento de su amiga. Tuve la impresión de que ella sospechaba que se había establecido entre su padre y yo una suerte de nueva relación o complicidad, a la que estaba ajena, y sus comentarios carecían ahora de la libertad con que pueden hacerse a un extraño que no tiene relación directa con los protagonistas. Lo cierto es que esa conversación en la luz crepuscular que creaba formas y sombras fantasmagóricas en el departamento de la calle Quintana, me había generado una nueva responsabilidad de la cual no solamente no intentaba escapar, sino que me resultaba atractiva. Era como si me hubieran transferido parte de la responsabilidad de padre, que se sumaba a la que todo hombre, cualquiera fuera el grado de su torpeza o excelencia, tiene con respecto a la mujer que ama.
Curiosamente, me sentí atraído por esa familia, que no era de ninguna manera una familia. Sin embargo, allí estaban las condiciones básicas para la idea de familia, idea mítica contra la cual yo había reaccionado metódicamente a lo largo de mi vida y que ahora se me aparecía en una forma atípica pero atractiva.
Un padre con la madurez, la experiencia, la frivolidad, la sinceridad, la inteligencia, el placer de vivir y de amar. Con el amor por su hija y el respeto por sus sentimientos, errores o aciertos. El fantasma de una madre que no participaba de la familia pero que estaba siempre presente por carencia y no por presencia física, Mariana, solitaria, seguramente no por elección, sino como consecuencia de las circunstancias, con todos los defectos y virtudes que la hacían para mí un ser fascinante al cual amaba cada día más. Y mi propia soledad, mi fría y dolorosa aceptación de que no había tenido ni tenía una familia y que jamás me había interesado tenerla, lo cual era una mentira más de las muchas con que estructuramos nuestras defensas exteriores para preservar las debilidades interiores. De esta manera, sin advertirlo claramente al principio, fui sospechando que aquella relación caótica, fría y apasionada que nos sumergía en la guerra de dolores y triunfos, de caricias y orgasmos, se iba convirtiendo en una necesidad permanente de compañía y amor. Este descubrimiento me produjo una gran angustia. En la soledad de mi departamento, en mi cama sin Mariana, sentía que la palidez de su piel, su olor, la suavidad de sus piernas, la tibia dureza de sus pechos se había convertido en una necesidad vital, la misma que me imponía la alegría o la tristeza ante la hipótesis de que esa historia terminara. Necesitaba su cuerpo allí, a mi lado, cada noche.
Me levanté y miré las plantas y flores del pequeño jardín en que terminaba el departamento. Esas plantas eran consecuencia de la dedicación de Mariana. Ellas las compró y cada día las regaba y podaba cuando era necesario. Cortaba las hojas y las flores que comenzaban a marchitarse para que otras pudieran nacer y desarrollarse. En esos pocos metros de jardín daba el sol por la mañana y esas flores y plantas que habían cambiado, prolongado, alegrado, agregando un detalle exótico a ese simple paralelepípedo que era mi departamento, se convirtió en un modesto y delicado panorama que me alegraba las mañanas, frente a mi mesa de trabajo. Allí estaba ahora también la presencia de Mariana. «Cuando yo no estoy te acompañan mis plantas» -decía en un tono tímido, como pidiendo disculpas, tal vez temerosa de que yo respondiera con alguna expresión que pudiera herir la delicadeza de su intención. En ese momento Mariana no era capaz de darse cuenta que yo estaba absolutamente sometido.
En esos días tuve un sueño. Empezó bien y terminó en pesadilla. Veía en mi sueño el jardín del departamento, convertido en una jungla tropical llena de plantas, flores exóticas de todos los colores, enredaderas de orquídeas que trepaban por las paredes y lianas salvajes, alrededor de las cuales se apretaban flores bellísimas. En medio de ese jardín sofocante y caluroso, con humedad que impedía respirar normalmente, surgía una extraña flor de pétalos inmensos, muy blancos, con una corola de oro viejo que se movía lentamente. Como una agua viva en el mar, cerca de la costa, agitada lentamente por el ir y venir de las olas contra la arena. Y los pétalos comenzaron a abrirse y eran entonces brazos, y la corola se transformó en el rostro bellísimo de Mariana y dos pequeñas manchas azules, que permanecían quietas en el delicado movimiento de la flor, fueron aumentando de tamaño y se convirtieron en sus ojos, inmensos, azules, brillantes, como jazmines iluminados por la luz de la luna. Yo me sentía arrastrado hacia esa medusa inmensa, suave, olorosa, de colores brillantes que cambiaban su intensidad y no podía detenerme. Resbalaba, intentaba asirme de la mesa de trabajo, de las sillas, de la cama y mis manos eran de algodón y resbalaban sobre los objetos y a medida que me acercaba involuntariamente arrastrado por una fuerza irresistible a ese jardín, selva, jungla cálida de humedad, irrespirable, tenía la seguridad, la convicción aterrorizadora que me precipitaba a ese lugar para siempre, que los largos pétalos, brazos, pelo oro viejo de la medusa con el rostro de Mariana me recibían acariciándome, apretándome, rodeando mi cuello con sus brazos pétalos, cada vez más largos y suaves y fuertes y me empujaban hacia sí y hacia abajo y yo me iba convirtiendo en un ser pequeño, redondo, blando, a veces amorfo y los grandes pétalos me introducían, sin esfuerzo, como si yo flotara y no tuviera consistencia, en un hueco rodeado de pelos color oro viejo, encarnado, de luces que cambiaban de intensidad, que se movían lentamente al ritmo suave de un corazón en el sístole y diástole, pero era también una boca con labios carnosos, ávidos, urgidos por el hambre. Era, en definitiva, una vagina gigantesca, cálida, húmeda en la que me precipitaba para siempre, hacia la muerte, tragado por una fuerza terrible, salvaje, intensa, eterna.
Me desperté aterrado. La luna plateaba las plantas inundando el departamento con la serenidad de un jardín japonés.
NUEVE
El gobierno surgido del movimiento legalista del ejército azul decidió llamar a elecciones y vetó al candidato que representaba la mayoría del país. Es decir, que ganaron los colorados, después de su derrota en las calles, de los enfrentamientos en las guarniciones y de un montón de muertos inútiles. La consecuencia sería el triunfo en las elecciones, sin oposición, de un partido político minoritario, pretencioso de legalidad y democracia, pero suficientemente hipócrita como para aceptar esa realidad que distorsionaba las buenas intenciones de los oficiales que habían encabezado el movimiento militar.
Fue el triunfo de la mediocridad. Lo que quedaba de un viejo partido, el Radical, con los ancestrales vicios de la politiquería de peor nivel, agrupados esta vez alrededor de un viejo dirigente político provinciano, sin carisma, ni inteligencia, ni mérito, no ya para asumir la presidencia de la Nación, sino para comandar una seccional provinciana; pero con toda la malicia, la capacidad de intriga, el sectarismo, y el odio alimentado por los más vulgares conflictos domésticos, además del resentimiento de ver que la vida, la historia y los sucesos políticos se le escapaban de la mano. Fue candidato porque el líder del partido descontaba que el Frente Nacional, mayoritario y bien instrumentado, ganaría las elecciones. No sospechaba que el Frente sería vetado y que su partido recibiría un regalo inesperado. La Presidencia de la República. El instrumentador del fraude, de esta absurda distorsión del proceso político, de esta arbitraria decisión que enredó la trama política por los años siguientes, fue un General de Caballería, Ministro del Interior, cuyo nombre sería olvidado hasta por sus amigos pero que decidió el veto del Frente Nacional. El nuevo gobierno no tenía agallas para cerrar revistas opositoras, entonces utilizaba el método de convocar a los avisadores de las revistas para que no pusieran avisos y sacaran de la lista de beneficiados a los medios de prensa condenados. Lo cierto es que no tuvieron demasiado éxito, porque el mismo día de la asunción del mando del nuevo presidente empezó la conspiración y cada uno de esos avisadores alentaba serias dudas en relación a la sobrevivencia del régimen. Eso pasó con nuestra revista. Después de la clausura, ya con la nueva administración, volvimos a editarla con un número extraordinario. Historia del Silencio. Más de setenta páginas con toda la crónica de lo que había ocurrido desde que el camión celular y los dos autos patrulleros llegaron al edificio de la revista y se llevaron a nuestro viejo jefe de redacción a jugar al póker a la comisaría primera.
Los nuevos gobernantes aplicaron, en el gobierno, el criterio de los nativos primitivos de Australia. Destruir todo lo que no entendían, cualquiera fuera su costo. Y como eran muy pocas las cosas que entendían, para evitar algún análisis que pudiera confundirles las ideas, se empeñaron, con toda prolijidad, en destruir todos los hechos producidos por el gobierno anterior. No el del interregno, en el que se desarrolló el enfrentamiento entre azules y colorados, sino el del presidente Frondizi que con imaginación, audacia e inteligencia había superado en cuatro años los fracasos de los liberales, el caos del peronismo y la errática torpeza de los regímenes militares. Cualquier hecho producido por el gobierno de Frondizi era expresión del demonio para estos nuevos inquisidores de Ludum, por eso debía ser destruido, quemado y olvidado. O recordado como símbolo del poder de la brujería. La diferencia entre los radicales y los bosquimanos, es que estos últimos destruían todo lo que no entendían, pero conservaron el boomerang, de origen incierto y absolutamente reñido con la tradición cultural y artesanal de la tribu, pero útil para cazar y defenderse. Los radicales ni siquiera eso. Destruyeron hasta los instrumentos que se habían creado para gobernar con eficiencia. Después de muchos años de acción, de reacción, de enfrentamientos, de actitudes heroicas, de esfuerzo vital por recuperar posiciones en el mundo y de enérgica actividad política, no sectaria, no partidista, no de entretenidos de comité, nos precipitamos con el nuevo gobierno al más absoluto aburrimiento. Este fue el principal inconveniente que encontró la conspiración para su desarrollo. Como no hacían nada, era muy difícil encontrar fundamentos profundos, irritativos o desencadenantes para un golpe militar. El poder que había derribado a Frondizi era el único satisfecho. Se mantenía el statu quo. Todo seguía como antes del '58, por eso a los conspiradores profesionales les faltaba la adecuada infraestructura para progresar en sus objetivos. La política dejó de ser un tema nacional e internacional. Se convirtió en un mediocre temita de comité, de parroquia, de alcahueterías y chismes, y la indagación de los reporteros abandonó el ámbito de los ministerios, de las secretarías, con los proyectos de la transformación del país, para refugiarse en la vida doméstica de los protagonistas, en la pequeña corrupción, en la exageración de los deslices de las mujeres de algunos funcionarios, en la cotidiana estupidez de las agresiones formales durante los debates parlamentarios. Acumular la pequeña basura de cada día. Ese era nuestro objetivo ahora, según las sabias indicaciones de nuestro viejo jefe de redacción.
Reflexionaba sobre estos hechos mientras buscaba un título ingenioso para la nota que acababa de escribir, cuando el cadete de la oficina me informó que tenía un llamado de Julia, mi ex mujer. Cada llamado de ese origen inexplicablemente me hacía saltar el corazón a la garganta. Lo relacionaba siempre con la catástrofe. Todo iba demasiado bien en mi vida. Las relaciones con Mariana, mi trabajo, tenía dinero, una amante joven, rica, escribía lo necesario como para justificar mi salario y nadie me exigía más. No aspiraba a reemplazar al viejo jefe de redacción ni al propietario de la revista. Quería ser rico, pero mágicamente, sin esfuerzo deliberado ni sacrificio. Lo cual implicaba la decisión de no ser rico. Quería que la vida fuera buena, corta, rica en satisfacción y placer y después el olvido, la nebulosa, el infinito, la eternidad, nada, acabar de una vez para siempre. Estuve a punto de hacerle decir que no estaba, pero mis culpas fueron más poderosas que mi vocación por la vida sin problemas. Atendí el llamado. ¿Que cómo estaba? Bien, claro. ¿Cómo están los chicos?, también bien. ¿Tenés algo que hacer esta noche? Bueno, en principio siempre tengo algo que hacer. Es que tengo algo importante para hablar. Eso es lo que me temo. No te diviertas siendo siempre cínico, que al final no te servirá para nada. Pero mientras tanto sirve. Bueno, yo pienso que tendrías que venir. Te va a importar e interesar. ¿A las nueve? Bueno. A las nueve. ¿Cómo están los chicos? Siempre bien. Esa no es tu preocupación ni debe serlo. ¿No? ¿Por qué? Vamos... Estaré a las nueve. Cortó la comunicación, ¿Qué había querido decir? ¿Qué cosa se proponía ahora? No podía saberlo, pero esa noche iría a verla, porque no había sabido o podido o querido ignorarla. Nunca.
El jefe de redacción me pidió que tomara contacto con el coronel que estaba en la Escuela Superior de Guerra durante el enfrentamiento entre azules y colorados. No conocía el episodio del transporte de tropas, pero sabía que era uno de mis amigos porque había llamado a la redacción en varias oportunidades. Le dije que haría lo posible, pero que resultaba difícil tomar contacto con jefes triunfantes. Me contestó reflexivamente que tal vez ya no era un jefe triunfante. Insistió en que lo buscara. Entregué mi nota de la semana y me fui. Cuando esperaba el ascensor vino el cadete a decirme que Mariana me llamaba por teléfono. Volví para atender el llamado. Me hablaba desde un negocio en el que estaba comprando regalos para su padre y para mí. «¿Cuál es el motivo?» -pregunté. «Ninguno» -fue la respuesta-. «Así son más lindos los regalos». No quise decirle que ella era mi mejor regalo. Le mentí, diciéndole que esa noche debía comer con el Jefe de Redacción y dos oficiales del ejército. La vería más tarde. «A las once más o menos. ¿Está bien?» «Claro que está bien, mi amor». Bajé y comencé a caminar sin rumbo fijo. El llamado de Julia había ocupado una zona importante de mi subconsciente durante toda la tarde. No podía ser para nada bueno. No es que Julia tuviera permanentemente el propósito de torturarme, pero sus llamados respondían generalmente a alguna demanda, necesidad, problema o circunstancia traumática, conflicto con alguien o algo que seguramente debía ser resuelto al día siguiente por la mañana o debía haber sido resuelto esa mañana, o a la tarde anterior y ella se había olvidado de comunicarlo, no me había encontrado, o sencillamente creyó que podía resolverlo sola. Nuestras relaciones se desarrollaban generalmente en ese esquema, con mayores o menores variantes, todas seguramente negativas.
Julia tenía un sentido trágico de la vida. Su voz en el teléfono me producía siempre una gran angustia, desconcierto, como si yo estuviera permanentemente en falta con ella. Y seguramente debía ser así, pero con seguridad no tenía relación con el dinero que tenía que darle mensualmente para los chicos, ya que ella ganaba mucho más que yo y podía multiplicar sus ingresos en la medida que se lo propusiera. Era una eficiente diseñadora industrial. Esa profesión estaba en manos de una élite muy bien pagada. Podía mandar a paseo a sus clientes y habría muchos más esperando para reemplazarlos. No es necesario agregar que no tenía ningún respeto por el periodismo. Posiblemente era nuestra única coincidencia fundamental. De todas maneras Julia tenía un arte especial, una inclinación natural a generar a su alrededor una maraña compleja y difícil de malos entendidos, rencores, envidias, agresiones y abusos entre los cuales ella aparecía involuntariamente como víctima inocente. Y tal vez lo era, pero introducirme involuntariamente en ellos me obligaba a una aventura caótica, incierta, difícil, una especie de escalada en la niebla, la selva que bordea el Amazonas, árboles, lianas, una oscuridad impenetrable, el sol jamás puede atravesar el follaje y las piernas se hunden en el cieno que es una suerte de trampa pegajosa. Desde el intento de suicidio me hacía responsable, no de su acto frustrado, sino de su vida, porque había evitado su muerte. No había escape. Era un ser solitario, tierno y ansioso de ser tomado en consideración. Y era tomada en consideración, pero no lo advertía.
Caminé muchas cuadras en mi Buenos Aires cambiante, inagotable, rico en gente atractiva, bella, despreocupada, siempre derivando hacia una nueva catástrofe política signada por la mediocridad, la estupidez, la irresponsabilidad sin sanción. A medida que desaparecían los últimos rayos del sol, la luz azul encarnada del crepúsculo, las luces de las vidrieras y los automóviles añadían una nueva riqueza de color, de movimiento, de aventura a las calles estrechas, transitadas por gente apurada y sin destino. Ciudad sin mendigos ni lustrabotas, sin pedigüeños ni vagabundos que apelen a los sentimientos de los transeúntes, porque saben que es una tarea inútil. Donde no se da limosna por pudor, por timidez, porque pedir lo que se necesita es hasta impúdico, más aún, inmoral. Los mendigos emigraron de Buenos Aires como empezaban a hacerlo los técnicos y profesionales.
Mis pensamientos volvieron a Julia, me detuve en un bar y en la barra pedí un gin-tonic. Al ver el teléfono sobre el mostrador me acordé del coronel amigo. Como no tengo memoria para los números telefónicos consulté mi libreta y lo llamé. Para mi sorpresa respondió personalmente. Estaba en su casa a las nueve de la noche. En una fracción de segundo recordé la reflexión de mi jefe de redacción. En tres minutos de conversación me enteré, que era un coronel planchado. Esto es, un coronel antiguo y sin destino. Nos citamos para el día siguiente. No hice ninguna broma sobre los objetivos nacionales. Pensé en mi amigo, el dirigente sindical del transporte, e imaginé que su poder no era tan efímero.
Este país se traga a la gente. Genera decenas de hombres y mujeres inteligentes, generosos, valientes, arrojados, hasta heroicos y los termina, los liquida, sin pasión ni piedad. Los escupe y los destroza, los exalta al poder y de un manotazo los lanza a la calle, sin esperanza ni alternativa. El General Comandante en Jefe del Ejército, dios de la guerra y poder absoluto, al día siguiente en que el radiograma de la consulta a la fuerza retornó negativo no tiene ni la estima, ni el respeto, del ordenanza del Círculo Militar. La Argentina se muere por autofagocitosis. Se come, tritura, y destruye a su gente y luego en este incesante, eterno e histórico metabolismo los transforma en detritus, caca, excremento, nada. Naturalmente esto le ocurre a los que tienen significación. Los mediocres prevalecen. Invaden los medios de comunicación intervenidos casi siempre por el Estado. Desbordan en las radios y llegan al extremo más inefable de estupidez en la televisión. Hay otra clase que maneja los ministerios, las secretarías, son asesores permanentes. ¿De quién? De cualquiera. Son tecnócratas presuntamente sin ideología. Y es mentira. La ideología es clara, evidente, imposible de ocultar. Es el juicioso sometimiento a la autoridad de turno, lo cual da rédito material y social. En esta clase se enrolan los hijos de las familias tradicionales, sin fortuna, que buscan a través de la genuflexión frente al poder y los intereses de las grandes empresas recuperar lo que sus padres o abuelos dilapidaron alegremente en épocas pretéritas. Son educados, no hacen ruido cuando toman la sopa, están dispuestos siempre, invariablemente, a decir sí al patrón de turno, y como desprecian su propia realidad vuelcan ese desprecio sobre el pueblo que tiene voz, acción, decisión. En definitiva, pelotas. Son los eunucos de la clase dirigente, medran alrededor de los que mandan y cultivan su cuotita de subpoder, para canalizar su envidia, su frustración, su mediocridad y ocultar como pueden su falta de información, de cultura, de formación para ser, alguna vez, nuevamente clase dirigente. Sólo que les faltan las condiciones intelectuales, vitales, el arrojo, la claridad conceptual y el coraje que tenían sus abuelos, aquellos que dilapidaron alegremente sus fortunas con algunas buenas putas en Europa. O comprando votos o manteniendo sus matones y amanuenses. Los que habían subido al poder con los radicales eran, en definitiva, la misma cosa. Algunos tienen el mismo origen, otros hacen ruido cuando toman la sopa. El radicalismo ya no es un partido popular. Es simplemente el refugio de la mediocridad, de los sectores más reaccionarios de la clase media y de algunos ganaderos trasnochados que suponen que el progreso o la técnica es una suerte de maldición bíblica. Y el ejército azul había sentado a esos personajes en la presidencia de la República, en el Senado, en la Cámara de Diputados y entraron a saco en la Intendencia de la ciudad de Buenos Aires desde donde se asociaron al juego clandestino, la venta de jubilaciones y la especulación, en todas las actividades controladas por el municipio. A pesar de todo eso, buena gente. Amigos de sus amigos. Quienes teníamos que padecerlos éramos los que integrábamos el resto del país. Es decir, la mayoría.
Rumiando estos pensamientos optimistas llegué al departamento de Julia. En una fracción de segundo, como surgiendo de una nebulosa, recordé las secuencias del descubrimiento y el salvataje. Un profundo malestar me sacudió la boca del estómago. La náusea. La convicción de que eso había pasado, había ocurrido tiempo atrás, pero que podía repetirse en cualquier momento. Toqué el timbre del portero eléctrico y tomé la decisión de marcharme si no respondía enseguida. Como una consecuencia natural de esa reflexión, como si hubiera gritado mi propósito, la destemplada voz de una mucama me preguntó quién era, y sin esperar respuesta oprimió el botón que liberaba la puerta. Subí en el ascensor con la idea de que debían dejar allí permanentemente una silla para descender suicidas. Reflexión macabra, casi absolutamente estúpida y pretendidamente humorística. Me reflejaba hacia el infinito en una repetición de imágenes por los espejos enfrentados en las cuatro paredes del ascensor. Descubrí mi perfil como me ocurría muchas veces, como si fuera el de un extraño. Así es como nos ve la gente. Somos otro, pero el mismo, aunque muy diferentes. Estamos acostumbrados a vernos de frente y nos acostumbramos a encontrar una cara familiar. Nos redescubrimos con simpatía, como si encontráramos un viejo amigo. De perfil, encontramos un desconocido al que hay que observar para saber qué se propone. Cuando llegué al palier no tuve que tocar el timbre. La puerta estaba entreabierta. La mucama esperaba del otro lado para indicarme que pasara al living. Todo muy formal. «¿Los chicos?» -pregunté. «Están en la casa de la abuela» -respondió. Julia me había invitado sin los chicos. Diálogo a solas. Imaginé que sería peor de lo previsto a lo largo de mi caminata de la tarde. Estuve a punto de volverme, trepar el ascensor que todavía estaba allí detenido y perderme en la noche. Pero apareció Julia. Mientras me servía una copa hizo comentarios sobre su trabajo. Tenía un nuevo cliente que me conocía. Al enterarse de que estábamos separados le habló mal de mí.
Esto podía ser cierto, por muchas razones, pero, aunque no lo fuera, Julia siempre encontraba gente que hablaba mal de mí. Tipos a los que seguramente les debía plata, mujeres que no habían querido ser arrolladas por mi violencia salvaje o niños a los cuales no había podido descuartizar por falta de oportunidad o por la llegada providencial de sus padres. La imagen que Julia desarrollaba de mí ante mí mismo, era siempre terrible, desagradable, vulgar, despiadada, inmoral. Realmente un cerdo. Sin pizca de generosidad, capacidad de afecto, de amor, de sentido de la amistad, de la solidaridad. Egoísta, hijo de puta, aprovechador, no es que ella pensara así, decía, mientras con rostro apenado e inocente terminaba sus comentarios reflexionando «es la gente». «La gente es mala, habladora, calumnia sin responsabilidad». Era el juego de siempre. El preámbulo de todas nuestras conversaciones. Julia hacía un bombardeo de ablandamiento como se hace contra una trinchera, que después, destruida, agotada moralmente, sin alternativas, puede tomarse por asalto sin encontrar una resistencia poderosa. En una cosa se equivocaba. Como el esquema se repetía desde siempre yo ya no estaba en la trinchera. Escuchaba sus comentarios como si se refirieran a otro y analizaba sorprendido esa expresión contradictoria de la personalidad de Julia. Por una parte demostraba una aguda inteligencia y por otra un infantilismo sin atenuantes. Resolví pedirle información sobre los dos temas que me interesaban. Qué íbamos a comer y cuál era el motivo de la invitación. Continuó hablando como si no hubiera escuchado mi pregunta. Resolví esperar adecuándome al ritmo que seguramente se había impuesto desde el momento en que me llamó por teléfono durante la tarde.
Observé que en la casa nada había cambiado. Los mismos cuadros, objetos de arte preferentemente de madera. Antiguos o imitación de objetos coloniales. Julia había engordado. Estaba bien vestida y maquillada, como si hubiera pasado la tarde en la peluquería o en un instituto de belleza. Yo sabía que jamás iba a un instituto de belleza. Cada minuto aumentaba mi curiosidad. Me cruzó por la cabeza la aterradora idea de que su propósito fuera el de proponer una especie de reconciliación. Deseché rápidamente esa conjetura, aunque el maquillaje, la ropa y el estilo, entre frívolo y doméstico, justificaban la sospecha. Comencé a sentirme mal y tomé dos abundantes vasos de whisky preparándome para la lucha. Sugirió pasar al comedor argumentando que si me emborrachaba, lo cual era bastante natural, subrayó incisivamente, no podría disfrutar de una buena comida. Mientras tanto comentó que pensaba instalar una empresa por su cuenta, viejo proyecto que había imaginado siempre aunque sabía que jamás lo llevaría a cabo. La mucama me sirvió un delicioso salmón rosado y Julia me acercó el pimentero como demostrando que conocía mis gustos.
Me dediqué a comer y a escuchar su charla forzadamente intrascendente, inusualmente entusiasta y pretendidamente divertida. Casi sin escucharla recordaba la mujer que había sido. Delgada, triste, melancólica y sensible. Una muchacha solitaria que leía incansablemente y dibujaba todo lo que la rodeaba. Dibujaba hasta en las servilletas de las confiterías baratas, en las que transcurrían nuestras largas horas de ocio durante el brevísimo noviazgo y luego en los primeros años de nuestro matrimonio. Vivíamos en los cafés para no volver, primero a la sucia y desagradable pensión en que vivimos nuestros primeros meses de casados, y luego al pequeñísimo departamento, casi sin muebles, ni adornos. La chica desvalida e incapaz de manejarse sola en la vida fue la que trajo los primeros pesos a nuestra casa producto de la venta de sus dibujos. Mis colaboraciones en las revistas eran pocas y pagadas tarde y mal. Era una buena, modesta, alocada vida irresponsable. Difícil saber en qué momento comenzó el derrumbe. Pero ambos advertimos que nuestra relación cambiaba. Allí comenzó la lucha, las agresiones, las sospechas, la frialdad cargada de resentimiento y hasta el odio, tal vez no real, profundo, auténtico, posiblemente una especie de defensa, de preservación de nuestra individualidad. Una manera de poner en claro ante nosotros mismos que éramos dos individuos accidentalmente asociados para sobrevivir. Esto, en lugar de separamos, pareció unirnos más aún, lo que redoblaba nuestro recíproco resentimiento. Cuando quedó embarazada de nuestro primer hijo me sentí perdido. Si nuestro matrimonio había durado tantos años era porque ambos teníamos la convicción de su transitoriedad. Eramos libres para separamos y elegir un nuevo destino, otra pareja o la soledad. Por eso seguíamos juntos, unidos además por un extraño cariño de camaradas, aun cuando no hubiera amor. Curiosa palabra. Claro que nos amamos en los primeros tiempos. Solamente que a medida que experimentamos y vivimos el amor o la idea que tenemos de él, vamos descubriendo que a cada momento es una cosa nueva, diferente, satisfactoria ayer e insatisfactoria hoy. Los hijos significaron nuevas crisis y unos deseos desesperados de huir, de no aceptar la responsabilidad, de pretender que nada de eso era real o que formaba parte de otro plano de la realidad diferente al que verdaderamente teníamos en cuenta, para identificarlo con nuestra propia identidad. Por mi parte una absoluta inmadurez. De parte de Julia, suponer que madurez implica aceptar responsabilidades, negando el hecho de que son imposibles de manejar. Estaba tan abstraído en mis recuerdos que de pronto advertí que Julia me miraba en silencio. No había oído o no recordaba lo que ella me había dicho. Fue entonces que me comunicó su decisión de aceptar que se llevara a cabo el trámite de nuestro divorcio, al que se había opuesto sistemáticamente sin dar razones concretas. Era sin duda, una mujer imprevisible.
A partir de ese momento comencé a analizar lo sucedido, desde el llamado telefónico a la redacción, a la luz de esta inesperada revelación. Julia gozaba con mi desconcierto. Recordé su tono de voz con cierta coquetería a través del teléfono. La seductora insinuación de que me interesaría mucho lo que tenía que decirme. Su elegante vestido de noche y el maquillaje con el cual realzaba su natural y sencilla belleza. Una especie de declaración que podía traducirse: «esto es lo que vas a perder para siempre». Las mujeres son seres fascinantes.
De pronto me sentí muy bien. Sin contestar a su afirmación pedí, si era posible, más salmón rosado. Le puse pimienta recién picada y unas gotas de limón. Fue un deleite. Me sorprendí reflexionando en que esa inteligente y bella mujer se había tomado todo ese trabajo para decirme que estaba definitivamente cancelado en las hipótesis de su vida. Le pregunté cuál era la razón de su cambio. En realidad no me importaba demasiado, pero algún comentario tenía que hacer. También sentía cierta curiosidad. Me dispuse a escuchar una revelación íntima. Había conocido a un hombre que pudiera formar parte de esas hipótesis de las que yo había sido apartado para siempre. Tal vez el nuevo cliente que me conocía. Repasé la lista de nuestros amigos comunes, tratando de imaginar cuál de ellos se proponía ocupar el lugar que había dejado vacante y separé, mentalmente, varios candidatos posibles. Todo fue en vano, porque Julia volvió a sorprenderme. Me explicó que estaba enterada de mi relación con Mariana. Sabía que ya llevábamos juntos más de un año, casi dos «¿verdad?», continuó sin esperar respuesta. «Sé, además, que esta relación no es nueva. Hace muchos años, tal vez cinco o quizás seis, que es tu amante. Así me han dicho y quien me lo dijo no tiene por qué inventar una cosa así». Me pregunté si Julia estaba enterada que Mariana tenía ahora veinte años, de manera que de ser cierta esa información, se habría convertido en mi amante a los catorce años. Eso encuadraba perfectamente en la imagen de corruptor, degenerado e irresponsable. En el mismo estilo superficial, como si se hablara de alguien que poco tiene que ver con nuestra vida, le hice notar que la precocidad de Mariana no llegaba al extremo de haberse convertido en mi amante a los catorce años. «¿Tiene nada más que veinte?» -preguntó incrédula. «Sí, nada más que veinte, pero años más años menos no varía el esquema general» -dije. «Es cierto» -continuó. «He pensado que una relación tan larga implica una característica diferente a las que has tenido hasta ahora. Tal vez, querés tener libertad de acción para casarte con ella, para organizar una vida diferente». La miré sorprendido, pero tratando de que no advirtiera mi estupor. Me pareció insólita la formalidad. Cualquiera podría pensar que era fundamental, indispensable, terminar formalmente una relación para «cambiar mi vida», lo cual significaba simplemente vivir con Mariana. Era francamente cómico. No se lo dije y fingí aceptar su reflexión sin comentarios. Era más importante la circunstancia liberadora que aprovechar la oportunidad para hacer una broma. En el mismo estilo intrascendente en que ella había manifestado su decisión de divorciarnos legalmente, puesto que de hecho estábamos separados desde hacía bastante tiempo, le agradecí su comprensión. Julia se convertía en promotora de mi casamiento, tema que no había pasado jamás por mi cabeza. En ningún momento se me ocurrió que esa decisión fuera la consecuencia de un razonamiento positivo hacia mí y menos aún hacia Mariana. Julia era un personaje atípico, pero no a ese extremo. A partir de ese momento la conversación adquirió un estilo de confidencia íntima, que marginaba sutilmente cualquier intimidad. Era más una forma, que una realidad. Ambos fingíamos auténticamente, con honradez, sin molestarnos, sin introducir comentarios o conclusiones insidiosas, agresivas o intolerantes. Fue como si nos hubiéramos puesto de acuerdo en que esa comida terminara bien y constituyera un buen recuerdo sobre el cual se pudiera volver en cualquier momento. La cuota de agresión, la voluntad de fastidiarme se había agotado en los primeros minutos de conversación, durante la referencia al nuevo cliente que me conocía. Pienso que fue solamente un intento exitoso de crear cierto clima doméstico, normal, de cierta calidez familiar. De no haber existido esa cuota de agresión, si nuestro diálogo hubiera sido solamente cortés, educado, sincero, sin violencias gramaticales por lo menos, todo hubiera sido irreal, grotesco, una inesperada y sobrecogedora traslación a otra dimensión. Sentía por Julia un cariño protector ajeno a la realidad. No necesitaba protección y era perfectamente capaz de valerse por sí misma, aun cuando se precipitaba a frecuentes conflictos emocionales con amigas o amigos en los cuales el amor y el odio se sucedían en frases, todas carentes igualmente de fundamento.
Cuando caminaba hacia mi casa después de esta curiosa e inesperada reunión con Julia, me asaltó la idea de que el futuro era tan nítido como el pasado y que lo único inesperado, imprevisible, intenso y fascinante era el presente. Una idea que se contradecía en su misma formulación, porque en ese caso el futuro debía ser una proyección del caos inesperado del presente, y el pasado era variable a la luz de sus infinitas interpretaciones. No obstante, se podía adivinar que los procesos individuales, como los generales, parecían desenvolverse en un círculo de retorno constante. No era que volvieran a ocurrir las mismas cosas en sentido estricto, pero sí que se repetían las pautas condicionadoras de esas cosas, lo cual generaba similitudes demasiado obvias. Se reencuentra el pasado en cada hecho del presente, que luego se proyecta al futuro, con lo cual se aspira el inolvidable perfume que el pasado nos dejó en su momento. Una suerte de retorno constante a sensaciones e instituciones más que a hechos concretos.
Comenzó a llover. Me refugié en un zaguán a la espera de un taxi. Lamenté no haber traído mi auto. La intensidad de la lluvia aumentaba por momentos. La luz de mercurio que alumbraba la mitad de la calle, parecía el cuello y la cabeza de un dinosaurio, a quien no afectaba el agua, como una cortina de colores, mientras esperaba perplejo el derrumbe definitivo de su mundo. De pronto descubrí que no me importaba mojarme. Recomencé la marcha sin cuidarme de la lluvia que penetraba ahora por el cuello de mi camisa. Durante las primeras cuadras evité pisar los charcos que se habían formado en los desniveles irregulares de la vereda. Después eso tampoco me importó. Encontré un bar abierto pero pasé de largo. Me sentía absolutamente ridículo, mojado, fastidiado, con frío. Sin ganas de mirar un rostro ajeno. Apareció un taxi y lo llamé. Cuando llegué a mi departamento, pagué con dinero casi despedazado, que saqué de mis pantalones que chorreaban agua. Entré al departamento y fui directamente al baño donde me desnudé, tiré la ropa en un rincón y me sumergí bajo la ducha caliente. El placer es una sensación insustituible, intransferible. El placer físico. El agua caliente sobre el cuerpo, como el retorno al líquido cálido del vientre materno. Protegido y alegre. Me sequé con tranquilidad pero con energía. Desnudo todavía me serví un gran trago de whisky y me recosté en la cama. En ese momento comenzó a llamar el teléfono. Dejé que sonara largo rato. Finalmente cortaron. Quería estar solo y reflexionar sobre la sucesiva continuidad de equívocos de mi vida. Tomé de un trago todo el whisky y me introduje bajo las sábanas. Cuando el teléfono volvió a sonar estaba ya casi dormido. Era un ruido distante que no me pertenecía, ni me reclamaba.
DIEZ
El presidente salió de la casa de gobierno caminando solo. Los granaderos de guardia no lo miraron. De haberlo hecho, seguramente, lo hubieran confundido con un viejo ordenanza de traje gris. Cruzó la calle esperando juiciosamente que los autos se detuvieran en el semáforo de la esquina. Ya en la Plaza de Mayo se acercó a un vendedor de maíz y compró una pequeña bolsa. El vendedor no quiso cobrarla a pesar de su insistencia. Había reconocido al presidente de los argentinos que marchó hasta el medio de la plaza y empezó a dar de comer a las palomas. El vendedor de maíz lo miraba perplejo. Esas palomas eran las que levantaban vuelo, aterradas, en bandadas confusas y a la vez ordenadas, cada vez que los disparos de fusil o las bombas caían cerca de la casa de gobierno durante las revoluciones. Palomas acostumbradas al fuego, al ruido, a las sirenas. Eran, en definitiva, lo único permanente en la casa de Gobierno. Ahora el presidente les daba de comer y tal vez reflexionaba sobre la vida de las palomas y su relación con los dramáticos avatares de la accidentada vida política del país. La gente, advertida por algunos peatones menos apurados que reconocieron al viejo jefe del Estado, lo contemplaban con curiosidad. Algunos lo aplaudieron y con el entusiasmo natural de los hinchas de fútbol gritaban «¡Viva el presidente!». Pocos minutos más tarde una multitud lo rodeó, comentando esa insólita actividad, sin precedentes en la faena diaria de presidente de la República. Más tarde, unos hombres de trajes oscuros y ademanes enérgicos, se abrieron paso con cierta violencia entre los espectadores y se acercaron al viejo patriarca que continuaba arrojando pequeños granos de maíz, mientras las palomas revoloteaban a su alrededor, seguramente entusiasmadas por un proveedor de alimento tan notable. Los hombres rodearon al presidente y lo acompañaron hasta la casa de Gobierno. Los comentarios se generalizaron. Algunos destacaban su espíritu democrático. Otros se preguntaban si el país andaba tan bien como para que el presidente se diera el lujo de abandonar su despacho, para dar de comer a las palomas de la plaza. Otros decían que en realidad no tenía nada que hacer porque no mandaba. Otros, más groseros, afirmaron enfáticamente que le habían insinuado que se fuera un rato porque había que pasar la aspiradora a la alfombra del despacho presidencial. El nutrido grupo de espectadores fue deshaciéndose. Algunos reanudaron su marcha agitada. Otros quedaron haciendo comentarios entre serios y jocosos. Llegaron algunos periodistas de la Casa de Gobierno e hicieron reportajes tratando de saber cuál era la opinión de la gente frente a la insólita conducta del presidente. También llegó la televisión y varios equipos móviles de las radios. Cuando todo hubo concluido, el vendedor de bolsitas de maíz hizo su propia reflexión: «cuando a este lo rajen de la Casa de Gobierno no vendrá el ejército. Bastará con los bomberos».
El movimiento de la plaza volvió a ser el de rutina, mientras un sol pleno en un cielo sin nubes, indicaba que la primavera convierte a Buenos Aires en la ciudad más hermosa del mundo.
Los diarios de la tarde comentaron el episodio en su segunda edición. También los noticieros de televisión y las radios. En nuestra redacción el viejo resolvió que había que tratar el tema con toda la maldad posible haciendo un paralelo entre la actitud del presidente, rodeado de palomas, símbolo universal de la paz, a pesar de tratarse de bichos molestos, sucios y transmisores de toda clase de pestes, y los requerimientos básicos del país, que constituían el tema cotidiano de análisis para los que preparaban la revolución. El gesto del presidente, se convirtió en la expresión alegórica de la abulia folclórica de su partido, frente a las exigencias y urgencias de un país donde todo estaba por hacerse. El dibujante de la revista hizo una caricatura del presidente con una paloma en la cabeza sentado en la puerta de un rancho, al lado de la pirámide de Mayo, protagonista muda de varias tragedias y frustraciones argentinas. Yo fui encargado de escribir una nota sobre la trascendencia de las palomas en la vida político-militar del país, a partir de su permanente congregación en los techos y en los frentes de los edificios que rodean la Plaza de Mayo y en la propia Casa de Gobierno. Nos deslizábamos inevitablemente hacia el humor para superar el aburrimiento generado por la inacción oficial.
Yo continuaba con mis conflictos domésticos, ajenos a las inéditas actitudes del presidente. A Mariana le mentí que había esperado su llamado en vano y que su teléfono parecía estar siempre ocupado. La mentira de la incomunicación telefónica es normal en la vida social y afectiva de Buenos Aires, sobre todo después de una fuerte tormenta durante la cual, inevitablemente, se inundan las cajas subterráneas de la compañía de teléfonos. Lo creyó o fingió creerlo. Como siempre, esa mentira fue el punto de partida de otras. Mi auto descompuesto, falta de taxis. «La comida terminó tarde». «¿Tan tarde?» «Sí, tan tarde. ¿O crees que estoy mintiendo? Nadie más interesado que yo en dejar una reunión aburrida de trabajo y encontrarme con vos». Silencio. «Bueno, ¿qué hacemos hoy?, ¿o tenés otra reunión de trabajo?» Siempre es la misma historia. Nos juramos amor y libertad. «Claro, esa es la base del amor inteligente. El que realmente dura. Sin celos estúpidos. ¿Para qué engañarse si hay amor? Si hay mentiras, es porque el amor ya no existe y en ese caso, ¿para qué seguir juntos, no?». Nada de eso es real. Se ama, se sienten celos, se odia, se miente, se recuerda, se olvida. Una sucesión eterna, infinita, inevitable.
«Esta noche te busco temprano. ¿A las nueve está bien?». «Sí, claro, a las nueve, mi amor. Si tenés alguna reunión de trabajo, avisame con tiempo. No es que tenga algo que hacer. Solamente quiero saberlo». Cuando quise responder ya había cortado. Las palomas de Plaza de Mayo volvieron a mi máquina de escribir. Inicié la nota con un recuerdo trágico para las palomas y para unos cuantos miles de muertos en la plaza. Fue en junio del '55. Habían pasado ocho años pero todavía podían verse los agujeros de la metralla en las paredes del Ministerio de Hacienda y del Banco de la Nación. Los de la Casa Rosada habían sido reparados. A las diez de la mañana llegaron los aviones desde el río y bombardearon la Plaza de Mayo y la Casa de Gobierno. Las palomas, enloquecidas, se mezclaban con el humo de las bombas y las siluetas de los aviones, como buitres desesperados, que hacían vuelos rasantes sobre los edificios. La ciudad estaba desprevenida y los primeros muertos inocentes fueron reemplazados, horas después, por los locos heroicos. Camiones repletos de hombres y mujeres llegaban desde los suburbios a la Plaza de Mayo. Caían bajo el fuego de las ametralladoras que disparaban desde el Ministerio de Marina y desde los aviones que iniciaban su crepitar enloquecido casi desde el Congreso Nacional, a todo lo largo de la avenida de Mayo, hasta la Casa de Gobierno. Los locos heroicos venían a defender a su jefe, que ya había perdido la batalla, mientras hacía grotescos cuerpo a tierra en la Secretaría de Ejército, a una cuadra de la plaza, rodeado por un conjunto de generales derrotados. A las seis de la tarde la ciudad destruida, sin luces y ocupada por el ejército comenzó a remover sus propios escombros buscando muertos y heridos entre el ulular salvaje de las ambulancias y el estupor de amigos y enemigos.
Al día siguiente, solamente las palomas volvieron a Plaza de Mayo. Nadie podía saber cuántas habían caído en la batalla. Tampoco supimos jamás cuántos fueron los muertos. Como se trataba de muertos nacionales, los ejecutores siempre trataron de escamotear la cifra, y el gobierno que se derrumbaba no quería destacar la dimensión del golpe. Tres meses más tarde otra muchedumbre enardecida rompía la paz recoleta de las palomas, y los gritos de vidas y muertes resonaron como el eco natural de los estampidos de la fusilería de junio y de las bombas de los aviones que reventaban sobre techos, calles y personas. La historia de las palomas es la historia de la Argentina, porque todo ocurre en la Plaza de Mayo. El que tiene la Casa de Gobierno tiene el poder, aunque ese poder no se extienda dos cuadras más allá. Las palomas son lo único permanente en esta curiosa confraternidad de un poder donde lo transitorio son los hombres.
El humor se me había ido a la mierda. Se suponía que debía hacer una nota de humor y estaba derivando a una crónica truculenta de violencia, abuso de autoridad y desprecio al pueblo. Arranqué la hoja y la tiré al canasto. Le dije al viejo que escribiría la nota al día siguiente. Intentó agredirme con una mirada helada y ante mi indiferencia volvió a la lectura de los diarios de la tarde. Me fui. Algo había cambiado mi humor. No fue la conversación de Mariana. Mi humor había cambiado el día anterior. Ni siquiera durante el intempestivo llamado de Julia, ni más tarde durante la comida, ni como consecuencia de sus comentarios desagradables. El tema estaba sin embargo allí. No tenía ninguna duda que mi cambio de humor se había producido ante la hipótesis propuesta por Julia de mi casamiento con Mariana. ¿Y por qué eso habría de cambiar mi humor? Tenía la más absoluta libertad para considerar o desechar el tema, que jamás se había planteado ni arriesgado en mis conversaciones con Mariana. Sin embargo me había puesto de mal humor. Y no era Julia la culpable. Tampoco Mariana, quien seguramente pensaría que me precipitaba a un nivel de locura inaceptable si hacía referencia al tema. Sin embargo Julia era culpable de haber introducido esa alternativa. Fui al café Richmond a jugar ajedrez. Allí encontré varios colegas que mitigaban su aburrimiento y competían en una ácida competencia de chistes sobre el presidente, los diputados y los más importantes funcionarios del gobierno. También sobre sus mujeres, claro. Alguien llegó con la noticia de que a pocas cuadras habían asaltado un negocio que vendía pelucas. Un hombre joven y dos mujeres fueron los autores del asalto. ¿Serían dos mujeres?, ¿o dos hombres con pelucas? Allí empezó una de las incógnitas que se resolvería a lo largo de los meses siguientes con la aparición de un hecho nuevo en la vida política argentina: el terrorismo desarrollado como un sistema rutinario de lucha para desestabilizar el gobierno. En aquel momento los comentarios naufragaban entre las risas de un grupo de periodistas, que relacionaban el robo de las pelucas con la vocación de respetabilidad social de algunas esposas de funcionarios y su triunfo probable en la pasarela de algún teatro de revistas.
Quince minutos más tarde las bromas se extinguieron. Un soplo helado de tragedia hizo callar a todos. Alguien llegó y explicó que la policía había logrado matar a dos de los asaltantes. Un muchacho y una chica, ambos de veinte años. Todavía estaban tirados en la vereda a cinco cuadras del negocio de venta de pelucas, lugar en que se habían estrellado con la camioneta. El tercero huyó. En la fábrica de pelucas había también dos empleadas muertas. No había lugar para bromas. No advertimos todavía en ese momento, que nos precipitábamos a una Argentina inédita. De cotidiana crónica roja. Algunos salieron para presenciar el desenlace. Seguimos jugando ajedrez en silencio. Me fui a las ocho y media con tiempo justo para llegar a las nueve a la casa de Mariana. Me pidió que subiera al departamento. Estaba su padre, quien me saludó con su cortesía habitual. Mariana se acercó, me besó en la mejilla. Luego me llevó de la mano hasta un nuevo cuadro que colgaba en la pared del living. Era un inmenso Macció de tonos rojos y rosados en el que podían adivinarse dos figuras sobre una mesa en un evidente acto de violencia física. Era un cuadro de gran belleza y los colores variaban en una sutil gama desde rosa pálido al rojo vivo. Yo conocía ese cuadro. Se había expuesto en una galería de la calle Florida el año anterior. Estaba en venta en aquel momento, pero en un año seguramente había aumentado su precio varias veces a medida que Macció entraba al Museo de Arte Moderno de Nueva York, y era buscado en las galerías privadas de Bond Street en Londres. Se había incorporado finalmente a la colección privada del ex diplomático, ex periodista, ex prófugo, actual vendedor de objetos de arte al cual me había vinculado el destino de la mano de una de las mujeres más bellas que había conocido, que ahora amaba y con la cual estaba dispuesto a vivir, con lo cual siguiendo el curso normal de un pensamiento sin presiones había desembocado en la respuesta que buscaba inconscientemente desde hacía veinticuatro horas.
Sin embargo, a partir de ese momento todo pareció más difícil de aceptar. Las condiciones normales, fluidas, libres, de la independencia tendían a destruirse. Parece que resulta difícil conservar las buenas relaciones cuando son inevitables. El padre de Mariana no apartaba los ojos del Macció. Los diversos tonos de rojo, rosa y violeta parecían invadir cada objeto del amplio living comunicándoles sus reflejos violentos, profundos, terribles. Era una violación fantasmal. Más sutil, inevitable y universal que esa otra que se esbozaba con trazos firmes y caóticos en la tela.
Macció había pintado la idea de la violación más allá de los límites del erotismo. Era una violación universal, eterna, cotidiana. Era la violencia total de los hechos humanos en las miles de formas en que se expresa en el mundo cada día. En la guerra, el sexo, el hambre, la humillación, el abuso, el egoísmo, la ambición, el dolor, el asesinato, la compasión, el asombro, la angustia, la desesperanza, el fracaso, el amor, el odio, el desprecio. La absoluta e irreparable violencia de la condición humana en el acto simple, inmediato, sin futuro y sin esperanza de violencia sexual. La pintura -dijo el padre de Mariana- es el medio de expresión más completo, sutil, casi absoluto. Está allí todo lo que el pintor quiso poner, lo que no quiso y puso involuntariamente y lo que cada uno de nosotros agrega al cuadro. La pintura es infinita, múltiple, cambiante. Podría tal vez decirse eso de todas las artes plásticas, pero ocurre que no conozco tan bien todas las artes plásticas como conozco la pintura. Está llena de matices y sugerencias, intensidad y delicadeza, violencia y suavidad, líneas que penetran el más profundo secreto del cuadro y que trascienden sus límites y se proyectan hacia el infinito, hacia afuera, como si cada cuadro contuviera al mundo entero en el centro mismo de su equilibrio. Allí hay en definitiva un punto y ese punto de color es la idea misma del absoluto -advirtió de pronto que lo observábamos en silencio.
-Claro que no todos los cuadros. No toda la pintura -dijo- solamente la buena pintura. Es difícil saber cuál es en definitiva la buena pintura. La pintura moderna ha enriquecido de tal modo la estética que un mal pintor puede producir extraordinarios cuadros aun involuntariamente. El azar de una accidentada aplicación de colores puede producir milagros -quedó pensativo unos instantes-. En realidad -continuó- el arte y particularmente las artes plásticas, son inherentes a la naturaleza humana. Una piedra que escogemos al azar la pegamos a una pared y puede ser un objeto de arte. Depende de nosotros. Todo depende de nosotros. Siempre es así. ¿No es verdad? -se volvió a mí.
-Sí, puede ser verdad. Pero de la misma manera -dije- un ignorante o un buen bruto, que jamás tuvo razones ni estímulos para cambiar, se introduce en un mundo más o menos cultivado y aprende a percibir las cosas que hasta ese momento habían pasado inadvertidas para él. Puede ser que la sensibilidad estética sea inherente a la naturaleza humana como es toda expresión de la cultura. Todo hecho producido en definitiva por el hombre. Las artes plásticas, como la literatura, como el interés por la historia o la música. Cualquiera puede aprender, bueno, no cualquiera, hay tipos definitivamente brutos y negados para toda clase de hechos generados por la actividad creadora del espíritu y la inteligencia.
La belleza de las cosas o la emoción estética siempre está en nosotros o no está, independientemente de la cuota que haya puesto el artista en la obra objeto de nuestra observación. Bueno, creo que este es uno de los grandes temas de los filósofos que analizan la génesis del conocimiento humano. Un tema eterno. Las cosas son en sí mismas o son en nosotros. El hombre crea el mundo, dicen los idealistas. Pero me estoy metiendo en dificultades.
-Yo siempre dije que los periodistas y los militares que leen libros son peligrosos -comentó con amable cinismo el padre de Mariana.
En ese momento vino la mucama e informó a Mariana que la llamaban por teléfono. Hizo traer el aparato para contestar desde el living. Seguí conversando con su padre mientras me esforzaba por satisfacer mi curiosidad. Los celos eran un elemento nuevo introducido en mis relaciones afectivas. Apenas seguía las reflexiones del padre de Mariana cuando escuché el nombre de Remigio. De manera que era mi benefactor, como lo llamaba desde que me había presentado a Mariana. Invitaba a una fiesta. Mariana le dijo que esperara en la línea y me preguntó si tenía ganas de ir. Le respondí afirmativamente, cuando en realidad estaba impaciente por llevarla a la cama y hacerle el amor. Sin embargo una cosa no excluía la otra. El padre de Mariana propuso que comiéramos allí algo liviano y luego fuéramos a la fiesta. Estaba seguro que quería continuar la conversación sobre la pintura y el arte en general. Por alguna razón que no podía precisar, esa noche estaba particularmente sensible. Hablar sobre pintura y los artistas me había llevado al pasado. A mi adolescencia bohemia, libre, torturada y frustrante. Yo había sido un artista plástico. También periodista, porque con esto ganaba dinero. Lo necesitaba. No podía esperar el éxito y su gratificación arrastrándome durante años entre las contingencias negativas de una vida dedicada a la creación. Tal vez porque en el fondo no confiaba en que esa fuera mi verdadera vocación. Tal vez, porque había sido educado en la absurda idea de que el arte era consecuencia de la actividad de la gente que sobrevivía en un mundo diferente al que había descubierto desde mi infancia. O quizás porque desde mi juventud debí afrontar urgencias económicas que no podían esperar. Imperiosas, inevitables, tiránicas. Pero debí enfrentarlas. Las asumí y las fabriqué, sin pensar que lo que obtenía, a través de ese esfuerzo, podía significar algo transitorio y sin satisfacciones profundas. Porque también deseaba y me atraían las cosas materiales y experimentaba un real deleite al gozar de ellas. Fue como si conformara una segunda naturaleza en la cual, los beneficios materiales, me permitieran superar la nostalgia de mi frustración en el mundo del arte. Y luego ese instrumento se había convertido en un objetivo en sí mismo. Una necesidad que atribuí a los compromisos que yo mismo había creado y que tomaban imperiosa la búsqueda de satisfacciones materiales. Y total ¿para qué? Es cierto que siempre había llevado una buena vida, pero a la luz de los hechos valiosos del mundo del arte, con los cuales había tenido una comunicación fluida y cotidiana durante años, las circunstancias materiales que me habían parecido buenas o indispensables se convertían en una ridícula máscara que me dejaba sin aliento en una estéril soledad.
Hablar sobre el arte se me antojaba un entretenimiento intelectual, superficial y sin consecuencias, frente a la vida del arte. Excitante, angustiosa, sin límites ni prejuicios y con toda la fuerza rica, cambiante, eterna de la creación tras la cual se produce un agotamiento sin fatiga, sereno, como el abandono placentero que sigue al orgasmo. Yo había vivido la creación artística verdadera, sin condicionamiento, como ejercicio pleno de la libertad y de la fuerza del espíritu y del cuerpo.
De manera que hablar de arte y pintura, reflexionando teóricamente sobre los fundamentos que condicionan la marcha de ese ejército de privilegiados, que se mueven empujados por la fe en sí mismos y en su obra, resulta un entretenimiento de salón sin consecuencias y lo que es peor, sin interés.
Nada de esto le comenté al padre de Mariana, que tenía el privilegio de haber vivido el arte como un disfrute para el cual se había preparado sin pretender participar ni inmiscuirse en el terrible laberinto de su génesis en función de artista. Hombre o mujer, ser humano, vivo, concreto, con sangre en las venas y lágrimas en los ojos, con urgencias sexuales y hambre en un estómago vacío y torturado en el que los excesos, de pronto, constituyen una huida inocente y desesperada de la violencia creadora, ante la imposibilidad de concretar en un pedazo de cartón, de tela o de madera, la idea fugaz y apasionante que intuyó entre cientos de bocetos arrojados cada día al cajón de desperdicios.
La comida transcurrió entre relatos del padre de Mariana sobre los negocios del arte durante la guerra y cómo se había convertido en una moneda de cambio para obtener pasaportes, libertades y complacencia del enemigo y así escapar del cautiverio o de la muerte. Ambos bandos negociaban con el arte y este sirvió para salvar vidas. No precisamente la vida del espíritu, sino la vida cotidiana, concreta y real de los que gracias a un cuadro, un grabado o una escultura obtuvieron la libertad o se salvaron del exterminio. Cuando los vencedores cumplían su palabra. Muchas veces no lo hacían. La obra de arte era botín de guerra.
-Yo tuve suerte -dijo. Se ensimismó en un largo silencio seguramente evocando las alternativas de su fuga.
Pensé que podía imaginarlo cediendo parte de sus obras de arte, para comprar su libertad, y también aprovechando sus influencias para obtener obras de arte de manos de algunas víctimas que pretendían de esa manera comprar las suyas. Víctima o verdugo. Su personalidad podía adecuarse a las dos alternativas. Me sorprendí con esta reflexión que surgió espontáneamente. Nunca lo había visto a la luz de esa posibilidad pero intuí que era un hombre capaz de cualquier extremo en función del oportunismo, de la necesidad de salvar su vida o de aprovechar las circunstancias, fundado en la reflexión de que era imposible cambiar las condiciones de esas circunstancias. En definitiva, el padre, de Mariana era un ser humano, sin hipocresías, vital y egoísta, igual que cualquiera, pero seguramente sin timidez para expresar su auténtica naturaleza.
Es decir, un hombre libre. Sometido solamente a las necesidades de su sobrevivencia. Creo que si le hubiera preguntado sobre la certeza de mi conjetura no hubiera mentido, ni se hubiera indignado por mi curiosidad. Sin embargo, no lo hice, porque me pareció innecesario. Más aún, inútil. Yo admiraba esa libertad desprejuiciada. Sentía una especie de vértigo, como un soplo helado y terrible cuando advertía en alguien esa universal capacidad de egoísmo y libertad sin límites. Formalmente mi conducta parecía igual, pero esencialmente no lo era. Mi libertad se cargaba de culpas y fabricaba víctimas imaginarias, entonces la libertad consistía en ignorar las consecuencias que mi conducta pudiera tener en esas supuestas víctimas. Y lo lograba, lo cual seguramente implicaba una conducta más reprobable y menos satisfactoria.
-Este país es una especie de usina de artistas plásticos, hay muchos y todos son buenos. Las galerías están llenas de cuadros bien pintados o de cuadros buenos aunque no estén bien pintados -continuó el padre de Mariana.
Media hora más tarde llegamos a la fiesta, que tenía lugar en un departamento de dos plantas de la calle Posadas. La puerta estaba abierta y la música se escuchaba en toda la cuadra. El lugar era pequeño y resultaba difícil imaginar cómo esa multitud podía moverse, bailar, conversar, entenderse y comunicarse en medio de la música atronadora en un espacio insuficiente ya para la tercera parte de los hombres y mujeres que fumaban, bebían y comían entre carcajadas alegres y conversaciones inaudibles. Parecía difícil entrar al departamento, pero una vez logrado ese objetivo, el traslado de un lado a otro se producía por una extraña dinámica generada por la fuerza de la multitud, a la cual nos abandonamos como a las aguas tenaces e indómitas de un río de montaña. Alguien nos puso un vaso en la mano mientras Remigio se abría paso en una marcha salvaje y aparentemente imposible desde el otro extremo del departamento con la evidente intención de saludarnos, si así puede denominarse su abrupta caída entre nuestros brazos que hizo saltar el whisky de mi vaso, si es que era whisky, porque todavía no había tenido oportunidad de probarlo. Pero cualquier cosa que fuese terminó en mi saco y en la camisa de Remigio, quien palpó sus dedos en el líquido derramado y nos grabó simbólicas cruces en la frente, en una bendición seguramente destinada a facilitarnos nuestra incorporación al caos. Sin duda era una buena fiesta que cumplía cabalmente sus objetivos de desorden, alegría, incomunicación, estímulo sexual, atolondramiento, dispersión intelectual, desenfado y frivolidad que cualquiera tiene el derecho de buscar de vez en cuando. En definitiva, una fiesta liberadora que podía ser tema interminable de reflexiones psicoanalíticas, divagaciones sobre la paz del espíritu y avances en el saludable proceso de destrucción del yo individual para fundirlo libre y entusiasta en el yo universal, eterno, indefinido, generoso y satisfactoriamente irresponsable. Un camarero vestido con una impecable chaqueta blanca se deslizaba imperturbable entre la multitud con habilidad extraordinaria. Era la única expresión de normalidad y orden que recordaba el mundo cotidiano donde un sector numéricamente importante de la gente debe ganarse la vida para sobrevivir con algún decoro.
Remigio movía sus brazos como aspas de molino en un pretendido movimiento circular que resultaba imposible de completar, salvo que arriesgara algún golpe a cualquiera de los cuerpos o cabezas que nos rodeaban como una hiedra gigantesca, amorfa, confusa, colorida, brillante y cálida. Con esos gestos pretendía comentar con Mariana los detalles de vestuario de algunos de los personajes presentes, propósito que resultaba parcialmente frustrado por el ruido ensordecedor de la música y el rumor desigual, agudo, grave y cataléptico de las conversaciones. Era todo un milagro de incomunicación, en medio de la inevitable comunicación física de los cuerpos, del calor excitante mezclado a los perfumes intensos o delicados, a la maraña de gestos y expresiones tensas y locas de quienes ni siquiera se habían propuesto vivir una noche inolvidable. Alguien se incorporó al hasta entonces caótico diálogo entre Mariana y Remigio. De pronto tuve la sensación de que la definición de este hecho implicaba circunstancias que yo ignoraba. Relaciones que venían del pasado y que desconocía. Como si en realidad todas esas circunstancias hubieran determinado, o yo mismo hubiera resuelto, que en definitiva no era un iniciado en ese mundo que se me antojaba ajeno e inasible. El desconocido, joven y bien parecido, con aspecto de persona normal y aún elegante, tomó la mano de Mariana y la llevó a los labios en un gesto aparentemente intrascendente, pero a la vez afectuoso. Mariana retiró lentamente su mano y advertí que su cuerpo se apretaba más contra mi flanco, como patentizando que esta situación imprevista, tal vez prevista, no para mí pero sí para ellos, nada tenía que ver con esa cantidad de días y semanas y meses que habíamos vivido nuestro amor. Sin embargo, había alguna posibilidad, tal vez remota, anterior o quizás ya extinguida, que pudiera señalar un involuntario equívoco para mí, que no era un iniciado y había sido llevado de la mano de Mariana por ese laberinto, como Ariadna a Teseo, para evitar su confusión total y la muerte ante el minotauro. Supe que si había alguna razón para que Mariana tomara estas espontáneas y casi imprecisas precauciones, era porque existían motivos para ello. Entonces observé con mayor atención al personaje. La breve barba pulcramente descuidada, sus ojos azules, inteligentes, que evitaban mirarme. Como si yo nada tuviera que ver con el grupo. Con Mariana, ni siquiera con la fiesta, ni con nada de lo que pudiera ocurrir a partir de ese momento, o con lo que pudiera haber ocurrido tiempo atrás, tiempo al que yo, en mi estúpida soberbia o culpable irreflexión, había convertido en un neblinoso vacío de fría angustia y soledad en el que Mariana había vivido hasta el momento de conocerme. En ese momento advertí que la fantasía del vacío neblinoso y la soledad sosegada y melancólica, era solamente una prueba más de mi inmadurez, falta de reflexión realista y esperanza infantil. De manera que a partir de ese momento no tuve ninguna duda de que ese personaje había sido amante de Mariana, que la cosa no estaba todavía resuelta entre ellos y que jamás me había preocupado por saber cuáles eran los pasos de Mariana a lo largo de sus días de ocio o parcial actividad. La sola idea de que estaba viviendo un mundo fantástico, me llevó a la convicción de que muy poco conocía realmente a ese ser, al cual suponía amar, y le adjudicaba una voluntad de entrega, honradez y amor que solamente mi deseo de que así fuera había conjeturado y atribuido sin ningún hecho objetivo que lo mostrara. Y esta convicción me produjo una especie de mareo angustioso, una oleada de calor y sudor frío y desesperado que convirtió el ruido, y los colores, y la música, y los rostros en una masa compacta, homogénea, de movimientos cadenciosos, con una unidad esencial que no comprendía, con la que nada tenía que ver, ni podía interesarme. Y fui consciente que de todas maneras yo le hacía el amor a Mariana, pero ese era un consuelo insuficiente tras la perturbadora idea de que tal vez no era el único. Todo el mundo que había imaginado en mis desesperadas fantasías se me antojó lejano, impreciso, carente de atractivo. Y pensé además que aunque no fuera verdad lo que imaginaba y aunque estuviera adjudicando a Mariana una historia falsa, imaginarla puso una distancia entre nosotros irrecuperable, porque aunque las cosas se hubieran desarrollado como las pensaba en ese momento no tenía ninguna duda de que habían existido. Tal vez no así, pero sí de cualquier otra manera, sencilla, normal, vejatoria, insoportable, cruel, desenfadada y vulgar. Así, en pocos segundos y no obstante el hecho de que Mariana se apretaba contra mí, o tal vez por eso, o porque el joven barbudo, no demasiado, con gracia, le había dado un fugaz beso en su mano, cambié mi actitud hacia un estilo frío, indiferente, lejano, cobarde, inseguro, desesperado. Sentí que lo que creía haber incorporado definitivamente a mi vida se había escurrido en un segundo como el whisky sobre la solapa de mi traje.
La vida es así, las mujeres son así. Es mejor descubrirlo de una vez. Mariana continuaba presionándome con su cadera. Sin volverse hacia mí, en un deliberado gesto hacia su interlocutor pasó su brazo alrededor de mi cintura. Eso me parecía aún más imperdonable, porque sin duda había una razón oculta que justificaba esa exhibición. Remigio miraba a Mariana, al joven de la barba y a mí de reojo. Aunque tratara de hacerlo con disimulo la situación se tornó de pronto tensa, casi irritante, incómoda, porque lo que fue absolutamente claro desde el principio es que ninguno de los dos pensaba presentarnos, en un gesto más allá de la formalidad y el protocolo. Yo imaginaba todo y seguramente Mariana, si lo hablábamos más tarde, lo que sería absolutamente inevitable a pesar de mi decisión de no hacerlo, y naturalmente de la suya de ignorarlo, me diría que yo en realidad estaba absolutamente loco, enfermo de celos, anormal. Y si Remigio no nos presentaba, esto diría yo cuando se produjera la inevitable pelea después de la fiesta, mientras yo vacilara entre mi dolor, el desgarrón de mi dignidad, la lesión a mi propia idea de macho y las ganas de hacerle el amor y besarla, mientras vacilara entre las dos alternativas, tan opuestas, diferentes, pero iguales en el fondo, porque los dos caminos tendían a recuperar mi propia estimación. Le diría que Remigio no me presentaba porque no sabía si yo estaba enterado de quién era y qué relación había tenido con Mariana en el pasado. Remigio no podía saber si ella me había contado algo e imaginaba que si así era, podía razonablemente suponer que pasara por mi cabeza la idea de que él la había invitado a la fiesta con el deliberado propósito de enfrentarla nuevamente a su ex historia, aventura, romance o relación, no por propia decisión, sino por sugerencia, instigación o mera propuesta del joven de breve barba desprolijamente cuidada.
Entonces me propuse una actitud absolutamente diferente. Esto es, mirarlo fría, profundamente, como quien analiza con curiosidad e interés un objeto extraño, un bicho sorprendente de alguna manera. Traté en definitiva que ellos se sintieran incómodos, más que yo, que no soportaba la situación que no podía variar en su forma, pero sí en el clima y la intención, y Remigio empezó a ponerse visiblemente nervioso. Ahora miraba no sin cierta desesperación a todos lados, como esperando descubrir alguna ayuda que tampoco se atrevía a interpretar como tal, y Mariana seguía oprimiéndome la pierna mientras yo apenas retrocedía lo suficiente como para que advirtiera que me había dado cuenta que algo ocurría y que eso que ocurría me resultaba por lo menos incomprensible o sospechoso, y el personaje en cuestión, gran bastardo, ni siquiera se fijaba en mí, porque no tenía más ojos que para Mariana que ya no atendía, y también buscaba con la mirada alguna alternativa que cambiara la situación, sin ninguna naturalidad. Entonces, definitivamente, el tipo también empezó a sentirse incómodo porque yo seguía mirándolo con curiosidad, con interés, con frialdad como preguntándole qué estaba haciendo allí, adonde nadie lo había llamado y que si alguna vez hubo algo, que no quería imaginar o suponer entre él y Mariana, ya no lo había de ninguna manera y el dueño de la cosa era yo y la cosa no era precisamente Mariana, sino la situación, el hecho, la circunstancia, de manera que lo mejor que podía hacer era irse, porque además me pasó por la cabeza la idea de que me gustaría romperle la cara de chico joven y bonito con su barba cuidada pero no tanto, como un actor de teatro o un empleado de compañía financiera, que lee poesía inglesa pero que no lee nada, pero lo finge y quiere que todos piensen que eso es verdad aunque solamente sea un alfeñique intrascendente. Y a medida que todos estos pensamientos se amontonaban en mi cuerpo, en mis brazos, en mi cabeza y en la boca del estómago que ya se había recuperado, después de tener la convicción de que ese tipo había andado por donde yo ahora me movía con placer, alegría y amor, tuve el impulso irresistible de romperle su cara de delicado bobalicón o sencillamente tener la presencia de ánimo suficiente como para decirle a Mariana «vamos que este es un lugar de mierda», lo que no era de ninguna manera, pero a mí me lo había parecido a lo largo de esta reflexión caótica, arbitraria, infantil, absurda y estúpida. Alguien trajo platos con alguna buena comida y más vasos de whisky, en medio de los apretujones y forcejeos para completar la aventura de comer y beber parados en el ojo del huracán, mientras el joven de la barba, que seguramente se entrenaba en parapsicología y había leído mis pensamientos, se hizo humo. Entonces ya comí y bebí y acepté las presiones de la cadera de Mariana y aun la lenta caricia de su mano en mi cintura y también Remigio se fue, y Mariana se volvió y me dijo: «vámonos de aquí que quiero que me hagas el amor», y pensé que todos se darían cuenta de que la cosa era de esa manera, pero cuando salimos del departamento y caminamos por la calle mientras la música loca todavía nos perseguía, supe que me habían jodido la noche y que eso iba a ser difícil de reparar.
ONCE
El viejo que jugaba ajedrez en el parque sobre la mesa de piedra, movió la reina y puso en jaque al rey enemigo. Su contrincante no advirtió la amenaza porque miraba hacia el hospital del otro lado de la avenida. Sus ojos lagrimosos forzados por una miopía no controlada, recorrían las largas galerías del edificio por el cual pasaban otros viejos que iban o venían de sus exámenes de rutina. Pensó que él nunca había pagado servicios sociales, de manera que no tenía derecho, ahora que era un viejo, a gozar de los servicios del enorme hospital, de la atención de sus médicos impecables en sus delantales blancos, de la buena calefacción en el invierno y de la refrigeración durante el verano, corto pero abrumador. Pensó también en todas las cosas que no había hecho en su vida para prevenir este día de hoy, sin protección ni seguridad y en todas las cosas que había hecho para hacer de su vida una historia que recordaba con alegría, como un sobresalto lleno de picardía, como una ansiedad irresistible. Entonces miró nuevamente la mesa-tablero y advirtió el jaque de la reina enemiga.
-Querés joderme -dijo.
-Sí -contestó el otro con satisfacción.
El viejo miró largamente el juego y descubrió que en realidad su rey no estaba en peligro. Solamente amenazado. Tapó con un alfil y obligó a que la reina cambiara de posición, liberando al rey de la amenaza.
-Por ahora te salvaste.
-A veces es mejor salvarse, que ganar o perder.
Volvió a mirar el hospital y vio llegar el camión de transporte de caudales del cual saltaron varios hombres con armas largas en las manos. Dos, sin armas aparentemente, se dirigieron a la puerta posterior del vehículo y la abrieron, mientras hacían señas seguramente a otros hombres en el interior del hospital, que no se veían desde la posición en que el viejo observaba todo como en una película muda, ya que por la distancia le resultaba imposible escuchar una voz. A partir de ese momento se produjeron muchos hechos simultáneamente.
Una ambulancia entró a regular velocidad y en ese caso sí el rugido alarmante de la sirena llegó hasta el parque, reclamando también la atención del otro viejo.
Una segunda ambulancia, más lentamente, ingresó al patio y se detuvo cerca de la puerta de entrada. En el camión de transporte de caudales el chofer encendió un cigarrillo. Los dos guardias con armas largas miraban hacia la ambulancia que había entrado velozmente, con la sirena abriéndole camino en el tránsito intenso de la mañana. De la segunda ambulancia descendieron dos hombres con guardapolvos blancos y una mujer. Seguramente dos médicos y una enfermera. Sin embargo, uno de los médicos se condujo de manera sorprendente. De la parte posterior de la ambulancia sacó dos pistolas y disparó contra los guardias que portaban armas largas. Los viejos no escucharon siquiera los disparos, solamente fueron sorprendidos por las piruetas ridículas que hicieron los dos cuerpos antes de estrellarse contra el piso. Mientras tanto, de la ambulancia escandalosa descendieron dos mujeres con guardapolvos blancos. Ya los viejos habían reflexionado que por lo que ellos sabían, los médicos y enfermeras no se conducían como aquellos. En ese momento ambas mujeres corrieron hasta los hombres que descargaban bolsas de dinero y se habían lanzado sobre las armas de los dos caídos, luego del primer ataque. Uno vestía camisa blanca, y los viejos vieron cómo el pecho se convertía en una inmensa rosa roja mientras el hombre saltaba hacia atrás, como lanzado por un resorte invisible. El otro abandonó, aparentemente, la idea de recoger una de las armas y levantó los brazos, pero entonces se produjo el hecho más inesperado. Uno de los hombres de blanco, no un médico, en la opinión de los viejos, o por lo menos no en actividad de médico en ese momento, por lo que podía verse desde el parque, apoyó el cañón de su revólver contra la cabeza del hombre. Desde la distancia en que observaban el episodio no pudieron advertirlo con claridad, pero, a juzgar por la loca contorsión del cuerpo y su caída hacia adelante, y a pesar de que no habían escuchado el estampido por la distancia, imaginaron que el cráneo estallaba en pedazos y lo que contenía, que no podía verse desde el parque, había saltado contra las paredes del camión. Dos de las mujeres, sin prestar atención a este hecho, ya sea porque tenían su plan o misión y debían cumplirla, o porque prefirieron ignorar qué hacía su compañero, se pusieron casi de rodillas apuntando hacia el interior del Hospital con sendos revólveres que apenas podían verse desde el parque como pequeños troncos negros inofensivos, posiblemente preparadas para disparar contra los policías que normalmente desarrollan actividades de vigilancia en los hospitales que ya habrían escuchado los estampidos y llegaban corriendo desde distintas direcciones, si hay que creer lo que muestran tantas veces las series de televisión y las películas. Pero en este caso no fue así, porque ningún policía apareció y los dos hombres de blanco, quienes evidentemente no eran médicos, aunque habían fingido serlo y para eso se habían puesto los guardapolvos blancos, impecables a la luz del brillante y alegre sol de la mañana, sin excesivo apuro, pero con gran precisión cargaron los bolsos del camión de transporte de caudales, y los llevaron hasta la segunda ambulancia. Seguramente esas bolsas contenían dinero, porque ninguna otra cosa pueden contener las bolsas que transporta un camión de caudales, y las apilaron en el interior de la ambulancia. Pero eso no podía verse desde el sitio en que los viejos habían suspendido transitoriamente su partida de ajedrez. Cuando parecía que todo iba a continuar así, sin que nada alterara los planes de los hombres y mujeres vestidos de blanco se escuchó otra sirena, y aunque el auto todavía no se veía, era fácil imaginar que se dirigía al hospital por una calle adyacente y que se trataba de un auto patrulla de la policía. Entonces fue cuando los dos viejos se miraron significativamente como diciendo «ahora vamos a ver qué pasa, veremos cómo termina esta historia». Y el único gesto que pareció alarmante, ya que en ningún momento habían resuelto suspender definitivamente la partida de ajedrez, fue que se pusieron de pie con la idea de mirar mejor lo que estaba sucediendo y lo que ocurriría en los próximos minutos. Pero los hombres de blanco, y esto sería comentado insistentemente por los viejos, no alteraron el ritmo de su actividad y continuaron la carga de la ambulancia mientras dos de las mujeres caminaron lentamente hacia la puerta de entrada y se colocaron a ambos flancos, de manera que solamente una quedara siempre con una rodilla en tierra apuntando hacia el interior del edificio del hospital. De manera que cuando el coche patrullero de la policía disminuyó la velocidad para introducirse en el patio de estacionamiento donde tenían lugar todos estos sucesos, a las dos mujeres les resultó muy fácil disparar casi a boca de jarro contra el conductor y su acompañante, que jamás imaginaron, y si lo imaginaron nunca tuvieron oportunidad de comentarlo, que las enfermeras de un hospital importante se dedicaban a disparar contra policías sorprendidos, frente al tránsito incesante de cientos de automóviles en plena mañana. No tuvieron tiempo seguramente de pensarlo, a pesar de que el ametralladorista en el asiento de atrás, esto no fue reflexión de los viejos, ni ponía en evidencia conocimientos especiales sobre la manera de actuar de la policía, sino que lo leyeron en el diario esa misma tarde, intentó levantar el arma, pero la mujer que estaba a la izquierda del auto no dejó de disparar en ningún momento. Primero al de adelante y luego continuó con el de atrás y hasta tuvo la audacia de introducir la cabeza por la ventanilla, cuando ya el auto se había estrellado contra otro, estacionado más adelante, para ver si alguno había quedado vivo o reaccionaba.
A partir de ese momento, y cuando advirtieron que la ambulancia estaba ya cargada, se apresuraron a subir a ella con los dos hombres y esperaron entonces a la tercera mujer que no había abandonado su puesto frente a la puerta del edificio y ahora corrió hacia la ambulancia siempre mirando hacia el objetivo de su preocupación, por eso, dos manos fuertes la hicieron subir casi de espaldas. Pero esto no fue claramente visto por los viejos, ni siquiera por los que no habían sido observados por ellos y esperaban aterrados dentro del edificio, sino por unos médicos y enfermeras que miraban desde el primer piso y habían llamado por teléfono al patrullero cuando empezó el asalto. Porque eso había sido. Tampoco nadie podía decir realmente si el médico que lo comentó había llamado al comando radioeléctrico, en lugar de entretenerse, como todo el mundo, mirando el asalto desde esa situación de privilegio.
Los viejos, antes de reanudar el juego de ajedrez, se quedaron en silencio reflexionando e imaginaron más tarde, cuando leyeron el diario, que ese médico había inventado todo y que el patrullero entró por casualidad al hospital, tal vez porque alguno de los conductores o quizás el ametralladorista, tenía ganas de ir al baño y por eso estaban apurados y pusieron a funcionar la sirena. El episodio los sorprendió. Pero no tuvieron tiempo de sorprenderse porque ya estaban muertos, y por la foto en los diarios, casi reventados contra los asientos y extrañamente encogidos en el piso del automóvil, y los viejos se preguntaron qué mujeres eran esas que se movían con la tranquilidad y la eficiencia de un ama de casa, que prepara una torta en la cocina para cuando los chicos volvieran del colegio. A pesar de todo, esa mañana continuaron jugando ajedrez, mirando de vez en cuando hacia el hospital, ahora lleno de patrulleros y ambulancias y uniformes azules y hombres y mujeres con guardapolvos blancos, iguales a los que usaban los que habían robado en plena mañana y frente al tránsito de cientos de automóviles, una fortuna en bolsas de color naranja, que en ningún momento se ensuciaron con la sangre de los guardias o de los policías.
Y uno de los viejos comentó:
-Lo que dijiste. Mejor salvarse que ganar o perder.
Los viejos observaron algo curioso cuando la ambulancia con los asaltantes abandonó el hospital por la puerta de acceso a la playa de estacionamiento. El intenso tránsito de autos por la avenida se detuvo momentáneamente y la ambulancia salió rápidamente del hospital abriéndose camino entre los automóviles, que ahora se movían lentamente y se apartaban a su paso como las aguas del Mar Rojo ante Moisés. Pero aquí no había un milagro, sino una operación muy bien realizada, donde cada uno y todos los vehículos que exactamente a esa hora de la mañana circulaban por la avenida, frente al hospital, parecían cómplices o socios o colaboradores de los autores del asalto.
Podían jurar que los automovilistas que conducían sus vehículos por la avenida en ese momento, estaban esperando facilitar la huida de la ambulancia, mostrando respeto por la sirena y una disciplina ciudadana que era difícil encontrar en las actividades cotidianas.
Y este hecho, que implicaba una diferencia fundamental con los diversos parámetros a la luz de los cuales podía investigarse el asalto, no fue observado por la policía, no llamó la atención a ningún periodista, ni fue comentado por los espectadores o sobrevivientes de la aventura. El comentario existió, es cierto, entre ataques de la reina, retrocesos del rey, avances del alfil y caprichosos saltos del caballo durante la inolvidable partida en el parque.
Cuando llegué al lugar, la policía había desviado el tránsito, de manera que estacioné mi auto en una calle transversal. Desde ese lugar, hasta la entrada del hospital, escuché varias versiones del asalto en los diversos corrillos de vecinos que relataban el desarrollo de los sucesos, agregando lo que imaginaban por no haber sido efectivos testigos presenciales. Parecían varios asaltos diferentes. La policía impedía el ingreso de los periodistas, de manera que resolví seguir escuchando la crónica del barrio. Estaba cansado. Después de la fiesta habíamos tenido una furiosa noche de amor, de celos, peleas, discusiones, explicaciones, acusaciones y mentiras. Nos habíamos dormido rendidos, en la azulada luz de la madrugada, dispuestos a terminar nuestras relaciones para siempre como ya había ocurrido tantas veces. Pero nos dormimos abrazados, cansados, furiosos, lastimados, después de un maratón de reproches inútiles, injustos, violentos, despiadados, entre el olor a sexo y las lágrimas de Mariana y unas ganas de morirme desmentidas por el regocijo de estrecharla entre mis brazos y mis piernas. Por eso cuando el estampido del teléfono me rescató del sueño me sentía un guerrero abandonado, cobarde y fatigado en un campo de batalla jalonado por la violencia estéril del fracaso. Después de escuchar la noticia transmitida por el viejo jefe, permanecí acostado meditando sobre lo que acababa de escuchar. Mariana dormía con un rostro plácido, sereno, como si nada desagradable hubiera ocurrido durante la noche. Miré el reloj. Eran las once y media de la mañana. Me duché y vestí. Media hora más tarde caminaba por el parque frente al hospital. Había dos viejos jugando al ajedrez. Me acerqué a mirar la partida. En pocos minutos me olvidé del asalto y seguí los movimientos de la guerra privada entre esos dos jubilados que gastaban el tiempo de descuento de sus vidas. De vez en cuando, ellos y yo, mirábamos los movimientos de las ambulancias y coches patrulleros que entraban y salían de la playa de estacionamiento del hospital.
Como una lejana luz que se aproxima en un túnel oscuro, algo comenzó a gestarse en mi mente, absorta por los movimientos de los trebejos y la silenciosa concentración de los dos hombres. Les pregunté cuánto tiempo hacía que jugaban allí. Uno de ellos me miró y luego a su compañero. Volvió a mirarme con una expresión indefinida, como si su rostro impasible se alterara para analizar una pregunta que no era la justa.
-Usted quiere saber si estábamos aquí cuando ocurrió el asalto.
Advertí que el lugar que ocupaban los viejos era, exactamente, el que hubiera elegido un observador preparado para observar con amplitud y en detalle, lo que había ocurrido esa mañana en el hospital. Nadie podría haber estado situado en una mejor perspectiva. Me senté en un banco de piedra después de explicarles que era periodista y quería su versión de los hechos.
-¿Y se va a publicar?
-Sí.
Siguieron jugando como si reflexionaran sobre mi pedido y la conveniencia de acceder a él. Si quería obtener algún resultado debía ser paciente. Le comenté el último movimiento de su alfil negro. Lo había movido aparentemente a una posición inútil, sin futuro inmediato. No me contestó, pero me miró largamente. Pensé que estaba haciendo un juego. Sonrió y me dijo que lo reservaba para un movimiento que desconcertaría a su oponente. El otro hizo un ruido de desprecio con la boca, sin dejar de mirar el tablero incrustado en la misma mesa de piedra del parque.
Volvió el silencio. Empezaba a impacientarme.
Preguntó en qué diario trabajaba.
Le expliqué que en una revista. Le di el nombre.
-¿La que cerraron?
-Sí.
-¿Ahora volvió a salir?
-Sí.
-No se puede ser héroe por mucho tiempo -reflexionó-, enseguida te cagan el negocio.
La expresión y lo que implicaba me hizo reír. Pensé en el dueño de la revista declarando en la Sociedad Interamericana de Prensa y en el viejo jefe. Decidí alentarlo:
-En este país todo dura poco.
Nuevo silencio.
Comenzó a hablar lentamente. Describió lo que había ocurrido en el hospital, mientras intercalaba observaciones sobre la marcha del partido de ajedrez, a pesar del episodio terrible que describía con minuciosidad y sin emoción. Era un relato seguro, sin vacilaciones, a pesar de innecesarios «¿no es verdad?», dirigidos al otro viejo, que inclinaba la cabeza afirmando sin pronunciar palabra. Describió a los personajes, las actitudes, las reacciones. Se sorprendió por la precisión y la calma. Reflexionó sobre la frialdad con que las dos muchachas habían disparado contra los policías del auto patrullero y terminó sus conjeturas, después de una brillante y objetiva crónica, apuntando la circunstancia sorprendente de que todos los autos de la avenida parecían haberse convertido en cómplices y colaboradores de la huida de la ambulancia, cargada con sacos de dinero.
-Parecían estar todos de acuerdo -meditó, mirando con curiosidad hacia la avenida que separaba el parque del hospital.
-La calle se cerró. Se detuvo el tránsito. Después, todo volvió al ritmo de antes.
Les pedí sus nombres y dirección. Les dije que volvería a hablar con ellos más tarde. Posiblemente por la noche, si no se acostaban muy temprano. Me miró como preguntándose: «¿qué puedo contestarle a este estúpido?». Me apresuré a interrumpir el curso de su pensamiento.
-Hoy a las ocho, ¿está bien?
Siguieron jugando. Fui hasta el hospital. El juez llegó y autorizó a que se llevaran los cadáveres. Una grúa de la policía levantó el patrullero chocado. Hablé con enfermeros y médicos que habían observado parte del episodio desde las ventanas del primer piso. También con el portero y las dos o tres personas de la sala de guardia, a la derecha de la entrada del edificio, precisamente en el lugar hacia el cual apuntaba la muchacha que fue la última en abandonar la posición de ataque. Los policías no hacían comentarios, y sus pocas observaciones se referían a la hipótesis de que se trataba de una banda de delincuentes extranjeros. No se concebía la idea de que una banda local usara mujeres tan eficientemente entrenadas para matar. Volví al centro pensando en esta hipótesis. Era pura invención. No tenía ningún fundamento real. Ocultaba otra cosa. Lo que ya todos advertimos desde hacía algún tiempo. Había en el país una nueva violencia política. Joven, organizada, eficiente, inteligente, audaz y con la desapasionada decisión de las convicciones ideológicas. La guerrilla urbana, como los viejos anarquistas de principios de siglo, asaltaba bancos o negocios o camiones transportadores de caudales, como en este caso, para hacerse de recursos. No estaban en los archivos policiales. Ni sus nombres, ni sus métodos. Nadie podía saber si esas tres mujeres no eran jóvenes con pelucas. O si, realmente, eran mujeres preparadas para cumplir esos objetivos, igual que cualquier muchacho dispuesto a jugarse la vida por sus convicciones políticas. Un fenómeno universal que llegaba a nuestro país.
Inevitablemente pensé en la fiesta de la noche anterior. Parecía imposible que ambas cosas, la fiesta y ese episodio, terrible, sangriento, tuviera lugar en el mismo país, en la misma ciudad y separados por pocas cuadras y tal vez, por qué no, protagonizados por la misma gente. Esto me hizo reflexionar sobre la fiesta, a la luz de un nuevo orden de pensamiento. Volví a casa. Mariana se había marchado. Su mensaje de despedida estaba escrito en el espejo del baño con pintura de labios: «Sos inaguantable, pero te amo. M.».
DOCE
Exactamente una semana después del asalto al Policlínico, fue asesinado un alto jefe de la Marina. Bajaba del automóvil en la puerta de su casa y mientras el chofer lo acompañaba con su portafolio, el ruido sordo, comprimido, asombrosamente ansioso de una motocicleta inició el terror de los estampidos de la metralleta. El conductor, según dijeron más tarde los testigos, no desvió la mirada mientras el acompañante sentado atrás, descargó el cargador de la metralleta sobre las dos figuras que rebotaron contra la pared y se derrumbaron en un charco de sangre que alguien se apresuró a lavar en cuanto se llevaron los cadáveres. El oficial y su chofer estaban despedazados. Un hombre de la custodia logró disparar contra los mensajeros de la muerte, lanzados sobre 750 cc de cilindrada. Nadie advirtió si dio en el blanco.
El episodio completó y orientó por el camino correcto la conjetura, la investigación, la certeza, de que el país se enfrentaba a un hecho nuevo y terrible. La guerrilla. Ya nadie hablaba de ladrones internacionales, ni bandas exóticas. Exóticos eran, sí, los métodos, en relación con lo que había sido la rutina de la violencia en el país, desde la fundación de la ciudad de Buenos Aires.
Una hora más tarde encontraron la motocicleta abandonada. Había en el asiento, y en el suelo, manchas de sangre. El custodio había dado en el blanco. Se alertaron los hospitales, las clínicas privadas, las comisarías. Se trasmitieron por las radios y la televisión muchos mensajes solicitando la colaboración de la población para concretar la captura de los asesinos. Altos oficiales de —147→ las Fuerzas Armadas acusaban veladamente al gobierno de incapaz, para reprimir la guerrilla. Un cargo más de incapacidad era irrelevante, para un gobierno que había cumplido todas las metas de incapacidad en el orden político, económico, universitario, etc. Lo único que podía compararse con esta acumulación de incapacidad, corrupción y descrédito, habían sido los dos gobiernos militares más próximos. El que duró hasta 1957 y el que había sucedido al gobierno de Frondizi. Después vimos cosas peores, pero en ese momento, el gobierno era el último y aparentemente el peor de los gobiernos civiles. Por cierto, mucho mejor que cualquier gobierno militar de los que se conocieron durante el siglo. La sensación de la gente era de asco, impotencia y angustia, ante lo que podía sobrevenir. Esto es, nuevamente, la toma del gobierno por las Fuerzas Armadas. La violencia era un buen pretexto. «Los políticos no saben ejercer el poder», declamaban orquestadamente los militares retirados, especulando, una vez más, en que un nuevo gobierno militar les abriría las puertas de los empleos públicos, los negocios, la administración de las empresas del Estado, los directorios de los bancos oficiales, hasta la radio y la televisión donde, además de ser fuentes inagotables de arbitrariedad y peculado, descubrían el sexo y el poder de apretar botones de los llamadores internos, como un prólogo natural a la tocada de culos.
Este humor escéptico, árido, desilusionado y frustrante, era la condición natural de los argentinos que despreciaban al gobierno, pero estaban dispuestos a producir algunos hechos para evitar su caída, por la sola circunstancia de que los reemplazantes inevitables eran demasiado conocidos.
También en la revista hacíamos estas reflexiones con una cierta autocensura, porque adivinábamos el desenlace inevitable y advertíamos que se estaba instrumentando la justificación sospechosamente patriótica de la mano dura. Ser héroe está bien, cuando la cosa está más o menos controlada. Pero cuando se empieza a matar indiscriminadamente ya no se trata de heroísmo sino de suicidio. Ni el patrón, ni el viejo ni nosotros los escribas, estábamos locos. Solamente asqueados pero sin ninguna connotación de fanatismo sin futuro. Porque no hay futuro después de los disparos de las metralletas o de las visitas de los Ford Falcon con los tres parapoliciales a bordo.
Y mi humor era peor porque mis relaciones con Mariana estaban en su punto más bajo. Todo había comenzado al día siguiente de la fiesta, cuando todavía resonaban los disparos en el Policlínico que despertaron a la ciudad frente al nuevo terror. Esa noche fui a visitar a los dos viejos que presenciaron el asalto, y me invitaron a comer en una enorme y derruida casa de barrio donde vivían desde hacía muchos años. ¿Cuántos? Todos. Habían nacido allí. También sus padres. No sus abuelos, que construyeron la casa, después de descender de los barcos, buscando una tierra de paz. Gracioso. Los viejos gastaban su jubilación en buena comida casera y vino. Yo había llevado dos botellas. Un sobrino, el Ruben, salió a comprar otras dos. Escuché durante horas la historia de una Argentina que murió para siempre. Definitivamente. La de hoy, la de mañana, tal vez algo de aquella, pero será cada día más difícil preservarla.
«Las chicas se comportaron como si hubieran hecho eso toda la vida» se asombraban los viejos. Yo, que no era viejo, pero lo sería inevitablemente si tenía suerte, también me asombraba. Era un buen barrio, tranquilo, con árboles en las calles y casas con jardines detrás, junto al gallinero, donde se hacía el asado de los sábados o se tendía la mesa para toda la familia durante la pasta del domingo, antes del fútbol. Los viejos eran primos, jubilados ferroviarios, viudos y sus hijos casados, habían tenido también hijos y todos cabían bien en esa casa, amenazada ahora por la indexación, los impuestos y el tiempo. Nunca había vivido en un barrio, y la historia de esos viejos y de los que los precedieron era una historia melancólica, alegre, sin otros pesares que los que genera la vida y la muerte natural y esperada. Entonces la violencia estaba circunscripta a sectores y actividades específicas. No se había desbordado todavía por las calles de la ciudad, ni había entrado en las casas, ni atropellaba a quien simplemente caminaba gozando de las primaveras cálidas y sabiendo que tiene refugio seguro durante los duros inviernos de Buenos Aires. Los viejos hacían una construcción literaria con sus vidas, seguramente no tan idílicas, pero diferentes a esto, que se había abatido sobre los argentinos sin discriminación y sin escoger entre inocentes y pecadores. Advertí que la casa se había llenado de gente. Los hijos, las nueras, los yernos, los sobrinos, los nietos. Era un pequeño mercado de la vida con sus connotaciones de alegría, tristeza, audacia, comentarios enérgicos o reflexiones asombradas sobre lo que estaba ocurriendo en el país y lo que podía ocurrir en el futuro.
Me introdujeron en su mundo, con sencillez. Los hijos superaron en pocos minutos su desconfianza y resolvieron aceptarme como huésped, con la espontaneidad con que se acepta a los extraños en nuestro país. Les interesaba mi profesión, como una curiosidad. «Tanto hablar mal de los periodistas -dijo el Ruben- que ahora puedo decir que conocí a uno y no me pareció un hijo de puta». La afirmación dicha con humor y acompañada de una risa divertida, provocó chistidos de advertencia, llamados de atención y protestas sin energía que apuntaban a defender al huésped y no a refutar la afirmación universal de hijoputez, bajo la cual se cobijaban los trastornados, caóticos, inteligentes, desleales, arribistas, generosos, permanentemente crédulos y escépticos, integrantes de mi profesión. Había sobre la mesa muchas más botellas de vino de las que razonablemente pudo beber un pequeño grupo como el nuestro. Eso comenzó a expresarse en las actitudes dispersas, erráticas, incoherentes de todos y particularmente en el ruido que produjo la cabeza de uno de los viejos al chocar contra la mesa cuando quedó profundamente dormido. Se lo llevaron a su cuarto, y yo pensé que si lograba levantarme de la silla y caminar hasta la puerta y subir a mi automóvil, podía alentar cierta seguridad de que esa noche dormiría en mi departamento. Todo eso hice, pero además el fresco de la noche primaveral, aceleró el proceso de dispersión de los vapores etílicos. Me acompañaron hasta la puerta, di la mano a todo el mundo, besé a las mujeres y a los niños, repetí muchas veces que volvería y tuve la absoluta convicción de que a nadie le importaba salir en la revista, que tenían un desprecio indiferente por lo que el periodismo pudiera decir del asalto al Policlínico, de la guerra de Vietnam o de cualquier otra cosa que se suponía de actualidad e interesante. Era muy claro, que ninguno creía una sola palabra de lo que leían en los diarios y revistas. Entonces llegué a la conclusión de que la Argentina no estaba muerta, que el pueblo era la reunión de inteligencias, experiencia, escepticismo, creatividad y coraje más importante y que esa era nuestra única esperanza de sobrevivir y no desaparecer como un mal proyecto de Nación.
Cuando subía al auto se me acercó el Ruben. «Oiga jefe, usted es medio jovato, pero tengo un par de minas fenómenas para salir el sábado». Prometí llamarlo por teléfono después que me dijo que para esas minas se «necesitaba un auto».
Me sentía horriblemente mal. La calle daba vueltas sobre el auto y las luces titilaban como estrellas, síntoma que se me antojó ridículo como innovación para señalar el rumbo. Abrí las ventanillas y traté de respirar profundamente, sabiendo que eso sería peor a pesar del alivio inmediato. Me reproché haber bebido tanto. Siempre lo hacía, me resultaba irresistible. El alcohol forma parte de mi cuerpo. Una vez me dijeron que el cuerpo está integrado por un conjunto de productos químicos y minerales que deben estar en permanente equilibrio. El desequilibrio es la enfermedad. Esos componentes químicos o minerales se gastan y necesito renovarlos. «Sos un borracho», decía Julia. Esa era solamente una interpretación formal de un complejo proceso químico-mineral de equilibrio y compensación que me permitía ser una persona de buena salud, conduciendo entre el enloquecido caos de las luces de tránsito. Los semáforos se me antojaban descompuestos acentuando la incontrolada conducción de los automóviles que recorrían a medianoche las calles de Buenos Aires. Cuando lentamente me arrastré hasta el departamento y traté de introducir la llave en la cerradura, la puerta se abrió hacia adentro. Una sola luz estaba encendida y proyectaba sombras fantasmagóricas sobre las paredes, mientras el misterio y la curiosidad me obligaron a forzar la vista para descubrir el enigma que me proponía el destino. Me senté en un sillón, con el objeto de reordenar mi equilibrio físico y mental. Fui hasta el baño y me lavé la cara con agua fría. Me ardieron los ojos. En una mecanizada rutina me peiné. Cuando salí del baño el misterio estaba resuelto. Mariana me miraba desde un sillón. Traté de descubrir algún gesto en su rostro. Indignación, comprensión, reproche, simpatía, pena, tristeza, desprecio. Nada, Absolutamente nada.
Tiré el saco y la corbata. Seguía esperando un comentario. Algo que me permitiera responder agresivamente, romper el dique de los celos, ser consecuente con los condicionamientos, los prejuicios y la furia irracional que había comenzado en la fiesta de la calle Posadas. No pude olvidar al tipo de la barba prolijamente descuidada. Algo oscuro, oculto, inimaginado, del pasado, había venido a instrumentar esta aparentemente traición, fabricada con maricona ambigüedad cómplice por Remigio, el barbudo y Mariana. Porque seguramente ella debía saber que estaría en la fiesta. Pero eso no era lo importante. Lo que me resultaba insoportable era todo lo que venía del pasado, lo que me había ocultado. Los hechos en los cuales yo no había participado, ni imaginaba y estuvieron vívidamente presentes en esos pocos minutos en que la conversación se desarrollaba sin mi participación y la cadera de Mariana me presionaba como diciendo «no debe importarte esto, aquí nada queda y es solamente un hecho social. Aquí no hay sexo, ni amor, ni recuerdo, y casi ni pasado». Pero a pesar de que todo eso quería comunicarme con sus delicados gestos de cariño, los que podía permitirse entre decenas de personas gritando, hablando, riendo, bebiendo, bailando, corriendo y mezclándose en un estático torbellino, a pesar digo, de esos gestos evidentes para mí, para Remigio y para el tipo de la barbita insoportable, algo había allí que había ocurrido tiempo atrás, un tiempo tal vez no tan lejano, pero vivo, no muerto, ni extinguido, ni siquiera falso o intrascendente o fugaz, y ahora se había transformado en una conspiración de la cual yo estaba excluido. Naturalmente. Era un extraño. Cierto. El advenedizo. Eso ya resultaba insultante. Y sobre todo, el idiota que ya nada podía hacer para cambiar lo ocurrido. No podía borrar las palabras al oído, ni las caricias, ni los besos, ni los dos cuerpos desnudos en una cama, ni la búsqueda desesperada del orgasmo antes que yo, antes de que nos hubiéramos conocido y amado y gozado. Con otro, en otro lugar que jamás conoceré, en circunstancias que nadie me recordará, con una intensidad que seguramente será falseada, mentida, escamoteada, oculta. Porque el pasado siempre es una traición permanente, para el que no tiene recuerdos, y en cambio, tiene imaginación. Brutal, terrible, despiadada. Fantasía. Imaginación. Siempre más cruel que la realidad. Muchas veces más rica que la realidad. Insoportable. Los celos del pasado son los que jamás pueden ignorarse, superarse, olvidarse, perdonarse. Sobre todo porque no hay nada que olvidar, ni ignorar ni perdonar. Pero existen. Y tienen la particularidad de no mitigarse con el tiempo, la costumbre, la reflexión, el nuevo amor compartido, el placer más joven y actual. No, no disminuyen los celos del pasado. Es posible evitar usarlos como instrumento de la degradación del amor durante cierto tiempo, pero no todo el tiempo. Los usamos particularmente cuando el amor que sentimos se nos torna insoportable, cuando llegamos a la convicción de que es vital, insustituible, valioso y no nos hace más fuertes, seguros, sólidos, indestructibles, sino por el contrario, mucho más vulnerables, débiles, inseguros, cobardes, irritables, despiadados, egoístas, desesperados, dependientes. Y si esto no ocurre, es porque tenemos grandeza. Excelencia, como decían los griegos. Pero yo no tenía ni una cosa ni la otra. Ni grandeza ni excelencia. Solo unas ganas desesperadas de que me dijeran de que no era cierto lo que me imaginaba. Poder creerlo. Me resultaba imposible soportar la idea de que los secretos, las confidencias, la ternura de la intimidad, el deleite de la pasión, las caricias con las manos, la lengua, los pies habían ocurrido entre esas manos que ahora me acariciaban a mí, con esa boca que ahora me besaba, recorría mi cuerpo y me buscaba el sexo con ternura, con delicadeza, casi con timidez que ahora yo interpretaba como experiencia. Que su forma de acomodarse en la cama, después del amor, dejando que la abrazara por la espalda, con su trasero contra mi sexo, con mis manos tomando sus senos delicados y suaves, con sus pezones rosados, pequeños y puntiagudos, no había sido una posición inventada con nuestro amor, por nuestro ejercicio relajado del gozo después de la pasión, ni siquiera una forma adoptada por nuestros cuerpos que se ajustaban así, uno con el otro, encajando perfectamente porque así lo había previsto la naturaleza, la suya y la mía, nuestra común, propia e íntima armonía de la comunicación; pero nada de esto era cierto, o era tan cierto conmigo como lo había sido con otro, en otra cama, con otro deleite parecido, con otra húmeda pasión atormentada por sabores, gestos y caricias que creemos propias y que nunca lo son, que creemos únicas, encontradas por nuestra espontánea vocación de convertirnos en una sola persona, cuando tiembla la cintura y la sangre se agolpa en nuestra cara y la espalda suda y un grito profundo, terrible, misterioso, eterno, nos deja sin aliento y las lágrimas se agolpan en nuestros ojos por la alegría, el placer, el misterio, el derrumbe, la paz. Y entonces la mentira. Inevitable. Piadosa. Ofensiva. Estúpida. Esperada. Jamás perdonada. «Para mí jamás hubo otro hombre. No recuerdo nada. Mi hombre es el que me hizo sentir el orgasmo por primera vez. Y ese sos vos. Cuando me hablás de otros hombres no entiendo. Simplemente no lo recuerdo». No lo recuerdo. No lo recuerdo. No lo recuerdo. Es como si nunca hubiera existido. Nunca hubiera existido. Nunca. Nunca. Nunca. Mentiras. Siempre mentiras. Jamás alguien se atrevería a decir a quien ama en ese momento: «Sí. Fui feliz. Me hacía gozar intensamente. Su lengua en mi sexo me enloquecía de placer, ternura y desesperación. Lo besaba con furia, con desesperación buscando su sexo y se lo chupaba con delicadeza, con violencia, ocupándome toda la boca. Porque era mío. Porque lo quería totalmente para mí. Así fue, pero ya no es más. Ya acabó todo, hace mucho tiempo. Sin remedio. Después no significó nada para mí. Ni siquiera un recuerdo. El dolor o el placer apenas pueden imaginarse intelectualmente. No existe la vivencia del recuerdo pleno». Apenas unos gestos, actos aislados, circunstancias que se recuerdan con esfuerzo, como una película que se vio durante la adolescencia. Como algo que le ocurrió a otros. Y lo mismo pasará con nuestro amor, si no somos capaces de recrearlo permanentemente. Así pasará con nosotros. Con nuestra vida. Con nuestra tristeza. Con nuestra soledad, inevitable, final, definitiva, eterna. Pero jamás una mujer habla de esta manera. Tampoco un hombre. La mentira es un componente insustituible de la relación amorosa. Está allí al principio y al final de todas las cosas. Mentira es lo que contamos de nosotros mismos cuando nos presentamos como combatientes del amor. Muchas veces es una mentira honesta. Creemos que estamos diciendo la verdad, sin advertir que se trata simplemente de lo que hemos urdido sobre nosotros mismos para darle lógica a nuestra vida. Armonía, belleza, audacia, atractivo. Para convertimos en un excitante misterio deseable para el otro ser a quien queremos deslumbrar. Seducir. En el relato sobre nuestras vidas introducimos sutiles diferencias que tornan atractivo y bello lo que es vulgar e intrascendente. O ignoramos por torpeza o prejuicio, lo que es verdaderamente trascendente y destacamos equivocadamente lo contrario. La mentira forma parte de la condición humana con el objeto de tomarnos más soportables. Heroicos, fuertes, débiles, tímidos, irresolutos, audaces. Pero atractivos. Y yo no necesité decirle todo esto a Mariana, que me miraba en silencio, con sus enormes, bellos, tristes ojos celestes imaginándose, seguramente, víctima de mi injusticia y arbitrariedad. Pero lo más insoportable, es que yo estaba seguro de que en lugar de una negativa firme, cariñosa, reveladora de esa injusticia y arbitrariedad que yo me atribuía, imaginando que ella me la atribuía a mí, Mariana tenía toda la actitud de aceptar lo que yo imaginaba. Presentí la amenaza de que estaba dispuesta a relatarme la historia de sus amores. Que finalmente, en un inesperado, absurdo, ridículo, insoportable gesto de honestidad y franqueza iba a contarme cuándo, cómo y por qué se había ido a la cama con el barbudo. Entonces pensé, por primera vez, que podía matarla.
TRECE
El jeep trepaba la colina sin dificultad, seguido por varios camiones con soldados. El teniente ordenó al chofer que se detuviera. El sargento, en la parte posterior del jeep, levantó el brazo indicando a la columna que debía detenerse. El teniente recorrió la colina con su largavista, deteniéndose en cada rama de color, diferente al verde intenso del bosque que cubría la región y trepaba hasta la cima de las montañas, en las estribaciones de la enorme masa azul de la cordillera.
El espectáculo era bellísimo, pero esta evaluación estética no estaba en la preocupación del teniente, a quien le habían ordenado buscar y capturar un enemigo no convencional, inesperado, insólito, aún sin rostro, pero con una extraña definición, sorprendente para esa tierra de pequeños campesinos plantadores de caña y de grandes propietarios de trapiches y empresas comerciales, más conocidas en la bolsa de Nueva York o Londres que en el propio territorio nacional.
Meses atrás, varios hombres vestidos con uniforme verde oliva, fuertemente armados y extremadamente jóvenes, salieron del bosque y visitaron las casas aisladas de los campesinos y las pequeñas comunidades organizadas alrededor de los almacenes mayoristas, propiedad de los dueños de los trapiches. Dijeron que querían comprar alimentos, explicaron que estaban organizando una revolución para terminar con el capitalismo expoliador de los barones del azúcar. Los campesinos los escucharon asombrados. Incrédulos. Se preguntaron quién les compraría entonces la caña.
Los muchachos eran simpáticos. De buenos modales. Por eso se sorprendieron cuando pusieron contra una pared al administrador del almacén de ramos generales y lo acribillaron a balazos. En realidad algunos campesinos no le tenían demasiada simpatía. Los apuraba demasiado con sus deudas. Regateaba los precios de la caña, sabiendo que para ellos no era solamente un negocio. Era la posibilidad del hambre, de la escuela, del médico. A pesar de ello, cuando el hombre gordo y aterrado se puso de rodillas, e imploró que no lo mataran, le tuvieron lástima, y mucho más cuando se derrumbó, después de saltar como un muñeco con resortes, a medida que lo atravesaban las balas. Los muchachos explicaron que no tenían nada personal contra él, pero era el símbolo del capitalismo en esa pequeña comunidad de agricultores. Pagaron los víveres y volvieron al monte. Dijeron pertenecer a un ejército revolucionario del pueblo. Los campesinos quedaron en silencio ante esta nueva cosa que les tocaba vivir. Llevaron el cadáver del hombre gordo a su casa y uno de ellos fue hasta la comunidad vecina, a pocos kilómetros de distancia, con la misión de informar las novedades al comisario. «Ustedes lo mataron» -dijo el comisario, como quien comenta un hecho previsible, pero cuando llegó al pequeño pueblo y escuchó a los vecinos, tuvo que aceptar las circunstancias tal como eran. Se quedó mirando el lugar del fusilamiento y la sangre en la pared. «Hay que contárselo al ejército» -murmuró a media voz. Mientras esto ocurría, un llamado anónimo a la Gaceta de Tucumán informaba en un comunicado que se había iniciado la campaña contra los usurpadores del poder, con el objeto de declarar a Tucumán, territorio liberado.
El ejército envió sus tropas especiales para combatir este nuevo enemigo que había elegido el monte, los cerros, la montaña, a diferencia de los que en la ciudad asaltaban fábricas de pelucas y camiones de transportes de caudales.
El teniente ordenó reanudar la marcha. El calor había desaparecido y el frío del crepúsculo en la sierra, coloreaba los rostros y obligaba a recordar los hogares lejanos. En ese momento el disparo de bazuca dio de lleno en el jeep. Los camiones se detuvieron. Los soldados trataron de protegerse de las balas y las granadas disparadas por los FAL. Más de media hora duró el tiroteo. El sargento que viajaba en el primer camión se hizo cargo de la tropa. Ordenó avanzar hacia el monte, donde descubrieron huellas de sangre pero ningún cadáver. El jeep era una masa retorcida. El chofer había desaparecido. El sargento no tenía rastros de haber sido alcanzado por el disparo, pero estaba muerto. El teniente, sin conocimiento, se desangraba por el lugar donde, pocos minutos antes, tenía un brazo.
Llegamos a Tucumán dos días más tarde y escuchamos el relato de los protagonistas. No de todos. Los campesinos, los soldados, el sargento, el comisario. En el cuarto del hotel había terminado de escribir mi nota para la revista. La plaza central de la ciudad brillaba con las luces coloridas del sábado. Grupo de jóvenes caminaba alrededor, en la tradicional «vuelta del perro», mientras por los altoparlantes se transmitía la peor música de moda y las rebajas de la semana en la tienda La Fernandina. Mandé un chico a la planta baja del hotel a despachar por télex mi nota a Buenos Aires. Me trajeron una botella de whisky, un balde con hielo y dos vasos. No había invitado a nadie, pero imaginé que de esa manera la administración del hotel ponía en evidencia su espíritu mundano.
Llené los dos vasos y los tomé simultáneamente. Sentía mi vida desgarrada. La violencia me asqueaba. No solamente la de los asaltantes de camiones transportadores de caudales, no solamente la de los despiadados guerreros imberbes del monte, no solamente la del ejército y la policía y los parapoliciales y los automovilistas, y los transeúntes y la de los teletipos, y las letras tipo catástrofe, en la primera página de los diarios y los gritos de los locutores radiales y la violencia de los avisos en la televisión, y la estúpida sonrisa de la señora entrevistada en relación con la muerte por inanición de los niños de Biafra, y los caños de escape de los automóviles y las motocicletas y la mentira, la impostura, la conspiración, el sabotaje a la alegría, a la honradez, a la decencia, a la sonrisa, al humor, al diálogo, a la vida. Formaba parte también de mi odio a la violencia, mi propia violencia, mi intolerancia, mi pasión por conocer los hechos con toda la brutalidad con que sucedieron, sin escamotear un detalle, torpe, desdichado, brutal, despiadado, mi odio a mi vida sin mesura, comprensión, con inteligencia deliberadamente no inteligente, cruel. Sin esperanza, e incapaz de transmitir esperanza, voluntad de amor, alegría, comprensión. Odio a la violencia mediante la cual se expresan naturalmente casi todos los seres humanos, sin gracia, sin cuidado, sin respeto por el sentimiento ajeno, sin compasión ni generosidad. Odiaba la forma en que el pasado de Mariana había entrado en mi vida por el frívolo camino de un encuentro casual en una fiesta a la que estuvimos a punto de no ir. Pero fuimos. Y ocurrió algo que de pronto se me antojó importante, profundo, equívoco, oscuro, sórdido, sin que ninguno de los personajes fuera necesariamente equívoco, oscuro o sórdido. Y la obligué a contármelo deseando que no lo hiciera. Esperando que lo negara, que me acusara de estúpida morbosidad, que señalara mi falta de derecho a interrogarla sobre algo que había ocurrido antes de conocerme y que de alguna manera yo debía suponer, imaginar, aceptar como lógico a través de las informaciones dispersas sobre su vida, su experiencia en el amor, su inexperiencia en el amor, su tristeza, su soledad, su hambre de comunicación y su deseo de entrega. Su consecuencia, durante mi voluntario alejamiento, después del intento de suicidio de Julia. Yo debía haber respetado su vida anterior, porque de otra manera estaba violando una intimidad que no me pertenecía, estaba destrozando la púdica reserva de recuerdos buenos o malos, tristes o alegres pero intransferibles. Pero lo hice. Tan mal como había hecho tantas cosas en mi vida, y su relato, desarrollado con voz tranquila, desesperanzada, sin emoción, me recordó aquel otro relato, durante nuestro primer encuentro en intimidad, en Mar del Plata, cuando descubría sus problemas con el sexo y el amor, su frustrada desesperación, su dolorosa frialdad por no lograr la culminación del orgasmo, el placer profundo, el deleite apasionado y cálido en que terminaban nuestras relaciones después de aquella fría, gris y deliciosa tarde al lado del mar.
Minuciosamente describió la vieja casa de la calle Charcas, cerca de la Facultad de Medicina, adonde fue citada por el médico amigo de Carlos. Era uno de esos antiguos edificios de una planta con un largo corredor al costado derecho y habitaciones a la izquierda. Papeles viejos tirados en el suelo moviéndose por la corriente de aire que acentuaban la apariencia de abandono, suciedad, decrepitud. Una mujer de mediana edad, alta y fuerte, improvisó una forzada sonrisa para recibirla mientras le indicaba que esperara al médico. La introdujo en una sala amueblada con una pequeña mesa y dos sillones. No había rastros de objetos personales que denunciaran la presencia viva de algún habitante en esa casa sin ruidos, vacía, fantasmal. Solamente el viento, agitando los viejos diarios en el corredor y las habitaciones abiertas como esperando inútilmente algún huésped desprevenido. Carlos, el de la barba prolijamente descuidada, no la había acompañado, aceptando rápidamente la decisión de Mariana, sin protestas ni insistencia. «Yo no quería que estuviera conmigo. Había sido demasiado desdichada en esos últimos meses, como había sido feliz, al principio de nuestra relación. Nos conocimos en la escuela de teatro. Su padre fue un gran maestro. Él tenía el nombre y la fama heredados. Era simpático, alegre, bello y fatuo. Tenía todas las respuestas necesarias para que me sintiera acompañada, comprendida, amada. Cuando estamos solos sentimos una natural inclinación a creer que las palabras que escuchamos son exactamente las que estamos esperando y necesitamos. Deseamos que sea así y no dudamos en aceptarlo. No tengo que explicar que me enamoré. Tampoco tengo que explicar por qué. Exactamente por las mismas razones por las cuales todos nos enamoramos, una o muchas veces en la vida. ¿Exactamente por las mismas razones? No, no siempre es así, pero parece. Tuve la sensación de que era importante para alguien. Me gustaba su desprejuicio y su falta de convencionalismo. Después descubrí que era simplemente irresponsabilidad. Pero entonces ya era tarde. ¿Tarde para qué? Bueno, para volver atrás. Para desandar lo andado. Para que todo lo que ocurrió, brutal, torpe, sin placer y después sin esperanza, no hubiera ocurrido nunca. Pero, ¿realmente fue así? A veces pienso que las cosas no ocurrieron como las recuerdo. A veces, más aún, pienso que no ocurrieron. A pesar de tener vívida en mi memoria la imagen de ese cuarto sucio e inhóspito, la enorme enfermera, si es que realmente lo era, y ese miserable carnicero con cara de ruso y sonrisita falsa que me decía: «no te preocupes piba, es solo un momento y ya está». Pero no fue solo un momento, fue la aproximación a la muerte, a la soledad total, a la desesperación, a la angustia y un llanto que todavía tengo aquí en mi garganta sin libertad para expresarse. Odié a Carlos como jamás había odiado en mi vida. Su cobardía, su irresponsabilidad, su falta de protección, su desamor. Creí que me arrancaban las entrañas mientras ese miserable, que no podía ser un médico, aunque ahora pienso que casi todos los médicos son iguales, hurgaba dentro mío como si se dedicara con indiferencia y hasta fastidio, a una rutina de muerte que lo tomaba un criminal desaprensivo. Cuando todo terminó, el hecho terrible, brutal, sangriento del aborto, no la consecuencia que todavía siento y me provoca unas ganas enormes de morirme, quise quedarme en reposo, sin moverme, abandonada, esforzándome por detener los latidos de mi corazón. No quería salir de esa cama inmunda llena de sangre. Quería simplemente morirme allí, sabiendo que ya todo el mundo me resultaría diferente. Que los rostros no serían los mismos, ni tampoco mis manos, ni mi cuerpo, ni la capacidad de sentir, oler, caminar, gozar de la vida o acercarme a esa idea de la alegría de vivir, con suavidad, con inteligencia, casi con esmero, en que había intentado educarme mi padre. Sabía que ya nada de eso sería posible. Y quería morir. La enfermera buscó en mi cartera el dinero para pagar a ese miserable y su propio dinero. No sé cuánto sacó ni me importaba. No sé si me quedé dormida o me desmayé, pero la voz de esa horrible mujer, con su boca fina como un trazo negro, me hizo volver a la conciencia, como quien avanza sonambulescamente entre una niebla pegajosa y sucia. Así me sentía cuando alguien, tal vez esa mujer, me ayudó a tomar un taxi y di la dirección de mi casa. Cuando llegué le dije a la mucama que tirara toda mi ropa. La que había llevado a esa ceremonia macabra, y volví a acostarme y dormí. Mi padre estaba de viaje. No pude tampoco contar con su ayuda. Se lo hubiera dicho. Tendría que habérselo dicho antes, cuando todavía nada había ocurrido, cuando él podría haber resuelto lo que este cobarde hizo tan mal y con tanto desinterés. Pero mi padre no estaba. Y dos días más tarde comenzó la infección y pasé varios meses al borde de la muerte. Con el vientre hinchado, mucha fiebre y la presencia diaria de un médico que procuró la mucama por propia iniciativa. El pobre era bueno y honesto. Trataba de devolverme las ganas de vivir para que yo colaborara en la curación. «Hasta las infecciones son cosas del espíritu» -decía ese médico insólito y nada convencional que la primitiva genialidad de la mucama había llevado hasta mi cama. Más de cinco meses duró ese querer morirme. Mi padre ya había vuelto. Me di cuenta entonces de algo simple, aparentemente obvio, pero fundamental para mí. Él era toda mi familia. Toda mi familia. Mi única familia. Lo amé más que nunca. Lo amaba en su desesperación por verme alegre y sana. Creo que él generó mis deseos de curarme. Yo me había enterado ya de sus amores con mi amiga y entonces lo comprendí a él y la comprendí a ella. Ella jamás hubiera pasado lo que yo pasé. Hubiera estado protegida, cuidada, mimada, amada. Hubiera tenido un hombre al lado. Nada habría ocurrido, o hubiera sido de otra manera. Nunca volví a ver a Carlos. Intentó llamarme muchas veces y jamás lo atendí. Ya ni siquiera lo despreciaba. Me resultaba difícil imaginar que alguna vez había tenido algo que ver con él. Jamás, sin embargo, olvidaré la fría indiferencia de aquel carnicero y su fastidio ante mi llanto, mientras el viento continuaba arrastrando diarios viejos por el pasillo de la casa y yo sentía el calor de mi sangre sobre la manta. Mi propia sangre caliente que se iba, como mi fantasía de los últimos meses. Jamás lo olvidaré. Eso fue lo único que recordé en la fiesta de Remigio, cuando Carlos se acercó, muy diferente a lo que seguramente pensaste. Me asombró mi indiferencia después de tanto odio, de tanto desprecio».
Yo imaginé cada palabra del relato de Mariana. Viví la descripción de la casa, del médico, de la enfermera. Sufrí lo indecible, me maldije y me desprecié. La amé más intensamente aún, pero además supe que ya nada sería igual. Ese relato había cambiado nuestras relaciones. Nuestro amor no sería el mismo. Nuestra vida no sería la misma. Peor o mejor. Nadie podía decirlo en ese momento. Pero diferente. Tuve miedo. Un miedo profundo, angustioso, desesperado. Me di cuenta que podía perderla.
La debilidad, la frivolidad, los celos formales, la desconfianza me habían acercado a la destruida y despreciada imagen que Mariana tenía de Carlos. Sentí una profunda vergüenza. Me sentí paralizado en el sillón desde el cual había escuchado el relato sin interrumpirla, deseando hacerlo. Sin perder una palabra, queriendo borrar todas. Recordando cada detalle de su historia, sabiendo que allí el sendero cambiaba de orientación. De pronto me sentí inmaduro, inseguro, torpe, infantil. Descubrí que no sabía nada de la gente. Tampoco de esa mujer a la cual amaba.
CATORCE
En la puerta de acceso al aeropuerto de Tucumán, un cabo del ejército revisaba los documentos de los pasajeros, mientras dos soldados apuntaban con sus fusiles FAL. Eran muchachos de 18 años que hacían el servicio militar. Era razonable preguntarse si sabían usar lo que tenían entre las manos, y en el caso de que la respuesta fuera dubitativa, si las armas estaban cargadas. Tuve la sensación de que cualquier ruido, gesto o movimiento mal interpretado, estimularía el natural miedo de esos chicos y empezarían a disparar sus fusiles como locos, contra todo el mundo e incluso contra ellos mismos. Despaché mi pequeña valija de viaje y me senté a esperar el llamado para abordar el avión. Era un crepúsculo de un rojo sangriento, que anticipaba el buen tiempo del día siguiente, o recordaba la tragedia de varios días atrás. Podía elegirse cualquiera de las dos interpretaciones según las propias preocupaciones. En ese momento se sumó una nueva preocupación. Una tromba, que apenas reconocí cuando se abalanzó sobre mí, me permitió intuir fugazmente una cara e interpretar los ruidos extraños y atropellados que salían de su boca. Me apretó en una suerte de manoseo inútil y básicamente falso. Remigio se introducía así en mi espera llena de reflexiones trágicas, por lo que ocurría en el país en general y en Tucumán en particular. Trágicas también, o por lo menos penosas, por el recuerdo del relato de Mariana. Fue un encuentro extraño. Remigio me había presentado a Mariana y participaba siempre de las circunstancias más difíciles de mi relación con ella. Directa o indirectamente, era una presencia viva, casi permanente. Así había ocurrido desde el principio, y el mayor o menor afecto que me inspiraba estaba de alguna manera condicionado por las cambiantes y caóticas relaciones con Mariana. Él era inocente de esta circunstancia, pero las reflexiones y sentimientos que nos inspira la gente, no tienen por qué ser justos ni racionales. Después que la tromba amainó su ímpetu, pude intentar un diálogo que sería arbitrario calificar de lógico, pero tampoco era absolutamente incoherente. Remigio era sobrino de los propietarios del ingenio donde habían fusilado al administrador y confiaba en que el ejército terminaría con los asesinos marxistas, expresión con la que definió a los autores del atentado. Llamó la atención sobre la patente contradicción, entre la violencia sin objetivo de los asesinos y la larga tradición de auxilio generoso a la población de la zona desarrollada por su familia durante los últimos 100 años. No se sabe qué quieren en realidad -afirmó- pero me da gusto de que el ejército intervenga y ponga fin a la situación. ¿Adónde iríamos a parar sino? Me limité a comentar que sería una lucha difícil, a partir de la experiencia obtenida durante el ataque de los guerrilleros a la columna de camiones del ejército. Fue una sorpresa -dijo- pero esas victorias no duran. Al final, el ejército es una máquina. Hablaba del ejército como podría hablar de la eficiencia de Boca Juniors en sus mejores tiempos, o del equipo de polo de Venado Tuerto. De pronto me preguntó por Mariana. Fue algo abrupto. El tema era otro. Pero la coherencia no es una de las características de Remigio. Tuve un segundo de vacilación, y finalmente mentí que no la veía más, aun corriendo el riesgo de que él estuviera en comunicación con Mariana sin saberlo yo. Hizo un comentario sorprendente: «Mejor así». Empecé a preguntarme qué habría querido decir. Habría tiempo, durante el viaje a Buenos Aires. Remigio seguía con su perorata sobre la marcha triunfal del ejército y la defensa de los valores de la civilización occidental y cristiana, expresados cabalmente en la personalidad del Comandante en Jefe del Ejército. No quise preguntar cuál era la idea de Remigio sobre la civilización occidental y cristiana, ni de qué manera se expresaba en el ingenio azucarero de su familia. Lo curioso es que yo habría tenido buenas respuestas, pero él no. Sin duda, lo peor que ha tenido y tiene el occidente cristiano son, precisamente, sus defensores. La realidad es que esa observación, «mejor así», sorprendente e inesperada, continuaba rondando en mi cabeza.
Tuve la intuición de que no debía volver sobre el tema, como quien intuye en la oscuridad la presencia del abismo. Él sacaría nuevamente el tema y completaría el pensamiento. Llegó la hora de embarcarnos y nos sentamos juntos. Había pocos pasajeros. Era de noche y las luces de la ciudad, vistas desde mil metros de altura mientras el avión trepaba hacia el cielo despejado, parecían casi alegres. Cada vez que sobrevolaba de noche una ciudad me asaltaban los mismos pensamientos. Quería saber todas las historias que representaba cada una de las luces de calles y casas que, en definitiva, ocultaban la vida. Las oscuras, indescifrables, siempre iguales y siempre cambiantes, existencias de hombres y mujeres que vivían, gozaban, sufrían y morían en este continente lleno de contradicciones, horror y violencia que es nuestro país. Esta extraña y excitante sensación se hacía todavía más intensa cuando el avión se aprontaba a descender en el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires. Era como si un águila misteriosa, solitaria, serena y a la vez desamparada estuviera por fundirse para siempre en el vivo incendio de una ciudad condenada a perecer por las llamas. Una especie de Apocalipsis que se revelaba cada noche, y del cual despertábamos cada mañana con un sol generoso que tomaba mentirosa la terrible fantasía de la noche anterior. Tucumán era un pequeño incendio que desaparecía en el horizonte, cuando las estrellas invisibles y el ronquido forzado de los motores del avión nos revelaron su debilidad, esfuerzo, su lucha despiadada por mantenerse en el aire y sobrevivir a pesar del acoso de las sombras, de los presentimientos, del aire frío y de la lógica.
Remigio había abandonado la actitud falsamente excitada, inútilmente apabullante, ingenuamente superficial, y su voz a mi lado empezó a llegar como una monótona letanía que traía reminiscencias de confesionario. No entendí exactamente de qué hablaba, pero el rumor de su voz se tornó seductor, atractivo, confidente. Con ese estilo de voz se dicen cosas crueles e inconfesables, se habla de amor o deseo. De vergüenza. Por insidia, por desesperanza, por evitar el manotazo violento, pero con la decidida intención de dejar la marca del golpe.
Entonces escuché por primera vez el nombre de Luis y poco a poco fui descifrando, como en un jeroglífico onírico, el sentido de ese nombre hasta que lo relacioné con el hombre joven de barba descuidada que había provocado mis celos en la fiesta a la cual habíamos sido invitados por Remigio. El mismo que se había desentendido del drama de Mariana, en la sórdida casa de la calle Charcas. El mismo que había llegado a irrumpir en este amor sin fisuras y sin nacionalidad con que nos acosábamos y deleitábamos desde hacía tanto tiempo. ¿Tanto tiempo? Un siglo, quién sabe. Tal vez un día, o cuatro años o una eternidad. Era igual. Terrible, delicioso, cruel, contradictorio, desesperante y sin compasión. Y ese nombre volvía esta noche como una premonición insoportable, inevitable, porque Remigio estaba dispuesto a cumplir su tarea hasta las últimas consecuencias y con la típica saña de los homosexuales iba desarrollando la insidia con palabras melosas, suaves, seductoras. Allí se reveló la zona oscura, de una historia que yo conocía a través de las penosas confesiones de Mariana, y esta historia era réplica deformada, igual, pero básicamente diferente, el reverso de una trama cuyo anverso había tenido un propósito y logrado un objetivo. Esta sutil y despiadada —169→ relación de la misma historia, destruía la que yo conocía, porque cambiaba su sentido y las circunstancias, hasta un punto tal que era otra historia y esta no había terminado. Sentí un angustioso vacío en el estómago, como si se hubiera abierto en mi pecho un agujero inmenso, profundo, oscuro, tan doloroso que la desesperación se tornaba una esperanza deseable. Sentí deseos de morir. De estar integrado para siempre en esa noche llena de los rumores sofocados de los motores del avión. Quise no haber existido jamás, porque no tenía la menor duda de que esta historia infame era verdadera, cruel, despiadada, casi injusta, si es que tenía una víctima como consecuencia de un acto voluntario. Una nueva imagen de Mariana se me revelaba como consecuencia de este relato monótono, frío, que no ofrecía esperanzas, ni intentaba mitigar un dolor, que tenía que ser evidente, inevitable, brutal, destructivo. Un abismo se abría ante mis pies, y la idea de tener físicamente ese abismo real bajo el vuelo perezoso y fatigado del avión, me hacía imaginar con desesperación la posibilidad de que fuera definitivamente el vuelo hacia una muerte deseada. Todo desapareció a mi alrededor, hasta el interés por conocer detalles que se me antojaban lacerantes, explosiones de odio y violencia, vocación de homicidio y destrucción, inútil, estéril, atormentada y estúpida voluntad de venganza. Solo la noche inmensa y sin estrellas y yo solo, transitando en la eternidad de un dolor sin remedio, ni compasión. La idea total y desgarrante de la traición me convirtió en un niño solitario y abandonado, vulnerable a todos los hechos destructivos del mundo. El estupor ante lo inexplicable, estupor ante la maldad inútil, la falta de sencillez y decencia elemental para decir, esto se acabó y mi vida busca ahora otro rumbo. De pronto imaginé que había creado una máquina incontrolable, a la que había dotado de sensaciones, pero no de sensibilidad. Era una esfinge indescifrable, sin amor y sin odio, sin interés por el hecho humano, básico de la comunicación entre un hombre y una mujer, en un área que no estuviera expresada por el sexo y el placer. Fui derribado de la estúpida soberbia de suponer que las relaciones humanas son inalterables y permanentes, en la medida de que las alimentemos con amor, voluntad, solidaridad, esfuerzo, comprensión. Incomprensión. No entendía nada. Descubrí que en realidad nunca había entendido nada. Que había dormido cientos de noches con una desconocida, a quien deseaba mirar a los ojos, con la intención de penetrar un enigma que ahora me parecía indescifrable y me había negado a admitir. Había creído siempre lo que quería creer. Yo era el culpable de esta equivocación, profunda, terrible, definitiva, metafísica, eterna, abismal. Y me descubrí diferente ante el mundo, ante mi propia vida, ante las circunstancias permanentes y mudables, ante el sentido de mi propia identidad. No podía imaginar sin desesperación, y fue una furia sorda y angustiosa, ese cuerpo que había amado y amaba tanto, entre los brazos de otro que pudiera sentir su piel, acariciar su sexo, besar y mordisquear sus pezones, gozar del deleite de introducirme entre sus piernas y saborear el placer y la felicidad de advertir sus desesperados orgasmos. Que alguien que no fuera yo la penetrara en su carne blanca y tersa mientras besaba sus labios inagotables, húmedos, ansiosos, esperanzados, en un balbuceo de un millón de palabras no expresadas, pero escuchadas una a una hasta el abismo, el dolor, el placer, la alegría, el éxtasis, la fatiga apasionada, la ternura conmovedora, profunda, eterna. El oscilar entre la vida y la muerte. El límite de la vida y la agonía temblorosa que contrae las caderas, mientras mi sexo la levanta como afanándose por buscar caminos jamás recorridos por nadie. Tan igual al amor de todos los seres humanos y a la vez tan diferente. La sola idea de imaginarla tan hermosa, desnuda y ansiosa ante otro hombre era una invitación a la muerte, la disolución y la nada. Advertí que había estado ciego, sordo, incapaz de advertir lo obvio, de descubrir lo que seguramente era visible para todos, menos para mí. Su apatía no era otra cosa que desinterés, básico, esencial, epidérmico. Ahora me esforzaba por imaginar que era una absurda mentira, una conspiración monstruosa, inhumana, grotesca, una trama ruin y caótica imaginada para hacerme pagar mis propios pecados, mi indiferencia ante otras mujeres, mi desinterés por las emociones básicas de quienes me habían amado alguna vez, un castigo por haber dejado transitar sin entusiasmo mi erotismo, sobre la piel de muchas mujeres tristes y alegres, abandonadas por mí a su propio destino, erráticas, en el camino de mi egoísmo y mi maldad involuntaria. La voz de Remigio era indiferente, cómplice sin entusiasmo, solidaria sin interés. Era un rumor de caballos salvajes, de una tristeza sin retorno que me destruía el alma, la sangre, la piel, las vísceras. Un dolor sordo que me atravesaba el cráneo como una llaga eterna, incurable, de ahora para siempre, durante los segundos, años y siglos de mi relativa eternidad.
De manera que cuando el avión, tembloroso, vibrando por el viento inclemente del río se precipitó sobre el panal incendiado de la ciudad, para iniciar su vacilante aterrizaje, descubrí que me sentía muerto.
Olvidé la presencia de Remigio y como un sonámbulo atravesé el colorido corredor que formaba la gente esperando a los viajeros y marché hacia la puerta del aeropuerto.
Allí estaba esperándome. Me besó con cariño, con alegría. La conduje rápidamente hacia el estacionamiento del auto para evitar que viera a Remigio. No quería que supiera cuál era el origen de la información. Cómo me había enterado. Le arrancaría cada minuto de su historia aunque con ello desgarrara lo que quedaba de nuestro amor. La expresión, nuestro amor, se me antojó ridícula. Mi amor, sería más exacto. Nuestro amor era una expresión —172→ vacía. Una ficción. Un espejismo. Una invención mía aceptada sin lucha por ella. Había elaborado un plan para saber toda la verdad. Lo cumpliría paso a paso. Con paciencia, sin violencias, pero sutilmente me iría introduciendo en la traición, en sus circunstancias, en la naturaleza del personaje, en la motivación última, en los detalles, en cómo, cuándo, por qué. Me esforcé por no revelar cuánto sabía, aunque temí que mi tristeza, mi angustia, mi desesperación, estuvieran grabadas en mi rostro. Me refugié en la crónica normal del viaje, la guerrilla, Tucumán, la historia que había ido a escribir y que traía a mi revista, cuando en realidad hubiera querido, ya, ahora, sin tardanza, hablar de la otra historia. Mi propia guerra privada. Mi odio y mi desaliento. Mi desesperanza y mi fracaso. La muerte de una parte importante de mi vida. Tal vez de toda mi vida. Buscamos el auto en el estacionamiento y marchamos a mi departamento. La ciudad se me antojaba triste y gris. Sin emoción. Como si los ríos subterráneos que la atraviesan de norte a sur y de este a oeste, fríos, húmedos como túneles angustiosos y desesperados, arrastrando aguas servidas, sombras indefinidas, vidas destruidas, desolación y lástima fueran en realidad las naturales avenidas y calles por las que transitaba la gente y ahora nosotros. A veces silenciosos, otras emitiendo sonidos formales con los cuales, no lograban ni intentábamos comunicarnos. Mariana tenía la natural compostura que hacía de su personalidad una aparente expresión de absoluta frialdad. Siempre era así, salvo cuando esa actitud imperturbable, indiferente, distante, sin sangre en las venas, sin emociones, se quebraba con el orgasmo que la hacía temblar desde la cabeza a los pies. Yo la miraba con una sonrisa forzada que seguramente ella no intentaba descifrar, porque ignoraba lo que yo no ignoraba. «¿Qué te pasa?» -preguntó- «Algo te ha puesto triste».
-Sí -concedí -, las cosas que le pasan a la gente. La vida de los otros. El azar incierto del minuto siguiente. Cuando uno empieza a darse cuenta, pero ya todo está perdido y una bala acaba con la imaginación y el amor, la vida, la esperanza. También el odio.
Su mirada era una mirada cómplice, como si quisiera acompañarme en mi pensamiento, en mi extraño dolor de observador imparcial de las cosas que les ocurren a los otros, pero que sentimos como nuestra falsedad, impostura, consentimiento banal y casi meramente social, de buena convivencia. Pobre tipo que se preocupa y sufre por lo que les ocurre a los campesinos en Tucumán, a unos chicos extravagantes, seguramente sin problemas, tal vez ricos y desprejuiciados que pretenden cambiar el mundo y las cosas y las horas de cada día, y el movimiento del sol y las estrellas y las cosas buenas, inmutables, satisfactorias, crueles, estúpidas, alegres y aburridas que gracias a Dios existen, e informan de un mundo organizado, donde cada estrella gira en su órbita porque la razón de su movimiento y su existencia se justifican simplemente, porque los hechos son así y nadie, coherentemente, puede tener la intención de cambiarlos. Mariana tenía su mundo bien organizado. Su padre, una madre convenientemente lejana y despreciada, un amante algo maduro y satisfactorio y la aventura, como parte de una realidad viva, excitante. Tenía todo. No parte de la realidad, no solamente el amante maduro, también lo extraordinario, inesperado, imprevisto, pero buscado en su imprevisión, la aventura.
Mi plan cuidadosamente elaborado para saber la verdad sobre las insinuaciones de Remigio fracasó. No podía especular con un tema que me quemaba las entrañas, un montón de sonidos, ruidos, voces, gritos, llantos que me ahogaban y pugnaban por expresarse y sonidos se organizaron sordamente en mi garganta y mirando a Mariana a los ojos le pregunté desde cuánto tiempo tenía otro amante. Me miró con cierta sorpresa, luego con indiferencia y un instante después pretendió reaccionar como quien se siente víctima —174→ de una ofensa. «Vos estás loco» - comentó-. «Sí -consentí- estoy loco por no haber visto lo obvio. Lo que todos pueden ver, menos la víctima, el protagonista del engaño, de la burla». Sus ojos azules cambiaban de expresión a medida que yo desarrollaba una larga cadena de insultos, cada vez más violentos, que se estrellaban en un silencio extraño, distante, indiferente. Como si estuviera hablando de otra persona. Cuando tuvo la absoluta convicción de que no estaba disparando en la oscuridad, que no trataba de adivinar, sino que tenía una información concreta, definitiva, imposible de desmentir, comenzó a hablar.
«No sé qué me pasó. Seguramente buscaba algo diferente al sexo o al mismo amor. Fue como volver a un viejo dolor frustrante. Fue una casualidad loca y sin placer. Encontré a alguien a quien podía manejar. Disponer de él, aunque parezca absurdo. Yo siempre fui manejada. Por mi padre, por mi madre, por vos, por las circunstancias imprevistas de la vida, que no busqué y me ordenaron cómo debían ser mis días, mis noches. Ese muchacho tuvo para mí una extraña atracción». Me miró entonces por primera vez. «Debía estar loca». -«Estás loca -dije con furia desesperada. Has tirado a la basura nuestro amor». «No -casi gritó-, te amo más que nunca». «Yo no -respondí-. Para mí todo ha terminado. Supe desde el primer momento que tu relación con ese tipo no había terminado. Que todo era una farsa y también una farsa tu dramática descripción del aborto».
-¿De qué estás hablando? -preguntó.
-De tu amante.
-¿De quién? ¿Quién es mi amante?
-Qué pregunta idiota. El que encontramos en la fiesta. El que te abandonó en manos de ese carnicero.
-No. Estás equivocado. No es él. Es un muchacho intrascendente del cual ni conozco su nombre verdadero. Entonces no estás enterado de nada.
Mi asombro iba en aumento. Me había hecho a la idea de que se trataba de aquel personaje desagradable, al menos para mí.
-No. No imagino cómo pudiste enterarte. Nadie lo supo, salvo que me hubieran visto en el auto una de las pocas veces que lo vi.
-Pero, ¿quién es?
-Nadie. Solamente un muchacho estudiante que conocí en Plaza Francia hace un mes.
-¿Y cuántas veces te fuiste a la cama con él?
-¿Qué importa eso?
-Sí, importa.
-Tres veces.
-Tres, una, diez. Es igual. Alguien que te metió el sexo entre las piernas.
-¿Eso es todo lo que te importa?
-¿Y qué otra cosa importa?
-No sirvió para nada. No sentí nada.
-Y si no sentiste nada, ¿por qué hubo una segunda y tercera vez? Estás mintiendo.
Miraba sin ver. Como si buscara más allá de las paredes, entre calles solitarias y luces desconocidas. Como si su cuerpo permaneciera en esa habitación. Pero ninguna otra cosa. Buscando tal vez los recuerdos, el rostro desconocido para mí, la evocación de los juegos en la cama, de los besos, de las caricias.
-Sos una puta.
-No, no soy una puta.
-Me rectifico. No, no sos tan puta. Sos un ser desconocido para mí. Es como si dialogara con una extraña. Nunca más serás Mariana. Tampoco yo podré ser quien soy.
-Todo ha terminado entre ese muchacho y yo.
-También todo ha terminado entre vos y yo.
-No me digas eso. El castigo no puede ser tan grave por ese -vaciló- desliz.
-Expresión decadente, anacrónica y estúpida, que revela tu podrida formación burguesa puta y formal.
-No merezco lo que decís.
-Yo tampoco merezco que me hayas destruido. Que hayas hecho pedazos nuestro amor.
-No era ese mi propósito.
-No, claro. Tu propósito era coger con otro. Las consecuencias eran irrelevantes.
-Ni siquiera sé si ese fue mi propósito -se quedó en silencio, como si se hundiera lentamente en un pozo de tristeza e indiferencia.
-¿Dónde iban a hacer el amor?
-A un hotel.
-¿Quién pagaba? -quería insultarla de cualquier manera. Ignoró la pregunta, ¿Te hacía bien el amor? Seguramente te hacía feliz. Quería sus respuestas negativas para no creer en ellas, y de esa manera continuar acumulando un odio que me hacía temblar ligeramente las manos.
-No, no me hacía feliz. Jamás logré un orgasmo.
-No dudo del entusiasmo que habrás puesto en tratar de conseguirlo.
Me miró extrañamente. Como sorprendida.
-No sé si querés ejercitar tu ironía o realmente te importa.
Me levanté y le di una bofetada que la hizo caer al suelo. La levanté y comencé a desvestirla mientras la arrastraba hacia la cama. La penetré con una furia fría y deliberadamente brutal. Pretendió besarme y decirme que me amaba. Le impedí hablar tapándole la boca. La obligué a volverse y la penetré desde atrás hasta que logré un orgasmo terrible, desesperado, angustioso, intenso. Quedó aprisionada por mi cuerpo, mientras trataba de explicarme el sentido de esa violación que me había proporcionado tanto placer sin interesarme por su satisfacción, por su dolor o por sus sentimientos. Quedamos largo rato en esa posición, mientras Mariana volvía el rostro intentando besarme. Finalmente me derrumbé a su lado. Me abrazó.
-Eso que pasó está muerto.
-Todo está muerto -le respondí.
-No, no es verdad. Tal vez alguna explicación encuentro por lo que hice. Nunca dejé de amarte. No quería que te enteraras. Jamás imaginé que te enterarías.
-Sos desleal, mentirosa, miserable.
-Sí, soy todo eso pero te amo. Debía estar loca. Jamás he sentido el amor como con vos.
-Ya no me importa si sentís algo o no. Tus orgasmos son ahora problema de otro.
-Te he dicho que ya nada tengo que ver con ese chico.
-¿Desde cuándo? ¿Desde ayer? ¿Desde esta tarde mientras yo viajaba? ¿Cuándo decidiste terminar con él? ¿Hace dos horas en el aeropuerto mientras me esperabas? ¿O nunca? Jamás podré creerte. Por otra parte, ya no me interesa.
Me sentía destruido, lastimado, humillado. Le había hecho el amor para rescatar de esa manera burda e infantil algo de mi propia autoestimación. Jamás creí que podía vivir una circunstancia similar. Era un hecho nuevo para mí. Un mundo desconocido, lejano, lamentable y habitado por gente de otra naturaleza y destino. No el mío. Eso creía hasta pocas horas antes. Ahora sabía que no era así. Yo también vivía estas circunstancias que siempre se me antojaron relativas a los otros. Había sido siempre el que inducía al adulterio, no la víctima del adulterio. ¿Adulterio? Estaba hablando como si fuera un hombre casado. Como si Mariana fuera mi mujer. Curiosa discriminación de la estúpida sociedad que vivimos. Si estuviéramos casados yo sería víctima del adulterio de mi mujer. Pero como no estoy casado, soy simplemente cornudo. ¿Cuál es la diferencia básica, esencial? En este caso no hay deberes ni obligaciones. ¿Deberes? ¿Obligaciones? Me sentí reflexionando como un imbécil. Así deben sentirse todos los cornudos. Por eso generalmente los cornudos son estúpidos, malos, resentidos. El conocimiento de la vejación es tan terrible que nos destruye parte de nuestra personalidad. Comenzamos a apelar a expresiones formales, estúpidas, convencionales, para mantener en pie un edificio que se desploma, inútilmente. Con vergüenza. No solamente por lo que sentimos hacia nosotros mismos, sino por la necesidad de apelar a convencionalismos formales y sin sentido en los cuales no creemos. Para intensificar nuestro odio y compadecernos por nuestro destino. No podía dejar de imaginarla en esa desconocida cama de hotel, acariciándose y besándose con su amante. Mejor, con su otro amante. Uno era yo mismo hasta ese momento. La imaginaba tocándolo. Acariciándolo.
-¿Lo chupaste?
-No, me hubiera dado asco.
-Mentiras. Todos los amantes se chupan. Es una prueba de amor primero y luego un placer.
-No. No lo hice. Hice solamente lo que quería hacer.
Me quedé en silencio. No sabía qué debía hacer. Lo único que realmente me sentía inclinado a hacer era besarla, acariciarla y hacerle el amor. También decirle que la amaba. Que estaba dispuesto a olvidar todo y que aunque eso no fuera posible me sentía incapaz de vivir sin ella. No dije nada, no hice nada. Quedé mirando el techo imaginando si era capaz de matarla. Deseaba echarla de mi cama, despidiéndola con una frialdad que esperaba de mí y que no logré de ninguna manera.
-Si yo te satisfacía, si yo logré tus orgasmos, si te amé con comprensión y dulzura, si comprendí tu soledad, tus problemas, tus silencios. Si viví para vos durante todos estos años. Si no hubo amor, ni placer ni nada, ¿qué buscaste en ese tipo?
—180→
Guardó silencio un largo rato. Como concentrándose en su mundo interior, como apartando una por una las capas que escondían sus últimas motivaciones, sus deseos inconfesados, sus esperanzas silenciosas y expectantes, sus miedos. Como pasando revista a los recuerdos y desmenuzando los gestos, las extrañas piruetas de la voluntad y el deseo.
Finalmente respondió:
-No lo sé. No sé qué buscaba. Sé sin embargo que no encontré nada. Quería ser tierna con él. Pensé que me necesitaba. Me preocupé por su vida. No por sus proyectos o expectativas futuras. Por su vida cotidiana. Por su familia, por sus comidas, por su falta de dinero, por su esfuerzo para sobrevivir cada día. Era torpe en el amor. Inexperto. No me sedujo. Yo lo seduje a él. No sé por qué. No tengo respuesta. Tal vez nunca lo sepa. Además, ya no existe. El terror que me produce la idea de perderte ha matado cualquier interés que pudiera conservar.
-Tenés que pensarlo mejor -dije-, sos una mujer libre. Lo que antes nos unía ya no existe o está demasiado herido. No podré olvidarlo nunca. Me siento defraudado, engañado, humillado, destruido. Jamás podré mirarte sin recordar que otro hombre también te vio desnuda, te acarició, se besaron, se hicieron el amor, te penetró, le pediste, como me pedís a mí cuando nos amamos, que te acaricie en los lugares que te excitan más. Ahora esa historia no es nuestra. Está compartida y sería inaceptablemente diferente. El amor es también un acto de voluntad. Tomaré distancia poco a poco. Cada día te amaré menos, porque sin duda te amo ahora todavía, cuando imagino la posibilidad de matarte, si fuera otra clase de hombre, tal vez un hombre en serio, no un cobarde. Cada día iré elaborando tu «desliz», estúpida palabra que no significa nada, mientras vaya desmoronando definitivamente tu imagen. —181→ Ahora mismo no sé con quién he estado haciendo el amor. Sos un ser nuevo para mí. No sé si mejor o peor, pero sí absolutamente diferente. No sé cómo es este nuevo ser, ni tampoco si me gusta. Por ahora me genera un inevitable aseo que no me impide hacer el amor. Pero tampoco me importa demasiado. Podía no decirte estas cosas y continuar haciéndote el amor de vez en cuando, porque sos una linda mujer y me gusta hacerlo. Si continuáramos juntos sería de esa manera, pero solamente hasta que apareciera otra. Decís que me amás. En mis viejos y convencionales prejuicios, muy primitivos, quizá, no se compagina el amor con la mentira y el engaño. Una mujer que ama un hombre no se acuesta con otro, salvo que ese otro sea el marido y no tenga más remedio que cumplir una obligación. Pero no cuando las cosas ocurren al revés. Yo creo en el amor. Declaración sentimental y tal vez intrascendente en el mundo en que nos toca vivir, pero importante para mí. Creo que la experiencia de tomar un nuevo punto de partida, no daría resultado. Ya empecé a odiarte, y lo que es grave, empecé a separarme de vos. Empecé a tomar distancia y a observarte como algo nuevo que debo descubrir. Una especie de curiosidad que se objetiviza. El amor es otra cosa. Es subjetividad, intuición, voluntad, deseo furioso de aproximación, comprensión, identificación, confianza, entrega. Es decir, ninguna actitud especulativa. Supone la decisión profunda y definitiva de no cometer los estúpidos errores cometidos. La destrucción, la confianza no se repara a voluntad. Creo que no se repara nunca. Se puede marchar a una nueva realidad, pero no creo estar interesado en esa nueva realidad. Por lo menos con vos.
Todas esas palabras me costaron un gran esfuerzo. Se trataba del esfuerzo intelectual que hacía para poner distancia al dolor. Nada de eso sería cierto en la medida en que pudiera inventar algún calificativo, explicación, método, que tomara menos brutal el conocimiento del fraude, algo que me permitiera borrar lo ocurrido, sabiendo que nada podía borrarse y que el hecho estaba allí, entre nosotros, y allí estaría mientras mi furiosa imaginación elaborara, con detalles que no conocía, pero que consideraba inevitables y reales, esos amores que me esforzaba por considerar como una estúpida idea de anti-amor. Como si hubiera definiciones diferentes y realidades opuestas en hechos y sentimientos similares.
-Pero yo te amo.
Era como una voz que llegaba de un pasado remoto.
Permanecí en silencio, esforzándome por saber qué había querido decir. Me levanté y tomé un largo trago de whisky. Me senté en un sillón mirando a través de la puerta vidriera las plantas agitadas por un viento inesperado. La luz del velador revelaba en toda su belleza el cuerpo de Mariana. Su pubis delicado, amado y besado tantas veces se me antojaba ahora la cloaca de la mentira, la traición, el instrumento de mi destrucción.
Estaba con los ojos cerrados y sentí el profundo deseo de que estuviera muerta. Las locas imágenes de mi fantasía se sucedían como persiguiendo el propósito de patentizar mí humillación. Pensé de qué manera podía matarla. Me di cuenta que era un cobarde.
QUINCE
El gran helicóptero Chinook surgió detrás de la montaña, como un monstruoso insecto reverberante, entre círculos plateados de hélices de diferentes tamaños. El ruido de los motores retumbaba en el valle en un tap-tap extraño y amenazador que se confundía con otros ruidos similares, pero menos intensos, que producían otros helicópteros más pequeños que lo acompañaban como un cortejo de vigilancia y de muerte. Los campesinos habían visto la estela de los cohetes estrellándose en las laderas de la montaña y el redoble sin pausa de las ametralladoras desgarrando las copas de los árboles, destrozando las piedras transformadas en mil nuevos proyectiles que acosaban al enemigo en una búsqueda incesante. El enemigo era el misterio, todos sabían dónde estaba y allí se dirigía el fuego de los helicópteros, pero jamás encontraban muertos ni restos de campamentos. Cuando los helicópteros volvían a sus bases, los guerrilleros salían de los bosques, silenciosos y tensos. Retornaban del fondo del valle entre los rayos confusos y ardientes del sol despiadado del mediodía. Entonces el silencio fue más intenso, más solitario, abismal, triste.
La tensión había sido inútil. El esfuerzo por controlar el espanto, una energía que había muerto en sí misma, matando un montón de cosas olvidadas. El tiempo, la ansiedad, la esperanza, la expectativa, el miedo, la desesperanza, el llanto. Cada campesino había vivido lo que no fue, con la misma intensidad de la vida plena y terrible. Varias horas más tarde, hacia el oeste, oyeron aproximarse el tap-tap de la guerra. El gran helicóptero protestando con sus crías, agitando y rompiendo el aire pesado de la siesta. Los campesinos los miraban sin la tensión anterior. Las experiencias recientes son más válidas que las de ayer. Ahora la gente salía de los ranchos para mirarlos.
Entonces todos vieron la intensa luz blanca, y los que no la vieron la imaginaron, por todo lo que ocurrió a partir de ese momento. Aunque nadie previó lo que podía pasar, y apenas escucharon el ruido y luego el estallido de las llamas, oyeron repetir la historia, tantas veces, que podían jurar que lo habían visto, y hasta describir cómo el piloto del helicóptero fue despedazado por el impacto. Y eso no podía ser cierto de ninguna manera, porque el proyectil había salido de la selva y dejó atrás de sí una estela de humo blanco que quedó disimulado por el intenso brillo del sol de la siesta, y muy pocos eran los que estaban afuera de los ranchos a esa hora eterna, ancestral, obligada, reparadora, erótica de la siesta. De manera que cuando el proyectil, como una saeta, o una víbora plateada, o un rayo, si es que un rayo puede verse en el brillo metálico del cielo blanco de tanto azul brillante, golpeó al helicóptero Chinook, fue más fácil imaginar un estallido o un accidente, porque la enorme máquina se convirtió en una bola de fuego que amenazó a los otros pequeños helicópteros que lo seguían y que también lo siguieron, a partir de ese momento, en su caída en pedazos ardientes. Hubo hasta ráfagas de ametralladoras que provocaron pequeños incendios en las laderas solitarias, y nadie pudo asegurar que el cohete había partido del valle o de las cumbres de la montaña, o que la mano de Dios o del diablo había intervenido en la monótona destrucción de los hombres. Pero podía aventurarse en ese territorio, y entre esa gente simple y compleja, imaginativa y rutinaria, que todos relatarían el episodio con lujo de detalles, que luego contarían a sus hijos y estos a los hijos de sus hijos, seguramente agregando muchos detalles inéditos en las versiones anteriores y hasta era probable que el accidente, tragedia, desastre o catástrofe se convirtiera, alguna vez, en una parte del folclore local, porque no es frecuente ver estallar en llamas un enorme helicóptero que, además, transportaba tres generales y cuatro coroneles en vuelo de inspección de la zona de guerra. Esa fue la historia que se conoció más tarde, cuando ya habían retirado los restos del helicóptero calcinado y los cuerpos destrozados y quemados, si algo pudieron introducir en las bolsas de nylon que trajeron las ambulancias, a las que alguien les puso un nombre como en el trágico acertijo del azar. Además de haber estallado en el aire, después de recibir el impacto, o cuando el dedo de la suerte lo señaló para matarlo, o porque realmente algo estalló dentro del aparato, tal como se dijo en los cuarteles y se informó a la prensa y nadie creyó, los restos de ese extraño, enorme, casi sobrecogedor aparato rodeado de hélices y su fatigoso tap-tap, que ya se había extinguido para siempre, se estrellaron contra el suelo y no quedaron allí inertes, como alguien podría haber imaginado, sino que rebotaron y estallaron nuevamente, como si lo que había ocurrido en el aire no fuera suficiente para matar a ocho personas que ya no eran ni general, ni coronel, ni piloto, sino solamente un montón destruido de carne chamuscada que había terminado su historia para siempre.
De manera que cuando los otros helicópteros se posaron en el suelo, lentamente, sin violencia, tratando de no agregar más muertos a este episodio, los primeros hombres que descendieron se quedaron mirando los restos todavía en llamas del Chinook, sin saber qué hacer, con horror en sus rostros jóvenes, desolados, vengativos. Hasta que llegaron varias ambulancias y una grúa del ejército montada sobre ruedas, y varios camiones y soldados que se arrojaron de los vehículos y comenzaron a trepar la montaña buscando rastros del enemigo invisible, esquivo, sigiloso, mimetizado con una selva en la que, finalmente, no podría sobrevivir. Pero lo que el ejército no podía admitir públicamente, ni tampoco frente al personal subalterno, era que los guerrilleros usaran cohetes, pero no solamente porque algún grupo, organización o asociado internacional, se los hubiera provisto, sino que además sabían usarlos y tenían la infraestructura de apoyo y transporte y auxilio y movilidad, que les permitía hacer uso terrible, eficaz, sin errores, de equipos nuevos, aun para las fuerzas armadas y difíciles de operar para un soldado común.
Allí muchos tuvieron la certeza de que la guerra en serio había comenzado, y ya no se trataba de bandas improvisadas de fanáticos sin experiencia, sino de un verdadero ejército con organización, equipo, eficiencia, objetivos, jefes y oficiales y soldados disciplinados. El hecho era que esa banda armada, como la llamaban los partes militares, había descabezado de un golpe a la cumbre militar de la región. Al jefe y subjefe de operaciones y casi todo su estado mayor.
Cuando la noticia llegó a Buenos Aires, se conoció transformada en accidente, con un elaborado informe técnico sobre el desperfecto que había provocado la explosión de la máquina, y la responsabilidad que les cabía a los servicios de mantenimiento de la fuerza y de la compañía vendedora de los equipos.
También se mencionaron casos de accidentes similares en otros ejércitos extranjeros, y ese caótico y abrumador informe, llevaba a conjeturar sobre las razones que habían decidido al ejército a comprar equipos cuyas deficiencias operativas ya se conocían. De manera que probablemente como consecuencia de una actitud solidaria con las fuerzas armadas, la gente se sintió inclinada a suponer que los compradores del ejército no eran tan torpes, y que en realidad la versión correcta era aquella que, por caminos indefinidos, había recorrido el largo trayecto desde las montañas de Tucumán a las redacciones de los diarios y revistas de Buenos Aires, y decía que los guerrilleros se habían mandado un capo lavoro con un cohete, el único disparado, certero y suficiente, como para liquidar un grupo distinguido de generales y coroneles. Seguramente nadie se alegró de este hecho, pero todos se sintieron inclinados a repensar lo que estaba ocurriendo y a reanalizar las informaciones oficiales sobre la guerra, que empezaba a convertirse en algo diferente a lo que había conocido el país hasta ese momento.
Yo agregué a esta información muchos elementos que había conocido durante mi desdichado viaje a Tucumán y no había utilizado en las notas para la revista. Con esos elementos y los proporcionados por los colegas de las publicaciones del norte, más cercanos al escenario de los hechos, produje varias notas sobre el curso nuevo de la guerra, como si todavía estuviera en Tucumán, en un lugar desconocido de la montaña.
Mariana fue una de las lectoras de la revista que creyó que yo estaba en Tucumán, porque había instruido a la gente de la revista para que dijeran que no estaba, si llamaba, cosa que hizo todos los días durante las tres semanas siguientes a la noche de mi retorno y del lamentable episodio en mi departamento, su involuntaria confesión y el penoso momento de tristeza del cual tengo memoria hasta el día de hoy. Me había ido a vivir a un departamento prestado en San Isidro. El portero de mi departamento le informó que no sabía nada, solamente que había salido con una valija sin decirle adónde. En la redacción se limitaban a responderle que no estaba en Buenos Aires. Cuando aparecieron las notas en la revista con mi firma llamó para preguntar cuándo volvía.
-No sé -fue la respuesta de la secretaria. Colgó y se volvió a mí.
-Habló nuevamente la ninfa constante -me informó.
Seguí aporreando la máquina como un poseso. Una hora más tarde entregué mi nota y salí. Caminé la rutina de siempre. Florida, Santa Fe. Una hora deliciosa en Buenos Aires, cuando los días comienzan a alargarse y parece que la actividad, la gente, el tránsito no se detendrá jamás.
No quería ver a Mariana. Recordaba cada una de sus palabras y las mías la última noche que pasamos juntos entre llantos, violencia, reproches, dolor y angustia. Pero mientras recordaba sus palabras imaginaba las que no había dicho. Por temor, por vergüenza, para no humillarme demasiado, para no destruirme definitivamente. Imaginaba lo que me había contado y recreaba en mi mente, una y cien veces, todos los detalles de su relación con el joven estudiante. Recreaba lo que no sabía e imaginaba, lo cual era mucho más terrible. Los detalles se me antojaban desesperantes, llenos de una libertad sensual que yo no conocía en Mariana, pero que imaginaba porque el sentimiento o la atracción habían sido tan terribles, definitivos e incontrolables que la habían arrojado en brazos de otro a pesar de nuestro amor, de nuestra buena relación sexual, de nuestro goce continuado del descubrimiento de nuestra interdependencia.
Esto me parecía ahora una absoluta y definitiva estupidez. La cosa era mucho más sencilla que todo eso, y mucho más todavía que las explicaciones elaboradas por Mariana y su psicoanalista. Mariana era sensual, egoísta, calculadora y especulativa. Es cierto que no expresaba corrientemente su sensualidad, pero eso no significaba que no la tuviera. Precisamente el ignorarla, el ocultarla o reprimirla era el punto de partida de sus problemas, de su tristeza, de su desubicación, pero por esa sensualidad, o por la expresión de esa sensualidad estaba dispuesta a llegar a cualquier extremo. Tenía la absoluta convicción de que Mariana era una especie de heroína nórdica, que las novelas alemanas llevaban al Mediterráneo, y las acostaban y revolcaban con todo tipo que de alguna manera demostraba que tenía un sexo y la oportunidad de expresarlo. Pero cuando volvía al norte, frío y deshumanizado, relataba a su marido, novio o amante las visitas colectivas a los museos y aquella noche increíble en que, en un restaurante, un italiano, hermoso y apasionado, la miró durante un largo rato y ella, asustada ante la hipótesis de la aventura, se sintió perturbada y culpable, por haber generado los complicados y simples sentimientos que adjudicó al presunto amante latino. Y el marido comprensivo la mira a los ojos, sin pasión, con un amor intenso, profundo, dulce y eterno, mientras la heroína nórdica recuerda los mejores detalles de cada uno de sus amantes en el recatado viaje por el Mediterráneo. Mariana era simplemente una puta. Como la nórdica de la historia. Y para explicar que una mujer quiere probar nuevos tipos, no hay que ser demasiado sofisticado.
Las razones psicoanalíticas seguramente resultarán sorprendentes y apabullantes. Fundados en esos análisis, no existiría la responsabilidad, ni la lealtad, la confianza, ni esta estúpida idea del amor que me abrumaba y destruía. Y decir una puta no significaba absolutamente nada tampoco. Una diosa sometida, según su amante. Una mujer incomprendida, según el próximo. La conducta de Mariana era irreprochable. Reprochable era la mía, que nada diría de la conducta de un estúpido, sin experiencia de la vida. El hecho es que si Mariana hubiera sido la mujer de otro, me hubiera resultado fascinante y simpatiquísima. La imagen de una mujer moderna que escoge y expresa de esa manera sus derechos. El problema consistía simplemente en que me había tocado el rol equivocado. No había sido educado para ser cornudo. Era un problema de falta de formación, no una crítica filosófica del rol, lo cual podría ser tema de algún libro.
Durante tres semanas me torturé con su infidelidad. No creía una sola palabra de las que había producido como explicación, y decidí no discutirlo. Solamente evitarlo. No estaba todavía preparado para asumirla. Hubiera caído fácilmente en el reproche, inútil ahora por lo tardío. Nada podía retomar, cambiar, modificarse. Estaba todo concluido. Había sido una buena hipótesis. La elaboración cuidadosa del amor, la perspectiva y los hechos habían demostrado que el planteo de la hipótesis era falso, y la perspectiva era natural consecuencia de esa falsedad. Veía a Mariana bajo una nueva luz. Era una mujer diferente. Estaba francamente sorprendido. Apabullado. Como si se tratara de una desconocida. De manera que cuando miré la vidriera con la indiferencia de quien tiene la atención y el interés en otro mundo, diferente al que está transcurriendo, apenas alcancé, a reconocer el rostro de Mariana en la misma vidriera, pero no mirando los objetos expuestos, sino intentando buscar mis ojos. Y no hice entonces ninguna de las cosas que en mi fantasía había imaginado, como desprecio, indiferencia, rechazo o agresión, sino que me volví como si volviera al pasado, a la historia, a la eternidad, a la leyenda, y le dije «Hola Mariana». Ella me abrazó, con fuerza, intensamente, en la vereda llena de gente que miraba con indiferencia, pero con simpatía. Decía que me amaba, y que no podía vivir sin mí. Que estaba dispuesta a demostrarme que nada había en su vida fuera de su relación conmigo. Yo era su hombre. En ese momento descubrí que Mariana estaba muerta, porque acepté todas sus palabras, fingí creer en sus propuestas de amor, me sentí el único hombre de su vida y resolví no poner en duda nada de lo que decía. De manera que estaba abrazado a una mujer a la cual amaría con deleite, que no rechazaría jamás, pero que podía desaparecer de mi vida definitivamente sin que eso me importara más que perder algo reemplazable. Y estúpidamente comencé a introducirme en otra trampa. Supuse que había derrotado al joven estudiante de la infidelidad. Acepté todo como una reivindicación, como una reparación que merecía mi propia estima, que en ese momento no valía más que el resto de un trapo viejo en una alcantarilla.
-Te amo, te amo -repetía, mientras yo sentía el calor de su cuerpo a través de su vestido y su piel sobre mi rostro.
Enlace al ÍNDICE del libro GUERRA PRIVADA en la BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES
Para compra del libro debe contactar:
www.arandura.pyglobal.com
Asunción - Paraguay
Telefax: 595 - 21 - 214.295
e-mail: arandura@telesurf.com.py
Enlace al espacio de la ARANDURÃ EDITORIAL
en PORTALGUARANI.COM
(Hacer click sobre la imagen)
ENLACE INTERNO A ESPACIO DE VISITA RECOMENDADA
(Hacer click sobre la imagen)
ENLACE INTERNO A ESPACIO DE VISITA RECOMENDADA
(Hacer click sobre la imagen)






Todos los derechos reservados
Desde el Paraguay para el Mundo!
Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto









