JOSEFINA PLÁ (+)
LA MANO EN LA TIERRA Y OTROS RELATOS, 2007 - Por JOSEFINA PLA

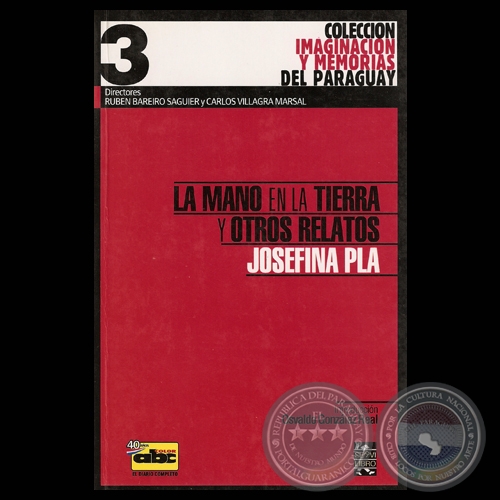
LA MANO EN LA TIERRA Y OTROS RELATOS
Por JOSEFINA PLÁ
COLECCIÓN
IMAGINACIÓN Y MEMORIAS DEL PARAGUAY Nº 3
DIRIGIDA POR RUBÉN BAREIRO SAGUIER Y CARLOS VILLAGRA MARSAL
© Edición especial de SERVILIBRO
Dirección editorial: Vidalia Sánchez
Asunción, Paraguay
Edición especial para ABC COLOR
Yegros 745 Teléf.: 491 160/6
E-mail: redacción@abc.com.py
Pág. web: www.abc.com.py
© Biblioteca "Pablo VI" de la Universidad Católica
De la Introducción: Osvaldo González Real
Diseño de tapa: Celeste Prieto
Diagramación: Gilberto Riveros Arce
Edición al cuidado de CVM
Hecho el depósito que establece la Ley N° 1328/98
Asunción, Paraguay, julio de 2007.(124 páginas)
Tirada de 10.000 ejemplares
I S B N:978-99953-0-034-0
LA MANO EN LA TIERRA Y OTROS RELATOS
La mano en la tierra (1952)
La sombra del maestro (1926)
Cuidate del agua (1950)
Mascaritas (1950)
Sisé (1953)
El canasto (1957)
Curuzú la novia (1958)
El perro (1959)
El rostro y el perro (1960)
Jesús meninho (1965)
El espejo (1962-1966)
El pequeño monstruo (1970)
Canta el gallo (1974)
El grito de la sangre (1982)
La muralla robada (1984)
INTRODUCCIÓN
Josefina Plá nació en 1903 en las Islas Canarias y vivió en Asunción desde 1926. Se casó con el famoso ceramista y grabador paraguayo Andrés Campos Cervera (Julián de la Herrería). Se dedicó tempranamente a la crítica de arte, la cerámica y el grabado. También se destacó como poeta y narradora. Sus ensayos y su obra teatral son considerados muy importantes dentro de la literatura paraguaya. Colaboró con periódicos y revistas literarias, como JUVENTUD, desde 1926 y en la internacionalmente conocida Revista ALCOR, dirigida por Rubén Bareiro Saguier. Recibió el título de “Doctora Honoris Causa” de la Universidad Nacional de Asunción y la “Orden de Isabel la Católica” del Gobierno español en 1977. Falleció en 1999.
Los cuentos de Josefina Plá se caracterizan por ofrecer una amplia gama de temas y de estilos. Por momentos la prosa es rigurosa y sobria, otras veces cambia a una jocosa y juguetona como en algunos relatos relacionados con sucesos campestres o satíricos. El dominio de la lengua en estas obras es, por momentos, magistral. Sus frases, aunque a veces largas, mantienen un ritmo adecuado al asunto y son de una gran calidad poética. Ella ha escrito cuentos para todos los gustos: algunos de belleza arcaica como La mano en la tierra, otros oscuros y premonitorios como Cuidate del agua, y están aquellos que se refieren a sucesos extraños y fantásticos, como La muralla robada. Estos últimos pertenecen a su obra tardía, escritos entre 1982 y 1984. Me refiero, en particular, a El grito de la sangre.
Otra de las características de su narrativa es el punto de vista radical que toma en cuanto a la situación de la mujer en la sociedad paraguaya. Muchos de sus cuentos son una denuncia al maltrato y la humillación por la que pasan las menos protegidas, las desheredadas. Es el caso de las criadas y las mujeres que proceden del interior y que emigran a la Capital para trabajar como empleadas domésticas y “para todo servicio”. Juntamente con Rafael Barrett, Gabriel Casaccia y Augusto Roa Bastos, Josefina es una de las pioneras de la crítica social en el Paraguay. Tuvo, por lo tanto, sus detractores cuando comenzó a escribir en periódicos y revistas de la época. A esta modalidad literaria -ejercida conscientemente por Josefina- se la llamó “realismo crítico” pretendiendo así diferenciarse del “realismo mágico” que ya se vislumbraba en nuestras letras a través de los cuentos de Roa Bastos. Hay una etapa onírica de tinte surrealista, así considerado por la propia autora en algunos de sus prólogos.
No debe olvidarse que Josefina Plá, nacida en España y venida al Paraguay bastante joven, tuvo una visión del país desde fuera, “con ojos hispánicos”, lo cual le dio una visión privilegiada para juzgar nuestra situación cultural. A esta condición la propia escritora la llamó “visión perspectivista”, como la que se tiene desde el exilio.
En esta antología que, por razones obvias, no puede ser muy extensa, aparecen cuentos seleccionados de distintas publicaciones.
La mano en la tierrafue publicado en 1963; la edición de Espejo y el canasto en 1981; La pierna de Severina en 1983, y la Muralla robada en 1989.
En varias ocasiones la propia autora se refirió a sus cuentos en prólogos publicados en distintas épocas. De tal modo, en la introducción del libro El espejo y el canasto nos dice que le resulta incómodo hablar de sí misma. Aclara que cada obra es “como un grito” salido desde adentro de su ser. Manifiesta que prefiere lo dramático, porque la realidad que la circunda es más bien trágica (se refiere a las circunstancias de nuestro país). También se declara “feminista” al preferir temas relacionados con el destino de la mujer paraguaya, tan postergada en nuestra cultura “machista”. También ella se refiere a cuentos “casi folklóricos” que recogen “sucedidos” y “casos” relacionados con temas tradicionales de nuestra tierra, como los “póra”, la “plata yvyguy”, etc. Un algunos de sus textos ha mostrado preferencia por temas de la época colonial y de la posguerra de 1870, como en el caso de Jesús meninho
Hemos tratado de dar en esta selección una visión panorámica de la narrativa de Josefina, escrita desde 1950 a 1984. La excepción es La sombra del maestro, que es de 1926. Los temas comprenden todas las posibilidades expresivas íntimamente relacionadas con la condición humana. La angustia existencial, el temor a la muerte, la maldad, el egoísmo y la crueldad campean en su obra. Aquí van algunos ejemplos:
En La mano en la tierra se confrontan dos culturas, dos cosmovisiones: la del conquistador (el viejo hidalgo agonizante) y la de su mujer, una india que -a través de su lengua nativa- cría a su vástago mestizo, quien participará de ambos mundos como un ser “híbrido”.
El espejonos describe minuciosamente la falta de consideración por los ancianos, actitud muy común entre los jóvenes de nuestros días. Desde su sillón, inamovible, el viejo contempla a su familia, que ya le ha abandonado a su suerte.
En Cuidate del agua leemos un caso de “maldición gitana”, una ominosa profecía que se cumplirá de una manera insólita.
En El canasto lo tragicómico domina las peripecias de los pasajeros de un ómnibus suburbano por causa de un canasto fuera de lugar. Todo esto es una sátira a la desidia que caracteriza a nuestra gente.
El perroes la odisea de un can muy querido y de una familia de inmigrantes; el desenlace es fatal, por circunstancias del aciago destino.
La muralla robadanos presenta un caso extraño emparentado con lo fantástico: la desaparición repentina de una muralla con su portón y todo lo clavado y plantado. Los objetos del hogar también van desapareciendo. Unos misteriosos ladrones merodean la casa. Los vecinos también han desaparecido. Es una “casa tomada”, como hubiere dicho Julio Cortázar.
El pequeño monstruoparticipa del cuento de terror. Un ser monstruoso invade la realidad cotidiana. Es un enano viscoso, un engendro que busca a su padre. La atmósfera es de un cuento de Lovecraft o quizás de Kafka.
Jesús meninho, situado después de la guerra del 70 durante la presencia de las tropas aliadas en Asunción, es un cuento magistral, quizá uno de los mejores de esta antología. Un soldado negro saquea una casa abandonada durante la ocupación. Su botín es una imagen que nos confunde por su ambigüedad y simbolismo. Un final inesperado devela el misterio.
El cuento Sisé relata las torturas que padece una niña nativa secuestrada en la selva y traída a trabajar, casi como esclava, a una estancia. Sus sufrimientos sólo terminan con su muerte.
La sombra del maestroes una historia de reminiscencias renacentistas. La rivalidad entre maestro y discípulo lleva a un desenlace fantástico que nos recuerda a Leopoldo Lugones, en aquel famoso cuento del retrato.
Después del breve resumen de estos argumentos observamos -una vez más- el arte con que Josefina Plá devela las pasiones humanas y la humanidad que se desprende de su pluma al denunciar las injusticias sociales y al patentizar la perplejidad del hombre ante el cosmos.
Osvaldo González Real
PS.: En esta edición hemos colocado los cuentos en orden cronológico, de acuerdo con el año en que la autora los firmó, salvo el que da título al volumen.
LA MANO EN LA TIERRA
a Carlos Zubizarreta
La casa de adobes se levanta cerca del río. Fue de las primeras en ofrecerse tal lujo y en ella hubo de trabajar no poco Don Blas, que en aquellas tierras nuevas tuvo como todos que sacar fuerzas de flaqueza, y hacer muchas cosas que hacer no pensaba con sus manos hidalgas. Las gruesas paredes, el techo de paja, mantienen un grato frescor aun en los más tórridos días. Ursula, la vieja mujer india, ha regado el piso de tierra, ha esparcido por el suelo ramitas de paraíso. Afuera, el sol abrillanta las hojas cimeras de cocoteros y bananeros. Cuando Blas vuelve la cabeza sobre la almohada, puede aún distinguir, entre los desgarrones del seto, un trozo de algo onduloso y amarillo que resbala a lo lejos: es el río, que viene crecido. De cuando en cuanto, la isla náufraga de un camalote pasa boyando. Con él navega el misterio de tierra adentro, atado a veces con el nudo escamoso de una víbora.
¡Cuántas veces en aquellos cuarenta años ha pensado Blas de Lemos seguir el camino que señalan unánimes los camalotes!... Pero nunca se decidió a despegar los pies de esta tierra roja y cálida que enceguece con resplandores y seduce con mansedumbres. Tierra tan distinta de las secas y austeras donde él nació -¿cuánto hace?... ¿Setenta, setenta y cinco años?... Ha perdido un poco la cuenta, porque acá son otras las estrellas y rige otro calendario de cosechas y desengaños. Aquella tierra, la suya, era tierra adusta, avara de sonrisas, pero fecunda y cumplidora. Esta es pródiga y blanda al parecer, pero pura indisciplina... Derribado en la cama, le resbalan a Blas ojos adentro las montañosas sequizas y descoloridas, los páramos grises, y también los trigales interminables o los viñedos negreando su carga borracha de azúcar. El recuerdo del mar le abre enseguida en el pecho una ancha grieta azulverde y salada. Nunca más lo volverá a ver: de ello está ahora seguro. Nunca más. Hace más de cuarenta años que pisó estas riberas, hace dos que está allí clavado en la yacija, paralela al río, y con cada camalote que pasa boyando manda una saudade al mar lejano. Al mar de su sed, que no sabe ya si es el mar azul sueño mediterráneo o el mar verdefuria, loco de soledad, que sorteó en su remoto viaje de venida. Qué lejos está todo eso. Qué engreimiento el suyo, y cómo Dios usa a los hombres cuando ellos creen estar usando su albedrío...
Desde ayer se siente peor. Por eso hizo avisar con Ursula al franciscano Fray Pérez.
A los pies de la cama, Ursula acuclillada masca su tabaco. Sus movimientos son mínimos y precisos. Hace menos ruido que la brisa en el pasto, afuera. El typoi abierto a los costados deja ver por momento los pechos de cobre, voluminosos y alargados como ciertos frutos nativos. ¿Cuántos años tiene Ursula?... ¿Cincuenta?... Quizá menos. Doce tenía apenas cuando, mitad rijoso, mitad risueño, la recibió de entre el rebaño núbil ofrecido por un empenachado cacique como prenda de alianza y de unión. Está vieja Ursula, con una vejez que no se cuenta por sus propios años sino por los de él, Don Blas, pero su pelo es ala de îribú. En cambio él, Blas, tiene las sienes ralas, y sobre la cabeza pequeña y hazañosa los cabellos aplastan su lana blanquecina. Hace muchos años, muchos, los acariciaba Doña Isabel, la joven esposa, casi una niña:
-Son oro puro, mi señor.
(También Ursula le llama che cargó).
Se mueve por la pieza, tácita y lenta, cabello de îribú. En su rostro de madera agrietada, aceitada, Blas identifica con sutil tristeza las heces del dilatado exprimirse viril sobre el cauce impertérrito de aquella sangre oscura. Su otra mujer india, María, era más joven. Murió al dar a luz a Cecilia, su única hija, la hija de su vejez. Ursula en cambio le había dado seis varones. Seis mancebos pujantes. ¿Mancebos? Hombres ya, alguno encaneciendo, desparramados por villas y fuertes de frontera, hasta el último, Diego, el más tierno. Él, Blas, no había podido entenderse nunca del todo con ellos. Siempre se habían entendido mejor con la madre. Aun sin hablarle, con sólo dejarse servir por ella. Con ella conversaban a las veces en su lengua, de la cual él, Blas de Lemos, no pudo nunca ahondar del todo los secretos. Apenas erguidos sobre sus piernas, recién llegados a la vida en la tierra aquella, ellos sabían de ella infinitas cosas que para él, Blas de Lemos, serían siempre un arcano. Siempre sintió junto a ellos, aun al tenerlos en sus rodillas, que era el de esos seres por cuyas venas su sangre navegaba irremediable, un mundo aparte en el cual él, Blas de Lemos, era el llamado a aportar la simiente, desgastándose y empequeñeciéndose en la diaria ofrenda, mientras la mujer la recogía silenciosa creciendo con ella, para amamantar luego con sus senos oscuros y largos a hijos que seguían siendo un poco color de la tierra, siempre un poco extraños, siempre con un silencio reticente en el labio túmido y un fulgor de conocimiento exclusivo en los ojos oscuros; que cuando decían “oré”... trazaban en torno de ellos mismos un círculo en el cual nadie, ni aun él, el padre, el genitor, tenía cabida; un ámbito hecho de selva y de misteriosos llamados girando en la luz taciturna de un planeta de cobre, un mundo con el cual él nunca había acabado de sentirse en lucha. Recordó a Diego, su ultimogénito varón. El único que había sacado los ojos azules. Blas lo amaba entre todos por eso, sin decírselo; aquel color parecía aclarar un poco el camino entre sus almas... Diego, lejos como todos...
-¿Avisaste al Padre Pérez, Ursula?...
-Avisé, che caraí.
Una voz, cerca, oxea un bicho. La voz cantarina de Cecilia. Cecilia con su tez clara, sus trenzas negras, sus ojos que si no fueran un poco altos parecerían andaluces. Blas piensa en ella con ternura. Está prometida. La desposará el joven Velazco, el hijo más joven de Pedro Velazco, su viejo amigo hace poco difunto. Hela ahí en la puerta, como empujada por la luz pródiga: Cecilia con sus typois limpios, su flor en la trenza, sus diligentes pies descalzos.
-¿Cómo os sentís, señor padre?...
El castellano en sus labios tiene un acento deslizado y suave, algo así como de otra provincia desconocida de Castilla. La muchacha se acuclilla a la cabecera del padre, y sigue su trabajo en el bastidor, donde poco a poco aparece un diseño semejante a una rueda de delicados rayos. La aguja viene y va. De cuando en cuando una mano pequeña y morena se posa en la frente de Blas. Las sombras se van recogiendo hacia el pie del seto. El amarillo del río se disuelve en el diluvio solar. De pronto una sombra alta obstruye el vano de la puerta. Cecilia se levanta presurosa a su encuentro, besa la mano del enjuto y hosco fraile. Luego se retira hacia los fondos de la casa, junto con Ursula. Solo Dios puede ser tercero en esta entrevista entre Blas de Lemos y el confesor.
HACE rato se fue el franciscano, dejando tras sí la promesa de volver con los óleos, y un penoso surco de luz en la conciencia de Blas de Lemos. Al interrogatorio escueto del Padre Pérez, sombras hace tiempo aquietadas se han puesto de pie en su memoria, se mueven sonámbulas a una luz sesgada, dura. Esa luz nueva pule, con claroscuro de antiguo relieve, la imagen de Doña Isabel, la joven esposa, casi una niña, abandonada en la casona castellana. Prometiose muchas veces hacerla venir; nunca lo cumplió. Estaba encinta cuando la dejó. Muy después supo que había dado a luz un varón; que lo había llamado Blas, como el esposo olvidadizo. El joven Blas -pero no; no sería ya un joven: un hombre ya con la barba rubia quizá y los ojos azules murió en aquella batalla... ¿Cómo se llamaba?... ah, sí, Lepanto, donde dice que tanta honra alcanzaron las armas españolas... Trata en vano de imaginarse al hijo que nunca vio... ¿Y ella, Isabel? Hace años que nadie le dice ya nada de ella. Quizá ha muerto ya. Quizá aún vive retirada en su casona, o en un convento, como tantas otras esposas y novias abandonadas. Quiere imaginarse a Isabel como ha de estar, si vive: vieja, achacosa: no puede. La ve obstinadamente niña, rubia y grácil como una espiga. Cuarenta y cinco años... Quién pensara que el tiempo podía pasar tan de prisa. Quién pensara que aquellas cosas pudieran quedar así tan lejos en las distancias del alma. Al fin y al cabo no había sido un sueño triste; pero le gustaría poder despertar...
-¿Habeisme dispuesto el coleto de piel hoy, Doña Isabel?... He de ir de caza.
-Dispuse, mi señor. Y el tahalí nuevo, ensebado ha sido por Gonzalvico.
Qué lejos todo eso. Y qué de prisa pasó para él tan largo camino; combatiendo de día, vigilando de noche, arcabuz al brazo, cuando no sembrando semilla blanca en aquella corriente oscura que la recibe impasible, aclarándose apenas, pero no en la mirada.
-Acá no va a venir mucha gente por ahora. Tierra pobre, Blas.
-Sí, Pedro. Vamos a estar muy solos.
-Tendremos que hacer nosotros la gente. A fuerza de ijada... (Risas).
Años primeros agitados, llenos de peripecias. Años ricos de peligro y pobres de provecho. Hubo de acompañar a Ayolas al Chaco. En su lugar fue su amigo de infancia, Jerónimo Ortiz, el del perpetuo buen humor, el de la guitarra siempre presta. No volvió. Él, Blas, pudo haber sido encomendero: prefirió ser de los de arma al brazo. Arriba con Irala, abajo con Cabeza de Vaca, de picada en picada y de fundación en fundación. Y cuando quedó inútil del brazo izquierdo, pasó a manejar la pluma. Había escrito mucho. Memoriales y mensajes, pliegos que iban y venían por caminos duendes, hoy abiertos, mañana comidos por la selva; o que dormían meses un sueño de viento y sal en la cámara de algún bergantín perdido entre cielo y mar rumbo a la patria... Y había escrito también sus memorias. Escribió lo que hizo, y también un poco lo que no pudo hacer en aquellas tierras mansas y tenaces. Bajo la almohada guardaba el mazo de papeles. Parte de la conversación con Fray Pérez, sobre ellos había sido.
-Aún no decidí, Padre, qué hacer con ellos. Será cuando vengáis a darme la Santa Unción. Si mi mano derecha señala la almohada... tomadlos, Padre, tomadlos y quemadlos, porque será que así lo he resuelto para mejor descanso de mi alma...
-Se hará como decís, hijo mío.
Allí bajo su almohada están y aún no sabe qué hará con ellos. “Centón de aventuras y crisol de desengaños de un hidalgo en tierras de Indias” los intituló un poco presuntuosamente. Hace rato no los relee, pero puede recordar párrafos enteros.
-... Son tierras de un rico verdor; tan verde, que creerías guardaron para sí todo el verdor que les falta a sus tierras castellanas. Y hay flores y bestias extrañas, tal cual las debió ver nuestro padre Adán al despertar crecido y sin remordimiento en aquella mañana primera. Pero los crepúsculos rápidos y excesivamente coloreados no conocen el ritmo lento y señorial de los cientos nuestros y sus árboles enloquecidos como si se hubiesen hecho yelmo de un pedazo de aurora, sólo son eso: flor: no portan fruto que te alimente y satisfaga...
-... Y las abrazas, y no se te niegan nunca, ni conocen remilgo de dama consentida; pero de sus brazos sales como hidrópico que ha bebido vaso tras vaso sin conseguir calmar su sed. Y tu oído se secará sin las palabras soñadas, y tu lengua querrá en vano entregar su dulzura, pues no habrá vaso para ella...
(Isabel, ¡Isabel!...)
-... Y llevan en sus brazos a tus hijos hasta quebrarse la espalda, y los amamantan hasta derrumbar toda gallardía. Y los podrías matar y nada dirían, pero tú sientes que esos hijos que podrías inmolar como Abraham al suyo, no son tuyos, porque al mirarlos hay en sus ojos un pesadizo secreto por el cual se te escabullen, y van al encuentro de sus madres en rincones sólo de ellos conocidos, y nunca puedes alcanzarlos allí...
-... Y les mandas y te obedecen, los ojos bajos; en vano querrás hallarlos en rebeldía; pero sus labios se aprietan sobre razones que nunca podrás hacer tuyas y sus pies hilan caminos que tú nunca podrás levantar. Y su obediencia te deja defraudado de amor, y su silencio está poblado de cantos extraños...
Y tú les enseñaste a tocar tu guitarra clara, tan distinta de sus raros instrumentos de ahogado gemir, y ellos aprendieron pronto; pero cuando empezaron a tocar solos, su música no era ya la que tú conocías, y era como cuando en los sueños alguien ha cambiado tu rostro y tu espejo no te reconoce...
-Y escuchan atentamente a los hombres de Dios que traen Su Palabra, y reciben contentadamente el bautismo; pero adivinas que cuando le hayan acogido para siempre, ya no será el mismo, porque ellos habrán descubierto que Él puede tener también su rostro, y se lo cambiarán...
Herejías también. ¿Qué puede escribir un hombre blanco perdido dos veces en la entraña oscura de esta tierra para no perderse a sí mismo?... Herejías. Un hombre tiene hijos para recuperarse en ellos; Blas de Lemos no ha conseguido reencontrarse en la muchedumbre de sus hijos. Sólo los ojos de Diego se le encienden a trechos en la memoria como lámparas que quisieran alumbrarle algo. Bajo la almohada, el mazo de papeles cruje levemente cuando Blas de Lemos mueve, cada vez con más pena, la cabeza...
El sol ha doblado el techo de la casa, golpea la pared contra la cual se apoya el catre. Una umbría cálida sube del lado del río. A intervalos se oye ahora un grito marinero. Blas pregunta - o cree preguntar:
¿Qué voces son esas?... ^Llegan naves de España?...
-Son navíos, señor padre, que se arman para ir a poblar Buenos; Aires. Los manda el propio Don Juan de Garay.
Buenos Aires. Él estuvo allí. Probó hambre y espanto. No le inquieta ya ahora. Sus ojos cansados se abren para apenas distinguir en la penumbra del atardecer los rostros que se inclinan hacia él, carga dos de sueños que empiezan a serle también tan lejanos como aquellos recuerdos: Ursula, Cecilia, el joven Velazco. El prometido de Cecilia. Es un mancebo de buen ver, cutis aclarado, pelo terso de reflejos leonados, los ojos negros y densos tras los pómulos anchos. No tiene barba a pesar de sus veinticinco años. Estos mancebos de la tierra tienden a lampiño... Los jóvenes están arrodillados a la cabecera, y Blas los bendice. En su alma donde la soledad crece, se filtra como leve vedija de humo un raro temor: ¿hacia dónde va esta descendencia cuya unión ha bendecido hace un instante, con su misterio y su secreta sabiduría siempre vedada por él?... El mazo de papeles cruje una vez más bajo la almohada...
... ¿El río amarillo se ha tomado de sangre?... Blas flota en un mundo por mitad de sombra y de relámpagos. Alguien solemne y lento se inclina sobre él. Es el franciscano Fray Pérez acompañado de un acólito. Trae los Santos óleos. Ha llegado la hora para Blas de Lemos, que si ha vivido como pecador morirá como cristiano. La ceremonia se desarrolla entre murmurios de latines y algún sollozo ahogado: Cecilia. Por fin termina. Ursula reacomoda las ropas de la cama sobre el cuerpo, ya consagrado para la tierra, de Blas de Lemos, y se aparta nuevamente a su sitio a los pies de la yacija. Blas regresa despacio hacia su luz náufraga. A intervalos se le ilumina todo con una claridad de cobre: a intervalos todo es una tiniebla en la cual alguien invisible le lleva suavemente en andas por caminos desconocidos hacia algo desconocido también, pero que para él se llama paz. Voces sordas zumban de cuando en cuando en esa sombra apacible. El empañado cristal se despeja una vez más. Alguien está arrodillado a su cabecera.
-Vuestra bendición, señor padre.
Es Diego, su hijo menor. Todos sus hijos estaban lejos, pero Diego ha venido.
Ursula a los pies de la cama se frota maquinalmente las manos en la pollera, y balbucea su sorpresa. Estaba muy lejos Diego... ahora, hele aquí.
-Me voy a Buenos Aires con Juan de Garay. Vuestra bendición, señor padre.
La mano de Blas se alza a duras penas, como un pájaro viejo; se posa incierta sobre la frente del joven Diego. Lo mira; ve los ojos azules, que parecen un poco extraviados en el color terrígena del rostro. Y como en las aguas de los arroyos de su niñez, Blas de Lemos ve en ellos hasta el fondo. En aquel rostro moreno, un poco tosco pero noble, en aquellos ojos azules, Blas de Lemos recupera por un instante, en un relámpago, toda su juventud desaparecida. Allí en esos ojos está la sangre soñadora y loca. La sangre destinada a verterse sin sosiego y sin tregua por los cuatro puntos cardinales.
-Dios te bendiga y lleve de su mano. Que tu sangre prospere y tu progenie sea numerosa...
Tal vez quiso decir también: dichosa. Pero no sabe por qué no pudo decirlo.
Sin embargo, se siente feliz, con una felicidad casi dolorosa, que es casi como revivir. Aquellos ojos azules parecen multiplicarse hasta el infinito, pueblan con su destello esperanza un ámbito sin lindes.
La mano de Blas de Lemos, infinitamente fatigada, sube hacia la cabecera.
Se creería quiere alcanzar la sien. Pero el franciscano, inmóvil en su rincón, ha comprendido. Se acerca a la yacija, mete la mano bajo la almohada. El mazo de papeles pasa a su manga. Una mirada aún al lecho donde juega la luz rojiza del velón; a Ursula con los brazos caídos a lo largo del cuerpo, inmóvil, a Cecilia que se enjuga los ojos con un extremo de su manto blanco. Sale. Blas nada ha visto ni sentido. Ha regresado a su mundo de alternadas luces y sombras, cada vez más de estas, menos de aquéllas.
AL AMANECER, algo como una nube o un ala enorme encortina por unos instantes el cielo aún indeciso frente a la puerta. Ursula y Cecilia han corrido a la ribera. Si Blas estuviese despierto sabría que son los navíos que zarpan llevando a los colonos de Santa María del Buen Ayre. Pero Blas de Lemos yace definitivamente inmóvil. Su mano derecha tendida hacia el suelo, crispada, parece querer prender la tierra.
CURUZU LA NOVIA
Eran dos las cruces, casi tocándose sus nichos, en aquel bajo, a la sombra del îbapobô de tronco acanalado como columna bárbara. Uno de los nichos, el más grande, rústico; la cruz sencilla y sin adornos, el paño siempre. El otro, más pequeño, con un frontis ingenuamente barroco; la cruz labrada y de estola rematada por puntillas y arabescos dorados. Rodeaban esta cruz constantemente flores humildes: margaritas, espuelitas, a veces el silvestre agosto poty; ocasionalmente alguna rosa. La otra cruz sólo ofrecía la habitual ofrenda de itá-curuzú; al pasar, de cuando en cuando, alguien añadía un guijarro, o se llevaba por contrario alguno, por cábala. El paño de esta cruz amarillenta, caía; el otro se mantenía siempre limpio, fresco, planchado.
Gente recién llegada o de paso preguntaba por qué de esos dos nichos juntos, apoyados casi el uno en el otro.
-Ese más lindo, es una curuzú la novia.
-La cruz de Silveria Martínez. La mató el hombre que la quería. De celos.
-¿El otro nicho es de él?
-No. Es de otro hombre.
-¿Otro pretendiente de Silveria?
-No. Ni siquiera se conocían.
-Pero los nichos están juntos.
-Y, así es.
PEDRO Esquivel, Perú, festejaba apasionadamente a Silveria. Silveria tenía diez y siete años, los ojos zarcos y el pelo como los estigmas del maíz: combinación nada infrecuente entre las campesinas. Era linda, guapa y honesta. Trabajaba maravillosamente el ñandutí. Huérfana desde chica, vivía con una vieja parienta, que la mezquinaba mucho. Perú festejaba a Silveria desde chiquilina: Silveria le correspondía; nada se oponía a que se casaran, porque Perú era también huérfano y poseía una pequeña chacra que daba para vivir. Pero la boda había ido retrasándose, porque Silveria andaba molesta con ciertos manejos de Perú. Éste era lo que comúnmente llamamos un tipo cabezudo; aunque novio oficial de Silveria, no dejaba de hacer el mainumby. Silveria al principio confió en que se corregiría; en espera de ello prolongó un poco el noviazgo, a pesar del deseo que ella misma tenía de formar hogar. Por fin se dio una temporada relativamente larga, durante la cual Perú pareció más asentado, y en vista de ello Silveria se decidió a fijar fecha y se dedicó a coserse algunas prendas de vestir indispensable a toda novia por pobre que sea.
Pero un mes antes de la boda, Silveria se enteró de pronto de que Perú, lejos de corregirse, había seguido igual o peor en los últimos tiempos. Lo había sabido esconder mejor, eso era todo. Por fin se descubrió por sí solo. Eduvigis, la mejor amiga de Silveria, estaba encinta. La familia hizo las averiguaciones del caso, y el culpable resultó ser Perú.
Lastimada en lo hondo, Silveria pidió explicaciones a Perú. Éste al principio negó de plano, tanto que casi convenció a Silveria. Pero no a la vieja parienta, ante cuya insistencia terminó por confesar. Se excusó como suelen hacerlo tantos.
-¿Por qué Silveria se hace mala sangre?... Ella es mi verdadero amor. La otra era para diversión, no más.
Esta explicación, sucia y todo, suele tener éxito por lo regular; pero no lo tuvo con Silveria. A ésta la excusa de Perú la asqueó profundamente. Pensó, razonable, que si el caso hubiese sido inverso, si ella hubiese sido la cuñataí encinta, Perú estaría en ese mismo momento diciéndole a Eduvigis aquello que a ella le decía. Rompió con Perú, y aunque le costó muchas lágrimas, no consintió en verle más. Pasó el tiempo, y no reanudaron. Perú hizo cuanto puede y sabe hacer un hombre de su clase para vencer la resistencia de Silveria. Esquelitas, mensajes por terceros, promesas a diestro y siniestro, amenazas. Hasta a una payesera recurrió, sin éxito. Silveria no cedió un ápice.
-Me ha de matar, pero yo no he de ser su mujer.
Al principio, Silveria se mantuvo retraída de todo trato masculino, y esto dio ciertas esperanzas a Perú. El orgullo le impedía aceptar que Silveria pudiese querer a otro hombre. Y lo decía:
-Es de balde. Silveria conmigo solamente se tiene que casar. Lo cual por otra parte no le impedía seguir haciendo el mainumby. Y encontrar sonsas que le llevasen el apunte.
Pasó el tiempo, y Silveria, saliendo de su actitud de hosca prescindencia, comenzó a asistir de nuevo a fiestas y bailes. Perú entonces se mostró dispuesto a reivindicar derechos ya caducos. Tras algunos choques en que el amor propio de Perú padeció un poco, Silveria volvió a encerrarse en su rancho, del cual no salió en mucho tiempo sino para hacer viajes a la capital. Empezaron a correr rumores de que preparaba su ida definitiva a Asunción.
-Va a meterse de monja.
-Tiene un pretendiente en la capital.
-La tía va casarla con un gringo.
-¿Cuál gringo?
-Y, no sé... Por ahí.
Perú entró en un estado de furia crónica. Empezó a rondar como un tigre el rancho de Silveria, tras la huella de un posible rival. Nada descubría.
ANTONIO Miranda había llegado al pueblo aquella misma mañana para ponerse al frente de la pequeña farmacia recién abierta. Era domingo y no se podía hacer nada; pero después de cenar quiso dar una vuelta. La noche de primavera era hermosa: tan tibia, tan serena, tan estrellada. Deploró no estuviese allí su María Luisa, para compartir el paseo; se consoló pensando que dentro de quince días estaría casado y podría pasear con ella cuanto quisiera. Caminó largo rato. Las casas se terminaron pronto, y las calles se parecían demasiado a caminos. Antonio, sumido en sus agradables ensueños, se encontró de pronto lejos del pueblo, perdido en un cruce de caminos alambrados, iguales todos. Tomó uno, que le llevó a sitios más solitarios aún; quiso orientarse, pero ni había luces, y sólo consiguió alejarse más. No era tan tarde, pero lo parecía, en la soledad absoluta del campo, entre el chirriar de las ranas y el canto melancólico y espaciado del chochí. Llegó a un bajo, donde la sombra de un copudo îbapobô hacía más fresca la noche. Se detuvo indeciso frente a un caminejo y prendió un cigarrillo. Miró la orilla del camino hirviente de cocuyos. Le llamó la atención un bicho de luz que como un tren en miniatura llevaba luces de distintos colores. Una voz a su espalda susurró de pronto áspera:
-Buenas noches.
Antonio sorprendido se volvió.
-Buenas noches.
El hombre no era sino una sombra más densa en la sombra del bajo. Apenas habría podido decir Antonio si era más alto o más bajo que él. No llevaba saco, pero sí sombrero. Su rostro era en la tiniebla perfecto enigma. Antonio se lo representó feo, avieso. Y luego sonrió para sí. Novelería. Un inofensivo campesino de vuelta a su rancho desde el boliche o quizá en amorosa erranda.
-¿De paseo por estos pagos?... -La voz sonaba ronca. Amígdalas, pensó Antonio, profesionalmente.
-De paseo. -Su voz trasuntó la leve natural reserva.
-Pocos se animan a pasear de noche por estos lugares. -Era idea no más de Antonio, ¿o había en la voz una subamenaza?... Levemente humorístico:
-Si uno pasea, por algo será, ¿no le parece?...
-Seguro. -La reticencia y la ronquera se acentuaban. Mejor irse.
-Buenas noches.
Echó a andar, y lo hizo hacia el caminejo. El otro le atajó.
-Disculpe, señor -la voz era decididamente ronca-, ¿pero por acaso usted no anda equivocado de camino?...
Antonio estuvo a punto de contestar que sí, que se había perdido; pero algo en su orgullo se molestó ante la grosera insistencia del espantajo.
-Si estuviese equivocado le habría preguntado a usted mi camino.
Y se dispuso a apretar el paso.
Con una exclamación que fue como un rugido, el hombre saltó en la sombra y hundió su cuchillo en la espalda del forastero, que con un quejido se desplomó a sus pies. Cuando éste exhaló el aliento en una bocanada de sangre, Perú ya no estaba allí. Corría resoplando ásperamente como una fiera, caminejo adelante. Allí, a cincuenta metros, estaba el rancho de Silveria.
Como hacía calor, Silveria dormía con la ventana abierta. Por ella entró Perú. Silveria reposaba a la débil claridad de una velita prendida en el nicho. Despertó para ver a dos pulgadas de su rostro aquella faz descompuesta. Antes de que pudiera lanzar un grito, la diestra áspera de Perú la atenazaba el cuello. Resistió cuanto pudo: mordió hasta el hueso el brazo brutal. Sólo consiguió enfurecer más a Perú, que apretó más fuerte la suave garganta. Y se halló de pronto con el cuerpo tibio y flojo, sin vida, entre las manos. Le deslumbró un resplandor: la vieja parienta encuadraba en la puerta su escuálida figura llevando en las manos un candelero. Huyó. Nunca más nadie en el pueblo lo volvió a ver. El voto de Silveria se había cumplido: muerta antes que ser suya.
Vecinos piadosos levantaron la cruz para el joven forastero. La vieja parienta hizo construir el nicho de Silveria, que pasó a ser el mimado de los contornos. Así es como solicitan hoy juntas la atención del viandante las cruces recordatorias de dos jóvenes que no se conocieron, pero que murieron el uno a causa del otro una noche tibia de primavera.
1958
EL GRITO DE LA SANGRE
Era sábado noche, y León ladraba.
Ladraba todas las noches, sobre todo pasadas las doce de la noche; pero los sábados más que nunca. Ladraba a todo pulmón. Y justo siempre al lado de la puerta de la pieza grande que Doña Silvina alquilaba. Infaliblemente. León ladraba siempre: como era lo único que sabía hacer, aprovechaba todas las ocasiones para hacer oír su cavernoso ladrido de gendarme de las fronteras domésticas; pero últimamente había elegido para ejercicio preferente ese sitio; la salida de la casita alquilada. A Doña Silvina la perturbaba ese ladrar empecinado e interminable. No le gustaba que su perro molestase a nadie. Tampoco podía encerrar al perro en su habitación toda la noche. Era un animal enorme, y aunque no muy lanudo, olía fuerte, proporcional a su tamaño; y Doña Silvina no lo podía bañar porque para hacerlo (supuesto que el agua le agradase, de lo cual se tenían pocas pruebas) se necesitaba un par de boxeadores para mantenerlo quieto durante la ducha.
Por lo demás, dos o tres veces que Doña Silvina se animó a encerrarlo en su pieza, el perro, que al principio parecía muy conforme, iba mostrando, conforme se acercaba la hora de las brujas, un notorio desasosiego; y al pasar las doce empezaba a arañar la puerta como si le fuese a sacar viruta. Doña Silvina intentó sobornarle ofreciéndole un pedazo de bizcocho, una tajada de salame o una albóndiga sobrante del mediodía. León aceptó los sobornos; y calló cosa de media hora; enseguida consideró que los obsequios no tenían nada que ver en el asunto: si la dueña le había querido obsequiar, era cosa de ella; él nada había firmado; y comenzó de nuevo a ladrar, con nuevos y alimentados bríos. Es decir, que con el perro le pasó a Doña Silvina lo mismo que varias veces le había sucedido antes con algunas gentes, especialmente con muchachas a las cuales había hecho regalos.
-Y bueno: vos me diste porque quisiste. Yo no te pedí.
Y zanjado el asunto con tan sencilla dialéctica, que descarta agradecimiento y compromiso, León reanudó su tarea de esfragiar la puerta, y Doña Silvina tuvo que abrírsela, para verlo enseguida alejarse a toda bala rumbo al portón de Marilú, como quien le falta tiempo para cumplir una obligación.
Así pasaron unas semanas más. Hasta que un sábado el perro empezó a ladrar, pero a poco se detuvo, y no ladró más.
Doña Silvina, feliz de que el perro callase, no se preguntó por qué habría callado. No se le ocurrió. Se durmió por fin tranquila. Al fin y al cabo, si es natural que el perro ladre, también es natural que de cuando en cuando no tenga ganas de ladrar. Más tarde, sin embargo, entre sueños, Doña Silvina creyó oír que el perro arañaba su puerta, como queriendo entrar. Medio en sueños Doña Silvina masculló:
-¿Ahora querés entrar?... Vaya ocurrencia.
Pero al despertar ese domingo temprano, Doña Silvina tuvo ingrato madrugón. Junto a su puerta misma, extendido a todo lo largo, de costado, enorme y tieso, yacía León. Había arañado la puerta, moribundo; pero ella no le había hecho caso. Lloró Doña Silvina amargamente diciéndose que si no hubiese sido tan perezosa, se habría levantado, habría abierto la puerta, y quizá habría podido salvarlo. Pero no había ya remedio. Marilú, a la cual Doña Silvina llorosa dio la noticia, pareció sorprenderse mucho; comentó, mientras de espaldas a Doña Silvina quitaba el polvo a su mesita tocador:
-Eá... Anoche se la pasó ladrando como nunca.
A Doña Silvina le extrañó oír esto, pues si el perro hubiese ladrado tanto, ella lo hubiese oído; seguro. Pero de momento, con la pena, no pensó más allá. Pidió una pala prestada a un vecino e hizo un hoyo en el cual gastó una mañana y dos litros de sudor. Una fosa enorme. Y enterró a su perro -pobre León: la había acompañado más de nueve años- en mitad del patio, pero cerca del corredor, cuidando fuese un sitio despejado, sin plantas ni piedras. Terminó su tarea, devolvió la pala y enjugándose la última lágrima volvió a su trabajo de traducción. Todavía aquel mediodía y la noche y mediodía siguiente se sorprendió a sí misma empezando a guardar en un plato las sobras de la comida para León, porque había olvidado que estaba muerto.
Pero aunque León estuviese difunto y enterrado y la cosa no tuviese remedio; y aunque el trabajo de traducir del alemán no es para distraerse, Doña Silvina se detuvo en ese trabajo varias veces para preguntarse quién podría haber envenenado a su perro. El instinto policíaco que residía en ella como en cada quisque le estaba diciendo a gritos que tenía que haber sido Marilú, pues aparte de que León no salía a la calle nunca, era ella quien más molesta podía sentirse por los ladridos. De tiempo atrás más de un conocido venía diciéndole a Doña Silvina que Marilú no era trigo limpio, que, los sábados especialmente, recibía visitas a horas que estaban fuera del código social habitual, y que posiblemente el perro le ladrara a alguna sombra en exceso corporizada que entraba en el patio a deshoras. El perro era un centinela molesto, y no tendría nada de raro que se hubiese procurado silenciarlo. Pero Doña Silvina no podía creerlo; no podía creer que Marilú pudiese haber hecho aquello. Marilú, que tantos favores le debía. Y no se animaba a consultar el asunto con ningún vecino; no fuese se estuviera quejando a uno de ellos de lo que le habían hecho, y fuera el confidente el autor del canicidio... Cómo se reiría de ella por detrás de su amable carátula maleva!...
Así pasaron dos días con sus noches. La tercera mañana, Doña Silvina estaba como siempre en el corredor, casi de perfil al patio y absorta en su traducción. Con el rabillo del ojo, vio a Marilú que se deslizaba por el senderillo que desde su pieza llevaba al portón de Doña Silvina, y que alguna vez utilizaba para ir a la farmacia enfrente. Justo a dos metros de la sepultura de León pasaba la veredita.
-Buen día dijo Marilú, pasando-. Con su permiso.
Hizo Doña Silvina un gesto aquiescente y continuó escribiendo. Marilú siguió hacia el portón. Y de pronto, siempre con el rabillo del ojo, Doña Silvina creyó ver saltar un pajarito allí cerca, sobre la sepultura de su pobre perro.
Miró, alerta, pero no vio pajarito alguno. Quedóse observando un par de minutos y al no ver gorrión ni mariposa, ni allí ni a lo que daba su vista en el patio, volvió a su trabajo. Siguió así diez minutos, o menos. Marilú ya regresaba de la farmacia, cerró el portón, siguió el senderillo, hacia su pieza, pasando por delante de la sepultura de León. Y apenas se había alejado dos metros, cuando Doña Silvina volvió a ver con la esquina del ojo que un pajarito o lo que fuese saltaba sobre la tierra removida. Vuelta a observar; nuevo fracaso.
Pero ahora Doña Silvina se puso de pie.
-Yo no estoy mal de la vista. Algún bicho raro anda ahí.
Y se acercó a la tumba canina, observando los alrededores con toda detención. Se paró junto a la tumba removida. Un minuto, dos, tres. Una sombra se proyectó, desde el senderillo: Marilú cruzaba de nuevo rumbo al portón.
-Me olvidé traer mi otra medicina. Con su permiso.
Doña Silvina asintió con el gesto. Marilú reanudó su marcha. Y de pronto algo brincó en el aire un palmo delante de Doña Silvina y cayó de nuevo al suelo. Algo rojizo, espeso. Doña Silvina se inclinó y miró. No era un pajarito. Burbujeaba. Era sangre. Cerca, hervía otra burburja.
Sangre: no cabía duda. Sangre: una sangre espesa pero aún perfectamente fluida y rojiza. Y mientras miraba hipnotizada, el fenómeno se reprodujo aún un par de veces. Cesó luego. Doña Silvina esperaba que saltase otra vez. Pero no. Y de pronto, Marilú cruzaba rápido el senderillo por detrás de Doña Silvina. Y la burbuja saltó de nuevo. Una cortina oscura se corrió en alguna parte del cerebro de Doña Silvina: entró la luz.
Y sin pensar lo que hacía, llamó:
-Marilú! Marilú! Venga ver!
-¿Me llama? -preguntó ella, ya a punto de entrar en su pieza. -Sí la llamo; sí, venga. ¡Venga!
Marilú se acercó. No puso demasiado prisa en hacerlo. -¿Qué quiere? -Y su voz sonó un poco aflautada.
-Quiero que vea algo -dijo Doña Silvina. Acérquese. Ve esa mancha en tierra?
-¿Qué es eso? -Ahora verá.
Y antes de que pudiera decir otra palabra, el pequeño surtidor saltó, una vez más.
-¿Qué es eso? -preguntó otra vez Marilú. Y su voz estaba definitivamente alterada.
-Es la sangre de mi perro, que dice que le asesinaron -respondió Doña Silvina.
-Eá... -dijo Marilú.
La burbuja saltó una vez más.
-¿Sabe lo que dice la cábula? -dijo Doña Silvina. Marilú la miró, los ojos falsos, sin responder.
-Que la sangre no salta sino cuando está presente el asesino. Marilú no contestó, volvió la espalda y se fue rápida hacia su pieza. Doña Silvina le gritó.
-Y el asesino a quien le muestra esta señal no vive ni un año más!...
Esto lo añadió Doña Silvina por su cuenta.
Pero créase o no, ocho meses después Marilú moría en el hospital luego de sacarle los médicos de cualquier parte un quiste de ocho kilos. Doña Silvina no supo esto enseguida. Pero cuando lo supo, ella
misma se asustó. No conviene acertar tanto. La gente puede pensar mal de uno.
1982
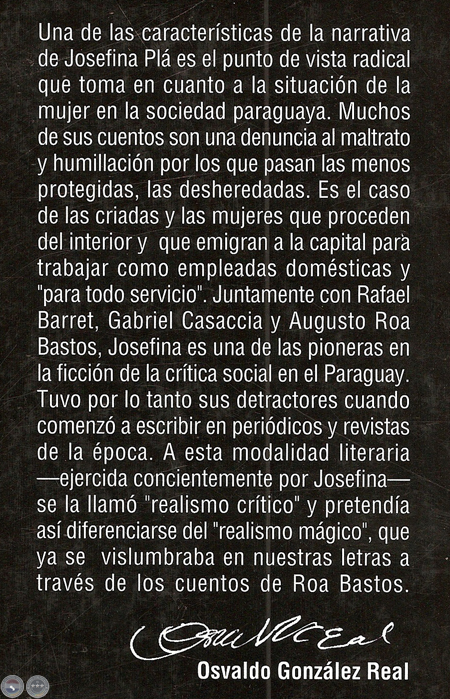
Para compra del libro debe contactar:
25 de Mayo Esq. México Telefax: (595-21) 444 770
E-mail: servilibro@gmail.com
www.servilibro.com.py
Plaza Uruguaya - Asunción - Paraguay
Enlace al espacio de la EDITORIAL SERVILIBRO
en PORTALGUARANI.COM
(Hacer click sobre la imagen)
ENLACE INTERNO A ESPACIO DE VISITA RECOMENDADA
(Hacer click sobre la imagen)
ENLACE INTERNO A ESPACIO DE VISITA RECOMENDADA
(Hacer click sobre la imagen)






Todos los derechos reservados
Desde el Paraguay para el Mundo!
Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto






