CRÓNICA DE BLASFEMOS - Novela de FÉLIX ÁLVAREZ SÁENZ


CRÓNICA DE BLASFEMOS
Novela de FÉLIX ÁLVAREZ SÁENZ
ARANDURÃ EDITORIAL
Género: Novelas - Publicación: 2001. 261 págs.
|
|
Sinopsis: Lope de Aguirre y los marañones, un grupo de conquistadores españoles de poca fortuna perdidos en la selva amazónica en una infructuosa búsqueda del Dorado, se rebelan contra el Rey e intentan, en pleno siglo XVI, lograr una prematura independencia de América. El sueño del Dorado es sustituido por el sueño de un mundo mejor. Pero, como todo sueño, éste también se puede convertir en pesadilla.
PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN
El estimable escritor latinoamericano Félix Álvarez Sáenz (así lo naturalizo yo por razones que pronto se harán evidentes), de nacimiento español y de larga residencia peruana y paraguaya, encarna en gran parte de su ficción la esencia de este turbulento y noble continente: su rica historia colonial. Y digo «rica» en todos los sentidos de la palabra, sugiriendo los sucesos problemáticos y enmarañados que marcan el desarrollo político de aquel entonces, la búsqueda conflictiva de riquezas más tangibles y el amplio tesoro de personajes y escenarios que han formado el carácter hispanoamericano. Tal es el aporte que este talentoso escritor contemporáneo trae a las letras de Latinoamérica, y lo hace, principalmente, con esta insigne novela, Crónica de blasfemos, en la que ha sabido dar vida regenerada al caudillo más enigmático del coloniaje: Lope de Aguirre.
Larga y distinguida es la tradición de la novela histórica en Latinoamérica, pero su trayectoria a través de dos siglos de vida nacional no ha sido de una sola dimensión. Para apreciar el acercamiento de perspectiva romántica, pensemos en algunas novelas famosas de este género, entre las muchas que aparecieron en el siglo diecinueve: Jicoténcal, de autor anónimo, Enriquillo de Manuel de Jesús Galván, Guatimozín de Gertrudis Gómez de Avellaneda, y el nuevo género literario histórico creado por el peruano Ricardo Palma: la tradición. Llegado el siglo XX, la novela histórica primero revistió forma modernista con La gloria de don Ramiro de Enrique Larreta, pero pronto le cedió paso a la novela criollista, de enfoque coetáneo y realista. No se extinguió del todo la narrativa histórica durante los años del criollismo, sin embargo; las más notables excepciones son dos obras del respetado escritor venezolano Arturo Uslar Pietri, Las lanzas coloradas, y otra de tema afín de Álvarez Sáenz, El camino de El Dorado.
Pero el año 1979 presenció, según el crítico norteamericano Seymour Menton, la llegada de lo que él denomina «la nueva novela histórica latinoamericana», con la publicación de El arpa y la sombra de Alejo Carpentier, género anticipado por el mismo autor Cubano con El reino de este mundo en 1949. Al igual que en el siglo diecinueve, época de una proliferación notable de narrativas literarias históricas con intentos de definir las nuevas sociedades recientemente liberadas, la abundante aparición de novelas históricas en nuestros días se relaciona con cuestiones nacionales. La proximidad de la observancia del quinto centenario colombino, cuyo significado para Latinoamérica se empezó a registrar alrededor de 1979, pareció estimular la nueva oleada de ficción con temas arraigados en la historia colonial o decimonónica. Penetró en la conciencia y en el discurso cultural de esta Latinoamérica en vísperas de su solemne conmemoración histórica la idea de que el entendimiento de la Latinoamérica de hoy sólo se realizaría a través de la movilización de su recurso más impresionante: la creatividad de sus escritores, a disposición de indagaciones históricas. Tal despertar iba a servir a dos propósitos: la versión oficial de la historia se aumentaría con la iluminación novelística de los recovecos históricos pasados por alto y las victorias estéticas ganadas por las experimentaciones del Boom iban a consolidarse. A través de la configuración novelesca de un nuevo sujeto latinoamericano, saldría a luz la verdadera historia latinoamericana.
Fue por medio de mis investigaciones sobre esta nueva ficción histórica que yo llegué a conocer las obras de Félix Álvarez Sáenz, peruano-paraguayo de origen español y con credenciales de novelista que superan fronteras nacionales. Como de muchos estudiosos de la novela latinoamericana, se había apoderado de mí, a fines de los 80, una fascinación por la novela histórica que salía de Latinoamérica en ese entonces con profusión y alta calidad. Junto con este interés general, yo cultivaba desde hacía un tiempo la meta específica de escribir un libro sobre la leyenda de El dorado, la expedición malograda de Pedro de Ursúa tras el oro fabuloso, y el secuestro descabellado de la jornada por Lope de Aguirre. Así que no sólo de la manera más fortuita —lectura voraz de amplio alcance sobre el tema— sino también más deliberada —afinidad a base de la historia de Aguirre— descubrí Crónica de blasfemos, este logro singular de la narrativa histórica y lopeana. Pronto me di cuenta de que su autor, Félix Álvarez Sáenz, era un novelista de dones narrativos considerables y maestro en estructurar la prosa para otorgarle una verdad vedada a la crónica de intentos documentales: la verdad del arte.
Semejante aprecio ha sido el de los jurados literarios también, porque las obras de Félix Álvarez Sáenz han sido premiadas repetidamente. Habiendo sido jefe de la página editorial del Diario Correo de Lima y entusiasmado autor de artículos sobre temas históricos, recibió en 1977 el Premio Bausate y Meza de Periodismo. En el mismo campo de actividad y por idénticas razones, recibió en 1989 el Premio Rey de España Quinto Centenario en Madrid. En 1983 su novela Oficio de difuntos, todavía inédita, ganó el Premio de Novela Gaviota Roja, también en el Perú. Y esta novela que tenemos entre manos, Crónica de blasfemos, quedo finalista en el prestigioso Premio Rómulo Gallegos de Venezuela en 1987. Creador de una producción literaria que crece con cada año y con cada inspiración personal que estimula la imaginación de este escritor sumamente inventivo, Félix Álvarez Sáenz ha granjeado la buena voluntad de la comunidad crítica y del público lector. Y su descansa en haber descifrado, por medio de un estilo sumamente absorbente, la esencia eterna de la cultura e historia latinoamericanas.
Y latinoamericano es Félix Álvarez Sáenz, de residencia y de corazón, porque, en sus propias palabras, «más de treinta años en América Latina, una esposa y tres de mis cuatro hijos nacidos aquí, muchos artículos y algunos libros inspirados en la historia de este Continente, amén de infinidad de vivencias intensas e intransferibles, me dan derecho, según creo, no sólo a titularme latinoamericano, sino a engalanarme a mí mismo, aunque parezca inmodestia, con el título de escritor latinoamericano». Así su representación de episodios determinantes del archivo latinoamericano -el de Lope de Aguirre, en primer lugar- como su hallazgo individual y conversión particular de datos menos celebrados Le confieren título de oráculo literario en adivinar los misterios de la formación cultural de este gran continente siempre en busca de su identidad auténtica.
Pero su nacimiento fue otro. Vástago de «una pequeñísima aldea de La Rioja, norte de España, llamada Azofra», Félix Álvarez Sáenz paso dos décadas y casi un lustro en su país natal antes de cambiarse por las orillas del Nuevo Mundo, donde, con médula española, ha sabido auscultar el latido del corazón de su continente adoptado. La formación inicial en la madre patria le otorgó dos aspectos fundamentales de su visión de escritor. Primero, él nos ha regalado un retrato ricamente detallado de su juventud en la introducción de su novela Madre Sacramento, que titula «Et in Azofra Félix». Además de brindarnos episodios de sus años infantiles, por medio de los cuales llegamos a conocerlo a fondo, sobresale en estos párrafos su gran talento descriptivo, el mismo que, desde las primeras páginas de Crónica de blasfemos, va a producir un efecto asombroso. Es esta apelación sensorial, junto con su habilidad admirable de narrar sucesos con suspenso y perspicacia artística, la que define su estilo novelístico. Los años en Azofra eran de tanta importancia para su entendimiento del mundo, que él mismo dice, refiriéndose a estos recuerdos infantiles, que «en esta introducción hablo de la atmósfera cultural en la que se desarrolló mi infancia y que, pese a los años transcurridos, sigue pesando en mí». Un amor a la naturaleza, a sus múltiples manifestaciones, y una curiosidad por descubrir motivos y matices del comportamiento humano son los impulsos que se cultivaban en el joven, ya encaminado para ser escritor.
Fue también en España donde su interés por el peregrino rebelde, Lope de Aguirre, aventurero hispanoamericano de aciago y trágico fin y renombrado sujeto de Crónica de blasfemos, se avivó. Rememorando su juventud en Azofra, evoca su primer encuentro con Lope: «Creo que la primera vez que tropecé con el nombre del hidalgo de Oñate fue en una novela de don Pío Baroja, Las inquietudes de Shanti Andía, una novela de asunto vascongado, como otras tantas del autor. Algunas de ellas, como El mayorazgo de Labraz o Zalacaín el aventurero, son muy cercanas, no tanto a mi sensibilidad, cuanto a mis propias vivencias infantiles, o, si usted prefiere, a mi sensibilidad por haberlo sido primero a mis vivencias. Ahí se despertó mi curiosidad y ahí también nació mi interés». Ingresado en la universidad, siguió sintiéndose atraído por este personaje afamado, a través del libro influyente de Emiliano Jos sobre El Dorado y otro texto del sobrino de Pío Baroja, don Julio Caro Baroja. La semilla de anhelo intelectual se había plantado en su imaginación fértil, segundo legado de su tierra natal.
Ya trasladado al Perú en 1969, a los 24 años, tampoco pudo Félix dejar de perseguir el fantasma que fue Lope de Aguirre, y allí dos textos se le presentaron que continuaban satisfaciéndole la curiosidad: el libro de Rosa Arciniega, Dos rebeldes españoles en el Perú, y las crónicas coloniales de los marañones. Sus lecturas, vivencias e inquietudes creadoras se habían concertado para que una nueva novela sobre la expedición más infame del coloniaje naciera de su considerable intelecto. Y salió esta obra en julio de 19S6 con el provocante título, Crónica de blasfemos. El canon intensísimo de textos sobre Lope de Aguirre—documentos históricos, biografías, novelas, películas, cantatas, dramas, ensayos psicoanalíticos— ya pudo contar con una visión singular de «la ira de Dios», un Lope de Aguirre vengado, no condenado, por la voz de la Historia.
El éxito literario que representa Crónica de blasfemos brota de un rico caudal cultural e histórico asociado con la jornada en busca de El Dorado que emprendió Pedro de Ursúa en 1559, y que terminó con el asesinato sangriento de Lope de Aguirre en Barquisimeto, Venezuela, dos años más tarde. Ursúa, navarro de nacimiento, había llegado a las colonias a los 20 años, y de inmediato vino logrando triunfos maravillosos, entre ellos el de gobernador de Nueva Granada, fundador de la ciudad de Pamplona en lo que es hoy Colombia y justicia mayor de Santa Marta del mismo territorio. El virrey, el marqués de Cañete, vio en él, por esa razón, al más indicado para encabezar una nueva expedición con miras a llevar a cabo el descubrimiento del siempre esquivo «Dorado», Para 1559, se había anulado la prohibición de nuevas entradas, decretada en 1551 por Carlos V, y Ursúa empezó a reclutar soldados para el viaje, entre ellos el notorio Lope de Aguirre, que vino acompañado de su hija mestiza Elvira, y del que comentaba el cronista Francisco Vázquez: «era naturalmente enemigo de virtud, y amador de toda maldad». Entre esta segunda generación de conquistadores, ya realizadas las grandes hazañas de la primera, la de Cortés y Pizarro, quedaban muy pocos tesoros por reclamar. Con los repartimientos disponibles del Perú ya en pocas manos, unos 500 poseedores entre 8.000 españoles en la colonia, el virrey no vio más remedio que «'desaguar' el virreinato de soldados vagabundos, matachines y aventureros». De ahí la prosapia del caudillo Aguirre, díscolo en la historia, redimido en la novela.
La expedición fue un desastre desde el principio. En los primeros días, Ursúa había ordenado que decapitaran a cuatro oficiales suyos por el asesinato de otro ayudante fiel, Pedro Ramiro. Es más, los soldados se vieron obligados a engañar con un ardid bastante elaborado al padre Portillo para que por fin contribuyera con los dos mil pesos que había prometido a cambio de ser nombrado obispo de las nuevas tierras de Omagua. Pero, sobre todo, importa para el destino de la jornada una carta que recibió Ursúa, de la cual no hizo caso alguno. Fue una misiva anónima que contenía advertencias contra los pillos bien conocidos Lope de Aguirre y Lorenzo de Salduendo y la hechicera amante de Ursúa, la que lo iba a acompañar en el viaje, la mestiza más bella de todas las colonias, Inés de Atienza.
La expedición zarpó en octubre de 1560, pero el condenado comandante Ursúa no pudo restaurar el orden y el respeto entre los expedicionarios y cayó víctima de sus puñaladas en la madrugada del primero de enero de 1561. El asesinato iba acompañado de una información que promulgaron los asesinos, basando la justificación del acto en la negación de Ursúa a honrar la misión de la jornada, «poblar la tierra». Fue por esos días cuando surgió como éminence grise el vascongado Lope de Aguirre, quien firmó el acta bajo protesta, pero con firma que reveló su verdadera motivación: «traidor». Respondiendo al «razonamiento» de Fernando de Guzmán, el comandante putativo de la expedición que declaraba su deseo de hacer la guerra en el Perú, Aguirre compuso su propio documento. Fue la famosísima desnaturalización, su ruptura con Felipe II, que presagió la segunda aún más famosa, la carta iracunda dirigida al rey, y formulada en Borburata. Este marañón, el domador de caballos, el malévolo, el chamuscado por servicio en la batalla de Chuquinca, este cojo inútil, había declarado la guerra contra la corona española y tuvo dentro de su control, siempre vigilante, siempre hipnotizante, a todos los demás.
A raíz del asesinato del príncipe Fernando de Guzmán el 22 de mayo de 1561, el poder descansaba exclusivamente en las manos de Aguirre. Declaró su intención de volver al Perú para derribar la autoridad real, navegando hacia Panamá, cruzando el istmo e invadiendo por mar las costas peruanas. Con esto, llegaron los marañones a la isla de Margarita, donde mataron a más compañeros de la expedición y a varios pobladores de la isla, incluyendo al gobernador Villandrando. Es desde este momento en adelante que se llevan a cabo las proezas más estrafalarias de Aguirre, las que forman su leyenda de caudillo sangriento, caprichoso, carismático y severamente juzgado por la historia oficial. Vázquez afirma una y otra vez en su crónica que Aguirre no dejaba de fulminar contra los frailes, el rey y sus representantes en el Nuevo Mundo y que siempre tenía la idea de buscar el poder político y no el oro de El Dorado. Ésta es la materia prima que ha sabido convertir Félix Álvarez Sáenz en oro novelístico por medio de su propia crónica, la de blasfemos.
Fatídicamente, el auge personalista de Aguirre coincidía con su caída política entre los expedicionarios. Habiendo recorrido las agua inhóspitas del Amazonas, los pocos marañones que quedaban recibieron las noticias de un proyectado retorno a Lima por tierra con incredulidad atónita. Con la llegada a tierra firme, Aguirre pensaba enfrentarse con la autoridad real en el centro administrativo del Tocuyo, pero primero ideó lo que había de asegurar más adelante su fama de arquetípico rebelde latinoamericano: el desahogo personal y la bilis política que le comunicó al rey Felipe II en forma de carta. En ésta, Aguirre revela los pocos datos biográficos que se conocen sobre su misteriosa vida y desata una censura rabiosa al rey por su desdén y repetidos desaires a los verdaderos héroes de la conquista. Termina la misiva con dos listas, la de los hombres que él mismo había asesinado y la de los marañones todavía fieles. Su firma, junto con «traidor», «ira de Dios», y «rebelde», es quizás la más enigmática de las que la historia conoce de memoria: «Lope de Aguirre, el Peregrino».
El resto de la historia llevó a Aguirre al ápice de su mito polifacético, y resuena sobremanera en los anales culturales de Latinoamérica. El 27 de octubre de 1561, el ejército de Aguirre, ya muy reducido, se enfrentó a los soldados del rey. Cuando Espíndola, uno de los pocos marañones que todavía permanecía al lado del caudillo, gritó «¡al rey, caballeros, al rey!», desertaron los demás. Encontrándose solo, «desesperado, revestido el demonio en él... hizo una crueldad mayor... que fue dar de puñaladas a una sola hija que traía en el campo mestizo... porque no se quedase en el campo y la llamasen hija del tirano». Los dos tiros que le entregaron Custodio Hernández y Cristóbal Galindo son los de «éste no es nada», primero, y «éste sí», para finalizar el diálogo informado por Vázquez. Le cortaron la cabeza y las manos, y el rey mandó que les echaran sal a todas sus tierras, como castigo y escarmiento.
De esta vida y estos infortunios viene la obra de Félix Álvarez Sáenz, que asume un lugar único entre las novelas históricas lopeanas. Estos acaecimientos de hace 400 años, archivados en documentos estatales de peso y valor legales, han venido a ser un discurso narrativo actual, y ninguna otra novela de alta calidad artística dedicada al tema ha sabido rescatar la propia voz de Aguirre como la de Álvarez Sáenz. En Crónica de blasfemos, un narrador de nombre Estebanillo, cronista también, pero inexistente en 1561, amplía la versión oficial de la historia de Lope de Aguirre, transformándose en apologista. A diferencia de otras versiones novelescas de esta expedición fatal, la narración de Estebanillo se concentra menos en los episodios repetidos de la jornada histórica para intensificar el sentido novelístico de la redención a través del arte. En Crónica de blasfemos, Aguirre no es una figura vilipendiada en la historia, sino personaje estético visto desde lejos, pero íntimamente conocido por la perspectiva narrativa de un cronista que se sacrifica para que viva justamente su sujeto.
Entre las muchas novelas, así latinoamericanas como españolas, que resucitan la leyenda de Lope de Aguirre, Crónica de blasfemos es una anomalía. Iniciamos la lectura de esta narrativa esperando la relación artística, dentro de un marco literario, de las peripecias de la jornada, pero, teniendo entre manos una novela, sobreentendemos consideraciones de tipo filosófico y estético a la vez. Lo que hace Álvarez Sáenz es cumplir deslumbrantemente con las exigencias literarias, al transformar la versión oficial. Los actos más notorios de la jornada están referidos, recordándole al lector la familiaridad histórica de estos gestos culturales. Pero entretejida entre el saber popular lopeano está la narrativa creadora y complementaria de Estebanillo. Este cronista emerge del anonimato de la historia, moldeado por la imaginación del novelista. Con su óptica diáfana, Estebanillo se enfoca intensamente en este Lope afiebrado, y al hacerlo, yuxtapone elementos estructurales asociados con la supremacía, la autonomía o la confiabilidad del punto de vista narrativo con elementos estéticos, los que acompañan una representación íntegra del personaje histórico. Relatará Estebanillo su historia, sirviéndose de la materia prima de la literatura, el tiempo, «lo que nos sobra a los hombres», y el «espacio, espacio también. Nos faltan otras cosas. Pero, ¿qué importa?». Así se someterá Estebanillo para que nazca el mayor, cuya liberación depende de él.
En Crónica de blasfemos, nos provocan cuestiones que se relacionan con el papel del narrador en una novela latinoamericana de los años tardíos del siglo veinte que no se atiene a criterios mimético-nativistas, pero que tampoco llega a las «distorsiones conscientes de la historia por medio de omisiones, exageraciones y anacronismos», como explica el crítico Seymour Mentón, refiriéndose a la llamada nueva novela histórica latinoamericana. No es que Estebanillo se interponga para determinar finalidades diegéticas ni que pretenda asumir la omnisciencia de un narrador realista. No permite que la Historia juzgue a Aguirre, ni que el lector presencie la construcción metaficticia de la narrativa. Nos presenta a Aguirre de una manera que necesariamente lo aleja de las páginas de una crónica institucional a una crónica de «blasfemos», los que retan la historia recibida para reemplazarla con la otra, la eterna de la hoja artística.
Por ser una novela artística heredera de las innovaciones del Boom, Crónica de blasfemos se estructura a base de un proceso creador evidente, pero no ostentoso. El sacrificio narrativo de Estebanillo se viene configurando, pero se entrelaza con otros elementos técnicos, como las descripciones épicas, don innegable del autor implícito que, a su vez, respeta los deseos del autor de carne y hueso. Con cada palabra que pronuncia el cronista blasfemo, se desvanece un poco más para cederle el paso al sujeto que anda majestuosamente, literariamente privilegiado, por los corredores de la historia. La vida de Estebanillo se compromete desde un principio. Ve a Aguirre por primera vez en un campo de batalla: «Qué es eso? Alguien se está levantando entre los muertos...Una niña lo trae de la mano». No le queda a este cronista deshacedor de agravios más remedio que hacerle una reverencia al sujeto de su abnegación: «Quiero ponerme de pie, recibirlo de pie». El sujeto histórico conoce al sujeto ficticio: «Nos miramos a los ojos. Nos entendemos».
Seguimos leyendo el texto como una crónica literaria, por la primacía de detalles miméticos y por las raíces analépticas de Estebanillo, pero él representa más. Antiguo fraile, ha venido al Nuevo Mundo ultrajado por un tal Conde de Feria, y vuelve a imaginar repetidamente su venganza. Llegamos a saber mucho más acerca de Estebanillo, el que nunca se aparta de la palabra escrita para revelarse. Se inscribió, a fin de cuentas, con el «escribano» para servir en la expedición de Ursúa, pero su cosmovisión como narrador dentro de un texto modernista, por no decir deconstruccionista, cuestiona los valores tradicionales occidentales: «Pero, ¿por qué el orden, la mesura o la limpieza han de ser necesariamente mejores que la tendencia natural hacia el exceso?» Un mundo vuelto al revés debe de ser éste de Aguirre, de El Dorado, de esta crónica: «El orden es siempre artificio perverso, y la armonía, una falacia que hace del hombre un esclavo de sus propios sueños».
Sigue suscitando Estebanillo entre los lectores dudas de que sea narrador confiable, pero ésta es la gran ironía de una novela que tiene como texto antecedente una crónica histórica dedicada a calumniar a un personaje a quien busca redimir la crónica nueva, la de blasfemos, también archivo de lenguaje. Estebanillo, siempre buscando destacar a Aguirre, se retira con frecuencia como narrador realista con el propósito de descubrir el construido ficticio de Aguirre que compite con el histórico, como cuando dice: «En ocasiones, los menos ingenuos o los más veteranos... dan en susurrar en el oído de quienes quieren escucharlos que no existe tal reino de los omaguas y que la historia del dorado es invención de sandios o política de los rufianes y escribanos que rodean al virrey en Los Reyes». ¿Puede ser invención El Dorado? Quizás lo es Aguirre también, por no decir el narrador, verdadero cronista de esta expedición. La autorreferencia literaria que establece Álvarez Sáenz a través de Estebanillo confirma la calidad modernista de su texto y sus logros literarios. «Sobre el río de los Motilones, a 30 de septiembre del año del Señor de 1560. Si fuera cronista», afirma irónicamente Estebanillo, «comenzaría hoy a escribir con este encabezado».
Le conviene al cronista literario retar al que vivía en la historia, narrando primero los excesos de Aguirre, los que le costaron la vida, para anular del todo la autoridad de la historia oficial. Menciona Estebanillo al escribano oficial de la expedición, Pedrarias de Almesto, como «bachiller observador que viene con nosotros como soldado» y que tiene «mucha imaginación». Pedrarias le llama mucho la atención a Estebanillo, pero éste sólo se burla de él, mientras que Aguirre descree de todos los escribanos: «Si vuesamerced cazara así a los letrados y escribanos... vería que en sus tripas, como estos mosquitos que lo atormentan, tienen toda la sangre que nos han chupado». Por medio de Estebanillo, hombre de la palabra, el que controla el canal de la comunicación, llegamos a entender que Aguirre, hombre de armas, desconfía de Pedrarias, hombre de letras. Estebanillo es independiente, observador realista, pero aprovecha su independencia para ser la voz estilizada de Lope: «A nadie, sino a mí comunica sus planes». El cronista de blasfemos le ha dado nueva vida a Aguirre, preservándolo para que signifique para siempre la turbulencia del siglo XVI en Latinoamérica, aunque «no faltarán explicaciones, pero ninguna de ellas se aproximará realmente a la verdad». Nos contentamos con la verdad literaria, trascendental.
Por fin el papel esquivo de Estebanillo se clarifica. Liberando a Aguirre y pasando a una objetividad analítica hacia el final de la novela, él viene a representar la voz «razonable» de la conquista española, el cronista como intérprete, apologista, observador seguro del apocalipsis pendiente, blasfemo por contradecir la historia archivada pero también por contar la verdad. Al anticipar el final de la novela, el final de la expedición, su propio final, Estebanillo informa: «Lope es un héroe de tragedia, un semidiós... En algunas horas más hemos de conocer, sin duda, la furia de la tormenta. Rayos, truenos y vientos huracanados. Lluvia. Premonición de muerte y de sangre».
La escritura discreta está por consumirse, la luz histórica por apagarse. La blasfemia pasará a la cultura, al arte verbal. Estebanillo le pide a Lope que le otorgue la misma fortuna que sufrió él en la crónica de Vázquez, el asesinato y la decapitación. Aquí prefiere que lo mate con su daga: «Clávemela sin cerrar los ojos. Máteme sabiendo que me ama. Después, ya muerto, córteme vuesamerced la cabeza». Aun así, descabezado, sigue narrando, contento de que «quedaré en su obra, en lo que Lope haga de ahora en adelante». Presencia la muerte de Elvira y de Lope, oye los vítores de los antiguos marañones al cortarle la cabeza a Lope y proclamar su lealtad al rey. Ahora se diluye Estebanillo, cronista sempiterno, en pura conciencia: «Soy el pensamiento soñado por los vengadores... Veo. Veo. Veo. Estoy en todas partes».
Crónica de blasfemos, por sus experimentaciones narrativas y uso deslumbrante del lenguaje, constructor de imágenes visuales pasmosas, asume su puesto de honor entre las novelas históricas de índole artística y literaria en la Latinoamérica contemporánea. Y ha seguido cultivando Álvarez Sáenz el género histórico, también con notable éxito, por las estructuraciones ingeniosas y originales sobre las que basa él sus novelas. Mburuvichá, 1999, alterna la narración de un caballero español del siglo XVIII, revelada en documentos encontrados en la actualidad, con el relato personal de un narrador paraguayo también contemporáneo que, observan do los sucesos políticos que se arremolinan a su alrededor, forma el nexo entre los dos discursos. Ha ganado Mburuvichá el Premio Roque Gaona de Literatura, premio concedido cada año por la Sociedad de Escritores del Paraguay al mejor libro publicado en los últimos doce meses.
Madre Sacramento, publicada en 2000, figura entre las novelas seleccionadas para el final en el Premio Planeta de Novela en Barcelona en 1995, y se estructura también sobre la base de un caso histórico. Como explica el autor en su introducción a la novela, «Et in Azofra Félix», de niño, en su pueblo natal en España, «yo acostumbraba a subir hasta el tercer piso de mi casa y allí... sentábame a leer... Con más frecuencia... abría un viejo baúl e investigaba su contenido». De vuelta a España en 1987, «yo aproveché para subir al alto y 'enredar', como solía hacerlo cuando era niño [donde] encontré... aquellos papeles amarillentos». Resulta que son «tres cartas dirigidas por fray Antonio de Tejada, superior de los dominicos de Arequipa durante los últimos años del siglo XVII, al cardenal José Sáenz de Marmanillo y Aguirre». El hallazgo anuncia la configuración narrativa de la novela, porque a través de estas cartas se puede reconstruir un asunto criminal ocurrido en Arequipa, Perú, a finales del siglo XVII».
Félix Álvarez Sáenz ha seguido textualizando sus curiosidades por la historia y la vida con muchas obras más, y en otros géneros.
Con su hija Montserrat, poeta, ha publicado un libro de cuentos titulado Doce esbozos haitianos y un cuento andino, que salió en 1994. Tiene también tres piezas teatrales, una que es, según lo que cuenta el autor, «una suerte de farsa posmoderna a la que titulé El misterio de la escalera», y otra «que trata de un imaginario encuentro entre Shakespeare y Cervantes en una venta de Valladolid en 1605» que tiene por título Encuentro en la venta, todavía inédita. La tercera obra dramática es una adaptación de La Celestina, «obra», en las palabras del dramaturgo, «por la que siento verdadera pasión». Y queda otra novela histórica suya, también inédita, de nombre El oriental. Dice Álvarez Sáenz de esta obra: «El personaje principal es un mulato uruguayo... cuyas aventuras lo llevan de Montevideo a Buenos Aires, y de ahí, embarcado en la aventura de las guerras de independencia americana, a Santiago, Lima, Guayaquil, Panamá, Nueva York y, finalmente, a La Rioja, en el norte de España, mi tierra, donde muere fusilado durante la primera guerra carlista. La novela se inicia, precisamente, con su muerte». La historia oficial no basta; hay que contar con tales ampliaciones mucho más iluminadoras.
Con una imaginación ilimitada, una destreza narrativa innovadora y cautivadora, y normas altamente artísticas de creatividad y experimentación, Félix Álvarez Sáenz figura entre la promoción más importante de novelistas contemporáneos de Latinoamérica. Esta novela que pronto se pondrán a leer, estimados lectores, les dará un retrato jamás visto de un caudillo arquetípico influyente de la cultura latinoamericana, cuya voz se habría apagado para siempre sin la intervención hábil y sabia de este novelista español-latino-americano, Álvarez Sáenz, guardián de la historia que urge formularse.
Prof. Bart L. Lewis
The University of Texas at Arlington
A Javier Sasieta, in memoriam
A Fernando Aliaga, amigo entrañable
A Vicky, siempre
MI MEMORIA ES UN RIO DE AGUAS TURBULENTAS
La lombriz se retorcía en la inmundicia. Bermeja y gorda, imitaba los movimientos del mar en las noches de plenilunio, cuando las olas, azotando con furia los farallones, desgranan el agua contra las rocas. No parecía furiosa, sin embargo; antes bien, daba la impresión de encontrarse en su elemento mezclándose con la mierda: un inmenso océano de excrementos que algunos desaprensivos habían abandonado juntó a los matojos. Marrón y verde, con vetas rojinegras cruzando la enorme extensión de la letrina, la mierda se desbordaba por el páramo, escarpaba los cerros y penetraba hasta las raíces del ichu y de la pajabrava. Sentado sobre mis cuartos traseros, veía...Veo aún ahora el mundo cubierto de excrementos y, entre tanta inmundicia, navegando en este océano, las enormes lombrices retorciéndose, deglutiendo, comiendo y digiriendo la mierda para volverla a depositar, más tarde, sobre la mierda. Gigantescos reptiles blanduzcos y gelatinosos, colorados y turbios, informes y sin facciones precisas, redondos y tubulares, alimentándose de la mierda que ellos mismos producen sin parar, sin detenerse un solo instante, revolcándose en ella, deleitándose con su contacto y envoltura: lombrices cubiertas de mierda por todas partes: por arriba y por abajo, por dentro y por fuera, abrigo de su piel y alimento de sus entrañas, de sus tripas rellenas, de sus corazones podridos y de sus pulmones sin aire y sin aliento.
Hace frío en la puna cuando el sol se oculta. La mierda se congela, pero las lombrices siguen ahí bien abrigaditas. Me levanto satisfecho. He defecado a gusto y ya voy acostumbrándome a este olor a podrido, a corrupto, a pedo inmundo e infernal. Me he acostumbrado. Al fin y al cabo, soy un hombre, aunque aquí en estas soledades, en estos andurriales perdidos en ninguna parte, sea un hombre hambriento, sin fuerzas y casi sin abrigo. Lo observo todo desde arriba, sin embargo. Veo todo como si viviera sobre los cerros y el mundo estuviera siempre a más de mil pies bajo mis plantas. Las posaré algún día en un suelo limpio de inmundicias y excrementos, las colocaré sobre una colorida alfombra persiana, sobre aquellas tapicerías de Mosul de las que, cuando niño, allá en mi aldea tan lejana, me hablaba mi abuelo al amor de la lumbre en el invierno. Inviernos de mi infancia, tan blancos y tan limpios. No había entonces lombrices, mierda, ni malos olores. Había nieve: nieve y cielo, y, entre la nieve y el cielo, estaba yo. Inviernos de mi infancia. Y estíos: tórridos calores en las sementeras, trigales y perdices. Tiempos de mi infancia. Tiempos idos para siempre.
El frío de la tarde congela los pensamientos (tal es su fuerza), y el viento, que desde la mañana sopla llegando del sur antártico, agita el mar de abrojos, ichu y zarzales, cuyas raíces se hunden en los excrementos. Son como cabellos sueltos al aire mesados por las manos de un Eolo perverso y enfurecido. Grandes bloques de piedra arrojan sus sombras sobre este infierno helado y crean figuras de trasgos y de gigantes deformes y terroríficos. Enormes nubes van cubriendo el cielo y amenazando con la lluvia y el granizo. El aire frío me azota el rostro, imagino enemigos fantasmales acechando entre las sombras, ocultos en este bosque de piedras, alerta a cada uno de mis movimientos. Quedo de pie mientras me subo las calzas y las sujeto a la cintura con una pita sobada que ajusta el cinturón y lo amarra a lo poco que queda de mi orgulloso tahalí de otros tiempos: cuero que se cae a pedazos, recuerdo de un cordobán amorosamente trabajado por las manos de un artesano que ha debido de morir hace ya demasiado tiempo. Tiempo. Tiempo es lo que nos sobra a los hombres. Y espacio. Espacio también. Nos faltan otras cosas. Pero, ¿qué importa?
Cuando el sol se ha ocultado por completo (ahora, cuando los cerros se confunden con la noche y el llano se confunde con los cerros y todo es oscuro y uno: sólo la luz hace la diferencia y engendra el caos o el orden), me envuelvo en mi capa. Fue, en otras épocas, fina y elegante, tejida por manos expertas en los obrajes de Béjar. Tenía una esclavina que me descolgaba sobre la espalda y el pecho, y, en sus bordes, lucía terciopelos de brillantes colores. Tenía. Hoy sólo tiene remiendos y roturas. Descuelga sus hilachas sobre el océano de mierda que me rodea, y su orgullo de obra bien acabada ha enmudecido. Es una capa de mendigo, sucia y fea. Está ya hecha jirones, y por sus costuras, rotas o deshilvanadas, se cuela el frío de una noche más en la puna, inmensa y silenciosa. Estoy solo. O lo imagino. Las lombrices, con el frío, se siguen agitando. No dan reposo a sus movimientos, mientras que yo, pobre Estebanillo, me congelo y muero. El vientre (las tripas) se agita como el viento, me revienta en las entrañas, pero ya no tengo otra cosa que arrojar que no sea aire, pedos malolientes, inmundicia.
La oscuridad no me aterra. Me acompaña. Me hace perder de vista el inmenso océano de mierda y puedo entonces pensar que todos somos iguales en la nada. Sólo el viento y el frío hacen la diferencia. No hay luna en esta noche. Ni estrellas. Ni fuego en ninguna parte. No tengo un pedazo de pedernal y, aunque lo tuviera, carezco de ramas secas sobre las que aplicar la chispa del calor. Todo está mojado y pudriéndose. Toco el suelo. Escarbo entre las aliagas. Nada. Las raíces del ichu se hunden en la tierra mojada y dura de la puna. Todo está mojado. Todo húmedo. Me recuesto contra una piedra a esperar que mi sino se cumpla. El agua resbala por su superficie y se hunde en sus grietas. Siento el musgo frío sobre mi cuello. Como un cuchillo. ¿Dónde estarán ahora mis hermanas? Mis piernas se adormecen y casi no las siento. Ya no estoy tan satisfecho. Sólo siento mis tripas. Y mis pensamientos. ¿Qué habrá sido de aquel orgulloso conde de Feria que, hace ya casi una eternidad, abofeteó mi rostro y arrojóme de su casa? Jamás olvidaré aquel golpe. Ni cuando tenga que recoger mis entrañas con ambas manos para seguir caminando, vivo entre tantos muertos. Difunto lo perseguiré para cumplir mi venganza. Lo imagino como una lombriz revolcándose en su inmundicia. Una lombriz a la que habrá que barrer de la faz de la tierra para siempre junto con los excrementos que produce y reproduce ad infinitum. ¡Oh, maldito! ¡Malditas lombrices! ¿Cuándo se levantará la mano vengadora que os aniquile para siempre? Lombrices gordas y satisfechas, bochinchas infladas de pedos asquerosos. Muero ahora sin haber logrado reventaros para hacer salir de vuestras malditas tripas el aire hediondo con el que vais envenenando la tierra. Muero ahora. ¿Muero?
El viento sigue soplando. Si bueno, gozaría de la soledad y el silencio. Gozaría de la oscuridad, de la unidad conmigo mismo. Luz. Necesito luz, luna, estrellas. Pero no. Nada de esto hay entre tantos muertos hediondos que me rodean. Nada entre las lombrices vivas que se alimentan de excrementos. Los poderosos viven en la oscuridad y sueñan con el cielo cubierto de luceros. Las estrellas brillan sobre sus cabezas, pero ellos hunden sus bocas en la inmundicia. Ya no siento mis piernas. Sólo mi cabeza. Como si me fuera a estallar. He peleado y he sido vencido. ¿Cómo se llama este lugar? ¡Qué puede importarme! Es como todos los lugares en los que esperamos a la muerte: frío y húmedo. Desierto. Esta mañana vi algunos indios en los cerros. Estaban agazapados, en cuclillas, esperando que nos matáramos. Creo que estaban contentos. Nos observaban con sus ojos pequeños y sus rostros de piedra, inmutables. Esperaban. Mi caballo estaba cansado cuando llegamos a esta puna. Podría haber combatido a pie, pero no tengo esa costumbre. Soy como Perálvarez: hombre de a caballo. ¿De qué vale un caballo cuando nos espera la muerte? ¿No es mejor esperarla a pie, con la mano al cinto, como en un duelo de espadachines? He tenido algunos. No de todos salí bien parado, pero en todos dejé un muerto. ¿Por qué no he de vencer de nuevo a la muerte? ¡Infeliz de mí, y cómo deliro! ¿Quién puede derrotar, engañar, burlar a su destino? Más no importa. Venceré de nuevo. Una vez más. Tan sólo una vez más. ¡Oh, si pudiera convocar a todas las fuerzas infernales a que me asistan! Las necesito ahora. Necesito barrer la inmundicia que me rodea, desordenar el mundo, imponer el caos, poner todo boca abajo.
Ya no falta mucho para que amanezca y, cuando la luz vuelva, de nuevo me atormentará la visión de estas lombrices asquerosas. Y la de los muertos. ¡Cómo apestan! Su hedor penetra por todos mis poros, y hasta mis adormecidas piernas se rebelan contra él. Es nauseabundo. La sangre se confunde con el agua y con el barro y puedo sentir cómo empapa la tierra. ¡Cuánta sangre ha sido derramada! ¿Cuánta más se necesita? ¿Nunca se saciarán los poderosos, los ricoshombres de Castilla, el papa, el emperador y las demás lombrices mayores que viven de nuestra muerte? Quedan ahítos de sangre y escupitajos y piden más y más y más. Siempre más. Más mierda para seguir haciendo mierda. Más cadáveres. Más muertos en batalla. Más desfallecidos por el hambre y la miseria, esta miseria en la que hace tantos años nos tienen a quienes llegamos tarde a su reparto. Un sol. Un sol de oro hubiera necesitado para hacer mi fortuna y volver a mi pueblo a cumplir con mi venganza. Un sol de Cajamarca y un marquesado de cualquier parte. Hay que ser marqués para vengarse de un conde. O abadesa de las Huelgas de Burgos, como aquella doña Teresa de Ayala que, según cuentan, matara a Vargas en una noche de amor en el convento.. Mas Vargas no era marqués, ni conde, ni cosa alguna, sino tesorero, que los de su gremio componen las lombrices más gordas y lustrosas que háyanse conocido. Aunque algunos dudan de ello y afirman que las más gordas lombrices son los frailes, que incluso comen la mierda de los tesoreros, si bien esto último lo hacen, como todo, en el nombre de Dios. Vaya disculpa. En el nombre de Dios. Todo está perfectamente montado: el emperador en su trono de cesar y el papa en Roma, rodeado de putanas y cortesanos. Todo en su nombre. En ningún otro hanse cometido tantos asesinatos, tantas muertes Y tantas injusticias. Matamos a los moros en el nombre de Dios. Matamos a los indios en el nombre de Dios. Y a todos ellos los amamos infinitamente, porque el amor de Dios es infinito y eterno. Es el amor del asesino por su víctima cuando le hunde el puñal en las entrañas. El momento supremo del matador. ¿Quién no ama a su víctima por encima de todas las cosas? ¿No habrá más amor en el Dios vengativo que condena al hombre al infierno que en el Dios blando y generoso que lo contenta con un cielo de contemplación eterna y de aburrimiento también eterno? En el dolor hay pasión, hay vida. En la contemplación, ¿qué otra cosa hay que no sea la nada y el aniquilamiento? ¿Para qué vivir, si no se puede gozar y sufrir al mismo tiempo, si no se puede amar y odiar con la misma intensidad? Pero deliro. Deliro en esta noche del fin del mundo cuando me confundo con todo en la oscuridad y sólo me quedan mis pensamientos. ¡Terminar así! Olvidado en la puna, abandonado, solo. Nadie puede amarme ni odiarme en este momento. ¿Dios? Pero, ¿quién es Dios?
He dormido. Tal vez. ¿Cuánto tiempo? La aurora, sobre las montañas, va tiñendo de tenue luminosidad los campos cubiertos de muertos y excrementos. Vuelvo a ver las lombrices revolcándose en la mierda. Y, entre ellas, la sangre, los cuerpos corruptos, los heridos que se revuelven como fantasmas tratando de ponerse en pie para seguir caminando. ¿Hacia adónde? ¿Cuál será nuestro destino? La muerte no parece dispuesta a llevarme todavía. Mejor que mejor, aún tengo una oportunidad y ¡voto a bríos! que no la desaprovecharé en esta ocasión. Trataré de levantarme. Distingo ahora con claridad el color de la sangre. Veo brazos cercenados, orejas abandonadas, tripas revueltas y hundidas en la mierda. Es éste un campo de desolación, un infierno jamás imaginado por nadie, una realidad de la que nunca han hablado los frailes desde los púlpitos. ¿Cómo puede haber Dios entre tanta maldad? Nadie podría entenderlo. Veo a un hombre al que le han cercenado ambas piernas arrastrándose sobre un muerto, empinarse en él y chuparle la sangre que aún mantiene, aunque coagulada, sobre sus heridas. ¿En qué página del Dante se ha descrito una escena como ésta? ¿Quién es este hombre que, para seguir viviendo, necesita también de la sangre de los muertos? Sangre muerta. No reconozco a este hombre. El barro y la sangre cubren su rostro e ignoro si sus barbas son negras, canas o bermejas. Tiene un ojo tasajeado por la punta de una espada y quiere seguir viviendo. ¿Qué pensará él en este momento? ¿Pedirá perdón a ese Dios de bondad, al Cristo misericordioso que le ha prometido el cielo? Será un cobarde si lo hace. ¿Por qué tendría que pedir perdón, si ha sido castigado al momento de llegar al mundo? ¿Sufrió más Cristo en la cruz de lo que él está sufriendo en este momento? Cristo tuvo, al menos, la satisfacción de que otros vieran cuánto sufría y se compadecieran de él. Nadie se compadece de nosotros. Nadie ha venido hasta...Pero ¿qué es eso? Alguien se está levantando entre los muertos. Se apoya en su espada. No, no se levanta, viene de lejos. Es un hombre pequeño. Se acerca. Una niña lo trae de la mano. Amorosamente. Como Antígona. Tiene barbas ya blancas y cojea. Cojea mucho. ¿Quién será este peregrino?
Quiero ponerme de pie, recibirlo de pie. Sigue avanzando, con la niña siempre guiándolo entre los muertos. A la niña le flota al viento una negra y larga cabellera. Él está envuelto en una capa negra, como la mía, hecha jirones. Ya es completamente de día, pero los densos nubarrones ocultan el sol. Siento mis piernas, me cosquillean. Apoyo mi brazo en la roca para poder alzarme. Con la otra mano sujeto la espada. Para los heridos en batalla la espada es un buen bastón. Ahora le veo la cara. Es cetrina, y sus barbas canas, descuidadas, flotan al viento junto a la cabellera negra de la niña. Qué amorosamente lo guía en este campo de desolación. Parecería Virgilio conduciendo a Dante en el infierno. Lo observa todo como si estuviera en el más profundo de los círculos del averno. ¿Y Satán? No seré yo, por cierto. Estebanillo, me han dicho siempre, vuesamerced es tan sólo un pobre diablo, un fraile renegado que dejó su buena pitanza por la aventura del oro perulero. ¿Para qué? ¿No es mejor jugarse su destino con la espada que esperar la muerte en el convento, libre de acechanzas y temores, pero también vacío y limpio, insípido como una berza en una huerta abonada con estiércol? Frailes inflados y satisfechos. Muertos en vida que esperan prolongar su muerte por toda la eternidad y que infestan la tierra con sus emanaciones miasmáticas. Prefiero mi muerte a vuestra supuesta vida. No necesito vuestra compasión y, aunque pobre diablo, he de crecerme algún día para barreros para siempre de la faz de la tierra con todos vuestros excrementos. Más, de momento, espero a este hombre. Ya se acerca. Está observando cómo me pongo de pie. Se detiene un momento con la niña. Me mira curioso. No lo conozco, pero su mirada es de resolución y de furia. Es una mirada cargada de ira. La mirada de un demonio exterminador.
Las piernas me sostienen y puedo dar un paso. Camino a su encuentro. Ahora está más cerca. La punta de mi espada se hunde en la tierra cuajada de sangre, pus y escupitajos. Camino reventando lombrices y cucarachas, aplastando miembros humanos por los que aún, aunque con dificultad, sigue fluyendo la sangre. Reviento ojos con mis espuelas y desfiguro rostros de moribundos. El también. Nos miramos a los ojos. Nos entendemos. Ambos estamos abrasados por el mismo fuego, consumidos por la misma sed. No es necesario que nos digamos nada. Sé lo que va a pasar de aquí en adelante. Este hombre es el Anticristo anunciado por los antiguos profetas, la espada vengadora, la escoba que barrerá para siempre la inmundicia de la tierra. Este es el hombre que estábamos esperando. Me apresuro. La niña, inmóvil, ha quedado atrás. Está observando cómo se aproxima nuestro encuentro y se hace inevitable.
Me ha dicho "Sígueme". Como Cristo a sus apóstoles. Lo he entendido. Ahora sé hacia dónde vamos. No importa el nombre de la aldea, la ciudad o el país. Me ha dado su nombre y un abrazo. Lope de Aguirre, vascongado de Oñate. ¿Hidalgo? ¿Qué importa el linaje aquí en la puna? Hidalgos y frailes renegados: todos somos uno: soldados infortunados, burlados y engañados. He escuchado su nombre en otro tiempo. Hombre de Verdugo en Nicaragua, según creo. ¿Y mi nombre? Se lo he dado sin apellido. ¿Para qué? Con Estebanillo basta. Fray Esteban en otros tiempos. Aguirre tiene el nombre apropiado. Lope es lupus y homo homini lupus. Lobo del hombre y para el hombre, famélico y rabioso. La niña es su hija. Una mesticilla cariñosa e insignificante. Será hermosa cuando crezca.
Descendemos hacía un valle. Los cerros pelados protegen la feracidad de este pequeño oasis. Hay bosquecillos de molles junto a un río cristalino. No se ven pueblos de indios en estas partes. La tierra está desierta. La hemos arrasado. ¿Cómo habrán sido estos andurriales en otros tiempos? ¿Cómo mi pequeña aldea? No lo creo. Nunca hubiera quedado desierto mi valle. Nunca hubieran desaparecido los bosques ni los prados ni sin nombre las cañadas. Son demasiados los caminos que lo cruzan: la senda de los judíos, la vía de los romanos...¡Tanto tiempo ha que fueron habitadas aquellas tierras! Tanto tiempo los labradores levantando sus sementeras y las ovejas pastando en el sotomonte. Año tras año, siglo tras siglo. Siempre los mismos soles y las mismas nieves en el invierno. Siempre los mismos señores exigiendo el pecho a los villanos. Siempre los mismos amores del estío en los trigales, las mismas mozas con sus rostros encarnados y sus pechos levantados sosteniendo las guirnaldas de chiviritas en la primavera. Siempre la misma historia sin acabarse nunca. ¿Cuál habrá sido la historia de estas gentes, de estos pueblos, de estos valles? También los señores habrán violado una y otra vez a las villanas. También han debido pagar su pecho estos indios miserables. Ahora lo hacen por partida doble. Quieren escapar a su sino de esclavos, pero no pueden. Sólo la muerte los consuela. Y, a los más crédulos, el cristo de palo que traen bajo sus faldas los infaltables borregos frailunos. Estamos todos condenados: ellos por vencidos y conquistados; nosotros por conquistadores. Ni el honor, ni la fama, ni el valer más con la espada que otros hombres, nos salvan a los conquistadores. Total, el honor y la riqueza se los llevan los grandes y ni Dios puede hacer de Estebanillo un don Esteban que presentar en la corte sin vergüenza.
No hace frío en este valle. Lope, con más fuerzas que yo, ha cazado cuatro perdices que en este momento nos disponemos a asar en la hoguera junto al río. La niña apila ramas secas que recoge de uno de los bosquecillos. Camina unos cien pasos y vuelve cada vez con un nuevo manojo. También trae hojas secas. Lo hace en silencio. En realidad, desde que nos hemos encontrado, no he escuchado su voz. No es muda, sin embargo. Le habla a su padre por los bajines, junto a la oreja, y, cuando lo hace, a Lope se le ilumina el rostro y no puede evitar una sonrisa de felicidad eterna. Quizás ésta sea su recompensa, el cielo que todos los hombres perseguimos con desesperación. ¿Cuál será el mío? Lo ignoro. Sólo sé que hasta ahora no lo he encontrado. Tal vez lo tuve en mi infancia, en el huerto de berzas de mi casa, en los pajares de mi aldea, entre las encinas del bosque a la vera de una fuente que nacía entre matorrales. Tal vez el cielo sólo sea eso: una sonrisa, un sonido, un vientecillo fresco que nos recorre la espalda cuando el sol calcina los rastrojales en agosto. Lope está gozando ahora de la gloria. Su hija se le ha acercado para hablarle al oído. Debe de estar diciéndole algo de mí, porque Lope me mira y se ríe. Vuelve la niña al bosquecillo y su padre acaba de encender el fuego de la hoguera. En el cielo abierto, casi en su cénit, el sol brilla iluminando todos los rincones de la tierra. Ahora todos somos diferentes: cada uno es quien es bajo la mirada escudriñadora del astro rey. Tenían razón estos indios al adorarlo. Si hay algún dios en el cielo, no puede ser otro que el sol.
Lope ha tenido el buen tino de traer algo de sal en una bolsita de cuero. Las perdices asadas son un manjar en estas serranías. Teníamos gazuza. Los tres. La niña se ha comido sola dos de las cuatro perdices. Lope dice que está creciendo y necesita más fuerzas que nosotros. Sería capaz de no comer por alimentarla. ¡Ay del hombre que se atreva a importunarla! Lo veo en los ojos del vascongado: un lobo de los Pirineos siempre al acecho, siempre alerta. También a mí me vigila y, cuando lo hace, procuro mirar al suelo o perder mis ojos en las aguas del arroyo. ¿Cuál será el fuego que alimenta esa mirada? Es difícil sostenerla y, a pesar de su baja estatura, de su pequeñez, en Lope uno adivina una enorme fuerza, el ímpetu de un titán rebelde y rabioso. Puedo vencer mil veces a la muerte, pero no me gustaría enfrentarme a Lope con la espada. Sólo con la mirada puede fulminarte.
Hemos echado una pequeña siesta junto al río. Cuando me despierto, la niña aún duerme, pero Lope vigila. Me está mirando en silencio y, cuando me levanto, cambia su expresión y la suaviza. Llego hasta el rio confiado. El calor aprieta, y el agua, casi helada, refresca mis sienes y mi cabeza. Llego hasta Lope, agitando los pocos cabellos que me quedan. Se ríe al verme y dice que va a seguir mi ejemplo. Es la primera vez que alguien decide tomarme como modelo. Me siento dueño de un orgullo efímero, pero real. Un orgullo pequeñito, pero un orgullo, al fin, que calma en algo mi desasosiego. De pequeños orgullos debe estar compuesta la felicidad. Aunque la cabeza sigue doliéndome, me siento ahora más fuerte, después de haber comido la perdiz. Y ¡con qué placer, con qué gusto! Aún siento su sabor en mis entrañas. Me parece que miles de pajaritos cantaran dentro de mí, como cuando en mi infancia...Mi infancia. Otra vez mi infancia. Siempre mi infancia. Renunciaría al cielo de mi infancia, a todos los cielos que hayan podido ser creados, a la memoria de los que fueron, si por un instante, un solo instante, pudiera tener entre mis manos, al alcance de mi espada, al miserable. ¿Qué mayor placer, qué mayor gloria, que el cumplimiento cabal de mi venganza? Este peregrino habrá de ayudarme a darle remate y fin.
Vuelve del torrente con la cabeza mojada. La hoguera se está consumiendo, y algunas ramas han quedado, tal cual fueran en apariencia, convertidas en cenizas. Como si, al consumirse, tan sólo les hubiera quedado una cascara con la que seguir pareciendo que aún son. Ser y no ser, lo real y lo imaginado: todo puede confundirse. El hombre debe poner mucho cuidado en asir la verdad, en no dejarla que se escape, porque, de otro modo, en sus manos sólo quedarán cenizas de realidad. También Aguirre agita su cabellera. Aunque cana, brilla como el fuego. Todo en él es fuego y llama, premonición de futuros apocalipsis, adelantos tempranos del fin del mundo. Cojea entre los guijarros y maldice. Blasfema. Su hija duerme y no puede escuchar los truenos de este temporal agitado. Tiene la fuerza de la naturaleza concentrada en un cuerpo raquítico y mezquino. Al llegar a la hoguera, vuelve a mirarme. Me habla de no sé qué corregimiento que le fuera robado. También de Nombre de Dios, el puerto que él tomara por asalto con los hombres de Verdugo. Me cuenta de su suerte, de su desgracia, de su pierna rota y de los caballos que él ha desbravado en otros tiempos. Me habla de él, pero siento que también habla de mí. No se detiene un segundo para tomar aliento. Sigue hablando. Estas, dice, son sus soledades y la compañía de los hombres la valora en un ardite, si es que no son como él, dispuestos a todo para hacerse valer con la espada o con la daga nocturna y asesina. Lo comprendo. Sus pensamientos son los míos. Sus odios me pertenecen. Sus rencores habitan en mis entrañas y agitan mis tripas en una tormenta inacabable. ¿Para qué hablarle a este lobo del conde de Feria y de mi venganza? La venganza es mía, se dice en el salmo, y un dios vengativo se revuelve en cada uno de nosotros. Sus palabras alimentan el fuego que me abrasa, y siento que eso es bueno, que tenemos que reunir la suficiente fuerza para arrasar la tierra y arrojar del mundo a las lombrices y sus inmundicias. El conde de Feria se ha multiplicado. Son los virreyes, gobernadores, frailes, escribanos y encomenderos que hoy asuelan el Perú. Cada lombriz, grande o chica, es un conde de Feria sobre el que debemos descargar nuestra justa cólera de hombres engañados, de dioses de venganza. Mientras sigue hablando, mi corazón se agita con furia creciente. Mis manos revisan con cuidado los cordobanes y tantean las hilachas de mi capa. Los fondillos de mis calzas están abiertos, desgarrados, y ahora mis entrañas se liberan fácilmente de los excrementos que producen sin necesidad de gastar fuerzas en bajarlas. Aunque en parte recuperadas, no son muchas las que me quedan. Lope lo sabe, y adivino en sus ojos, entre tormentas de furia, un brillo de conmiseración que me confunde. ¿Puede este hombre ser tierno y amoroso con otra persona que no sea su hija?
La niña ha despertado. Ahora corretea entre los guijarros, va hacia el arcabuco, se esconde, grita y, cuando ve a su padre levantarse preocupado por su suerte, vuelve a salir agitando su pequeño cuerpecito en una sonora carcajada. Aguirre está pendiente de sus movimientos, al tiempo que no abandona su vigilancia sobre mi persona. Espero que algún día dejará de ejercerla con tanto rigor. Pensando en ello, me vuelve el hambre, la gazuza que viene devorando mis entrañas en los últimos días. Otra vez se revuelven mis tripas anunciando un nuevo cólico. Ahora de gases. Pienso que esta vez debo de ser yo quien vaya a cazar algo con que alimentar nuestro cuerpo en lo que queda de día. Nunca he servido mucho para el oficio de cazador. De niño, perseguía codornices en los trigales o atrapaba picarazas en los almendros. Pero las picarazas no se comen, y aquí, en estas soledades, no sé si habrá codornices. Le digo a Aguirre que quiero arriesgarme y que me desee suerte. Así lo hace, y yo tomo una senda que conduce directamente hacia un bosque de molles achaparrados. No me resulta difícil caminar y, con el hambre y la angustia por satisfacerla, no siento cansancio alguno. Sólo mis tripas...Mis tripas siguen agitándose en una tormenta infernal. Me saco la capa y la dispongo, entre mis manos, a manera de red. Tal vez así sea más fácil. Doy vueltas una y otra vez por los mismos lugares y siento cómo escapan a mi paso pequeños animales, algo mayores que ratas, pero de similar apariencia. Deben de ser sabrosos. Ahora sé dónde está al menos uno de ellos. Lo veo confiado junto al tronco de un molle y no hago ruido alguno. Cuando estoy cerca de él, lanzo la capa. Lo he atrapado. Algo es algo, pienso para mis adentros. Si pudiera capturar otros dos como éste...Estoy de suerte. Veo a otro a tan sólo unos pasos de distancia. Su captura es aún más fácil. Pobres animalillos, aún más débiles y desgraciados que nosotros. Yo soy ahora para ellos su conde de Feria, y ellos, si fueran fuertes y pensaran, alzarían bandos armados para matarme. Sólo los hombres podemos vengarnos y hacer la guerra. Sólo los hombres levantamos bandos contra otros bandos y nos enfrentamos a muerte para imponer nuestro dominio, nuestro imperio. Los animales huyen y se esconden, pero hoy la suerte me acompaña y heme aquí con seis de estos animalejos entre mis manos, volviendo a nuestro improvisado campamento.
El sol está ahora a punto de ocultarse. Entre los cerros. Sobre ellos, una mancha violácea tiñe el éter. Me siento satisfecho de mí mismo y camino, de nuevo, con orgullo, con la cabeza alta y la mano derecha en la empuñadura de la espada. De mi tahalí de cordobanes cuelgan esta especie de comadrejas. Asadas, harán un buen banquete para esta noche. La niña se precipita a mi encuentro, y Aguirre vigila atento nuestros movimientos. Le doy uno de los conejillos que he cazado y con él en brazos vuelve corriendo hacia la hoguera. Su padre la atrapa en el camino y la levanta sobre su cabeza. "Buena caza", dice, como felicitándola. La estrecha entre sus brazos, y la niña, mimosa, se deja hacer. Cuando llego, Lope ha reavivado la hoguera. Las llamas se elevan hacia el cielo, buscando liberarse del peso de la tierra. Todos tratamos de imitarlas, hacernos llama, consumirnos en vida, acabarnos para ser...o para no volver a ser nunca más. ¿Qué nos espera cuando abandonemos este mundo? ¿Importa saberlo? Importa el fuego que llevamos dentro. Saber por qué nos consumimos. Conocer la naturaleza de la llama que nos abrasa.
Si las perdices fueron buenas, los conejillos han sido más confortativos y sabrosos. Después de comerlos, el sueño nos ha vencido. A los tres. Ahora, de mañana, el sol ya ha iniciado su derrota. Aguirre está despierto, como lo veo siempre, en constante vigilia. ¿Habrá dormido? Supongo que sí. Yo me siento fuerte y camino hacia el riachuelo a refrescarme. Aguirre ya lo ha hecho. Me pide que camine en silencio para no despertar a su zagala, su nesca polita, como le dice con cariño cuando le habla en el idioma de sus antepasados. Lo hago casi de puntillas, poniendo todo el cuidado en pisar tan sólo los guijarros más planos y mayores. La frialdad del agua me refresca y vuelvo en mí por completo. No siento los gases de la tarde y mi vientre ha dejado de ser un tambor de resonancias infernales. También estoy más fuerte, con más ánimos. Podría correr ahora hasta caer rendido. Podría pelear una batalla de tres días. Tal es mi fuerza y mi entusiasmo.
Huevos de perdices. Crudos. Se golpean contra una piedrecita y se chupan hasta no dejar nada en el interior de la cascara. Seis para Lope. Seis para mí. Diez para la niña. Así lo ha dispuesto el vascongado. En España conocí a otros vizcaínos, todos secretarios, arrieros o truhanes, pero ninguno como Lope. Ninguno con esta habilidad para conseguir comida. Tenía guardados los huevos desde que cazó las perdices, y con ellos como viático disponemos el inicio de nuestra jornada. ¿Hacia dónde? Hacia el oeste, cruzando las montañas. Algún pueblo de indios saldrá a nuestro paso o encontraremos -¿quién sabe?- alguna encomienda de ricos españoles. En cualquier caso, tendremos asegurados nuestros próximos días. Descendemos en silencio el valle, siguiendo el riachuelo. A medida que lo hacemos, el calor aumenta, el valle se ensancha y la vegetación se hace también más feraz. No hay pueblos de indios, sin embargo, y, hacia el mediodía, cuando el sol deslumbra en su cénit, volvemos a disponer nuestro campamento con nuestros cuerpos y vestidos (raídos y sucios: imagen viva de nuestra suerte, mas esperamos que no de nuestro destino) por todo matalotaje.
Mientras comemos (otra vez conejillo y una perdiz que sólo prueba la niña y deja en huesos mondos), el rostro de Lope se ensombrece. No quiero preguntarle a qué se debe este ataque de melancolía, pero siento que, de aquí en adelante, habré de conocerle más de uno: melancolía y furia: estados de ánimo que pueden ser alternantes en un espíritu como el del vizcaíno. La niña juega con piedrecitas, alejada de nosotros. Ahora observo su vestido. También está hecho jirones, y, por algunas partes, sus tiernas carnecitas aparecen cruelmente desnudas y magulladas. Triste es el destino de los hijos de un hombre de armas. También están condenados a la guerra y a la muerte. No sé por qué, pero pienso que ella lo ha asumido con todas las consecuencias y que, quizá, ya acostumbrada, no lo cambiaría por ninguno otro. ¿Estaré en lo cierto? ¿Es tal la fuerza de la sangre? Creo que sí. De pocas cosas estoy seguro, pero en ésta tengo plena seguridad.
Ha sido ésta una jornada como la anterior, y ahora, después de una cena frugal de espinosos higos de tunales, con mis tripas rugiendo insatisfechas, estoy volviendo a pensar en mi pasado, en mi infancia, en mi juventud frailuna y en los inicios de mi aventura perulera.
Nada recuerdo tanto como las noches de invierno junto al llar y los berzales cubiertos de rocío en las mañanas de primavera. Son recuerdos coloridos y frescos, recuerdos con olor a tierra: la huerta de la casa, el bosquecillo de hayas y los robledos que se empinaban por las colinas. Recuerdo también a las niñas cuando los soles de mayo se asomaban al calendario, el estío ardiente en los trigales y los juegos interminables entre el bálago de las eras. Mas ésos son recuerdos que quiero abandonar. De tan dulces, hieren y empalagan. No necesito bálsamos en este momento, sino venenos y corrosivos. Necesito acumular más dolor para alimentar la hoguera de mi furia. El acero se tiempla en el fuego y a golpes de martillo sobre la hoja que descansa en el yunque. Yo quiero ser duro y frío, cortante como la hoja de mi espada. Y empecé a serlo aquella mañana en que mi padre dispuso que fuera criado del hijo mayor del conde. La recuerdo bien. Salimos de casa con la alborada, y yo, aunque atemorizado ante la vista del castillo y por la fama que del mismo corría entre los mozalbetes de mi edad, caminaba contento junto a mi padre porque aquel día estrenaba un jubón nuevo y usaba calzas encarnadas que hubieran hecho la envidia de cualquiera. Recuerdo cuando entramos al patio de armas y, de allí, por los corredores, hasta el gran salón en el que el conde nos esperaba con su hijo. Todavía los veo. El viejo, altivo, calvo y distante, sin dignarse ni por un momento a mirarnos con algo de calor. Silencioso. Decíase que había corrido la aventura comunera y que, después, por ganar favores del emperador, del cardenal Adriano y de musior de Xebres y de musior de Laxao y de otros señores flamencos y alemanes que por entonces hacían y deshacían a su antojo en las Españas, habíala traicionado, que no sacó mucho de esta traición, pues el emperador nunca lo tomó en cuenta ni para el cargo de caballerizo. Nada sabía yo de esto, pues mi progenitor, después de Villalar, donde le cupo pelear como los buenos con Padilla, habíase vuelto a casa con el rabo entre las piernas y metido a administrar su hacienda para olvidarse con el tiempo de aquellos lances y aventuras. Con todo, lo sospechaba. Tiene este conde la vista atravesada y, aunque viejo, si no ha muerto, debe de tenerla aún cruzada con todos los fuegos del infierno. Su hijo érale entonces un calco en diminuto. Menguado de cuerpo, de carnes blandas y blancuzcas y mirar torvo, este miserable, cuyo cuerpo he de ver yo atravesado por mil lanzadas, recibiónos con una sonrisa maligna y, por lo bajo, cuando mi padre y yo estábamos junto al conde sin osar movernos, con una patada en la espinilla que a mí me propinó sin darme tiempo ni ocasión para la defensa.
¡Cómo me duele todavía aquella patada! Cada uno de sus golpes me sigue doliendo. Cada uno de sus insultos. Cada uno de sus collares, de sus jubones de raso, de sus calzas, de sus tahalíes y de sus bonetes. Cada una de sus sortijas y de sus perlas. Cada uno de sus caballos y de sus yeguas. Cada uno de sus escupitajos sobre mi cara. Cada uno de sus actos de valor o cobardía, que más tenía de éstos que de los primeros, pues tan sólo conocíle uno y éste no sé si fue debido al coraje o a la inconsciencia. Todo me duele en el recuerdo de este conde. Este es el dolor del que quiero alimentarme, la leña de mi hoguera, la candela de mi furia. Si por algo he de valer antes de muerto, quiero que sea por haber cumplido cabalmente mi venganza sobre este miserable.
¡Oh, los recuerdos! Mi memoria es un río por el que sólo fluyen aguas turbias sobre un lecho de cenaco maloliente. Pero, ¡qué ancho! ¡Qué largo! ¡Qué profundo! Un río inmenso y silencioso de fuertes corrientes subterráneas. ¿Cómo canalizar toda esta fuerza hacia un solo fin? ¿Qué fin? La destrucción; la muerte, sin duda. La venganza. ¡Cómo recuerdo aún la bofetada! Y la humillación de ser arrojado de su casa después de dos años, tres meses y cinco días de servirlo en silencio, aguantando sus impertinencias y sus crueldades. Si pudiera...Pero podré algún día, y volveré entonces a mi aldea y a mi hacienda. Asaré castañas en el invierno al amor de la lumbre y contaré historias y hazañas increíbles a quienes quieran escucharme. No faltarán los valentones de Italia presumidos, ni los de Flandes, empavonados, con sus chapeos de plumas y sus paños de terciopelo. Pero estaré yo allí, vivo después de tantas aventuras, y todos sabrán que yo he valido más, que he conquistado, que he estado en Indias y en el Perú, donde el oro crece como el trigo en los campos de Castilla y miles de indios se dedican a cosecharlo. ¡Oh, sueños! Sueños de venganza y de grandeza, cuando el objeto de mi odio está a tantos miles de leguas de distancia y yo sufro en la soledad y el abandono de estos andurriales. Sueños. Sueños y esperanza. Necesito seguir soñando para mantenerme vivo. Y oro. Mucho oro para conquistar honores y grandezas y poder llevaba cabo cada uno de mis planes.
Y así, rico, con títulos de hidalguía y terciopelos de Flandes, con mí caballo adornado con galanura, pasaré algún día por el convento de los benitos. Subiré a las sierras donde los frailes viven con el corazón eternamente congelado por la avaricia. Un criado de librea llevará mi corcel hasta la fuente empotrada en sus murallas, y yo, soberbio como un demonio, brillante como una patena, pediré hablar con el abad y entonces...Algo quedará todavía por conquistar para poder yo cumplir de este modo mi destino. ¿Quién habrá de impedírmelo? ¿La Santa Hermandad? Son ellos tan bandoleros como yo mismo, y, cuando haya vuelto con las bolsas repletas del metal amarillo, han de ser de mi bando, que no de otro. ¿La Inquisición? ¿No a más de tres centurias que comen tocino mis antepasados? ¿Pueden decir otro tanto los benitos emilianenses? Los más gozan su vida de puercos aquí en la tierra amparados en sus parientes celestiales. Sus latines tienen dejo de Antiguo Testamento, y, las más de las veces, usan su cogulla frailuna para el encubrimiento de sus narices. Así que no habré de preocuparme. Entraré en el claustro por ver de nuevo aquel reloj de sol que, en otros tiempos, hacía las delicias de mi noviciado. Y los rosales. Y aquellas portadas de piedra, tan primorosamente labradas, que daban a la iglesia, en cuyo coro, amparado por la penumbra y deleitado por el olor de la cera derretida, dormitaba en los maitines con ensoñaciones peruleras.
Y aquí estoy, en el Perú, habiendo recorrido ya tres cuartos largos de su territorio. Perdido en estas serranías, como perdíme alguna vez de niño en las montañas de mi aldea, cuando, llegadas las fiestas de la natividad, íbamos los rapazuelos a cosechar musgo en los ribazos. En cierta ocasión, cayendo ya la noche, habíanse alejado mis camaradas hacia el pueblo. Quédeme solo. Hacíase la oscuridad. La nieve, caída sin descanso durante tres días y tres noches, había cambiado el paisaje, confundiéndolo, y yo, sin percibirme de ello, caí en el lecho de un riachuelo, a cuya vera crecían matorrales cubiertos por la nieve. Salí con fortuna de aquel trance y lo recuerdo con cariño. ¡Qué solo, entonces! Ahora, no. Ahora estoy perdido, mas no solo, y he de encontrar, sin duda, el camino que me hará rico, que a eso he venido al Perú, para poder volver, más tarde, sobre mis huellas, a corregir aquellas páginas de mi vida que escribiera en el pasado con letra incierta y temblorosa. Ahora es firme mi pulso y fuerte mi decisión. ¡Ay de quien se oponga a mi voluntad! He de usar a cada hombre y a Dios, si fuera necesario, para satisfacerla. El hombre que no haga lo que le venga en gana no merece ser conocido como tal. Yo quiero seguir siendo hombre y apurar esta condición hasta sus últimas consecuencias, pese al cielo o al infierno. Y en el Perú todavía es posible que cumplamos nuestra condición de hombres.
FÉLIX ÁLVAREZ SÁENZ (Azofra - La Rioja, España, 1945)
|
|
Biografía: Nacido en Azofra (La Rioja, España) en 1945, Félix Álvarez Sáenz vive en América desde 1970 y, en Paraguay, desde 1991. Historiador de formación, narrador de oficio, ha publicado con anterioridad las novelas Crónica de blasfemos, Mburuvichá (novela que ganó el premio Roque Gaona 1999, otorgado por la Sociedad de Escritores del Paraguay), Madre Sacramento y El Oriental. Con su hija Montserrat Álvarez publicó Doce esbozos haitianos y un cuento andino, libro de cuentos, y en su incursión en el mundo del teatro ha dado a la imprenta El misterio de la escalera y una adaptación de La Celestina de Fernando de Rojas.
Ha estado, desde temprano, relacionado con el mundo del teatro en calidad de actor. Como tal formó parte en los años sesenta del TEU de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza y, más tarde, del Teatro de Cámara de Zaragoza, donde trabajó bajo la dirección de Juan Antonio Hormigón y Mariano Cariñena. Como actor ha trabajado también en el cine en varias películas, ha colaborado en series de televisión en Perú y actuado en una serie especialmente realizada para Televisión Española. En la actualidad, es profesor de Historia del Teatro en la Escuela de Arte Dramático del Instituto Municipal de Arte de la Ciudad de Asunción.
Libros publicados en Arandurã:
CRÓNICA DE BLASFEMOS
EL MISTERIO DE LA ESCALERA
EL ORIENTAL
ENCUENTRO EN LA VENTA
FRANCISCANO RAPE. VIAJE A LA UTOPÍA FRANCISCANA EN LAS SELVAS DEL PARAGUAY
LA CELESTINA
MBURUVICHÁ
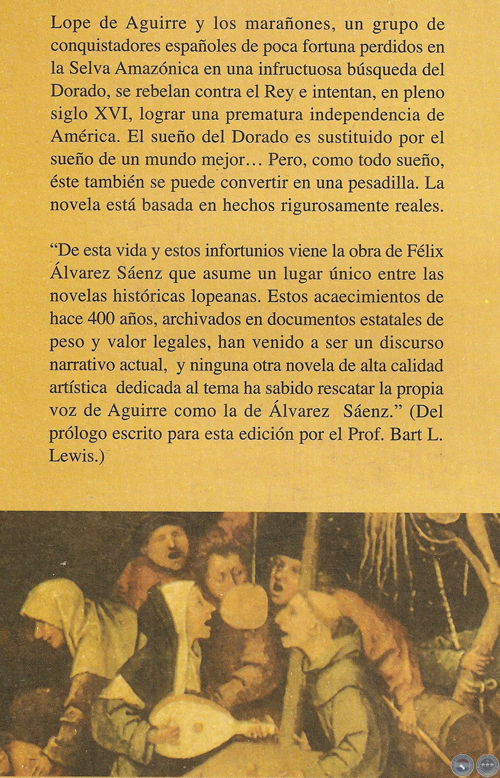
Para compra del libro debe contactar:
ARANDURÃ EDITORIAL
Asunción - Paraguay
Telefax: 595 - 21 - 214.295
e-mail: arandura@telesurf.com.py
Enlace al espacio de la ARANDURÃ EDITORIAL
en PORTALGUARANI.COM
(Hacer click sobre la imagen)






Todos los derechos reservados
Desde el Paraguay para el Mundo!
Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto



