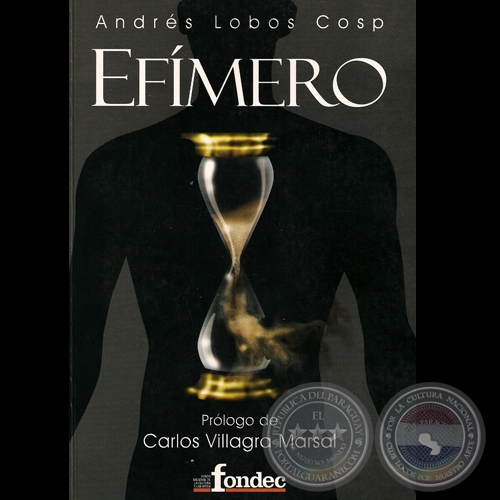LA MAÑA - Relato de ANDRÉS LOBOS COSP


LA MAÑA
Relato de ANDRÉS LOBOS COSP
-(Que ni se te ocurra apagar el motor)
-Bienvenido, ¿puedo tomar su orden?
-Sí... todavía no estoy seguro, dame un segundo por favor.
-¿Le gustaría con gaseosa y papas grandes?
-¿Eh?
-Disculpe. ¿Cómo me dijo, señor?
-Vos si que...
-¿Cómo?
-¿Qué lo que decís?
-Su pedido, señor.
-¡Ah! Eh... y sí. Esperá un poco que todavía no sé.
-Cómo no, señor.
-(Bien, hacé pasar el tiempo)
-Eh... ¿Cómo viene el doble?
-Trae todo doble: carne, queso y bacon.
-¿Qué?
-Viene con doble carne, doble queso y doble bacon.
-(preguntale qué es beicon)
-¿Qué es beicón?
-Panceta, señor.
-¿Y qué lo que es panceta?
-Eh... es una feta ahumada de cerdo.
-(¡preguntale otra cosa!)
-¿Qué lleva el Macguiver?
-¿Perdón?
-(Ahí viene Ramiro. Listo, ya está, vamos, ¡vamos!)
-Nada; complicado tu menú de mierda. ¡Chau, loco!
El viejo conservaba esas experiencias, las que desataban su convicción de lo correcto. No importa lo que ocurra con el cuerpo una vez muerto, lo fundamental es ofrecer al usuario una linda despedida en un marco final que lo eleve.
Melvidio tenía ochenta y siete años. Estaba enfermo y descuidado. La familia sabía que la muerte lo andaba buscando y no podían permitir que lo encontrara después de tan poco tiempo: hacía tres meses que ña Leoncia había muerto. Los gastos que da la muerte son odiosos. Como si tuvieran dinero para vivir tenían que gastar plata que no tenían en cajones, velorios, entierros... Era el tiempo de apelar a viejas mañas de pobre.
En esta familia se creía que el varón era un estorbo al llegar a la ancianidad. La mujer lavaba, limpiaba, cocinaba y cuidaba a los nietos hasta el mismo día de su muerte. Cuando el hombre dejaba de trabajar por causa de la edad, se estacionaba frente a su casa con una jarra de tereré y conversaba con amigos, iguales a él; piropeaban a las jovencitas mientras jugaban truco. Nunca faltaba el que extinguía sus frustraciones en la caña. A diferencia de las mujeres, éstos eran de salud delicada. ¿Cómo mantener parientes así en un ámbito indigente? Imposible. Y ahora que parecía que el pariente moriría de un día para otro, la familia supo que el momento había llegado.
Podía recordar con exactitud las veces en las que él estuvo involucrado. Sabía con precisión lo que lo esperaba. A un tío suyo lo llevaron al cerro Patiño, donde había vivido su niñez. Lo dejaron con una petaca de caña en la mano, recostado al pie de un viejo mango al costado del camino. Sus ojos derrochaban felicidad. Se despidieron de él y nunca más lo vieron. A su propio padre lo subieron al ómnibus que salía a su Santaní natal. Su deleznable estado de salud ni siquiera lo dejó despedirse desde la ventanilla, pero la sonrisa en esa boca abierta provista de tan pocos dientes fue emocionante para quienes lo acompañaron a la terminal. Todos lloraron, menos sus nietos que no sabían que el viaje era de la vida a la muerte.
Un amigo ofreció el auto de otro amigo para el operativo. Después se pusieron a conseguir los disfraces. Ramiro fue la chica; Fran, el chofer bigotudo. Alfredo estuvo a cargo de la coordinación, escondido en el asiento trasero. Y todo salió bien. Principalmente porque todos ellos eran fantasmas citadinos, sin registro de nacimiento ni cédula de identidad... oficialmente no existían. Melvidio tampoco. A él le gustaba probar cosas nuevas, sor-prenderse ante la tecnología y la sofisticación de lo actual y todos se dieron cuenta de que estaba atraído por la empresa multinacional de comida rápida que se había instalado a dos calles de su casa en otra paradoja de Asunción. El copetín de ese barrio humilde tenía que competir con el bar chuchi que se ubicó a dos cuadras. ¿Con qué derecho lo de afuera saca a lo de adentro? Por lo menos el barrio de Melvidio era forzosamente fiel al copetín. A lo máximo que llegaba era a saborear el aroma de hamburguesas y papas fritas, porque oler todavía es gratis. Ya sus adolescentes nietos fueron los aventureros derrochadores que se animaron a entrar una vez y le contaron lo que vieron encendiéndole las ganas.
Lo ubicó en una mesa pegada a la ventana. Se apresuró en buscar el café y le echó el azúcar con el otro condimento que había traído, revolviendo nervioso. Se lo puso enfrente y lo abrazó por última vez. "Sólo cuando estés listo, abuelo", susurró. El viejo asintió distraído.
Sus ojos recorrían fascinados el local con la sagacidad de un roedor y la parsimonia del disfrute. Ramiro salió despacito, para no llamar la atención y para no caerse de sus tacos. Melvidio se dispuso a disfrutar del espectáculo.
Miraba a su alrededor y le maravillaban las luces, las sillas, las mesas, los carteles, los uniformes. Le daba la impresión de estar en el futuro o en una nave espacial. Su risa se confundía con la tos. ¡Quién pensaría que su casa estaba tan cerca de esto! A doscientos metros empezaba el caracol que terminaba en su puerta misma. Se deleitó pensando que fue secuestrado por extraterrestres. Sintió éxtasis cuando descubrió el parque: un complejo de tubos que formaban un castillo enorme. Y se sintió extraordinariamente lejos de esa fortaleza, separado por el cristal, la edad y su condición económica. Ni si en sus tiempos hubiese existido él podría haber accedido a esto. Tenía que conformarse mirando, ver cómo los niños subían, bajaban, jugaban con total naturalidad, como si ese juguete descomunal fuera lo más habitual del mundo.
Su expresión era de admiración estática. Era un niño arrugado de pelo blanco, hechizado con el parque infantil. Quería volver a ser un niño real, cambiarse con alguno por sólo unos minutos, tener la oportunidad de entrar en ese castillo de colores, explorar esos tubos, deslizarse por ellos y volver a perderse en su laberinto, ahogarse en el mar de pelotitas o saltar en el monumental globo como nunca había saltado en su vida. Sentía un soplo frío que caía del techo. Se cerró la campera y revolvió su café. Los niños correteaban, indiferentes a la presencia del viejo que los miraba encantado.
¡Qué simpático! Los chicos se descalzan para entrar. No temen dejar sus zapatos en un lugar común a todos. ¡Qué ingenuos! Una lástima que Ramiro se haya ido, una lástima... Esos zapatos son muy finos. Ramiro se vistió raro hoy. Deben ser estos tiempos incomprensibles... o estos seres de otro planeta.
Cerraba sus ojos y estaba en el fabuloso interior de los tubos, gateando con velocidad y descubriendo secretas conexiones.
Descalzo, como los demás niños, hacía chillar la estructura de plástico con el contacto de sus palmas y rodillas mientras sus manitas lo guiaban en medio de retumbos. Las voces se confundían en un eco indescifrable, divertido. Y él gritaba también, enloquecido de gozo. De pronto, Melvidio caía en medio de olores a pie sobre las diminutas pelotas, se hundía en ellas y pataleaba feliz. ¡El esperado retorno a una infancia arrebatada por el trabajo en la calle! ¡Se puede volver de la mejor manera! No podía contenerse y lloraba de emoción. El frío del aire acondicionado del local lo apuró a tomarse el café de un golpe. Y allí estaba otra vez, en su mejor experiencia, saltando eternamente en el globo gigante del que no bajaría nunca más.
ENLACE INTERNO AL DOCUMENTO FUENTE
(Hacer click sobre la imagen)
EFÍMERO, 2007
Por ANDRÉS LOBOS COSP
Editado con el apoyo del FONDEC
© Andrés Lobos Cosp
Diseño de tapa: Robert Bernal
Asunción-Paraguay 2007 (107 páginas)
ENLACE INTERNO A ESPACIO DE VISITA RECOMENDADA
(Hacer click sobre la imagen)






Todos los derechos reservados
Desde el Paraguay para el Mundo!
Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto