AFINIDADES FURTIVAS, 2007 - Cuentos de LOURDES TALAVERA

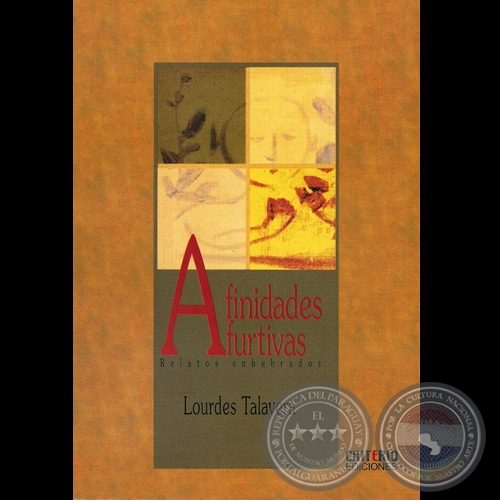
Lourdes Talavera confirma en AFINIDADES FURTIVAS - RELATOS ENHEBRADOS lo que ya apuntó en sus obras de cuentos anteriores, JUNTO A LA VENTANA y ZOOLÓGICO URBANO: su vigor narrativo. Nos revela en sus relatos los arcanos de unas existencias cuyas reacciones son muchas veces incomprensibles, hasta convertir sus personajes en formas dispersas de las representaciones de las conductas. Estos personajes son gente "normal", personas de carne y hueso cuyas vidas han atravesado dificultades. El Ramón de "El desalojo", con su discurso mental en guaraní, se define con frases como " la lucha por la tierra es por la vida". Su voz es la de miles de seres maltratados por las condiciones de su existencia. Y así deambulan y deambulan personajes y personajes por los cuentos de Talavera.
Y es que la autora pone en danza personajes comunes, desde campesinos hasta el abogado. Un cuento como "LOS LABERINTOS DEL DOLOR", con su estilo policíaco, nos enseña las miserias del ser humano. Las sensaciones del amor, del peligro, de la muerte, de la frustración, de la lucha por la dignidad, aparecen como destellos en estos relatos, cuya mayor importancia radica en su estilo depurado, desprovisto de alambiques que retuercen las historias. Si en algún momento se detecta complejidad argumental es porque procede de las propias situaciones, nunca de la voluntad de la autora.
AFINIDADES FURTIVAS logrará que los lectores se sientan afines a la literatura. Y no de forma furtiva, sino con una militancia activa a favor de la palabra como medio de comunicación de historias ficticias inspiradas en la realidad. En la observación de la vida.
AFINIDADES FURTIVAS - RELATOS ENHEBRADOS es el título y Lourdes Talavera enhebra en este volumen que pone a nuestro conocimiento una serie de cuentos muy interesantes. Cuando comentamos una obra a veces, como en este caso, resulta un tanto complicado encontrar el calificativo preciso, y corremos el riesgo de que el elegido no refleje la totalidad del pensamiento que deseamos exponer. Quizás interesantes no sea suficientemente claro. Trataré, por lo tanto, de explicarme.
Hallo en los relatos de Lourdes un denominador común: las dudas acuciantes que genera la existencia, esa vida que nos obliga, al decir de Ortega, a tener que decidir a cada instante. Con una visión incisiva, me atrevería a decir despiadada, la autora expresa el sabor amargo de la constatación de que sin darnos cuenta, día a día tal como gotea el contenido de un vaso perforado, la vida se nos pasa, la existencia se realiza y desapercibidamente, aunque se tuviera todo programado y fueran cosas muy distintas las previstas, la realidad se realiza (y esto es mucho más que un hueco juego de palabras).
Esas dudas y temores, ese aparentemente fuerte deseo de fijar parámetros y roles en la existencia que por ser compartida exige y otorga protagonismos, los expone la autora recurriendo a una variada sucesión de temas. En efecto, los temas escogidos para estos cuentos enhebrados recorren un amplio espectro (sin dar cabida a la timidez o al temor) y Lourdes los encara abiertamente, quiero decir bien de frente, sin excusas. Con un matiz que deja entrever nublados misterios cuando lo cree conveniente, o con una rudeza desprovista de engañosas suavidades, o con la fresca y llana exposición de lo contado cuando así lo prefiere, nos adentramos en ese mundo de AFINIDADES FURTIVAS en el cual muchas son las historias, muchas las anécdotas, muchas las realidades que la ficción nos presenta, pero sobre ellas campea esa idea que nos permite adentrarnos un poco más en "nuestras interioridades", al decir de aquel entusiasta analista de Octavio Paz cuando analizaba su "otredad".
No me veo empujado, y me place, a recorrer el trillado camino de la literatura femenina o el matiz profesional que se aprecia en su texto porque opino que cuando lo que analizamos es bueno con tranquilidad podemos hablar, de la literatura que es una, buena o mala, y nada más.
Estos relatos la autora los enhebra utilizando la narración en primera persona y es muy interesante constatar que sortea felizmente los riesgos y se libra de caer en un intimismo sin sustancia. Pienso que una de las cosas más sabrosas del libro es la habilidad que muestra Lourdes al estructurar esas "primeras personas" tan convincentes, trabajadamente expuestas y que permiten constatar de manera verosímil la dolorosa vulnerabilidad de las personas cuando "la vida se les viene encima", tal como observamos, por ejemplo, en "EN LA SIERRA NIEVA EN NAVIDAD". La resolución del cuento sucede espontáneamente, desapercibidamente, tan desapercibidamente como se le pasa la vida a la protagonista, dejándonos a nosotros, mudos espectadores de esa realidad a la que fuimos convidados, con el sabor entre dulce y amargo de la constatación, sin sobresaltos, del cumplimiento ineludible del paso sin pausa del día a día.
La estrategia narrativa que Lourdes utiliza exige la plena participación del lector y digo plena participación intencionalmente, porque se sabe que cualquier expresión escrita necesita la comprensión que es un esfuerzo del lector, pero en este caso me refiero a una labor deductiva, sumamente placentera, a un trabajo de interpretación de las pistas y señales que la autora en su texto nos va entregando dosificadamente, como quien no quiere la cosa, armando el universo de ficción. Un ejemplo claro de lo que digo lo tenemos, entre otros, en el cuento "LADRAN LOS PERROS", en el que a partir de lo que la narradora percibió en un principio vamos descubriendo y conociendo la verdad.
La cuestión se torna mucho más sabrosa cuando nos percatamos de que lo que nosotros supimos en un principio no fue en realidad lo que percibió la narradora sino lo que creyó percibir, y allí la cuestión se enriquece. A partir de entonces comenzamos a conocer a los personajes, sus avatares y, por fin, sabemos lo que pasó.
Esa misma lúdica propuesta de participación se aprecia en los cuentos que se resuelven con una sugerencia ("LA BÚSQUEDA", por ejemplo), en los que no se incluye la expresión taxativa que facilitaría enormemente la comprensión pero que, sin duda, le restaría esa contundencia que es posible conseguir con el hábil ejercicio del arte que utiliza como herramienta la palabra, la literatura.
Expuse algunas cosas que me llamaron la atención de este libro que hoy Lourdes nos propone, y quedan en el tintero muchas otras. Me parece muy gratificante que sus relatos se encuadren en la corriente renovadora del cuento emparentado tan estrechamente con el relato, ganando mucha libertad al independizarse de aquella estructura obligatoria de los finales con sorpresa, y etcétera, que, todo parece indicarlo, va quedando relegada.
ÍNDICE
· En la sierra nieva en Navidad/ El desalojo/ Los laberintos del dolor/ La danza de las palomas/ Joaquina/ Ladran los perros/ Afinidades furtivas/ A ninguna parte/ El encuentro/ Regreso al hogar/ La búsqueda/ Un amor para Tomás.
Asiente con la cabeza y sigue ensimismado en sus pensamientos.
Su padre era un campesino que se identificaba con el trabajo y la tierra que pisaba.
Aquella era para él su seguridad personal y familiar, allí se desarrollaba su relación comunitaria y con el mundo. Cuando los invasores de predios se resistían a abandonar la tierra tomada, se le asemejaba a Ramón una lucha contra la muerte, y por lo tanto a pesar que se rebelaba a aceptar la idea, eso representaba la defensa del derecho fundamental del hombre. Aunque en su fuero interno se resistía a la reflexión de que la reforma agraria es una bandera y un movimiento concreto para el desarrollo de un país agrícola.
Su casa no había sido eso, exactamente, sino un rancho kulata jovái (4), fresco en el verano y abrigado por los leños encendidos en el fogón de la cocina, en el invierno. Su madre se levantaba antes del amanecer para tomar mate con su padre, y luego preparar el desayuno.
Siempre hacendosa, cuidaba de la huerta y del gallinero; también se ocupaba de hacer quesos que luego los vendía en el pueblo, y ayudaba para la compra de las provistas en el almacén de don Dionisio. Él la ayudaba en dichas tareas, y eran momentos donde intercambiaban anécdotas; ella le contó por ejemplo, por qué eligió llamarlo Ramón. La razón era simple y llana: su madre había pedido la intercesión del santo durante el parto. Ha’e oñangareko cherehe (5), decía convencida de su certeza.
El paraje estaba rebosante de cultivos; las plantaciones de mandioca, poroto y maíz evidenciaban la pujanza de la colonia. Sin embargo, los propietarios legítimos habían ganado el litigio, y no les importaban la escuela, el oratorio ni el puesto de salud.
Un malestar aquejaba a Ramón: a su llegada al núcleo de la población, percibió el humo que se levantaba desde el techo del centro comunitario. Sintió un ligero escalofrío cuando vio al fiscal acompañado de las fuerzas especiales. Para amedrentar a los pobladores habían quemado su sitio de reunión. Los líderes deliberaban y no pretendían acatar la orden judicial. Las mujeres y los niños miraban con temor, sin la posibilidad de resistencia ante lo que acontecía. El fiscal se mostraba implacable, instando a los pobladores a Juntar lo más imprescindible de sus cosas y abandonar, de manera pacífica, la colonia y evitar enfrentamientos innecesarios. La tierra es de quien la trabaja. Ésta le pareció a Ramón una sentencia justa, pero sus labios permanecían sellados.
Una mujer que gritaba rompió en llantos que luego parecieron alaridos. El joven maestro pedía: aní1ze pepoko mitãnguérarehe! (6) Era una exigencia para que se respetara a los niños.
Las fuerzas de represión blandían amenazantes sus garrotes y armas, mientras Ramón se contenía para no expresar su descontento e impotencia.
Le habían comentado que en este asentamiento estaban afincadas más de doscientas cincuenta familias, que al principio sortearon las horas con el vacío de sus estómagos y la inclemencia del clima, debido a la falta de alimentos y la precariedad de su campamento. Cultivaron el suelo como alternativa dé sobrevivencia. Ramón tenía, delante de él, a los niños llorando sin consuelo y a sus madres suplicando una tregua a la violencia. Miró y vio, con ojos incrédulos, el cuadro de la desolación. Por primera vez en su vida, se calificó de sentimental; los años lo estaban ablandando.
Recordó a su madre amamantando a su hermanito, zurciendo sus ropas, dando de comer a las gallinas; ahora experimentaba un dolor interno. Había leído que la nostalgia es una salida a la angustia; estaba asfixiándose, y cerraba sus ojos a una realidad que lo lastimaba. ¿Dónde quedaba en su vida la efímera felicidad? Lo zarandeaba la dramática lucha de la posesión de la tierra como medio de vida y comprendía a esos campesinos, que se resistían y sobreponían a las persistentes amenazas de exterminio, en su afán de no doblegarse a la condena de ser desempleados o proletarios en las crecientes periferias urbanas.
Preso de la ansiedad, se movía de un lado para otro, verificaba cada una de las acciones porque no toleraría el abuso de poder de sus hombres ni los desmanes de los labriegos; deseaba a toda costa que no sucediera ningún desenlace lamentable. Caminaba de aquí para allá. De pronto, se acercó a uno de los ranchos; se asomó al umbral de la puerta, y percibió el aroma a cirio.
En la pieza, divisó un pequeño altar donde resaltaba la imagen de San Ramón, tallada en madera. Una mujer sentada en un rincón tenía prendido a sus senos un pequeño bulto envuelto en harapos.
Cuando Ramón miró al suelo, descubrió una manta extendida y la placenta como una masa veteada en un charco de sangre.
Ella había parido sola a su hijo, en cuclillas; y con la llama de la vela había cercenado el cordón umbilical. A los cuarenta y dos años, sorprendido, él comprendió la magnitud de la devoción que su madre le profesaba a ese santo.
(1)- Colación de media mañana que se ingiere antes de tomar la bebida refrescante llamada tereré, infusión de agua fresca y yerba mate.
(2)- Para mí, aquí los campesinos están fuertes.
(3)- Cállese, bolche.
(4)- Rancho con techo de dos aguas.
(5)- Él cuida de mí.
(6)- ¡No lastimen a los niños!
LOS LABERINTOS DEL DOLOR
Trémula, percibió un fino temblor en su brazo izquierdo. Sintió que se quedaba en blanco. El sudor recorría su delicada piel, una leve humareda le cegaba y sentía una profunda paz. Silvina aspiró una bocanada de aire y se dispuso a jalar sin prisa el dispositivo de la fortuna. La situación simulaba un juego de muñecas rusas, quizá por su característica repetitiva. Su jugada o movimiento estaba comenzando, la probabilidad había sido considerada, pero el posible desenlace se develaría al finalizar la partida. La pérdida o ganancia sucedería cuando todo se terminara; era tan sencillo como declarar un ganador o perdedor.
Silvina Brandoni había participado del levantamiento de un cadáver sin identificación. Estaba en estado de descomposición, llamaba la atención el orificio de la bala sin salida en la cabeza. Unos pescadores lo encontraron en el río y denunciaron el hallazgo, sin demora. Entre periodistas, fotógrafos y policías se desarrolló la investigación, y concluyó que la víctima se había suicidado. La realidad no es precisamente interesante en el ámbito forense; el hecho se había dilucidado fortuitamente, y el azar fue el protagonista principal. Una situación similar sucedió una semana después, en las cercanías de una fábrica abandonada en la periferia de la ciudad. En la madrugada, un hombre que se dirigía a su lugar de trabajo tropezó con un cuerpo que yacía junto a un montículo de basura. Ella, acompañada de la comitiva investigadora, llegó hasta la calle donde estaba el yacente que ya había sido reconocido. Se trataba de un empresario que mediante justas electorales ocupaba una banca en el parlamento.
El tercer caso aconteció en el transcurso del mes, se trataba de un joven y talentoso actor de teatro. En esa oportunidad, la obviedad de los acontecimientos planteó una sospecha y por dicho motivo se decidió profundizar la pesquisa para establecer la relación de los casos entre sí y la causa de las muertes. Silvina fue designada responsable; ella gozaba del respeto de superiores y subordinados, había egresado de la facultad de leyes con máximos honores y continuaba la trayectoria de su difunto padre.
El equipo investigador había considerado que los tres lugares eran equidistantes y los cadáveres aparecieron en el tiempo, simétricamente, con un intervalo de una a dos semanas. Se consideró equivocadamente que se había dilucidado el problema de manera sencilla, atribuyendo los hechos al suicidio. Ahora, se cernía un manto de misterio sobre la investigación. Aquellos hombres tenían en común las visitas a una casa, en las afueras de la capital, y el tipo de lesión mortal; los investigadores consideraron eso como el resultado más relevante de las estratégicas observaciones y los interrogatorios a los que fueron sometidas diversas personas vinculadas a los fallecidos.
Con frecuencia, llegaba a su casa y la sofocaba una infinita racionalidad, lo que le dificultaba reconocer sus emociones; a veces se desconocía y solamente deseaba sentarse en la alfombra y mirar las inmaculadas paredes de la habitación. Generalmente, la ventana entreabierta dejaba pasar la brisa tenue del anochecer; entonces flexionaba la cabeza, las tensiones se disipaban y se perdía en luminosos corredores que la llevaban a ninguna parte. Se cansaba y sus ojos solo veían sombras que venían a ella. No se resistía, su respiración se volvía entrecortada; la opresión en su pecho se tornaba insoportable.
Gritaría, pero los sonidos se disolvían en su garganta. Deambulaba y recorría nuevamente el camino, tanteaba los muros que la detenían y sus fuerzas no eran suficientes para abatirlos, una y otra vez, hasta que percibía sus pies en el suelo. Miraba por todos lados y lo veía allí, con cada una de sus piezas donde correspondía, para mantenerse estático y equilibrado.
Se trataba de un conjunto de espirales, una obra móvil que se erguía impasible sobre un mueble, en la sala de estar. Suspiraba y dejaba que los minutos se perdieran en las horas.
Silvina, en algún momento, comprendió que estaba en conflicto entre sus tentaciones, inteligencia, perspicacia y voluntad. Temía ser desleal consigo misma. Pensaba que debería cuidarse de sus propias fábulas para no caer en una trampa. Tenía coraje, aunque le faltara la tranquilidad del alma por unos instantes; siempre conseguía el dominio de sí misma, sobre todo cuando ensanchaba aquel dédalo de cajas vacías de fósforos que había empezado a armar, siendo adolescente, cuan-do se descontrolaba. Tenía que estar perfectamente ordenado con cada uno de sus componentes en su emplazamiento, para conservar la estructura. Mirarlo en ese estado la llevaba inevitablemente a la sensación de bienestar. Tuvo la esperanza de que el tiempo pudiera borrar las huellas que se impregnaron a sus recuerdos. Contradictoriamente, ansiaba cualquier calamidad y experimentaba avidez, asombro, miedo, aunque luego se abandonaba a una escondida y desordenada alegría.
Así, de esta manera, se ponía a salvo de sí misma. Cuando cometía una falta, ella encontraba la manera de expiarla, para luego dedicarse con silenciosa determinación a transgredir nuevamente las reglas convencionales. Podía tranquilizarse, su acción era inofensiva y no afectaba a terceros, tampoco nadie la descubriría; se sentía fatigada de muchas idas y venidas sin encontrar una salida. Los angostos caminos y el agotamiento la dejaban sin fuerzas como destellos de desánimo. Entonces pensaba que toda su existencia era un laberinto. Sentía un extrañamiento de sí misma, un vaciamiento de aquello que constituía su esencia. La envolvía un halo blanco que la mostraba transparente. El pavor la invadió.
Un mediodía que asemejaba un atardecer, regresó del colegio; la casa desierta la recibió sin ruidos. Subió por la escalera y se detuvo ante el dormitorio de sus padres, en la puerta miró al interior: una única flor en una copa de cristal la saludó. La estancia tenía el raro resplandor de la luz que se reflejaba en el vidrio de las ventanas. Sintió un poco de frío y una repentina tristeza. Dio vueltas y se sentó en la cama, luego llamó: ¡Mamá! La encontró en el cuarto de baño, con los ojos cerrados, en un relajado sueño. Tenía el rostro apacible, pálido, y parecía una muñeca de nácar. Estaba recostada en la bañera, el agua roja como una rosa fulgurante, empezaba a resquebrajarse como si los pétalos se deshicieran con la brisa. Se sentó en el piso, al lado de su madre, y allí la encontraron al día siguiente cuando su padre regresó de viaje.
Aunque le resultaba familiar el ambiente, esa noche impresionaba lúgubre; no había tomado en cuenta este detalle ni a las personas que acudían al casino clandestino. En un juego cada jugador asume ciertas reglas, y las jugadas están determinadas por la decisión personal o el destino; como en la ruleta rusa, cuando de cierta movida pende la vida de alguien. Sabía que sus cajas vacías de fósforos, en la casa, estaban en equili-brio y por eso se tenía confianza, acaso no perdiera, sea cual fuere el desenlace. Solamente la inquietaba que esa jodida gente la dejara a la vera de cualquier calle; sus párpados y los músculos de su cara y cuello estaban tensos. La suerte estaba echada. Cuando su dedo oprimió el gatillo del arma, sonó un seco chasquido que la obligó a abrir los ojos y depositarla sobre la mesa de juego, encima de las cartas. Miró a Bentos, y dijo al retirarse: Allanaremos este local, soy la fiscal encargada del procedimiento.
Lentamente llegaba al local, miraba de reojo, atenta-mente, como si buscara registrar algún detalle que había pasado desapercibido a los demás. Tenía el pelo entrecano y su ropa era pulcra. Un día, al cruzarme con su mirada, me saludó con un leve gesto. La semana siguiente que regresó, fui yo quien lo hizo y me contestó nuevamente sin palabras. A partir de allí nos convertimos en amigos; yo apenas había cumplido doce años, y me resultaba difícil precisar cuántos años podría tener él. Le pregunté su edad y habló sin responderme. Cuando quise conocer su nombre, sonrió y dijo: Jonás.
Lo escuchaba con curiosidad, me agradaba su charla, aunque raramente comprendía el sentido de sus ideas; parecía que en cada conversación me daba señales.
Jonás me decía que muchas personas acumulaban cosas en sus hogares, desconociendo cuáles eran sus utilidades. Sin embargo, otras veían con indiferencia y desprecio a quienes se llenaban de trastos inútiles. Él afirmaba que obtenía beneficios de los diccionarios. En esencia, se trataba de una utilidad que estaba más allá del conocimiento y lo llenaba de gozo. De alguna manera, en su colecta se reflejaban aspectos de su personalidad. La enorme cantidad de diccionarios recolectados lo engrandecía y animaba a un desafío que a mí me parecía sumamente misterioso. Cuando se lo comenté a un amigo del colegio, se me rió en la cara: -¡Vaya pavada de colección! -me dijo. Indignado, le refuté que la gente como él no comprendía lo que constituía poseer una colección. Por cierto Jonás, se jactaba de que la estructura de la suya era sencilla, basada principalmente en los colores y en el año de la última edición.
Siempre me gustó despertarme temprano en los días de semana; permanecía en la cama sin moverme, luego me levantaba y miraba al patio por la ventana.
Me fascinaba el pasaje de las sombras a la luz, mientras desfilaban las figuras en el muro de la casa contigua. Después, volvía al lecho por espacio de cinco minutos. Dejaba que me ganara el ensueño y me sumergía en una modorra, en la que navegaba por cientos de segundos; así, en ese amplio mar rescataba una frase o un pensamiento. Poco a poco la energía impregnaba mi cuerpo. Me costaba dejar las sábanas, pero lo hacía por disciplina como me lo había enseñado mi madre.
Cuando Jonás dejaba de hablar, en el ambiente se percibía una cavilación; se quedaba con la mirada extraviada como si estuviera extasiado ante una fotografía invisible para los demás.
En ocasiones yo no había sabido qué hacer, en otras le había ofrecido los diccionarios recién recibidos. Él los examinaba como un experto y confirmaba los datos necesarios para su clasificación. Permanecía corroborándolos con una racionalidad absoluta, en tanto que yo daba vueltas entre los mostradores sin perderlo de vista. Estoy seguro de que cada adquisición nueva le resultaba placentera, no lo comprendí en esos instantes, pero luego de tantos años puedo descifrar ciertos enigmas. Creo que él tenía el cerebro poblado de imaginación y también era agudo en sus apreciaciones. Miraba con especial cuidado los diccionarios. Poseerlos motivó a que se familiarizara con los idiomas, lo que facilitó que se expresara en varios de ellos. A pesar de que algunas palabras se le anudaban en la garganta, persistió con ahínco en ese afán. Pasado unos años, le pareció que la montaña de diccionarios se le caería encima. Debido a eso decidió ocupar la estancia más grande de la casa, los reubicó y reclasificó minuciosamente. Entonces estableció un orden adecuado que lo tranquilizó y disipó su reiterativo temor de que se asfixiaría en una espiral abarrotada de ellos. Recuerdo una ocasión en que apareció y, como de costumbre, evaluó los diccionarios; él estaba en lo suyo, viendo solo aquello que anhelaba visualizar. Repentinamente tomó uno de lomo azul y se lo acercó a los labios. Estampó un sonoro beso sobre la tapa. Sorprendido, llegué junto a él, casi en puntas de pie, en silencio para no importunarlo y retener en mi retina la inusitada alegría de su acto. No necesité preguntar nada, intuía que en el transcurrir de mis días descubriría el significado de esa reacción. Indiscutiblemente, él había obtenido algo funda-mental que lo llenaba de placer por el puro hecho de hallarlo. La gente se preguntará: -¿En qué sueña cuando lo mira? Sencillamente en nada. Porque no se desea un ápice, cuando se tiene lo que uno espera, por encima del deseo.
La luminosidad y el héroe, tal era mi universo; la blancura fantasmagórica y un tiempo de orfandad. Mi espíritu de muchacho quedó hipnotizado por esa visión cercana a un sueño, que se ataba y desataba en mis vigilias para luego desvanecerse sin remedio.
Esa reminiscencia recurrente me produjo el efecto de una ventana abierta que desnuda el cielo ante los ojos del observador. Es como al amanecer, cuando los destellos de luz penetran a la habitación de manera indecisa y vaga; en ese estado me siento inundado de una placentera paz y me tiendo laxamente en el lecho, para adormilarme en el recuerdo que me había brindado un gozo infinito y que conmovió a mi alma.
Es como una pasión saciada que me estremece íntimamente. Mis ojos ven un ordenamiento natural de la claridad al sustituir a las sombras. Miro de manera inconsciente como si siguiera somnoliento o mi mente estuviera totalmente ocupada por ese objeto diferente, exquisito y singular, el cual, aunque parezca inútil, me inspira visiones mágicas, ilimitadas y encantadoras.
La búsqueda en su inicio me da la impresión de estar en el vacío, me siento vulnerable como el junco en la tormenta. Mientras que la felicidad del encuentro está lejos de mi alcance; me siento cautivo de una soledad cargada de angustia. Espero que venga alguna persona, pero no viene.
Ante la mesa de un café, donde estoy sentado, presiento una repetición al confrontarme con un insólito sobrecito de azúcar. Siento en mi pecho el nacimiento de una melodía. Es como si cantara dentro de mí, mientras leo las letras impresas en el papel, los dígitos del código de barra, y practico un ritual secreto, quizás antiguo pero sagrado para mí.
LADRAN LOS PERROS
“De las cosas inferiores
siempre poco caso hicieron
los celestes resplandores;
y mueren porque nacieron
todos los emperadores”
Francisco de Quevedo
Los perros ladran y sé que nada los detendrá hasta que arranquen a jirones la carne de su presa. Las sombras están estáticas mientras mis pasos resuenan en la calle lateral que me lleva a la plaza. De pronto, divisó a un grupo de personas, alguien se arrodilla en la acera y los demás parecen socorrerlo- Lo sientan en un banco, mientras una delgada mujer sostiene la mano del hombre. Los jóvenes le rodean. Me acerco y un sollozo continuo se instala en mis oídos. Las campanas de la Catedral han dado las nueve. Siento, miedo algo indescriptible corroe mis entrañas. Como un grueso temblor quebrantando mis piernas.
Lo he reconocido, su silueta familiar, desgarbada; sus ropas desaseadas y los ojos a punto de salirse de sus órbitas. Pude correr entre la gente y abrazarlo, pero preferí que esos desconocidos lo confortaran. Impresionaba verlo desvalido, vulnerable, casi como un pequeño cachorro que ha perdido a su dueño en un día lluvioso. ¿Qué cruel extravío! Presentí el final lo cuando vi esa mañana. Cómo describirlo, había pasado solo la tarde y que lucía destruido. Seguía llorando entrecortadamente cuando la mujer le enjugó las lágrimas. Los jóvenes dijeron algunas palabras de consuelo y el balbuceó que diariamente lo visitaría para pedirle sus consejos. Nadie quiso contrariarlo, menos todavía yo que tenía el coraje suficiente para hablarle y llevarlo a casa. Me acerqué a un árbol, me recosté y lo dejamos marchar por la calle en dirección a su destino. No lo detuve ni me atreví a someterme al menosprecio de esa gente, me había empezado a faltar el aliento y dolerme el pecho. Lo veía marcharse cuesta abajo. Ellos comenzaron a seguirlo, formaban un cortejo que marchaba silencioso.
Alguien le palmoteó el hombro, lo presentí desfallecer de dolor. De espaldas parecía sereno como si la tormenta hubiese amainado en su interior.
Me llamó la atención la polarización de los efectos de ese grupo de personas. Exhalaban un anhelo de sangre que se percibía en el aire. Era una especie de alucinación mía. Un delirio persecutorio que me rondaba y se refería al entrenador de perros.
Me agité interiormente porque lo dejé ir, no intenté detenerlo, ni siquiera invitarlo a conversar o simplemente a sentarme con él, en un banco solitario. Lo conocí en casa de Victoria, durante una velada musical; me dijeron que se dedicaba a organizar carreras de perros. Los adiestraba y luego dejaba que los apostadores eligieran a sus favoritos. Era mal visto en la ciudad, porque la sociedad protectora de animales lo consideraba una persona despiadada, por lucrar de ese modo con las miserias humanas valiéndose de los canes. Había conseguido un importante capital, pero no lo dejaban frecuentar la vida social de las familias de bien. Prácticamente se convirtió en un ermitaño. La situación en nada le molestaba y hasta parecía divertirle. Cuando la soledad le sobaba las costillas, una buena ópera le rescataba del derrumbe.
Algunos se asombraban de su capacidad para reconocer las obras más famosas de ese género. Fue por medio de la ópera que conoció al maestro. Nadie comprendía ni podía explicarse la relación que se había establecido entre ellos.
Diariamente, el entrenador de perros pasaba por su casa para la charla acostumbrada. La visita se había convertido en un rito. Llegaba puntualmente a las cuatro de la tarde, cuando la señora María acababa de disponer la merienda. Eran infaltables el café con leche y las medialunas sin relleno que el maestro cultivaba como una secreta adicción. Ambos estaban convencidos que tenían pocas cosas en común; pero, compartían esas pequeñas cosas, estaban menos solos que consigo mismos.
Luego del reconfortante momento, se debatían en juegos de memoria, repasando los listados de las obras que consideraban las más reconocidas, mientras escuchaban fragmentos de las versiones italianas. Él comentó al maestro que su padre había sido un conde, oriundo de Florencia, a quien no conoció porque fue hijo de una mujer soltera.
Creció en tierras cercanas a los esteros del Chaco paraguayo, casi en frontera brasileña y boliviana. Como su madre trabajaba en una estancia, él fue internado en un hogar a cargo de unos religiosos italianos, donde aprendió las letras y se aficionó por la ópera. Al maestro le sorprendió su buen oído y fue otorgándole ciertos privilegios de representación, negados a los eruditos de la música. Él le daba consejos para el manejo de sus ahorros y sobre todo le indicó el camino de una vejez llevadera en medio del tumulto que ocasionaba su persona. Ladraban los perros y era ensordecedor. No se habrá visto semejante espectáculo en toda la ciudad, en le tiempo transcurrido desde el estro de los canes. A veces, el maestro abandonaba su casa santuario y en un inaudito hecho asistía a las carreras de su amigo. El escándalo hubiera sido menor si un celoso defensor de la moral no hubiese descubierto que apostaba a los canes. Nadie pudo acreditar que el maestro haya disparado certeramente sobre el animal, el que cayó muerto. Apostó a un perdedor y en un arranque de furia desenfundó un arma que llevaba en la cintura, matando de un tiro al can.
Los perros sobresaltados se abalanzaron sobre el anciano, la baba empapó sus ropas; nadie supo quién lo arrebató de las fauces de la jauría. Un gentío enmudecido lo rodeó mientras llevaban al maestro a un centro sanitario especializado. No se atrevió a avanzar ni a hablar. El día anterior pensó que la jornada sería exitosa, aunque se inquietó cuando los perros ladraron y ladraron hasta quedar prácticamente roncos. Había revisado el patio, su demarcación y los límites del cuadrilátero de la competencia; con parsimonia planificó a los competidores y sus turnos. Si alguien le hubiese advertido sobre una tragedia, se habría reído.
La noticia se propagó inmediatamente, el maestro falleció víctima de la agresión de los perros; lo consideraban un infeliz, un resultado de los delirios musicales que alimentaba, lo llamaban el loco de turno, en torno al maestro. Por más que el maestro fuera un saco de huesos, él no necesitó más para darse cuenta que, al igual como le había ocurrido a su abuelo, los perros le habían partido en dos el cuerpo.
Recordó a la señora María que no contuvo el llanto y le gritó hasta quedarse afónica. Se aferró a sus brazos y le clavó las uñas, diciéndole: ¿así me lo entregas? Él levantó sus manos al vacío. Cada uno sentía según la intensidad de su duelo. Ese entorno lo tomó desprevenido, lo turbó y desgarró su espíritu. Quiso huir de sus propios sentimientos y preguntó adónde lo habían llevado.
Él había infundido esperanzas o expectativas al maestro. Ya no pudo contener su llanto. Lloraba la muerte de un amigo. Los funerales fueron pomposos, quizá hasta el maestro se revolvía en una especie de estupor en el ataúd ante la grandiosidad del evento. Lo llevaron hacia una tumba, pero no acompañaban a un muerto que se les adelantara en abandonar este mundo, sino a alguien colocado en el pedestal de la gloria.
El entrenador de perros cargaba con una doble pena: Por un lado, había perdido a su gran amigo y, por el otro, había sido de alguna manera responsable de los acontecimientos que propiciaron el desenlace. Trémulo, lloraba desconsoladamente y se hundía en la más penosa tristeza.
Sabía en fondo de su alma que su amigo había disfrutado de su compañía, hasta que se había lanzado al reto de apostar en las carreras; lo traicionó una hilacha de miseria humana, se abandonó a una leve ambición y se cegó ante una pequeña derrota. Lloraba sin desconsuelo cuando se encontró, en la calle, con los estudiantes de música. Seguía llorando cuando sintió el primer golpe, luego el pavor le entumeció las piernas; sus labios probaron el sabor salobre y tibieza de la sangre. Los árboles de la plaza se le abalanzaron, los jóvenes gritaban y él no comprendía el significado de las palabras. Miró el firmamento y se dio cuenta que las nubes negras ensombrecían más la noche. Cayó en un leve sopor que luego fue vertiginoso. Lejos, muy lejos de eso, en el patio, los perros ladran mientras que mis ojos secos no miran nada.
ENLACE INTERNO RECOMENDADO
(Hacer click sobre la imagen)
Para compra del libro debe contactar:
LIBRERÍA INTERCONTINENTAL, EDITORA E IMPRESORA S.A.,
Caballero 270 (Asunción - Paraguay).
Teléfonos: (595-21) 449 738 - 496 991
Fax: (595-21) 448 721
E-mail: agatti@libreriaintercontinental.com.py
Web: www.libreriaintercontinental.com.py
Enlace al espacio de la INTERCONTINENTAL EDITORA
en PORTALGUARANI.COM
(Hacer click sobre la imagen)






Todos los derechos reservados
Desde el Paraguay para el Mundo!
Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto






