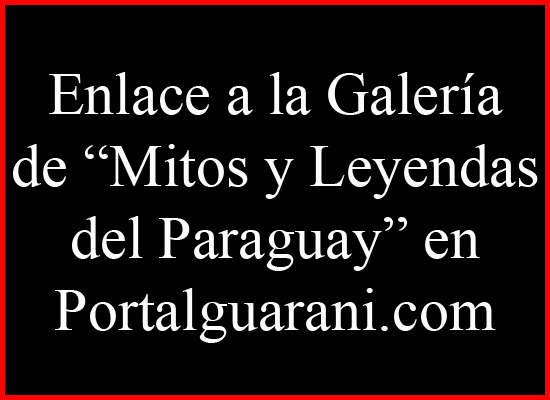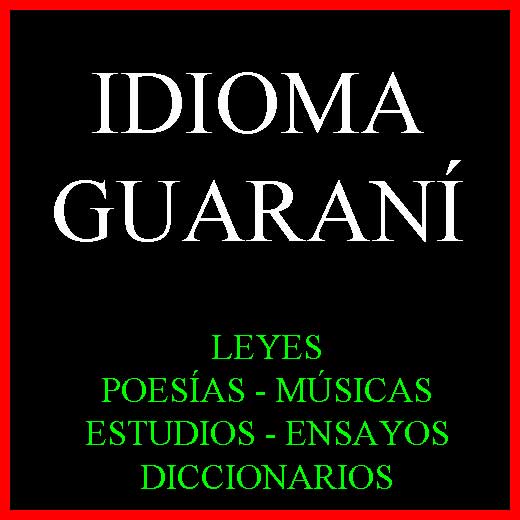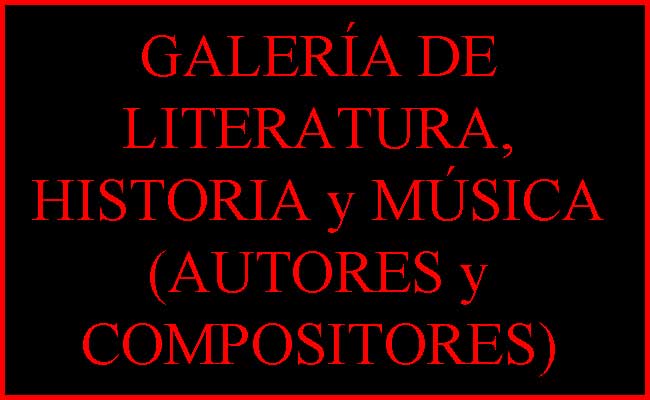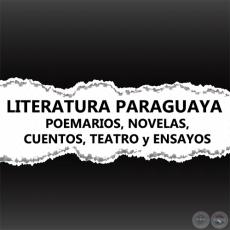GUALBERTO CARDÚS HUERTA (+)
ARADO, PLUMA Y ESPADA - Obra de GUALBERTO CARDÚS HUERTA

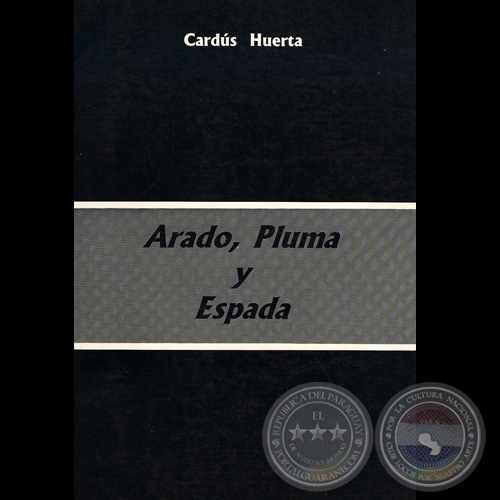
CARDÚS HUERTA
ARADO, PLUMA Y ESPADA
Impreso en Ediciones y Arte S.R.L.
Asunción – Paraguay
(378 páginas)
INDICE
PRESENTACIÓN
INTRODUCCIÓN
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
ARADO, PLUMA Y ESPADA
AMÉRICA LATINA
LAS CAUSAS DE LA DISGREGACIÓN HISPANO-AMERICANA
GÉNESIS DE LAS NACIONALIDADES HISPANO-AMERICANAS
ESPADA, PLUMA Y ARADO
ANGLO E HISPANO AMÉRICA
LOS RASGOS DIFERENCIALES
EL IDEAL ECONÓMICO
REPÚBLICA ARGENTINA
EL PARAGUAY COLONIAL
LA EMANCIPACIÓN DEL VIRREINATO DEL RÍO DE LA PLATA
LA DESINTEGRACIÓN DEL VIRREINATO DEL RÍO DE LA PLATA
LA ORIENTACIÓN FINAL
LA RESULTANCIA DEL COLONIAJE
LA INDEPENDENCIA DEL PARAGUAY
EL ENCLAUSTRAMIENTO FRANCISTA
LA PASIVIDAD EMBRUTECEDORA
LA LIQUIDACIÓN DEL RÉGIMEN ABSOLUTISTA
LA MISIÓN HISTÓRICA DEL PARAGUAY
LA RECONSTRUCCIÓN NACIONAL
ENCLAUSTRAMIENTO, SACRIFICIO Y RECONSTRUCCIÓN
EL PERÍODO DE ORGANIZACIÓN
POST SCRIPTÚM
PRESENTACIÓN
GUALBERTO CARDÚS HUERTA Y SU ÉPOCA
La noble ciudad de Concepción, fundada en los añejos tiempos coloniales, vio nacer en sus entrañas a eximios exponentes de la cultura paraguaya; entre ellos, el ex-presidente de la República, doctor Manuel Franco, y el ex-ministro e ilustre parlamentario, doctor Gualberto Cardús Huerta. Franco nació en 1871 y Cardús Huerta, algún tiempo después, el 12 de julio de 1878. El lapso de siete años que mediaba entre ellos, no fue óbice para que cultivaran fecunda amistad y grato compañerismo, en el curso de su existencia, breve la del primero y dilatada la del segundo. Muchos años después, Cardús Huerta calificaría a Franco como "el más tierno y justo de mis amigos de adolescencia y el más grave varón de mis afectos".
Fueron sus padres el caballero español Antonio Cardús, natural de Capellades, ciudad próxima a Igualada y Barcelona, en Cataluña; y de doña Eulogia Huerta, perteneciente a una antigua familia concepcionera, en el solar de Saladillo. Estudió hasta el 3er. curso en el Colegio Nacional de la ciudad norteña, prosiguiendo después, hasta obtener el título de Bachiller en Ciencias y Letras, en el Colegio Nacional de Asunción, instituto en que figuró como alumno "distinguido", figurando entre sus condiscípulos Albino Jara, el futuro levantisco caudillo militar, e Ignacio A. Pane, uno de los mentores intelectuales del Partido Colorado, en la segunda década del siglo XX. El acto de graduación de los citados bachilleres, tuvo lugar en 1895, cuando Cardús contaba 17 años de edad. Seis años después, se graduaba de Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, en la Universidad Nacional de Asunción, juntamente con Félix Paiva, futuro presidente de la República entre 1937 y 1939, y Manuel Domínguez uno de los más connotados intelectuales paraguayos, que luego sería vicepresidente de la República, durante el mandato del coronel Juan Antonio Escurra (1902-1904), último jefe de Estado que cerró el período de hegemonía del Partido Colorado, en aquella etapa.
Cardús Huerta se consagró como orador político, en el acto del Instituto Paraguayo, celebrado el 15 de mayo de 1901, pronunciando una oración cívica sobre la independencia nacional y los próceres de mayo, situándose a partir de entonces, en la nómina de los jóvenes más cultos de su generación. Poco después dictó la cátedra de Derecho Civil (2ª. parte), en la Universidad Nacional de Asunción.
INICIACIÓN POLÍTICA
En los comicios parlamentarios de 1902, se presentó como candidato del Partido Liberal a diputado por la oposición. Escuchemos su relato de aquel suceso: "Es una vocación de mi partido la lucha impetuosa. En ella se formó el liberalismo, cuando las discrepancias sobre el modo de gobernar separaron a nuestros mayores en dos agrupaciones; en ella vivió el liberalismo en aras del sufragio inflamando con sus ansias de justicia y de libertad electoral a la ciudadanía... he sido una vez candidato de la oposición, en 1902, por mi pueblo natal, por motivo especialísimo. Mis amigos Fidel y Eliseo Zavala quisieron que lo fuese para que un concepcionero pudiera decir en el Congreso las necesidades de su región. Yo me excusé, porque no creía en la libertad electoral que prometían los hombres del viejo régimen y porque solo nada había de conseguir diciendo verdades, como que nada he conseguido hasta ahora a pesar de haberlas dicho siempre; pero como ellos querían tener la satisfacción de verdaderos amigos de proclamar mi nombre, yo consentí. Y pronto tuvieron la experiencia de lo que significaba la libertad electoral en oposición al gobierno, que de tal manera les afectó, que fueron los primeros contribuyentes en la reacción de 1904, en la que pudimos comprobar, unidos, que habíamos de respetar en el mando, las garantías personales y los intereses de nuestros enemigos de Concepción. Esto me ha pasado una vez, bajo el gobierno colorado".
En efecto, el oficialismo apeló al fraude más escandaloso, para cerrar las puertas de acceso al Congreso, tanto de Cardús Huerta, como de otros connotados liberales. Aquel episodio repetido siempre, además de otros factores sociales y políticos, decidieron al Partido Liberal a encabezar la cruzada redentora de 1904. Refería el jefe de la revolución que en un momento de verdadero apremio, concurrió al campamento de Villeta, el doctor Cardús Huerta, trayendo millones en efectivo aportados por los Zavala, los Quevedo y otros fuertes contribuyentes concepcioneros. Comentando el singular episodio, decía el general Benigno Ferreira que por ese mérito, invitó personalmente a Cardús Huerta, a firmar el manifiesto revolucionario, al pie del cual se lee efectivamente su nombre. Posteriormente, Cardús Huerta fue designado jefe civil de la revolución en la zona norte del país, tomando parte activa en las negociaciones con el viejo coronel Zacarías Jara (uno de los fundadores del Partido Colorado), para que este jefe militar ordenase la evacuación de Concepción, a fin de que los revolucionarios la ocuparan. Recordando años después aquel suceso, diría Cardús Huerta: "que había que comentarlos en la forma que merece la memoria del viejo coronel, que de esta manera y por tan nobles motivos contribuyó al triunfo de la revolución de 1904". El Pacto del Pilcomayo, firmado por liberales y colorados el 19 de diciembre de 1904, puso término a la lucha, en tanto el Congreso designó presidente provisorio de la República, al ciudadano Juan Bautista Gaona.
CARDÚS HUERTA DESDE EL PODER
El presidente Gaona, al constituir su gabinete, designó ministro de Relaciones Exteriores al doctor Cecilio Báez, a la sazón ausente del país. Cardús Huerta desempeñó interinamente la Cancillería, hasta el regreso del titular; fue así, el primer hombre de su generación en ocupar un elevado cargo en el Poder Ejecutivo, lo que nos indica ya, el prestigio que gozaba en los altos círculos políticos. Poco después, en 1905, fundó "El Diario", conjuntamente con Adolfo Riquelme y Eduardo Schaerer. En abril de aquel año se incorporó a la Cámara de Diputados e integró el Directorio del Partido Liberal Unido, a partir del 29 de mayo. Al año siguiente, fue designado profesor de Derecho Romano y dictó la cátedra de Finanzas en la Universidad Nacional de Asunción. Poco después, el 4 de julio de 1906, integró la delegación paraguaya; conjuntamente con Manuel Gondra y Arsenio López Decoud, que asistió a la Tercera Conferencia Internacional Americana, reunida en Río de Janeiro (Brasil), que deliberó desde el 21 de aquel mes, oportunidad en la que forjó una gran amistad con tres grandes intelectuales americanos, a saber, el hondureño Juan Ramón Molina, el colombiano Guillermo Valencia y el nicaragüense Rubén Darío.
Afirmó Cardús Huerta en su famoso Discurso Político contra la Anarquía, pronunciado ante el Congreso Nacional el año 1921, que en los prolegómenos de la rebelión militar del 2 de julio de 1908, levantada contra el gobierno constitucional del general y doctor Benigno Ferreira, el doctor Manuel Franco y él mismo, "trabajamos -dijo- para procurar que los ardorosos comprendieran que era necesario aprender a gobernar... pero no pudimos tener eficacia para contener la exaltación... de quienes estaban incitados con las insinuaciones de que eran incapaces de volver a la brecha. Y como había sido los nervios de 1904... fueron después protagonistas de todas las reacciones sangrientas, que no pudimos dominar". Triunfantes los autores de aquel alzamiento, fue puesto en ejercicio de la presidencia, el vicepresidente Emiliano González Navero: Cardús Huerta, con otros liberales radicales, integraron el gabinete del nuevo mandatario, ocasión en que fue designado ministro de Hacienda.
PRIMERA CAÍDA DE MANUEL GONDRA
Cardús Huerta centró su esfuerzo desde la cartera de Hacienda, en la elaboración del proyecto de ley de Organización Administrativa de la Nación, aprobada poco después por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo. La intención correcta residía en el propósito de normalizar las finanzas públicas, mediante un marco jurídico moderno, que consultaba las mejores experiencias europeas y americanas. En aquella coyuntura, él fue el cancerbero de los recursos aportados por el pueblo contribuyente, granjeándose así el aplauso de toda la República. Breve tiempo después, el coronel Albino Jara, caudillo del 2 de julio de 1908, muy vinculado a Gondra, que lo calificó de "pundonoroso militar", y flamante Ministro de Guerra y Marina, pretendió violar las normas administrativas, recientemente aprobadas, para apropiarse indebidamente del dinero del Estado. Tan grave cuestión fue planteada en consejo de ministros y Cardús Huerta encaró enérgicamente a Jara, advirtiéndole que solo pisando sobre su cadáver, iba a adueñarse de los fondos indebidamente exigidos, con fines prebendarios. Cardús Huerta y Jara resolvieron someter el caso a Manuel Gondra, ministro del Interior, quien debía dar la razón a uno u otro. Gondra optó por Jara y como resultado, Cardús Huerta presentó renuncia indeclinable al Ministerio de Hacienda, siendo reemplazado primeramente por el señor Víctor M. Soler, y luego, a instancias de Jara, por el doctor José A. Ortiz, que era su incondicional.
Profundamente afectado por el grave error político de Gondra, Cardús Huerta viajó a Europa, por sus propios medios, a fin de dedicarse al estudio de temas de su especialidad. Pero no sin antes advertir a Gondra del peligro de vincular su destino a Jara, profetizando que éste, oportunamente, lo derrocaría del poder. Y así fue. Gondra asumió la presidente de la República, el 25 de noviembre de 1910, con su autoridad venida a menos, por la exigencia de Jara de continuar en la cartera de Guerra y Marina, e imponiendo a su amigo el doctor Ortiz como Ministro de Hacienda. Desconocida la investidura del primer magistrado, Gondra cayó el 11 de enero de 1911, exonerado del cargo por obra del "pundonoroso militar". Cardús Huerta había tenido razón, pero no se jactó de ello, porque su patriotismo le hacía avizorar una feroz anarquía, a la que denominaba "hidra americana", y no se equivocó. En Europa buscó consuelo a su pesadumbre, escribiendo "Arado, pluma y espada" en 1911 y "Pro Patria", en 1912, ambas editadas en Barcelona, tierra de sus antepasados paternos.
SEGUNDA CAÍDA DE MANUEL GONDRA
Pasaron unos años y en 1918, habiendo sido elegido senador, se incorporó al Congreso Nacional, convirtiéndose en asesor del presidente de la República, doctor Manuel Franco, quien gobernó al país entre el 15 de agosto de 1916 y el 5 de junio de 1919, fecha esta última, en que se produjo su inesperado fallecimiento. Vale la pena reproducir en parte, los conceptos de Cardús Huerta, sobre la personalidad del presidente Franco: "Todos respetaban a don Manuel Franco, la probidad de más peso y de una pieza que mi partido ha ofrendado a la historia patria y el emblema liberal más puro... Tenía que vivir el primer magistrado como viviera siempre de ciudadano austero, frugal y derechamente, sin simulaciones morales, ni vanidades ocultadas, con su rostro severo y su espíritu amable... El hombre no hacía política de condescendencia, ni siquiera de cortesía, departía muy poco en Palacio sobre las fruslerías habituales en otros, casi no recibía en su casa... creo que el doctor Ernesto Velázquez y yo, sus antiguos compañeros de profesión, éramos lo que íbamos de vez en cuando... en fin, era la talla del gobernante cuyo molde se ha extinguido con la muerte y cuyo recuerdo reverencia mi espíritu. No consentía amenazas de las que tienen en boga los políticos, ni tenía venganzas; no tenía guardia ni preparaba defensa; no hacía nada de lo que otros hicieron y que de nuevo harán para conservarse en el poder... Pedía presupuestos ajustados a los recursos, y cuando el Congreso no quería dárselos y recargaba con gastos su administración, él hacía el podador. Por eso he dicho alguna vez, que a esta banca he venido por Franco. En la banca de mi partido estoy por Franco y mi pueblo y no debo de sentir sino la ausencia del venerado amigo, que habría apoyado todo lo que vengo diciendo para pedir que evitemos la anarquía y que ahorremos la sangre de nuestros paisanos, mediante un poco de cordura y de abnegado apartamiento de nuestros enconos".
¿Por qué Cardús Huerta se expresaba de este modo? En coherencia con su ejecutoria política, hay que explicarlo. Tras la muerte del doctor Manuel Franco, completó su período constitucional el doctor José P. Montero y al término de éste, el 15 de agosto de 1920, asumía por segunda vez la presidencia el señor Manuel Gondra. Olvidando el funesto precedente sentado por el coronel Albino Jara, Gondra volvió a designar a otro militar, el coronel Adolfo Chirife, como ministro de Guerra y Marina. Cumpliendo un deber de correligionario y amigo, el doctor Gualberto Cardús Huerta, le expuso el peligro que representaba para este segundo mandato, la desmedida ambición política del coronel Chirife. Otros connotados liberales se pronunciaron en el mismo sentido. Pero Gondra sostuvo a Chirife en la cartera de Guerra y Marina. El resultado tuvo mucha similitud con la crisis de 1911, pues el 29 de octubre de 1921, se produjo la segunda caída de Gondra, complicada con serios trastornos políticos, partidarios y nacionales. A raíz de este nuevo infausto error, y ante las consecuencias gravísimas que se veían venir para la paz pública, Cardús Huerta pronunció su célebre Discurso Político contra la Anarquía, ante el Congreso pleno, reunido el 7 de noviembre de 1921, en los preparativos de la sublevación militar dirigida por el coronel Adolfo Chirife, entre 1922 y 1923, que casi destruyó en su totalidad al ejército nacional. Una frase de Cardús Huerta revela el fondo del problema: "...don Manuel Gondra se excusa por motivos políticos de dar los fundamentos de su renuncia... Sobre este modo de obrar y los actos que estamos deplorando, que son sus consecuencias y una cruel repetición de los acontecimientos de hace diez años por casi los mismos actores, no tengo más que reiterar la reprobación que, invariablemente, he venido sustentando desde aquel momento en que, pudiendo, no se quiso seguir una orientación sana que hubiera evitado los infinitos males que se han desgranados sobre el país". La caracterización del problema es absolutamente acertada. Aplastada la revolución de Chirife por el pueblo y un ejército improvisado, Eusebio Ayala primero, y Eligio Ayala, después, fueron los artífices del triunfo de la civilidad. Cardús Huerta actuó como asesor financiero de ambos presidentes. Y en la práctica, salvo en forma excepcional, fue tomando distancia de la política activa, sin claudicar en sus ideales de toda la vida. Un último episodio relacionado con él, puede ser traído a colación. Derrocado el gobierno dictatorial del coronel Franco, el 13de agosto de 1937, por acuerdo unánime de las Fuerzas Armadas, se resolvió ofrecer la presidencia de la República al doctor Cardús Huerta. Pero hallándose él fuera del país y siendo imperioso solucionar la acefalía del Poder Ejecutivo, se convino aceptar al doctor Félix Paiva como jefe de Estado provisorio. Muchas personas que actuaban en aquel tiempo, significaron que con la presencia del primero, al frente del país, el curso de los sucesos habría sido absolutamente diferente.
VALIOSO TESTIMONIO DEL DOCTOR POLICARPO ARTAZA
En 1923 -testimonia el Dr. Policarpo Artaza- el doctor Cardús Huerta fundó "El Orden", e invitó para que formasen parte del personal superior de redacción, al ilustre periodista y poeta desaparecido, don Alejandro Guanes, al distinguido escritor e historiador, don Juan Francisco Pérez Acosta y a mí. Nos delineó su programa, que fue publicado en el primer número del diario, el 12 de octubre de dicho año. El doctor Cardús Huerta era liberal y nunca dejó de serlo. Su alejamiento de la política activa, no implicaba renunciamiento a sus ideales. Por aquel entonces, no estaba de acuerdo con la política gubernamental -como no lo estábamos los tres redactores referidos- pero éramos liberales todos, como el doctor Félix Paiva, cuya colaboración requirió el doctor Cardús Huerta, para que lo reemplazara en los primeros tiempos, en la dirección de su diario, durante sus periódicas ausencias de la Capital. Y encomendó a los tres redactores principales: don Juan Francisco Pérez Acosta, don Carlos Bordas y el que estas líneas escribe, la dirección de la hoja. Pero el doctor Cardús Huerta no dejaba de vigilar la orientación de "El Orden".
Posteriormente, el Dr. Artaza y sus hermanos, adquirieron las instalaciones de la imprenta de "El Orden", y editaron, en reemplazo de éste, el diario "El País", que gozó de prestigio en los círculos intelectuales del Paraguay y América. Artaza suscribió este juicio sobre nuestro personaje: "Desde la fundación de "El Orden", participé y me hice solidario de toda la patriótica campaña realizada por el diario bajo la dirección del doctor Gualberto Cardús Huerta". En efecto, si hacemos una lectura de la labor cumplida por dicho diario, a lo largo de toda su publicación, podemos apreciar la fibra patriótica, la entereza y la objetividad periodística, que honraron la personalidad del doctor Cardús.
Para el publicista Raúl Amaral (argentino), el doctor Cardús Huerta puede ser mencionado entre los oradores parlamentarios, de la talla de Carlos Pellegrini, Leandro N. Além y Lisandro de la Torre, que brillaron por su talento en el Congreso de la Nación Argentina. Y en el Paraguay, está a la par con Blas Garay, Ignacio A. Pane, Eusebio Ayala, Adriano Irala y Eligio Ayala. El mencionado Amaral sostiene que el pensamiento histórico-político de Cardús Huerta, representa una continuación americana del regeneracionismo hispánico, desarrollado por Ángel Ganivet en la madre patria, en su libro "Idearium español".
Es coherente, además, puntualizar que muchas de sus interpretaciones históricas, coinciden con las grandes tesis del doctor Cecilio Báez, y que sus ideas sobre finanzas públicas, son similares a las que sostuviera el doctor Eligio Ayala, en su inmensa tarea de saneamiento de nuestro economía, preferentemente, en lo que concierne a la buena moneda. Esto último se aprecia, tanto en "Arado, pluma y espada", como en otro de sus libros, "Pro Patria", publicado en Barcelona (España), en 1912. Reitera sus aseveraciones en el "Discurso Político contra la Anarquía", que vio la luz por primera vez, en Asunción, Imprenta Sudamericana, 1922, y por segunda oportunidad en la colección "Cuadernos Históricos" del Archivo del Liberalismo, en agosto de 1989, con el concurso de la Fundación Friedrich Naumann, organismo de cultura política del Partido Liberal de Alemania. Un pensamiento del propio doctor Cardús Huerta, puede servir de epílogo a este trabajo: "No estancar la patria en el partido y el gobierno, sino servir de ellos, para estimular la cultura del pueblo".
Asunción, Mayo de 1997.
MANUEL PESOA
INTRODUCCION FINALIDAD COLECTIVA: SU VARIABILIDAD - SU DETERMINACIÓN POR LAS NECESIDADES ECONÓMICAS - IDEAL DE LAS NUEVAS NACIONALIDADES: MODO DE DETERMINARLO - PLAN DE ESTE LIBRO
Toda actividad tiende a un fin, que es la razón de su existencia y el regulador de su desenvolvimiento. La actividad consciente influye sobre el fin impuesto, o aceptado, variándolo o cercenándolo, pero no podría suprimirlo sin extinguirse ella también.
Existe actividad, y por ende fin, desde las células originarias hasta los organismos que integran; sólo que aquellas están destinadas a fundir sus energías en una finalidad común y superior, que siempre obedece a la idea directriz que preside el desarrollo del ser. No hay organismo, según Claudio Bernard, en el que la existencia misma y su desarrollo no impliquen esa idea directriz. En el organismo social, tanto como en el fisiológico, es forzoso converger todas las energías individuales hacia el fin colectivo común.
La conquista, el imperialismo, la conservación de las dinastías, la hegemonía de las razas, las propagandas religiosas, etc., han constituido esa fuerza directriz que ha caracterizado el espíritu político de Roma, el místico de los países del Oriente, el dogmático de las naciones medievales, etc., y cuyas manifestaciones más frecuentes fueron las guerras para el predominio de la fuerza y del valor militar, muchas veces sin otro fin que la gloria de las armas. Y así como tuvieron las primitivas agrupaciones humanas el "leit-motiv" de la civilización que desarrollaron, le tienen también las viejas naciones que figuran actualmente al frente del mundo, pero con la notable diferencia de que ya no pueden perseguir la finalidad superior a costa de una clase de individuos y en bien exclusivo de otra, sino a expensas de todas y para el bienestar social, habiéndose descartado de entre ellas las guerras puramente religiosas y de razas para dar paso a las cuestiones económicas.
La idea madre de las viejas agrupaciones humanas ha hecho una larga evolución y si en los siglos pasados se batieron por la conquista de territorios para extender los límites de sus respectivas soberanías y por antagonismos religiosos y de raza, actualmente, gracias a la cultura general y a las necesidades sociales, acrecentadas con el curso del tiempo, han variado la causa de sus rivalidades, apoyándola en la preponderancia mercantil y marítima para aprovechar el excedente de vitalidad que las perjudica dentro de sus fronteras propias.
Esa idea madre debe también existir en los países nuevos por ser indispensable para cimentar la nacionalidad, que implica la idea de organización y de vida moral colectiva, y porque sin ella no tendrían razón de existencia y estarían condenadas a desaparecer, fusionándose en otros organismos más potentes y definidos.
Para constituir una nacionalidad son insuficientes la demarcación de sus fronteras territoriales y la soberanía de su población; es preciso hacerla vivir dotándola de un alma a cuyo influjo la colectividad de individuos se transforme en esa unidad moral que se llama patria.
El alma de una semejante transformación no es más que el ideal concebido por la conciencia común y realizado por la voluntad colectiva siempre en acción.
En las viejas nacionalidades los vestigios de esa conciencia común se pierden en la niebla de los siglos y apenas si los eruditos consiguen reconstruirla con los elementos de la raza, la religión, las costumbres, las tradiciones y el proceso de formación de los idiomas. Pero en los países americanos, donde la población va a ser un conglomerado del residuo de todas las razas, donde todas las religiones tendrán su culto, las costumbres no están todavía definitivamente formadas, las tradiciones escasas y el idioma adoptado ¿cómo encontrar los gérmenes de esa conciencia común? ¿En qué consiste el ideal generado por ella? ¿Qué fuerza directriz ha de encauzar el poderoso esfuerzo de organización y de adaptación de todos los aportes extraños? ¿El viejo ideal de gloria y de inmutables principios con que después de su emancipación soñaron en constituirse, o con uno más humano que consulte las necesidades sociales?
Cuando fraccionaron el imperio colonial de España, procedieron impulsados por el ideal de la independencia política y se organizaron contando con la población existente, una sola religión y los prestigios conseguidos en la lucha contra la metrópoli y entre sí mismos, forjando ideales de gloria bajo la acción de una fuerza directriz esencialmente guerrera, que si ha servido para fecundar las nacionalidades no ha sido suficiente para desarrollarlas, por lo cual muy pronto se vieron obligadas a buscar en los elementos extraños los principales factores de la vida nacional, admitiéndolos con su enorme variedad étnica y psico-sociológica, de donde ha resultado la ineficacia de los primitivos ideales, sin que para la constitución de los nuevos pueda recurrirse a la religión, que es variada, a las costumbres, que aún no existen, al idioma, que es ajeno, a las razas, que son muchas, ni a las tradiciones, porque siendo los elementos de la población de tan distintas procedencias, no tienen para qué entretenerse con las ilusiones de un pasado que no les es común, y sólo viven preocupados por las condiciones de la vida real.
Con tales elementos, la verdadera conciencia común y el ideal de los países nuevos no pueden todavía ser históricos, porque no ha habido tiempo para formarlos definitivamente, y debe buscárselos en su ambiente de vida presente y en las aspiraciones del porvenir.
Los aportes extraños obedecen al imperio de la necesidad económica, que traslada de un punto a otro el factor de la población y de la riqueza, y el plantel propio obra guiado por la esperanza de un mayor rendimiento, todo lo cual contribuye a establecer en las sociedades americanas un nuevo molde orgánico-jurídico, cuyos términos antagónicos vienen a ser las necesidades económicas, de un lado, y la justicia social, del otro.
La indagación de las cuestiones relativas al ideal positivo de las nacionalidades de América puede contribuir para que se considere como un criterio más práctico el destino que ellas tienen realmente, robusteciendo la solidaridad de origen para apagar en lo posible ciertos antagonismos injustificables y propender a la unificación de los esfuerzos aislados en pro de una misma civilización.
Nada más a propósito a este objeto que una ligera reseña de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en las nacionalidades formadas por la inmigración de todos los pueblos, para indicar sus elementos constitutivos y la fuerza directriz que los ha fundido, o está por fundirlos, en una verdadera entidad política, con fisonomía e ideales propios y energía suficiente para abrir nuevos rumbos a la humanidad.
Son muy instructivos sobre el particular los ejemplos de los Estados Unidos de América, ya constituidos definitivamente, y de la República Argentina, que está evolucionando, los unos al norte con el plantel de la raza anglo sajona y la otra al sur con el de la raza latina, como si los azares del tiempo quisiera reproducir en los mismos puntos cardinales, pero sobre otro continente, la florescencia de dos razas cuyos troncos fructificaron en Europa las mejores semillas de la cultura y civilización cristianas.
En los lineamientos generales de la constitución y organización de uno y otros país caben todas las cuestiones de raza, caracteres y modalidades de los anglo-sajones y de los latinos, así como las relativas al régimen colonial implantado por sus representantes en América, de las cuales no podría prescindirse por completo en cualquier estudio, aunque fuese ligerísimo, sobre problemas políticos americanos.
Con suma concisión, que la índole de este trabajito impone, se va a tocar esas cuestiones, señalando entre las causas que influyeron en la conquista, colonización e independencia de los países americanos, aquellas que, después del distinto origen, determinan la diferenciación más característica de la finalidad nacional de los Estados Unidos de la de los países de la América del Sur, comparando después sus factores sociales para luego referirse a la República Argentina.
Bosquejada la evolución que se está operando en esta República, y que ya le ha dado un rasgo diferencial de sus vecinas, se tratará con especialidad de las cuestiones de una de sus colindantes. El Paraguay, para concretar mejor en una de las porciones del antiguo Virreinato del Río de la Plata, la influencia histórica del coloniaje y la lenta transformación que se va operando en ella por el relevamiento de las condiciones morales y materiales de la población, de acuerdo con la situación geográfica y los aportes extraños.
AMERICA LATINA SUS ANTECEDENTES COLONIALES: FUERZA PROPULSORA DE LA CONQUISTA ESPAÑOLA - CARACTERES DE LA COLONIZACIÓN: ESPÍRITU DE MANDO, RELIGIÓN E INSTRUCCIÓN - POBLACIÓN: SUS CLASES - RÉGIMEN ECONÓMICO: EL MONOPOLIO COMERCIAL - EL APORTE ESPAÑOL EN AMÉRICA
La mayor cosa, después de la creación del mundo, es el descubrimiento de América, se dijo a Carlos V. Se le miró como un hecho providencial destinado a acrecentar la riqueza y la gloria de España, que sus conquistadores realizarían implantando el lábaro del cristianismo a trueque del oro que soñaban extraer del seno virgen de la América.
Ideal de gloria y celos de religión, según las cédulas reales, los cánones de los concilios y las predicaciones de los misioneros, impulsaron la conquista y colonización del nuevo mundo para redimir y civilizar a las tribus idólatras que lo poblaban, pero lo cierto y humano ha sido que el ánimo de los españoles no rebosaba de tanto misticismo al organizar sus temerarias empresas y más se entusiasmaron esos hombres con las visiones de el Cipango y el Dorado que con la idea de agrandar los dominios de su rey y de su religión.
Lo primero en anunciar Hernán Cortés en sus Cartas de relación a Carlos V, enviando las correspondientes remesas, ha sido la existencia de mucho oro, como lo primero de que más diligentemente procuró informarse en Méjico, era de las minas donde se encontraba ese metal, cuya codicia llegó a obsesionar en la península a grandes y humildes, haciéndoles agradable la aventura de marcharse en su persecución. Y allá fueron nobles y plebeyos, eclesiásticos y seglares, para descubrir y poblar aquel mundo maravilloso con la esperanza de ver colmados sus ensueños de opulencia, realizando en sus afanosas correrías las más estupendas hazañas, con mejor suerte y menos romanticismo que aquel Manrique apasionado y soñador, que se volviera loco siguiendo a un rayo de luna como a la mujer ideal, porque encontraron todo el oro que querían.
Para codiciar ese oro todas las naciones se mostraron iguales, pero para las proezas del descubrimiento y de la primera conquista de América solo España tenía suficiente título, en el siglo XV y XVI por su grandeza política y el espíritu generoso y quijotesco de sus hijos. No le hubieran podido disputar entonces la supremacía en Europa, como no le disputaron la honra de abrir el primer rumbo hacia América cuando mandaba bajo su pabellón a propios y extraños, Colón, Gaboto, Vespucio, Pinzón, Lepe, Balboa, Solís, Magallanes y cien otros para descubrir las tierras que serían después conquistadas por Ojeda, Nicuesa, Pedrarias, Velázquez, Cortés, Hernández de Córdoba, Grijalva, Fernández Lugo, Quesada, Ponce de León, Pizarro, Almagro, Benalcázar, Alvarado, Soto, Valdivia, Orellana, Mendoza, Ayolas, Alvar Núñez, Irala, Nuflo de Chávez y mil jefes más. Descubrimientos y conquistas fueron simultáneos y los hombres que emprendieron ambos trabajos fueron igualmente fuertes para resistir a las inauditas privaciones y sacrificios que imponían el mar desconocido, las selvas impenetrables, los ríos inmensos y las cordilleras inaccesibles. A estos obstáculos naturales tenía que sumarse, además la oposición indígena, por la circunstancia de haberse encontrado en el centro y en el sur los pobladores más valientes y vengativos de América, con una organización superior a la vencida más tarde por ingleses en el norte, y con rudimentos de civilización que le permitían medir el tiempo, trabajar los metales, esculpir la piedra, trazar jeroglíficos y establecer postas para sus comunicaciones regulares.
Así que vencían a los indígenas y a los obstáculos de la naturaleza, los conquistadores, como buenos españoles, iban trazando la relación de sus hazañas, pues si ellos mismos carecían de instrucción, como Pizarro y Almagro, que no eran hombres de letras a lo Cortés, en compensación habían soldados como Bernal Díaz del Castillo que lo eran de verdad, para escribir la narración de la epopeya viva que amasaban con la sangre española y la de los primitivos aborígenes, como las páginas documentarias, el acta de fundación de las sociedades hispano-americanas bajo la influencia de esos dos factores: la espada y la pluma, que habían de caracterizar después todas las manifestaciones de su vida política.
Con las crónicas heroicas de los primeros conquistadores cobraron alas la codicia y el espíritu guerrero y se constituyeron tantas empresas particulares para la conquista y colonización del nuevo mundo, que en 1503, los Reyes Católicos, para fiscalizarlas, establecieron la famosa Casa de Contratación de Sevilla, base del odioso monopolio que tantos entorpecimientos había de producir a las colonias.
La Corona otorgaba privilegios a las empresas particulares para beneficiarse con la colonización. Entre las varias concesiones reales expedidas a ese fin, ofrece cierta curiosidad la que Carlos V, en compensación de sumas prestadas le dio a la Compañía Alemana de los Welser para conquistar Venezuela, en concepto puramente mercantil, con la facultad de "reducir, decía el contrato, a esclavitud a los indios que no quisieran someterse al vasallaje", porque se dio el caso de que Ambrosio Alfinger, el gobernador nombrado por dicha Compañía, fuese uno de los más inicuos conquistadores que recuerda la historia colonial.
Casi todos los empresarios eran sin fortuna, circunstancia que aumentaba su codicia y la conducta incalificable para con los indios, a quienes arrancaban el oro depositado en los templos, o los hacía servir despiadadamente. Ricos, como D. Pedro de Mendoza, eran muy raros; pobres, como Pizarro y Almagro, que se vieron obligados a buscar un socio capitalista para la conquista del Perú, eran los más. "Todos eran tan orgullosos como pobres, dice Oviedo, y tan sin hacienda como deseosos de alcanzarla," y creyeron a bien de buscarla a sablazo limpio. ¡Lástima grande, porque sin los horrorosos procedimientos usados de Cortés a Pizarro, la conquista dé Méjico a Chile sería la cruzada civilizadora más estupenda de la humanidad!.
El amor propio nacional se ha disculpado de ese excesivo rigor con el que también usaron los ingleses en América, en la India y en Australia, los alemanes y los italianos en África y los franceses en la Indochina, pero la capa de religión con que se ha querido velarlo, lo ha hecho repugnante, pues cuando los soldados cedían ante la iniquidad, como en el caso de la condenación de Atahualpa, eran los sacerdotes quienes reclamaban la ejecución. Gracias que no eran todos igualmente inexorables y que los pobres indígenas tuvieron defensores como Bartolomé de las Casas, cuya conducta, más que la crueldad de los conquistadores y de los religiosos, debe ser tenida como la regla humanitaria de los españoles.
Hubieron conquistadores de buenos sentimientos que pensaron civilizar paulatinamente a los indígenas por medio del comercio y de la religión, viviendo mientras se pudiera en paz y amistad con ellos, pero, o sus compañeros no le permitieron seguir esa conducta, o carecieron de recursos para establecerla. Rodrigo de Bastidas quiso proceder de esa manera en la conquista de Costa Firme y prohibió que se engañara, ofendiera y maltratara a los indígenas, pero los aventureros que le acompañaban no pensando más que en enriquecerse lo más pronto posible por medio del despojo y de las extorsiones, se conjuraron contra él y lo cosieron a puñaladas.
La historia de la conquista abunda en actos parecidos y fueron innumerables las contiendas sangrientas generadas por la codicia y el deseo de mando, entre los mismos peninsulares. Ojeda y Nicuesa riñeron sobre Jamaica; Pedrarias y Balboa, sobre Panamá, Pizarro y Almagro, sobre el Perú; etc., etc. Y de los actos de indisciplina, puede decirse que constituyen la trama de la conquista. Cortés, comisionado por Velázquez, se pronunció contra él e hizo para cuenta propia la conquista de Méjico; Olid, comisionado por Cortés, se declaró independiente para conquistar Honduras; Las Casas y González Dávila, sometidos y tratados generosamente por Olid, se conjuraron para asesinarlo; Núñez de Balboa se pronunció contra Enciso; Pizarro, contra el Gobernador de Panamá; oficiales y soldados contra Alvar Núñez, etcétera, etcétera.
El espíritu de mando autoritario y de indisciplina, que desde los tiempos legendarios del Cid caracterizaba la historia de España, transponía el mar en busca del oro y de nuevos dominios para ostentar el aire señoril y extender el vasallaje, ejerciendo la más funesta influencia en el carácter de las futuras sociedades, cuyas fundaciones iban marcando de trecho en trecho con las inmolaciones y las discordias más espantosas.
Ansias de riqueza e ideal de dominación y de mando, a los que se mezclaban los celos religiosos, fueron las fuerzas propulsoras de la conquista de América para los españoles, cuyos soberanos, por el consorcio de la hija de los Reyes Católicos con el Archiduque Felipe, iban a extender su poderío hasta los confines que ensoñó Quintana:
Do quiera España; en el preciado seno
de América, en el Asia, en los confines
del África, allí España. El soberano
vuelo de la atrevida fantasía
para abarcarla se cansaba en vano;
la tierra sus mineros le rendía,
sus perlas y coral, el océano.
Y donde quier que revolver sus olas
él intentase, a quebrantar su furia
siempre encontraba costas españolas.
La colonización se hizo bajo los mismos auspicios de la guerra con que se había extendido la conquista, fundándose, más que ciudades, campamentos para beneficiar en las minas y otros laboreos el brazo indígena. Su carácter era marcadamente militar y absoluto, abriendo en dos porciones los cimientos de la sociedad: de un lado, el señorío, y del otro, el vasallaje, sin contemplaciones del poder al sometido.
Los ayuntamientos que se establecieron en los principales centros eran sin libertades comunales, como en España donde habían sido derrotados y ejecutados los comuneros, implantándose el régimen del más grande despotismo como norma del gobierno colonial.
La Corona se despachaba a sus anchas imponiendo tributos, nombrando funcionarios y prescribiendo leyes, y como se fuesen acumulando estos trabajos, en 1524, habida en cuenta la necesidad de que una corporación permanente se cuidase de tan graves asuntos, Carlos V creó el Consejo de Indias para el despacho de las causas, mercedes y demás asuntos relativos a los dominios de América, delegando su autoridad en virreyes y capitanes para el gobierno de tan lejanas comarcas. De esta manera el vastísimo imperio colonial llegó a dividirse administrativamente en los virreinatos de Méjico, Perú, Nueva Granada y Río de la Plata, y en las capitanías generales de las Antillas, Guatemala, Venezuela y Chile, con más doce Audiencias para la administración de justicia.
Las leyes de Indias, elaboradas para el gasto de tantos y tan diversos grupos sociales, si bien inspiradas en buenos propósitos, no siempre fueron convenientes, y sobre todo, tropezaban con la caprichosa aplicación de los virreyes y magistrados que salían de la península, salvo rarísimas excepciones, con el afán de enriquecerse a toda costa, pervirtiendo de tal modo el ambiente en que se moldeaban los hábitos gubernamentales y los caracteres políticos de la población nativa con una práctica viciosa y corrompida, que después no ha podido reaccionarse contra ella por el mero cambio de régimen.
El factor religioso no ha desempeñado en la colonización española el brillantísimo papel que tuviera en la anglo-sajona, porque el culto mecánicamente repetido no destilaba la esencia moral de sus dogmas, sino arraigaba el clericalismo retrógrado con la institución de sede metropolitana en Santo Domingo, Méjico y Lima y sufragáneos en todas las poblaciones importantes, bajo la permisión del rey, que era el patrono de todas las dignidades y beneficios.
Sin aceptar el juicio de los que, como John Chamberlain, creen que la verdadera religiosidad no ha existido nunca en España, sino fanatismo arraigado en el pueblo por la conveniencia de la Corte, se puede afirmar, sin embargo, que los españoles inculcaron el ánimo de la población nativa en América los temores al infierno más que las dulzuras del Cristianismo y la superchería de los amuletos en vez de la consoladora redención de la humanidad por el hijo de Dios; de todo lo cual ha resultado un politeísmo como el de
Italia, donde se venera como divinidades la madona de cada ciudad, semejante a las imágenes milagrosas de las comarcas americanas.
Es lo cierto que la España de entonces, no solo tenía la intransigencia religiosa, sino sus instituciones protectoras, como la Inquisición, y natural ha sido que sus misioneros fuesen a América con los autos de fe y todo el cortejo ideado por el proselitismo clerical. Y el mal no ha sido solamente perseguir herejes y prohibir que los hijos y nietos de ellos pudiesen poblarla América, sino que los arzobispos y demás dignatarios seguían el ejemplo de los virreyes y magistrados para corromper a la población. No solo podría citarse en el período colonial actos de crueldad como el de aquel Menéndez de Avilés que hizo ahorcar en la Florida a hombres, mujeres y niños, poniéndoles la inscripción: "No por francés, sino por hereje", sí que también muchos actos de corrupción que no tuvieron vengadores a lo Gourgues, el cual había respondido a aquella matanza con otra de escarmiento, cuyo letrero decía: "no por españoles sino por asesinos".
La contribución de España a la población americana, aparte de los obispos y sacerdotes, consistía en una gran cantidad de hidalguelos insolventes y haraganes, segundones arruinados y sin instrucción, prófugos de los presidios y un número increíble de abogados que causaban estragos con los litigios que promovían en provecho de ellos. El mal debió notarse muy pronto, porque Balboa escribía al rey: "Una merced quiero suplicar a V.A. me haga; es que Vuestra Alteza mande que ningún bachiller en leyes, ni otro ninguno si no fuese de medicina, pase á estas partes de la tierra firme, so una gran pena que V.A. para ello mande proveer, porque ningún bachiller acá pasa que no sea diablo". Con tales elementos de colonización ocurría que el soborno y el cohecho eran la moneda corriente en las luchas y disensiones de los peninsulares y que el factor más poderoso para enriquecerse era el favoritismo. La tendencia al trabajo productivo, la explotación de las riquezas naturales que no fuesen mineras, estaban relegadas al último orden.
La población acrecía por el cruzamiento de los españoles con las mujeres indias. Otro coeficiente importante procedía de los esclavos africanos introducidos al mismo tiempo que en la Virginia, con lo cual pudieron anotarse las siguientes clases:
1° Los peninsulares y europeos de otra procedencia, que tenían en sus manos los empleos del gobierno español, o eran comerciantes. No fueron numerosos por causa de las trabas impuestas a la inmigración.
2° Los criollos blancos de la descendencia europea, que eran agricultores, negociantes, y en menor número militares, clérigos y empleados de los tribunales.
3° Los pardos, mezcla del europeo, del criollo o del indio, con el africano y sus derivaciones, que se dedicaban a las artes útiles, desestimadas por los primeros como serviles.
4° Los indios sometidos, que conservaban sus costumbres y estaban repartidos en las encomiendas y en las minas.
5° Los esclavos negros, que fueron introducidos con el pretexto de conservar la raza indígena y que estaban dedicados al laboreo de las minas.
6° Los indios independientes, con sus costumbres y organizaciones muy diversas.
Estos elementos étnicos fueron observados tiempo después por Humboldt y Bompland y constituían, según Baralt y Díaz, clases separadas por el alto valladar de las leyes y de las costumbres. Los españoles ocupaban los más altos cargos de las colonias y miraban a los criollos con orgulloso desdén, como si no fuesen los descendientes de ellos mismos. Los criollos, a su turno, se quejaban del nepotismo imperante, si bien los que poseían fortuna, figuraban en el ejército, en la iglesia y en la magistratura. Españoles y criollos estaban mal avenidos, en tanto que los indios y los negros llevaban vida de esclavos. Según Baralt y Díaz afirman en el Resumen de la Historia de Venezuela, los indios salvajes y nómadas se encontraban en mejores condiciones que los sometidos al régimen colonial, porque no estaban tan oprimidos y degradados y podían manifestar libremente la inteligencia y las virtudes de su raza. La población, constituida por semejante mezcolanza, no estaba regulada por reglas justas y uniformes, que pudiesen generar hábitos conservadores, siquiera no fuesen de libertad, sino por medidas despóticas y caprichosas.
La instrucción pública tenía por principal fin el mantenimiento del espíritu de obediencia a la corona y a la religión. En el libro I, títulos del XXII al XXIV, de las Leyes de Indias, están consignadas las disposiciones relativas a la enseñanza en las colonias, que no obedecía a ningún plan útil y era severamente dogmática. El curso elemental se daba en las escuelas conventuales y el superior en las universidades, que fueron de carácter oficial algunas (las de Méjico y Lima) y otras establecidas por el clero con permiso de la corona, como la de Córdoba. Leer, escribir y rezar. Sobre todo rezar, era el objetivo de la enseñanza primaria. El de las Universidades consistía en graduar para el clero y la magistratura. Con no estar bien atendida en ninguna parte, era notable la superioridad educacional en las colonias del centro, donde existían más elementos de cultura que en el Sud, esencialmente de carácter religioso y literario.
Pero si la instrucción no era buena, estaba mal distribuida y la prohibición del comercio de libros impedía la propagación de los conocimientos liberales, siquiera podían gustarse los libros clásicos y despertarse la curiosidad científica de algunos espíritus privilegiados, mientras que la actividad económica de las colonias estaba coartada por las trabas y restricciones de todo género. No todas las mercancías podían ser introducidas, los barcos debían reunir requisitos determinados, los extranjeros necesitaban permiso del monarca para entrar y los comerciantes de Cádiz y de Sevilla tenían tales privilegios que no ha podido idearse un régimen más contraproducente para el desarrollo de las colonias. Ese régimen se fundaba en el monopolio a favor de la metrópoli y en el aislamiento de las colonias entre sí. Un puerto en España y otro en el istmo de Panamá eran los declarados abiertos legalmente para el intercambio comercial, de modo que los productos del Río de la Plata, por ejemplo, tenían que ser conducidos por tierra hasta el Pacífico para su expedición a España y vice-versa con las mercancías españolas.
El malhadado régimen de monopolio implantado por España, lejos de producir cierta solidaridad económica entre las colonias, que hubiese mantenido la cohesión de ellas en la época de su emancipación, servía más bien para estimular los gérmenes separatistas que la división administrativa y la política de los virreyes habían sembrado. Maldito para lo que sirvieron las incalculables riquezas que encerraban las colonias bajo el régimen económico que sacrificaba tan inmensos territorios al interés de un grupo de mercaderes privilegiados y que fomentaba el descontento de los pobladores, divididos en clases por la soberbia de los peninsulares. El oro, la plata y el sinnúmero de producciones indígenas, bajo ese régimen, en vez de servir para las necesidades de Europa, solo produjeron calamidades. Concedido el comercio a una ínfima parte de los comerciantes de la península, las producciones no pudieron adquirir la valorización y el incremento que da a los artículos el mayor consumo, y el resultado de la limitación caprichosa en el número de compradores ha sido que la riqueza americana quedase sepultada en la tierra o fuese vendida a ínfimo precio.
El gobierno español tuvo el delirio de poseer mucho dinero para alimentar sus guerras en Italia, en los Países Bajos, en Alemania, en Francia, urbi et orbi, con la megalomanía de un imperio cristiano universal, y en consecuencia, solo pensaba en extraer de sus dominios americanos el oro y la plata que le ofrecían en abundancia. Puso trabas al comercio, excluyendo a los extranjeros y a la mitad de los españoles para concedérselo a la otra mitad, bajo restricciones odiosas, y no permitió a los americanos fábricas de manufacturas conocidas en Europa y el cultivo de las producciones que podía enviárseles de la península. La América era para la explotación real y no debía mantener relaciones de intercambio más que con España, ni aún de colonia a colonia.
Alberdi ha bosquejado el régimen en los siguientes términos: "En la incomunicación y el aislamiento de las poblaciones unas con otras, y de los países extranjeros. En la ausencia de todo comercio y de toda industria. En la falta de caminos y de puentes. En la elección de malos puertos, mantenidos por sistema en mal estado, como para hacer efectivas aquellas prohibiciones. En la exclusión de toda inmigración libre de extranjeros. En la ausencia de todo trabajo productivo y de capitales ocupados en producir. En la aduana exclusiva y prohibitiva de todo comercio libre. En la inseguridad, lentitud y carestía de la posta, o de los correos".
España se creía rica con el oro y ni sospechaba que la superabundancia de dinero y de frutos, que no podían comerciarse libremente, traerían su ruina, excitando los celos y codicias de las otras naciones que, tarde o temprano, le disputarían la presa, como ya se disputaban su comercio los corsarios y filibusteros ingleses, holandeses y franceses. El ataque de éstos obligaba a las naves mercantes a proveerse de artillería y motivaron la fortificación de los puertos más importantes. Los filibusteros y piratas Drake, Cavendish, Morgan, Duncan y Coz fueron los primeros en atacar el monopolio de España, obligándola a mantener escuadras enteras en su persecución. Luego Inglaterra, Francia y Holanda quisieron disputarle por la fuerza los extensos dominios que había conquistado y colonizado, y si bien no se los dejó arrebatar, perdiendo únicamente algunas islas de las Antillas Menores y Jamaica, en cambio, esas aventuras le reportaron muchos perjuicios y la distracción de fuerzas importantes. Pero más perjudicadas salieron las colonias, que por la obsesión monopolizadora de España, perdieron irreparablemente más de dos siglos en el desenvolvimiento de la riqueza y de la cultura sud-americanas. Cuando Inglaterra y Holanda pugnaban por abrir al comercio universal las grandes vías de su desenvolvimiento, los teólogos y doctores españoles sostenían todavía que el océano Atlántico surcado por Colón era parte del dominio real.
En resumen, la colonización española se ha caracterizado por su absolutismo político, su intolerancia religiosa y su monopolio comercial. El espíritu de mando autoritario y el del proselitismo clerical primaron sobre la actividad económica.
Culpas del tiempo son y no de España, dijo el poeta, y de los precedentes, pudo alegar en su excusa, pues, es bien cierto lo que afirma Le Bon en La Psychologie Politique et la défense sociale, de que los procedimientos de colonización usados desde la época romana no pasan de dos: 1° Conquistar por la fuerza a un pueblo para arrancarle sus tesoros, vendiendo a los habitantes, y recomenzar el pillaje luego de restaurado el país, y: 2° Explotar a las poblaciones conquistadas por intermedio de gobernadores que opriman con las cargas y exacciones. Uno y otro procedimiento se han sucedido en América, de los cuales el segundo hubiera dado mejores frutos mediante una aplicación inteligente. Por falta de esta ha nacido con el tiempo el tercero, más ingenioso e incruento, que consiste simplemente en recoger los beneficios de un país, dejando a los otros la tarea de gobernarlo y la carga de defenderlo, cuya paternidad en vez de atribuírsela a los alemanes, como lo hace Le Bon, debiera asignarse a la falta de actitudes políticas de las poblaciones explotadas.
La idea de explotación ha sido siempre inherente a la de colonización, y no son los españoles los únicos culpables de haberla ejercido despiadadamente en el mundo. A España le cupo la misión histórica de colaborar en el descubrimiento de un nuevo continente y de poblarlo con sus hijos, extendiendo desmesuradamente los dominios de la soberanía real y la influencia del catolicismo. En la realización de tan colosal empresa puso todos los factores políticos y morales de su raza, pues si requirió los tesoros de sus colonias, también contribuía para hacerlas habitables.
Con los impulsos generosos de la raza, sus indudables cualidades intelectuales y artísticas, su pujanza, su sobriedad y su nobleza señorial, fueron sus escasas condiciones para el gobierno, su perezosa voluntad para las luchas económicas, y su espíritu autoritario y dominador. Actividad ruda y firmeza de voluntad no ha tenido nunca España como los países del norte de Europa, pero en sobriedad, inteligencia despierta e imaginación sin rival, los superó siempre. España, por eso y porque nunca se la dedicó libremente al trabajo productivo, no ha conseguido preponderar su rol económico y comercial. Es cierto que en el siglo XVI desarrolló su comercio con América y culminaron sus industrias con los célebres paños de Segovia y de Béjar, los cueros de Córdoba, las sedas de Toledo y de Valencia, la cerámica de Valencia y de Mallorca, inimitables entonces, pero como desaparecieron con su poder político, hay motivos para suponer que la causa del florecimiento estaba en otra parte que en las actitudes económicas francamente desenvueltas de la población. Puede decirse, por el contrario, que ni en las épocas de su mayor preponderancia ha sido España un gran emporio comercial. "Han abundado en ella los aventureros, dice Chamberlain en El atraso de España, los hombres osados y de corazón que han ido a hacer fortuna al otro lado de los mares, pero a hacer fortuna con la espada, a tremolar las cruz sobre las altas cumbres de los Andes". Ahora mismo, con un territorio y una población más considerables que los de Bélgica, Suiza y Holanda reunidos, ofrece menor intensidad de vida económica y comercial en menor escala internacional que cualquiera de aquellos países, y eso que tiene la enorme ventaja del idioma que ha enseñado a hablar en América y en Oceanía, y aun en Asia y África. Es natural pensar que si por el monopolio y el absolutismo tenía convertido en mercado suyo a las colonias, para casi perderlo después de la emancipación general, haya sido por carecer de las condiciones económicas indispensables para mantener su influencia en el mercado libre, condiciones de las que sistemáticamente se alejaba a las poblaciones más activas de la península por medio de las prerrogativas comerciales, la desigualdad irritante y las gabelas que ideaba el régimen tras los más ilusorios ideales políticos y religiosos. Y, pues, careciendo de una finalidad económica permanente, España no podía imbuir en sus colonias el sentido del progreso material, por más riqueza que apeteciese, ni encauzar la actividad naciente de las sociedades nuevas hacia rumbos positivos y estables, por más pujanza que demostrase para la guerra. La sola codicia de oro nunca ha sido potencia creadora de riqueza, y el valor y la guerra, si son medios de aplicación transitoria, tampoco implicaron los factores permanentes del bienestar nacional.
Bien que las excusas del tiempo invocadas por el poeta, podrían disculpar el régimen del monopolio, que, como en España otras potencias lo aplicaban, para los actos políticos habría que implorar el mejoramiento de los caracteres de la raza, porque si aquellos errores económicos pueden cargarse a los siglos, esos otros provienen del fondo absolutista, no removido por el proceso histórico de tan largo período.
Todos los adolescentes hispano-americanos renuevan las vibraciones del alma española al leer las aventuras romancescas de los conquistadores, sea admirando la resolución de Cortés al quemar sus naves, o aplaudiendo la temeridad de Pizarro al trazar en la arena la línea divisoria de los valientes aventureros, o sonriendo con el espíritu quijotesco de Balboa al tomar posesión, bandera y espada en mano, "del Pacífico, las tierras que bañara y las islas que contuviera", como sienten pujante el alma americana con la lectura de los episodios de Cuba, cuando Cánovas, pensando continuar la historia de su patria, decía que no se abandonaría aquella isla sin haber empleado "el último hombre y el último peso".
Este espíritu de dominación, absoluto y cruel en el duque de Alba, absoluto e intransigente en Cánovas, dos personalidades bien diferentes por la época y la cultura de los sentimientos, ha tenido un fondo perdurable no batido por los siglos. Con él colonizó España todos sus dominios y persiguió a las otras nacionalidades hasta donde llegaban sus huestes. "¿Qué le habría sucedido a Inglaterra, pregunta Pompeyo Gener, si la famosa Armada no se hunde destruida por los vientos?". Desgraciadamente el espíritu de dominación ha estorbado la tendencia al trabajo productivo y paciente, inclinando a España hacia el lado de los cortesanos, el clero y los militares, a expensas de los productores de la riqueza. "España vivió durante dos siglos, escribe el escritor citado al estudiar la decadencia nacional en el libro Cosas de España, del robo y del exterminio ejercido en ambos continentes por sus virreyes, únicos medios con que podían subvenir sus inmensas necesidades el altar y el trono. Este estado de cosas produjo varios resultados. Primero, el que los españoles se acostumbraran a la holganza, viviendo, los que servían al rey y los que servían a la Iglesia, de los valores que les llegaban de todas las posesiones españolas. Y la mayoría de la nación eran clérigos o militares, o dependientes de éstos. Después, el que el carácter, ya asáz endurecido por las continuas guerras civiles y de la reconquista, acabara de endurecerse con el estado militar permanente. Por otra parte, a causa de la monarquía universal, el español adquirió una altanería y un énfasis insoportables. A partir de aquí, empieza a considerarlo todo inferior a lo suyo; toda opinión que en algo le contradiga le parece falsa; créese posesor de la verdad absoluta e indiscutible y desprecia toda razón, toda observación y todo invento, como una impertinencia. Aun hoy día encuéntrase vestigios en la España del Sud y en la del Centro, de una tal manera de pensar, hasta entre individuos que por su posición deberían tener una psicología diferente. Con esa altanería y la facilidad de vivir sin trabajar, con solo servir al altar y al trono, toda profesión, industria o carrera, que no fuera la militar o eclesiástica, o estuviera en estrecha relación con alguna de ellas, fue considerada como inferior y propia de gentes mal nacidas; y se dijo que el que trabaja venía de mala sangre".
Esta psicología, absolutista hasta en sus manifestaciones liberales, ha engendrado el patriotismo español, orgulloso y altivo para con los otros pueblos, manso y complaciente dentro de casa, con la propensión de flamear su enseña gloriosa suprimiendo todas las organizaciones libres y de no transigir con las necesidades ajenas, desechando las provechosas lecciones de su propia historia. Cuando Cuba, con el cansancio y la ineficacia de sus guerras pedía lo que Inglaterra después de la rebelión del Canadá, había concedido a sus colonias, sin regatearlo demasiado, Cánovas defendía con tesón la política secular de su patria. "Nuestra soberanía jamás se extinguirá en América, porque Cuba será siempre española. En tanto no me falte el apoyo de Dios, la confianza de la Corona, el voto del país, que yo espero ver unido sin distinción de opiniones y de partidos, persistiremos en nuestro esfuerzo y en nuestra actitud de negarnos a toda concesión. Si cualquiera de esos elementos me faltasen, si la nación demostrara su voluntad contraria a esos designios, si de algún modo eficaz, indudable, indicara su cansancio de la lucha, su deseo de renunciar a ella, yo abandonaría la vida pública, y por el dolor que me produciría semejante abdicación de la historia de mi patria, no resistiría mi vida física a tan gran desgracia"1.
Con semejante espíritu de colonización, muy acentuado en los siglos XVI y XVII por el fanatismo religioso y el monopolio comercial, se comprenden los vejámenes y abusos de que dieron pálidamente cuenta las Noticias Secretas de América, de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, dos tenientes generales de la Real Armada. Esas causas tenían divididas a la mayoría de las colonias en bando irreconciliables de criollos y peninsulares, que eran acaudillados por las mismas autoridades, los religiosos y las personas más influyentes de los respectivos núcleos, de suerte que los motivos de la emancipación estaban fermentando al presentarse la oportunidad de manifestarlos cuando la ocupación del gobierno de España por Napoleón, constituyéndose con tal motivo en casi todas las colonias, Juntas de Defensa, que fueron después los focos revolucionarios.
Regiones colonizadas por la guerra con los indígenas, y acostumbradas sus poblaciones a las disensiones sangrientas entre los mismos peninsulares, era natural que diesen valerosos caudillos a la causa de la emancipación, los cuales, sea ayudándose unos a otros, u obrando con entera separación, consiguieron la independencia de las colonias. Poblaciones vejadas y oprimidas, y compuestas de masas ignorantes de lo que podría hacerse, fueron guiadas por jefes que ante todo deseaban cimentar el poder de ellos mismos, lo que les impidió robustecer la primera cohesión generada por la lucha cuando la necesidad los empujó a hacer causa común. El sentimiento de independencia fue un poderoso factor en la guerra contra la metrópoli, pero contraproducente para la unión de las colonias bajo un gobierno general que asegurase la conquista de mayor fuerza y prosperidad en lo porvenir. Por otra parte, la lucha no fue para salvaguardar los derechos y libertades de que hubiesen gozado anteriormente, sino para establecer lo que ignoraban, de forma que las nuevas instituciones condicionasen la sociedad preexistente con todos los vicios políticos heredados. Esa sociedad, con sus distintas clases, era bastante uniforme en las colonias, pero los modelos institucionales a adoptarse variaban indefinidamente con la versatilidad y conveniencia de los libertadores. De esta manera la dominación española iba a fraccionarse por obra de los antecedentes coloniales y del carácter político heredado.
1 Enrique Piñeyro. Cómo acabó la dominación de España en América, pág. 125.
LAS CAUSAS DE LA DISGREGACION HISPANO-AMERICANA
SU EXPLICACIÓN CORRIENTE: LA RAZA Y EL GOBIERNO COLONIAL - OTROS FACTORES HISTÓRICOS: SUS DIFERENTES ASPECTOS - FALTA DE UNA SOLIDARIDAD COMERCIAL - TENDENCIA GUERRERA DE LAS COLONIAS
Se sabe que los Estados Unidos, después de su independencia, realizaron una gran unidad de todas las autonomías locales, mientras que los pueblos hispano-americanos fraccionaron en varias autonomías los diferentes grupos de la dominación colonial. ¿Cómo explicar satisfactoriamente que la soberanía política haya producido consecuencias tan diametralmente opuestas en las colonias de un mismo continente?.
Diferencias de raza, gritan todos. La decadencia latina y la anarquía y desorganización de los pueblos hispano-americanos comparadas con la hegemonía de las naciones anglo-sajonas y el ordenamiento de sus colonias, ha generalizado la creencia de que la buena o mala suerte de los estados es debida exclusivamente, a las aptitudes de las razas, deficientes en unas y excelentes en otras. El estudio de estas cuestiones ha llevado hasta justificar la intervención de los pueblos, de razas que se dicen superiores, en la administración de los débiles, diciéndose que la guerra no es sino una forma aparentemente bárbara de civilizar a los pueblos en decadencia. Más aún, se ha formulado una teoría "de las razas incompetentes", tratándose de fundamentarla en la filosofía general de la historia para convencer a los amenazados de la conveniencia que reportarían las agresiones del nuevo imperialismo. El factor de la raza ha cobrado tal preponderancia en el concepto de los psicólogos, que en el día constituye la base de los estudios políticos y educacionales, haciéndose premisas de los países americanos para tirar la conclusión hacia es trasplante británico y en mengua del ibérico.
Pues, fundado en la raza, se explica la unión anglo-americana por el espíritu de solidaridad y de trabajo, de asociaciones libres y costumbres liberales, que regula toda su energía, tanto colectiva como individual; y el fraccionamiento hispano-americano por el espíritu particularista y de abandono, de absolutismo y de mando autoritario, que caracteriza todas las manifestaciones de su actividad, tanto política como material.
Por otro lado, fijándose en las divisiones administrativas que los reyes españoles establecieron para el cómodo gobierno de sus colonias, desparramadas sobre una extensión muy considerable, y en las circunstancias locales de cada grupo y en las ocasionales de su fundación por diferentes conquistadores y de su independencia por los nativos bajo la dirección de los caudillos regionales, se explica naturalmente que el uti-possidetis territorial, existente como jurisdicción del mando en la época de la dominación española haya podido determinar las fronteras de varias nacionalidades a raíz de la emancipación general. Fundados en estos antecedentes se puede estudiar el grado de concreción social de cada uno de los grupos coloniales, de homogeneización peculiar operada por la acción de unos mismos factores-étnico, religioso, lingüístico, económico y educacional- bajo la influencia geográfica, para determinar los caracteres divergentes elaborados durante los siglos de la dominación española en las diversas agrupaciones como los cimientos de otras tantas nacionalidades.
Pero ni la raza, por sí sola, con respecto al fraccionamiento operado, suministra la buena explicación, porque se han ofrecido muchos casos y en el día mismo existen, de que razas de muy diversa índole se han unido por el interés común, o por la fuerza, para constituir grandes entidades políticas, ni el uti-possidetis y los accidentes personales de la conquista y de la emancipación satisfacen debidamente, porque regiones que fueron primitivamente conquistadas, colonizadas, administradas o emancipadas por unos mismos hombres están formando soberanías diferentes en la actualidad.
Sin duda esos elementos son de la más grande importancia para la fundación científica del proceso político contrapuesto elaborado entre los angloamericanos y los hispano-americanos, pero no son suficientes. Debe completárseles con las modalidades de los factores históricos -no escuetamente considerados- que influyeron en la conquista y colonización de ambas partes de América, y con la fuerza directriz inicial que encauzara el proceso de formación de las nacionalidades que las pueblan ahora.
Bosquejando el origen diferente de los pueblos de ambas partes y de las formas peculiares, que, por fuerza de las circunstancias históricas, han tomado la conquista y colonización de los ingleses y de los españoles, se han reseñado brevemente en las páginas anteriores sus caracteres y dinamismos esenciales. En el norte los fines económicos predominaron sobre los religiosos y políticos, de donde la necesidad de producir la riqueza y de comerciarla ha sido la fuente más fecunda de solidaridad; y en el sur el espíritu de mando y de fanatismo se sobreponía al del trabajo, de donde las inicuas explotaciones y las trabas para el comercio tenían que ser la fuente aún más fecunda de guerras y disensiones.
En las dos colonizaciones influían los mismos factores, deseos de riqueza, de expansión política y las creencias religiosas, pero con caracteres y modalidades tan opuestos que cuesta trabajo para encontrarles analogía en sus manifestaciones. Deseos de riqueza impulsaron a los colonizadores de todos los tiempos e igual los tuvieron ingleses y españoles en América, solamente que los primeros quisieron producir trabajando y los otros aprovechar la que encontraban. Y ocurrió lo que en todas partes ha ocurrido; la prosperidad y el engrandecimiento de los que en la lucha por la vida produjeron la riqueza y la decadencia y el empobrecimiento de los que miraron el despojo como único origen del lucro personal: entre unos la unión solidaria para mantener los frutos del trabajo y entre los otros las disensiones al repartirse la herencia. Expansión política en América buscaron Inglaterra y España, como la buscan todas las naciones al trasponer sus fronteras, pero la una consintió las libertades inherentes a la personalidad, según los usos y costumbres de los hombres que poblaban sus colonias, y la otra impuso su régimen despótico y autoritario como norma general para todos los que habitasen sus dominios. Creencias religiosas, y muy arraigadas, tuvieron ingleses y españoles, pero los primeros vinieron a América para profesarlos libremente según su fe, respetando el fuero interno de los demás, en tanto que los otros fueron inexorables en la imposición de sus dogmas y de su culto.
Caracteres y modalidades tan diferentes del deseo de riqueza de la expansión política y de las creencias religiosas tenían forzosamente que producir causas de emancipación muy diferentes y prácticas de gobiernos muy opuestos. Las colonias inglesas lucharon por su emancipación para salvaguardar sus libertades e intereses y las españolas para adquirirlos de donde las instituciones que se dieron las unas fueron condicionadas por ellas mismas mientras que las otras buscaron instituciones extrañas para amoldarse a ellas. Si en los Estados Unidos la soberanía política, que trajo la independencia no introdujo variante alguna en la dirección de la energía social, la cual estaba ya encaminada hacia fines económicos y regulada por principios y costumbres de libertad, en las repúblicas hispano-americanas fue un cambio brusco que no respondía a los antecedentes del pueblo y que fatalmente había de abrir un largo período de transición llenado desgraciadamente con luchas sangrientas para el sometimiento de los caudillos que se enseñorearon de la población, corrompiendo más y más los gérmenes de las futuras nacionalidades con los ideales de una independencia de tribu y de una organización política fragmentaria.
De las aventuras y hazañas, más que de gentes, con que poblaron sus colonias los españoles, no pudieron surgir los deseos de paz, trabajo y bienestar como entre los norteamericanos, sino ideales de gloria y valor que pujasen aquella bravura legendaria de los primeros conquistadores. Por esto en los grupos hispano-americanos la primitiva fórmula de la nacionalidad tenía que padecer del mismo defecto, participando del carácter personal que tienen aquellos atributos que mandan encarnar en un caudillo excepcionalmente bravo, o astuto, la pujanza de todos sus coterráneos y en un solo personaje la idea de gobierno y administración, cuya asociación a las tradiciones del terruño y a las esperanzas ilusorias vendría a formar un conjunto nebuloso, que, para la masa del pueblo, constituiría la patria, simbolizada en los colores de su emblema.
Por lo mismo que todo eso descansaba exclusivamente en el sentimiento y en la imaginación, fuentes de poesía y de inefables recuerdos lugareños, sólo servía para arraigar profundamente en el pueblo el amor a su independencia, que la referiría más a su terruño nativo, el campo inmenso donde vagaba a su gusto, que a la nacionalidad cuyas fronteras ignoraba todavía. Este hondo sentimiento de independencia, más bien separatista, ha sido un gran obstáculo para converger a los diversos grupos hacia una sola organización política, tanto más cuanto que una gran parte de los hombres que los guiaban no podían tener una visión clara de la conveniencia de fundar una sola entidad robusta en vez de muchas fragmentarias destinadas a combatirse con el tiempo.
A la unidad de poder que ejerciera España sobre sus colonias no sucedió la influencia de un vínculo más imperioso que las impulsiones separatistas y de mando de los jefes que las acaudillaron para su emancipación. Los lazos del idioma no bastaban y las huellas dejadas por la soberanía anterior, después de tres siglos de dominación, eran impropias para producir una cohesión de intereses que ella misma no había mantenido a causa de su régimen despótico y de la monstruosa reglamentación del comercio colonial. Las relaciones creadas por el origen, la religión y el idioma comunes no estaban robustecidas por el comercio de ideas y de productos que crea los intereses y la necesidad de unirse para defenderlo. Por el contrario, el aislamiento a que estaban condenadas las colonias, que ni entre sí podían vincularse libremente para los fines económicos, tenía que predisponerlas para la segregación, porque al separarse no atacaban el encadenamiento natural de sus propias energías y la exaltación de los sentimientos regionales podía constituir el alto timbre de la lucha sin detrimento inmediato de los más vitales intereses de cada grupo.
Esta falta de intereses colectivos morales y materiales, en la época de la emancipación, explica mejor que la ausencia de virtudes políticas en la raza y los accidentes de la lucha, la división y anarquía sobrevivientes a la independencia de las colonias españolas.
La historia de la independencia y organización de los Estados Unidos ofrece a este respecto una lección muy elocuente que, por atañer al orden económico general, hubiera podido repetirse en las repúblicas hispano-americanas como las otras manifestaciones naturales inherentes a la conservación y distribución de la riqueza.
Las organizaciones civiles obedecen a la constitución íntima de las sociedades y están moldeadas por los hábitos de libertad o de servilismo, de la cultura o del atraso de las poblaciones, de donde resulta la inexacta aplicación de los modelos exóticos adoptados. Pero las necesidades económicas tienen manifestaciones, bajo ciertos aspectos, constantes en los grupos de más opuesta cultura y de razas muy diferentes, que tienden a producir el acercamiento de ellos, ligarlos por el interés de conservar las relaciones comerciales. El factor económico es el que ha roto el aislamiento de las naciones y generado y robustecido modernamente todo ese orden internacional desconocido en los siglos anteriores. Constituye el más poderoso vínculo de unión entre las sociedades afines, la base indispensable de la vida colectiva, de la cultura común, en el sentido que actualmente tienen esos vocablos. Es innegable su poder de unir, de hacer posible la convivencia de los caracteres políticos diferentes, amortiguando los antagonismos de raza, de religión y de costumbres. Los intereses acallan las ambiciones de otro género y las acciones y reacciones sociales provocadas por ellos, así como las conjunciones políticas en todas sus gradaciones, pueden reproducirse de un ambiente a otro sin más que repetirse las mismas causas.
Pues bien, la evolución operada en los Estados Unidos por causas económicas y comerciales hubiera podido repetirse en las Repúblicas del Sur, de haberse encontrado económicamente éstas en condiciones análogas. El proceso no sería igual ni tan importante, porque siempre las condiciones políticas conservan su influencia, pero en menor escala y con menos aprovechamiento, sería en el fondo equivalente uno al otro. Así, en vez de la constitución política, cuya adopción ha servido para muy poco, esas Repúblicas hubieran tirado por el rumbo de la evolución y organización impuesta por las necesidades económicas en los Estados Unidos. Y no ha sido por la falta absoluta de hombres directores, ni por ser la población menos ansiosa de los principios de libertad e ineducada en las prácticas del gobierno democrático, que no se ha hecho la unión federativa de los grupos adyacentes al estilo del Norte, sino por la falta de las condiciones económicas que, obrando poderosamente sobre aquellos, les hubiese interesado en una acción conjunta primero, y en una unión más duradera después.
Si España, con otra política económica, hubiese enseñado a trabajar libremente a sus colonias americanas, otra también hubiera sido la suerte de sus sucesores, los cuales, en vez de fraccionar el acervo común en tantos lotes por el prurito de reñirse, lo hubiesen posiblemente dejado indiviso en forma de tres o cuatro condominios colosales hasta que los descendientes más remotos pudieran confundir sus derechos de señorío en el amor a una grande y pujante nacionalidad.
Que semejante evolución hubiera sido posible si las antiguas colonias hubiesen tenido intereses comerciales y económicos comunes que defender, y a la soberanía del rey de las Indias hubiera sucedido no sólo la de los caudillos de pueblos todavía ignorantes de sus derechos, sino también el imperio de una necesidad y de un interés colectivo impuestos por sus relaciones materiales de vida, lo hace sospechar la historia de la formación de los Estados Unidos.
La organización del Estado federal americano ha sido el término de una evolución operada, no sin muchas dificultades, sobre los diversos organismos locales y autónomos, que al principio se resistieron a formar la unión, la cual vino solamente por obra del interés común. El sistema, en su conjunto no es más que la expansión del gobierno local autónomo; una transacción entre los derechos de los Estados, impuesta por la necesidad de constituir el poder federal. La base de este poder se encuentra en las comunas o townships, que a manera de una célula viva formaron los commonwealths para defenderse contra los indios y asegurar los frutos de su trabajo, comerciando mejor. Eran autónomos y rechazaban la constitución de una colectividad más grande, cuando una nueva necesidad de defender los frutos de su trabajo los empujó a unirse en la guerra de la independencia, cuyos motivos eran en su comienzo, más las imposiciones tributarias de la Corona, que el deseo de acabar con ella, según el testimonio de Franklin, John Adams, y de Washington mismo. "En 1774 las instrucciones de New-Hamshire, de Pensilvania, de Virginia y de la Carolina del Sur hablaban de su fidelidad al rey, y el Congreso provincial de Nueva York, al felicitar a Washington por su nombramiento de generalísimo, expresaba que el arreglo con la madre patria era el más íntimo deseo de todo americano. En Mayo de 1776, el espíritu público en Virginia repugnaba todavía a toda idea de independencia. Esta misma idea no era menos impopular que el Stamp-act en Pensilvania, en los Estados de la zona intermediaria y en los del Sur, sobre todo en Georgia. Uno de los delegados de esta última colonia al Congreso de 1776, declaraba que el hombre que propusiera la separación de su provincia correría el riesgo de ser linchado. En realidad no había más que la Nueva Inglaterra como decidida a tomar el partido de la independencia. Ella arrastró consigo a Virginia, y luego ésta a las otras. Sólo por el curso impetuoso de los acontecimientos fueron arrastrados a constituir un Estado y una soberanía sin haberlo deseado, sin sentirlo íntimamente, casi de mal grado, hasta asombrándose e inquietándose de su obra"1.
Asegurada la independencia, presentáronse sucesivamente dos problemas: la constitución de un estado federal sobre las autonomías de las colonias, primero, y luego, la tarea de elaborar el sentimiento nacional que asegurase la unidad. Y en el proceso evolutivo hacia ambos objetivos siguió predominando el carácter esencialmente económico de las colonias. El trabajo y la riqueza desempeñaban el principal rol, como la guerra y los ideales de gloria en el período equivalente de las repúblicas hispano-americanas, y así como a éstas les bastaban las declaraciones pomposas bajo el rigor de los caudillos prepotentes, a aquella sociedad económica le era indispensable la unión para asegurar la libertad de su venturosa energía.
Dejar hacer y no intervenir, la iniciativa, la actividad, una franca independencia, he ahí los más grandes bienes que las colonias angloamericanas trataron de salvaguardar cuando la necesidad les impuso una constitución común. Naturalmente, ésta tuvo que nacer resentida del individualismo a outrance que la generaba y en su primera sanción ella no fue más que un tratado exterior para defender sus intereses comunes amenazados por la metrópoli, puesto que cuidadosamente dejaron fuera de las atribuciones del Congreso Federal los derechos individuales, como son, la libertad religiosa, de la palabra, de la prensa y de la persona. Los individuos se mostraron celosos y suspicaces, así como los grupos, para salvaguardar todos los derechos conducentes al predominio de su actividad, que debía ser regulada pero sin estorbos. Por eso desconfiaban de la intromisión de un poder, extraño a su campo de labor, que podría legislar otorgando privilegios y poniendo trabas sin necesidad. De esta manera conservaron completamente, dentro de la primitiva constitución, cada commonwealth su autonomía, y a cargo del Estado federal corría únicamente la misión de salvaguardar y proteger los intereses generales, gérmenes fecundos de la nacionalidad que presentían los hombres dirigentes y de la que el pueblo no tenía aún conciencia ni remotamente. Colocados aquellos en la cima de los sucesos, sobre las preocupaciones de los Estados, pudieron discernir como verdaderos árbitros de la situación con tal clarividencia y obrar con tal decisión, que no hay otro ejemplo comparable con ese de labor política en el mundo.
La autonomía de los Estados, por ser excesiva, degeneró luego en separatismo y amenazaba con romper la unión, cuyo mantenimiento se debió, más que al deseo de aquellos, a razones de interés común sobre el inmenso territorio del noroeste, adquirido por el tratado de 1782, pues, para evitar disputas entre la Virginia, Nueva York, Masachussetts y Connecticut, que lo pedían, cada uno para sí, fue adjudicado al Estado federal como propiedad común de la unión, hasta que, con motivo de una discusión sobre asuntos comerciales y la apertura de nuevos caminos, se creyó oportuna la convocatoria de una Convención General para establecer una reglamentación uniforme al respecto. Esta convocatoria fue aprovechada para revisar la Constitución en el sentido de atribuir más facultades al gobierno federal, haciéndolo un instrumento de unión más eficaz. Cómo pudo arribarse a ese desiderátum lo explican la sabia propaganda que Hamilton, Madison y Jay hicieron en El Federalista y la hábil diplomacia desplegada para ocultar a los Estados la verdadera significación de la reforma, que, impuesta y mal consentida por algunos de aquéllos, siguió peligrando la unión, todavía sin arraigo en la opinión pública y en el sentimiento popular. La guerra con Inglaterra en 1814 estimuló ese sentimiento, fortificándolo con el orgullo de haber aparecido ante la Europa como una nación, e inculcó el régimen federal en la conciencia del pueblo sobre la noción política de las autonomías locales, que hasta entonces prevalecía. Después la inmigración completó esa obra, modificando la masa primitiva en provecho de la unión, porque los extranjeros que llegaban a sus dominios sentían primeramente la influencia del poder central y al naturalizarse se hacían ciudadanos americanos y no de New York, Pensilvania o Masachussetts. Hay que decir, sin embargo, que si la influencia de la inmigración robustecía la unión en el norte, al mismo tiempo producía el distanciamiento de los Estados del sur, donde los trabajadores europeos no podían entrar por la competencia ruinosa que les hacían los esclavos, distanciamiento que solamente pudo extinguirse con la guerra de secesión, cuyo fracaso en 1865 selló para siempre los lazos de la nacionalidad.
Vése, pues, por el ligerísimo resumen, que el principal elemento que ha obrado el prodigio de transformar, con la unión sucesiva de los townships y de los commonwealths, todas las autonomías locales en la poderosa nación actual, ha sido de orden económico. La necesidad de producir, que es el rasgo distintivo de los primeros colonos, heredados por sus descendientes, fue más imperioso que el sentimiento separatista. Este mismo sentimiento, sin ser ahogado, como nunca lo fue completamente en los diversos elementos constitutivos de la nación americana, hubiese cedido, o al menos opuesto menor resistencia, en las antiguas colonias españolas si la libertad de producir, de comerciar y de relacionarse a esos fines hubiese creado entre ellas una ligazón de intereses al mismo tiempo que la tendencia de desarrollar sus fuerzas materiales por la explotación de sus tierras vírgenes y feraces antes que la inclinación a la política literaria.
Seguramente no se hubiera conseguido una evolución igual al de los commonwealths, sinónimo de libertades civiles y religiosas, porque el factor económico por sí solo no podría contrarrestar la intolerancia y el despotismo, que constituyeron los rasgos más sobresalientes de las colonias españolas, pero a lo menos se hubiese podido evitar la constitución de tantas soberanías sobre los restos de una sola dominación. Si en la América del Norte las fuerzas económicas fueron tan pujantes para combinar y unir en una nacionalidad a verdaderas autonomías de puritanos, quákeros y católicos, fundadas por ingleses, holandeses y suecos, y que hablaban diversas lenguas, a las cuales, después, se agregaron con la Luisiana y la Florida colonias de franceses y españoles, ¿por qué, de haber existido esas mismas fuerzas, no hubiera podido formarse a lo más cuatro, o cinco nacionalidades de las colonias hispanas, que tenían exclusivamente el mismo idioma, la misma religión y fueron fundadas y mantenidas por gentes de una procedencia única? ¿Cómo explicar razonablemente que las comarcas, como Colombia, Venezuela y Ecuador, o las repúblicas centroamericanas, mantenidas bajo una federación después de su independencia, estén formando distintas soberanías, cuando en el Norte vemos irradiar la más brillante unidad sobre lugares que fueron descubiertos y colonizados por gentes de varias procedencias?
¡La raza! La falta de unidad de aquellas debe atribuirse, dicen, al espíritu español que en la península fundara un tiempo los reinos de Asturias, de Castilla, de León, de Navarra, etc., en vez de fundirse en una sola entidad, para sacudir de consuno el yugo agareno. Pero por mucho que ese espíritu haya predominado en las colonias hispano-americanas ¿acaso no existían también gérmenes de división y de discordia entre las anglosajonas? ¿No estuvieron los ingleses, holandeses y suecos, sus fundadores, constituyendo reinos separados? Si el aporte español de la Florida, y sucesivamente de Texas, California, Puerto Rico y Filipinas, ha podido transformarse bajo la influencia del ambiente económico americano; si se recuerda la aventura prodigiosa de los diez mil franceses que desembarcaron con Jacques Cartier en el Canadá y que, según Aubert, están hoy día transformados en tres millones de franceses, hablando siempre su idioma, pero modelando su actividad a la americana, orgullosos de su riqueza y de su potencia política en todo el Estado, no se puede menos que pensar en la necesidad de otra explicación, porque el factor de la raza, por sí solo, no basta.
¡Los intereses económicos! André Siegfried explica en Le Canadá la razón de la convivencia de las dos razas -latina y anglosajona, representadas por franceses e ingleses- sobre el territorio del Canadá, donde cada uno habla su idioma y mantiene separadamente su organización escolar y partidaria y su régimen eclesiástico y social. Religión, escuela, costumbres, idioma y hasta los sentimientos políticos son diferentes de una sociedad a otra, pero conviven admirablemente bajo el bienestar económico del Dominion, interiormente soberano para su gobierno propio, y exteriormente dependiente de Inglaterra para las reclamaciones políticas. Siegfried explica la rivalidad secular de ingleses y franceses sobre el Canadá, con todos los elementos peculiares de su vida social; las complicaciones, contradicciones y sutilezas del conjunto canadiense, que no alteran en lo más mínimo el orden general, defendido eficazmente por los intereses económicos, sin la ayuda del ejército. Por el contrario, esos intereses que, sobre la raza, la religión, las costumbres y el idioma, vinculan tan fuertemente a ingleses y franceses, servirán muy pronto para unir al Canadá con los Estados Unidos.
Las fuerzas económicas elaboran vinculaciones capaces de atenuar los odios más encarnizados. A raíz de la pérdida de Cuba por España, se presentó en esa isla el problema de su anexión a los Estados Unidos, o el de su independencia. Pues una gran parte de las fuerzas económicas, representadas personalmente por los peninsulares, estuvieron por la anexión, que garantizaría una mayor prosperidad. No entendían los hombres renunciar en esa ocasión a sus sentimientos ancestrales, sino deseaban garantir los frutos de su trabajo. La República Argentina, que pasó por las angustias más crueles de una anarquía devoradora, pudo afianzar la unidad de sus provincias recién cuando imprimió rumbo a su actividad económica. Y por el estilo, los ejemplos son elocuentes para ilustrar la gran importancia del factor económico en la unidad anglo-americana.
Sobre los diversos elementos etnográficos de ese conjunto, debieron de obrar muy poderosas causas de unificación para poder fundirlos en una sola entidad. Esas causas naturales no debieron ser solamente las condiciones físicas -clima, tierras feraces y desiertas, riquezas del subsuelo, etc.-, porque ellas existían también en las colonias españolas. Lo que faltaba a éstas era la actividad económica que preponderaba en las anglo-sajonas, y faltaba, porque las trabas impuestas al comercio y la intolerancia religiosa impidieron la afluencia de los hombres atrevidos y resueltos, no para la guerra que destruye y divide a los pueblos, sino para el trabajo creador que une a todos los seres. Y esa falta se la quiso suplir con las cualidades guerreras y los ideales de gloria, contrariando a los fines económicos que subyugaban la voluntad de los pueblos civilizados con más imperio que los cañones.
La fuerza directriz inicial que encauzó la formación de las nacionalidades hispano-americanas, ha sido esencialmente guerrera, así como ella ha sido esencialmente económica en los Estados Unidos. Esta circunstancia explica mejor que la raza, el por qué de la división en el Sur y de la unión en el Norte del continente americano; el milagro de la transformación de trece colonias en una nacionalidad de cuarenta y ocho estados federados, con tres cuartas partes más de territorio y veinte veces más de población; y la desgracia del fraccionamiento de un gran imperio colonial en quince o más nacionalidades antagónicas.
1 Emile Boutmy. "Elements d'une Psychologie politique au peuple americain", pág. 131.
GENESIS DE LAS NACIONALIDADES HISPANO-AMERICANAS
INFLUENCIA DE LOS ANTECEDENTES COLONIALES: DISENSIONES Y ANARQUÍA. FACTORES DEL DESMIGAJAMIENTO: LA INFLUENCIA MILITAR Y EL CAUDILLISMO. INDIVIDUALISMO Y PARTICULARISMO: SUS FÓRMULAS. CARÁCTER DEL PATRIOTISMO HISPANO-AMERICANO. LA FINALIDAD GUERRERA. JUICIOS DESFAVORABLES DE LOS PUBLICISTAS EUROPEOS
Sin la influencia de los factores económicos -la necesidad de producir y de hacer circular la riqueza- los impulsos separatistas ejercieron el rol preponderante en la constitución de las nacionalidades hispano-americanas, las cuales siguieron libremente el curso de sus antecedentes del coloniaje.
Tal semejanza existe entre los colonizadores y los caudillos de la emancipación, tan íntima armonía se observa en la psicología de unos y otros, en sus gestos y en sus acciones, que jamás la influencia histórica ha llegado a parecerse a la generación biológica a punto de reproducir los mismos rasgos de osadía, de temeridad, de bravura, de resistencia, de ambición, de indisciplina, de impiedad y de generosidad en la lucha. Absolutamente las mismas cualidades personales y los mismos defectos políticos de la raza.
Si en el período de la conquista fueron muchos los aventureros que llegaban a Méjico, a Panamá, al Río de la Plata, para descubrir y jalonear de hazañas todos los rumbos del continente, en las luchas por la emancipación surgieron como por encanto los combatientes que reprodujeron las mismas proezas y maravillas de arrojo y de heroísmo sobre una extensión de más de ciento cincuenta mil leguas cuadradas, salvando aguas y precipicios, trepando las cumbres más elevadas, sin puentes, ni caminos y sin más recursos que el atrevimiento de buscar la muerte en esos lugares. Se ha observado que cruzar los Andes como Bolívar y San Martín, soportando sufrimientos increíbles, o escalar como Sucre las ásperas laderas del Cotopaxi, sus heladas cimas y cráteres rugidores para salir a los valles de Quito y combatir en Pichincha sobre lavas volcánicas y en eminencias sólo conocidas de cóndores, era entonces empresa más difícil que la travesía de los Alpes por Aníbal o Napoleón. Y en esas condiciones se combatió del istmo al estrecho, con el heroísmo de Ricaurte o el estoicismo de los defensores de Cartagena y del Callao, sea volando parques para impedir que las municiones pasasen al enemigo o resistiendo a la peste y al hambre, más devoradores que los asaltos ¡formas de respuestas, a cual más terrible, del suicidio patriótico a la rendición enemiga! Con Ayacucho, que el 9 de Diciembre de 1824 selló definitivamente la independencia hispanoamericana, los nombres de Cumaná, Bocayá, Carabobo, Juncal, Aurima, Suipacha, Las Piedras, Tucumán, Salta, Florida, Chacabuco, Cancha Rayada, Maipú, Boyacá, Rancagua, Talcahuano, Pichincha, Bomboná, Junín, etc., recuerdan la pujanza española, que se vencía a sí misma en las filas de ambos combatientes, y la temeridad criolla, que se estorbaba en los dos bandos, pues, si habían peninsulares que bregaban por la emancipación, más hubieron americanos para combatirla.
La impiedad, de que hicieron lujo los conquistadores, armó también en las luchas de la independencia el brazo destructor de ambos adversarios. Desde el jefe español Morillo, que en Nueva Granada tenía consejos de guerra permanentes y despachaba al mayor número posible y a los más notables, como Francisco de Caldas, naturalistas, abogados, médicos, etc., jactándose de haber expurgado su jurisdicción de doctores y letrados y de haber hecho quemar públicamente todos los libros no escritos en latín o en español, para evitar la herejía, hasta aquel Benavidez, criollo pero realista, que en Chile se propuso triunfar por el terror, matando a cuantos enemigos encontraba, incendiando las poblaciones y asolando los campos, puede encontrarse a todos los representantes de la criminalidad pasional, o como Sámano, que en los delirios de su odio negro hizo fusilar en Bogotá a Policarpo Solavarrieta por haber enganchado algunos jóvenes, o como Ramírez que encabezó la sangrienta represión del Cuzco, o como los revolucionarios del Río de la Plata que fusilaban por razón de Estado.
La discordia ha sido durante y después de la lucha, como en tiempo de la conquista y colonización, la trama de los sucesos. Por su tendencia y por sus opiniones contradictorias, las poblaciones de las colonias no podían estar más divididas, pues, las había partidarias de la metrópoli y de la independencia, y entre las últimas de tendencias realistas y republicanas, centralistas y federalistas, como tampoco faltaban las contiendas entre católicos y librepensadores; todo lo cual tenía mareado el ánimo de los jefes y ha sido, con las ambiciones prematuras, la causa de grandes disensiones entre éstos. El movimiento revolucionario se extendía con su cohorte de discordias e insubordinaciones, produciendo los estragos consiguientes. El ideal de la independencia era para los caudillos ideal de mando, de preponderancia, de suplantación a las autoridades peninsulares, antes que de organización libre. Sin el concepto experimental del gobierno propio y sin los hábitos reguladores de la obediencia y del ejercicio de las facultades inherentes a la posesión del mando superior, gobernados y gobernantes tenían que excederse fatalmente bajo el nuevo orden de cosas, inaugurado exclusivamente por los procedimientos militares.
Las disensiones y las insubordinaciones llenan casi todos los capítulos de la historia hispano-americana desde la época de su conquista, pero en el período de la emancipación y siguientes han ofrecido el más grande caudal para la narración pintoresca. Ya en los comienzos de la lucha Bolívar tuvo cuestiones con el general Mariño, quien había reunido un Congreso para constituir federativamente a Venezuela, reservándose su jefatura, que no la pudo desempeñar por haber huido; motivando el fusilamiento de su partidario el general Piar, ordenado por Bolívar, quien a su vez constituyó bajo su presidencia un Consejo de Gobierno, reservándose el mando de las tropas. En el sur la actitud discreta de San Martín, quien como jefe de las fuerzas vencedoras había rehusado el gobierno que le brindaban en Chile, para presidir después el del Perú con el título de protector, no produjo el efecto de evitar las disensiones, porque, sin contar algunos actos de insubordinación que se cometieron contra él, apenas había dejado el mando cuando Riva Agüero y Torre Tagle se lo disputaron entre sí, hasta que Bolívar se hizo conferir los poderes dictatoriales y procuró restablecer la armonía entre los peruanos, En Chile, O'Higins y los hermanos Carrera no pudieron conllevarse y en el Río de la Plata no hubieron dos personajes que se entendiesen. Ni los más grandes jefes de la emancipación americana pudieron estar de acuerdo. San Martín en el Sur y Bolívar en el Norte, personificaron y presidieron la independencia política de la mayor parte de las colonias españolas, pero cuando el momento de uniformar sus planes en la histórica entrevista de Guayaquil, que tuvo lugar el 26 de Junio de 1822, ni pudieron armonizar sus opiniones. Aunque no se tiene averiguado con exactitud de lo que trataron, se atribuye a San Martín la proposición de instituciones monárquicas para las colonias emancipadas, no admitida por Bolívar. Lo verídico parece ser la contraposición de ambas influencias, que eran las más poderosas en aquel momento, y como las ambiciones del mando estorbaran la reunión de las gloriosas trayectorias trazadas por los dos, San Martín tuvo el tino de abandonar el campo de la lucha para que su rival completase la obra común en bien de la emancipación americana, por cuya actitud ha dicho de él Elihu Root que es el único digno de ser citado al lado de Washington como ejemplo de inspiración patriótica.
En el hervidero de tantas ambiciones de predominio y de todas las pasiones políticas encontradas, ni los grupos coloniales podían definir claramente sus deseos bajo la acción de sus caudillos. Así en Guayaquil unos querían pertenecer al Perú y otros a Colombia, sin que faltasen los partidarios de una absoluta independencia; en el Virreinato del Río de la Plata cada provincia pugnaba por la segregación, y tanto Chile, como Buenos Aires y el Perú pretendían a un tiempo el territorio perteneciente actualmente a Bolivia.
La anarquía más espantosa reinaba en todos los órdenes. No existía otra brújula que la ambición de mando de los jefes militares, ni otra idea de organización que la seguridad del poder personal, con una absoluta indiferencia por el porvenir común. La fuera era el único criterio con que se trazaba la línea de separación entre las diversas colonias. La distribución administrativa del régimen español constituía el precedente del desmigajamiento. Los Virreinatos y Capitanías Generales eran la sede de las nuevas nacionalidades, que palpitaban de vida anárquica a merced de las contiendas locales. Los más altos fines de la federación y organización de un gobierno central, que asegurase la prosperidad común, no podían guiar a los grupos adyacentes, completamente entregados a los caprichos de sus jefes y sin los intereses colectivos a defender que contrabalanceasen las impulsiones separatistas.
Sobre la retirada de San Martín, Bolívar prosiguió la consumación de la independencia, segregando el Alto Perú de las agrupaciones vecinas para fundar la república de su nombre, e incorporando el Ecuador a Nueva Granada y Venezuela para constituir la república de Colombia, que nació minada por las disensiones de su origen. El anhelo de Bolívar era establecer una organización política que rivalizase en grandeza y prosperidad con la de los Estados Unidos del Norte, pero no contaba más que con su predominio personal y el proyecto carecía de las bases amplias y naturales del respeto a las organizaciones de los grupos y de las fuerzas económicas, los factores que contaba su modelo inimitable. La vanidad de las glorias militares hacía practicable la unión por los medios centralizadores, como si los prestigios de su persona pudiesen suplir la ausencia de aquellos factores y desarmar las ambiciones de sus tenientes. Su plan de unificación política tenía que tropezar con los impulsos separatistas de los grupos, no amortiguados por el interés de prosperar juntos y más bien heridos por una centralización excesiva, la que quiso extender a todo el orden hispano-americano por medio del Congreso de Panamá. Los disturbios locales tenían que amenazar su excesivo centralismo y el inmenso prestigio de que gozaba no impidió que se alzasen contra él sus mismos allegados. Reelecto presidente se vio forzado a iniciar la dictadura de su patria y a presenciar el derrumbamiento de su obra con las insurrecciones encabezadas por sus más bravos oficiales, como Páez y Córdoba, que fraccionaron a su Colombia en tres repúblicas. Resignó el mando, escribiendo aquellas líneas que se recuerdan de él: "no hay buena fe en Colombia, ni entre los hombres, ni entre las naciones; los tratados son papeles; las constituciones libros; las elecciones, combates; la libertad anarquía y la vida un tormento".
Por el estilo de Colombia se instituyeron sobre el territorio de la Capitanía General de Guatemala las Provincias Unidas del Centro América para luego fraccionarse en las cinco repúblicas actuales. La Confederación Perú-boliviana apenas duró dos años y medio, rompiéndose por la guerra de Chile de 1839. Las regiones constituidas bajo un mismo régimen no podían permanecer unidas durante mucho tiempo y todas aquellas que tenían comunicaciones libres con el mar procuraron separarse. Los núcleos de población carecían del estimulante asociador de los intereses comunes y las armas eran impotentes para apagar el espíritu separatista. Cada fracción regularmente poblada de los Virreinatos era base del egocentrismo caudillesco. El del Río de la Plata estaba completamente disgregado hasta que la fuerza restableció una parte de la unidad, segregándose una gran porción. La provincia de Texas declaróse independiente de Méjico en 1836 hasta su anexión a los Estados Unidos.
Todo el dinamismo heredado por las colonias de los tres siglos de la dominación obraba sin el dique de cultura y de organización que lo contuviese. El régimen precedente había degradado al trabajador entregándolo completa mente al servicio de los vividores. Los agentes del rey y de la iglesia, que eran los más preparados, habían vivido en la ociosidad enervante y la gente del pueblo, que era sumamente inculta, no tenía las aspiraciones del bienestar, ni podía labrarlo en su triste condición de siervos. La sociedad estaba originariamente partida en dos clases, el señorío y el vasallaje, a las que la revolución de la independencia había reunido sobre el campo de guerra, borrando las desigualdades durante la acción y sublevando todo el bajo fondo que había de constituir el sustentáculo de los dictadores criollos. El poder personalísimo surgía por todos los lados con la aureola militar, como el único régimen posible para la constitución de las nacionalidades. El valor y la gloria de las armas eran las fuerzas directrices que encauzaba la dolorosa gestación, y así como en Europa la realeza había sido el factor principal para el desarrollo de las nacionalidades, y en los Estados Unidos la preponderancia económica, en las repúblicas hispano-americanas, iba a ser la influencia militar.
Analizando la organización de los Estados Unidos, comparativamente con la de las naciones europeas, ha podido afirmarse con la autoridad de M. M. James Bryce y Woodrow Wilson "que los Estados Europeos y la gran República americana pertenecen políticamente a dos especies o familias naturales distintas". Boutmy, en sus Études de Droit Constitutionel, por medio de la exposición histórica ha hecho resaltar las diferencias, no solamente de forma y de estructura, sino también de esencia y género, que existen entre ellos por no haber pasado por las mismas fases, ni haberse desarrollado en las mismas condiciones. Mientras en Europa ha sido la soberanía real la más importante fuerza para el desarrollo moral y material de las nacionalidades, en los Estados Unidos ha sido la actividad del individuo. El rey constituía el gobierno a su voluntad, adquiría el territorio por conquista, herencia o matrimonio, y el pueblo vivía dependiente de su justicia. "En Francia, dice Boutmy, la nación es obra de la Corona y a su vez aquella ha moldeado el individuo. Éste no ha tenido parte consciente en el prodigioso trabajo; él ha soportado, ha sido envuelto en la obra del mismo modo que el insecto fósil lo fue por una capa geológica cuando el enfriamiento de la masa. Las fuertes adherencias, la profunda solidaridad, casi todo, le han venido de una esfera superior a su vida, gravitando sobre él hasta moldearlo. Estas presiones exteriores han formado las más ricas vetas de su vida impersonal, los más nobles rasgos de su naturaleza moral". 1 En los Estados Unidos, por el contrario, es el individuo el autor consciente y libre de todo, desde la organización gubernamental hasta la solidaridad nacional, contando el origen mismo. "Qué hay de más significativo, dice el autor citado, que el Convenant, suscripto por los peregrinos, todavía a bordo de la May Flower, para la organización de "un cuerpo político" (son sus expresiones), con la "gloria de Dios" y el "desarrollo del cristianismo" por fin supremo, el "bien común" como objetivo inmediato, las "leyes y los reglamentos" como medio, y la "obediencia y la sumisión" como el deber y el compromiso de cada uno". Los individuos igualmente libres, se habían agrupado en townships, los townships, para su mayor fuerza y comodidad, voluntariamente organizaron los Estados coloniales, y éstos a su turno el Estado federal. El individuo libre, en la expansión dé su actividad, iba generando gradualmente el gobierno y la nacionalidad sobre el territorio ganado con su esfuerzo contra los indígenas. La organización gubernamental superior tenía por objeto garantirle las conquistas de su energía, salvaguardar sus intereses, pero no establecerle los derechos
y libertades que ya disfrutaba como persona y miembro de un grupo autónomo. Toda la esfera de la libertad civil pertenecía originariamente al individuo, y su reglamentación al grupo primitivo, por lo cual quedaba excluidas de las atribuciones federales; lo contrario que en Europa, donde a la soberanía real había de arrancársele paulatinamente los derechos, luchando por la supresión de las desigualdades odiosas. Lo que en Europa concedía de mal grado la soberanía real, en los Estados Unidos se reservaba el individuo.
En las colonias hispano-americanas la independencia política trabajo consigo la libertad doctrinaria. El pueblo inculto la había conquistado bajo la iniciativa de los patricios, importándose de los códigos extranjeros la pauta jurídica que debía reglar el nuevo orden de vida. Sin base en el ambiente, no pudo adaptarse antes del relevamiento moral y material de la población. La omnipotencia legislativa sufría el desastre impuesto por las costumbres anteriores y a la voluntad de legislador plagista, suplantó la de los jefes militares. Previamente al derecho escrito tenía que establecerse la autoridad criolla, que nacía con impulsos bélicos, bajo cuya acción la única ley a cumplirse era la voluntad de los que tenían la fuerza. Con ésta se había conseguido la independencia de la metrópoli y la segregación del conjunto colonial y se la erigió en el rango más importante para la gestación de las nacionalidades. Hasta donde podía ejercer su influencia llegaban las fronteras de cada grupo. El factor principal era también el individuo, prepotente por su actividad militar, que subordinaba el bien de todos a su fortuna y a su gloria, no como en los Estados Unidos que hacía parte solidaria de la comunidad. Particularismo -y su derivado el caudillismo- eran las fuerzas propulsoras de las nacionalidades. La organización del gobierno, así como todas las manifestaciones colectivas llevaron en el primer período de la vida hispano-americana impreso ese carácter que constituye el rasgo esencial de la psicología política de Méjico al Plata. Y así como en Europa la célula de la primitiva organización política estuvo representada por la corona y en los Estados Unidos por el individuo y los townships, en las repúblicas del sur de América lo estaban por el caudillo y su grupo. El rey, era el centro donde convergía toda la actividad y del que dependían los fines colectivos, guerra, religión, derecho. El individuo, en los Estados Unidos, constituía el agente de todas las libertades y su grupo, el guardián. En las repúblicas hispano-americanas el jefe era el factótum, y su grupo, el sostén. Tan extremado particularismo estimulaba la disgregación contra la cual no existía otro remedio que la fuerza del más potente para someter a los revoltosos, encarnándose en la guerra el ideal más pujante de cada agrupación. Los fines sociales de justicia y bienestar estaban postergados. Las constituciones establecían las libertades civiles, pero su ejercicio dependía del beneplácito de la autoridad. De esta manera el proceso corría a la inversa que en los Estados Unidos donde el individuo gozaba de sus libertades, mientras que en las otras repúblicas el jefe se excedía en el mando. En una parte, la autoridad estaba eficazmente contenida, porque el impulso de la organización había corrompido del individuo al gobierno, y en la otra no tenía barreras, porque la organización se basaba en la fuerza y no en las costumbres preexistentes, esto es, el dinamismo corría de arriba abajo. Individualismo y particularismo; el uno sustentado por la actividad libre que se aprovechaba del trabajo propio, y el otro por la fuerza que disfrutaba del trabajo ajeno, fueron los caracteres contrapuestos de la organización política anglo-americana e hispano-americana. Como el individualismo procedía de un hondo sentimiento de la personalidad que se bastaba a sí misma para la adquisición de la riqueza y el cumplimiento de los fines humanos, no le hacía falta otra cosa que su actividad libre para desplegarla a su antojo y en consecuencia no fundaba su bienestar en la ayuda, o en el usufructo de los poderes públicos, cuyas facultades y organización estaban modeladas por él de forma que no le estorbasen en la carrera positiva del confort y de la independencia económica y solamente le garantiesen los frutos del trabajo y el respeto de sus opiniones y de sus costumbres. El individualismo no pedía más que el respeto de la expansión moral y material de las personas, que vino a ser la fuente de la solidaridad social, expresada en este aforismo: el abuso contra el individuo es un atentado contra la colectividad: e pluribus unum. Para imponer las garantías, todos para uno; y cada cual para sí en la esfera de su actividad. ¡Cuán distintas eran las manifestaciones del particularismo! La sociedad, para beneficio del poder político. La fortuna personal, la gloria personal, el bienestar personal de los agentes del poder como fines generales. La grandeza de la patria, el honor nacional, la majestad de las leyes, como fórmulas. La guerra, los abusos, los privilegios, como medios. Ausencia de moralidad y de responsabilidad; pereza para el trabajo productivo, venalidad en la justicia y falta de delicadeza cívica; absoluta indiferencia por el porvenir colectivo y el lucro egoísta a costa de los sudores ajenos, eran las consecuencias. La independencia económica por el trabajo propio, la iniciativa emprendedora, el despliegue de grandes energías creadoras, reñían con el particularismo, que era factor de disgregación y no de solidaridad. El hombre bajo su influencia no sentía la inclinación de sumar su aporte para resistir a los abusos del poder, sino de humillarse para ser protegido, y a su turno humillar a los demás. La carrera del bienestar -en el caso equivalente a los privilegios y exenciones-, no podía emprenderse libremente a expensas propias, sino al costado de la autoridad. Con tales rasgos de particularismo en las repúblicas hispano-americanas, la organización política y el establecimiento del orden civil ha pasado por dos etapas: primera, a merced de los funcionarios y sin las garantías de un procedimiento regular; y segunda, con más ordenamiento por medio de la fiscalización y examen introducidos en las gestiones públicas. Paulatinamente el poder ha ido tomando las formas y modalidades regulares de las instituciones adaptadas, y el particularismo ha tenido que refinarse bajo la influencia innovadora.
Una vez operado el fraccionamiento de la dominación colonial y constituidas las bases de organización en cada uno de los grupos, el impulso guerrero rebasó las fronteras de tantas soberanías antagónicas y las discordias estrenaron la jerarquía internacional entre Colombia y Perú, Perú y Bolivia, Perú y España, Méjico y Estados Unidos, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, Chile, Perú y Bolivia y las repúblicas centroamericanas que desde entonces no dejaron de guerrerar entre sí. El genio de la guerra había forjado a estas nacionalidades, y, como nacieron en sus llamaradas, al pronto no tuvieron la voluntad de ensayar otro medio de vidas más humilde y paciente que produjese más riquezas que combates y pioners en vez de militares, para poder contentarse con la labor diaria y sus recompensas antes que con la mentida gloria y sus épicos cantores. De ahí que los recuerdos de la guerra de la emancipación y de las reyertas separatistas fuesen moralmente los elementos más trascendentales en la definitiva segregación de los diversos grupos, los cuales por tener el idioma, la religión y el origen comunes, necesitaban para constituir nacionalidades diferentes, hacer prestigio en la imaginación popular, arraigando en ella el culto instintivo a los próceres y a la bandera para suscitar el patriotismo del terruño, ardiente y heroico en los combates e inútil para remediar los males por el trabajo paciente. Patriotismo exaltado y de abnegación indudable que, a fuerza de idealizar el objeto de su culto, llega a desconocer que las condiciones materiales del país y el derecho de los habitantes son cosas tan preciadas como el honor de la bandera y no sabe convertirse por la solidaridad en baluarte de las instituciones contra el avance de los tiranos. Patriotismo que mata y hace morir, que odia a los rivales y obedece a los mandones, era el sentimiento natural que engendraba la guerra entre las nacionalidades en formación. Fueron más difíciles para ellas las empresas institucionales que la vida de campamento y por eso pusieron más empeño en generar hombres valientes que trabajadores, poetas y literatos, en vez de comerciantes y hacendistas.
Con semejante finalidad era fácil enriquecer el escalafón y las antologías a costa de la población y el crédito, vertiendo sangre para amasar las bancarrotas que tejieron en Europa la leyenda de South America, virgen y hermosa cuanto abatida, rica y feraz cuanto esquilmada, pero arrogante y orgullosa de los altos destinos que, según sus hijos, la tenían deparada la ciencia y la literatura... Averiguad con sus políticos, sus jurisconsultos y literatos el ideal nacional que abrigaron, y os responderán con sus libros y discursos, que la culminación de la patria en el concierto de las naciones civilizadas por la cultura, el amor a la libertad y el respeto a las leyes institucionales. Preguntad los medios con que quisieron realizarla, y os dirán que con la práctica de los inmutables principios de la razón y el derecho, pero no averigüéis los actos, porque no tienen la culpa de haber aprendido esas grandes idealidades sin la previa iniciación en el trabajo productivo, que en todas partes ha germinado primero la riqueza y después el saber.
"¡Oh! el espectáculo político de esa América española, dice Paul Crousac en su libro Del Plata al Niágara, es sombrío y desalentador. Por todas partes el desgobierno, la estéril o sangrienta agitación, la desenfrenada anarquía con intermitencias de despotismo, la parodia del sufragio popular, la mentira de las frases sonoras y huecas como campanas, los sagrados derechos de las mayorías, compuestas de rebaños humanos, que visten poncho o zarape y tienen una tinaja de chicha o pulpa por urna electoral, el eterno sarcasmo y el escamoteo de la efímera constitución: donde quiera, sobre el hacinamiento de los oprimidos, el grupo de opresores, los lobos pastores de las ovejas, el lúgubre desfile de los gobernantes de sangre y rapiña".
Recorred sus constituciones y leyes, y encontraréis escritos todos los derechos; sus instituciones de enseñanza, y hallaréis universidades, museos, bibliotecas, observatorios, centros científicos, literarios y artísticos y en muchas partes academias correspondientes de la Española, donde más se estudie y con envidiable provecho la lengua castellana; sus ciudades, y admiraréis edificios, monumentos y paseos bellísimos; sus territorios, y constataréis que sus producciones son variadas y riquísimas; y su población, y simpatizaréis con los habitantes, pero venid a Europa para oír la letanía de sus defectos.
Mientras los Estados Unidos han excitado la curiosidad, la admiración y hasta la inquietud de los publicistas europeos, que se han ocupado extensamente en los estudios sobre la sociedad, el gobierno, la religión, las industrias, los obreros y hasta sobre el anarquismo en la América del Norte, las repúblicas hispano-americanas han sido puestas de lado, sirviendo a lo más para algunas comparaciones deprimentes. Es así como se explica la fortuna que han hecho las referencias que Mr. Th. Ghild ha dado hace tiempo en su libro Les républiques hispano-americaines, traducido del inglés, cuyas referencias siguen abonando todavía la tesis de M. Gustave Le Bon sobre la decadencia latina d'outre mer. Inútiles han sido las obras de vulgarización hispanoamericanas para explicar la razón de esa aparente decadencia. Solamente el desarrollo económico de esas repúblicas, que por fortuna va entrando en la progresión geométrica, tendrá la eficacia de interesar a los intelectuales, después que a los banqueros y a los grandes mercados del mundo, porque sus defectos, corrupciones y vicios quedarán esfumados cuando venga el esplendor, tal como ocurre en los Estados Unidos y ha ocurrido con todas las naciones que han desempeñado algún rol histórico. La América española tiene el suyo, como foco de concentración de los desprendimientos y de las corrientes demográficas mundiales, y tiene que cumplirlo, fundiendo los aportes extraños en un molde orgánico jurídico algo diferente del de los Estados Unidos, pues, si éstos por la virtud del ambiente bifurcaron el surco trazado sobre la profunda originalidad de la estructura inglesa, aquella hará también su ramal propio con los textos adoptados para implantar el régimen que desconocía. Y luego que se advierta la diferenciación -y su utilidad para regir a sociedades de otra índole que la anglo-americana- podrán explicarse los publicistas europeos la razón del opuesto rumbo que siguieron el proceso político influenciado por la espada, la pluma y el arado, y el imperialismo robustecido por el arado, la pluma y la espada.
En el interesante estudio que adorna la introducción de La Argentina en el siglo XX, el señor Carlos Pellegrini ha explicado la razón de la mentalidad política de las repúblicas hispano-americanas, diciendo que todo un siglo ha sido necesario para que la inmigración, el interés económico y la influencia europea hayan podido modificarla, poniendo en vigor y vulgarizando los principios de gobierno libre, extirpando y suprimiendo las causas de la anarquía infiltradas por los conquistadores y el régimen de la colonización española. A esas reflexiones se ha contestado que "las repúblicas sub-americanas no saben gobernarse todavía. El poder personal las domina de hecho bajo las apariencias democráticas y viven oscilando de la anarquía a la dictadura. En todas partes no hay más que desorden, inseguridad, querellas de personas y violencias de partidos... Colombia ha tenido setenta revoluciones, Venezuela, ciento cuatro en tres cuartos de siglo, Bolivia y Chile no han permanecido más tranquilos. ¿Y qué decir de las repúblicas centro-americanas, esos paraísos donde los políticos generan grandes infiernos?
Los partidos son pandillas de facciosos: cada uno gobierna y saquea a su turno... No contestamos la audacia, ni la bravura de los conquistadores, no queremos rebajar sus hazañas, ni la grandeza de su ensueño "heroico y brutal", pero ¿cómo sostener que en los destinos bien diferentes de los Estados Unidos y de las repúblicas del sur no tengan su debida parte las cualidades y aptitudes especiales de las dos razas? Es evidente que el gusto por el trabajo y el hábito de libertad, a los cuales cedieron los fundadores de Virginia y de la Nueva Inglaterra, son un rasgo anglosajón, como el deseo de aventuras, el proselitismo religioso y el espíritu autoritario revelan a la España del siglo XV. Si desde sus orígenes no ha habido semejanza alguna entre las pequeñas comunidades, que eran sobre las orillas del James, del Hudson, o del Delaware, una prolongación de Europa, y las encomiendas, donde un feudalismo de soldados, funcionarios y aventureros reinaba sobre una plebe indígena, era sin duda por el efecto de circunstancias, pero también de caracteres, y, a decir verdad, en las circunstancias mismas de la colonización encontraremos los caracteres distintivos de ambas razas".2
Juicios igualmente severísimos sobre la conducta- de las repúblicas hispano-americanas han servido de premisa concluyente para robustecer la tesis de la decadencia latina, sin tomar en cuenta el curso diferente de su evolución política, no definida todavía, y apreciando únicamente sus convulsiones transformadoras.
Los Estados Unidos prosperan y no importa considerar sus disensiones y la corrompida política que los roe, según la confesión unánime de cuantos observadores han publicado sus vistas. Boutmy refiere que la cosa pública está en manos de los incapaces y desacreditados, a quienes, los que pueden prosperar por su trabajo, abandonan las tareas políticas. "Y no se piense que este sea, dice Roz, el juicio de periodistas ligeros, ni humoradas de polemistas. Observadores imparciales han constatado el hecho y verdaderos sabios lo explican, relacionándolo a sus causas".
Las repúblicas hispano-americanas en su gran mayoría, están bastante atrasadas y no les valen los buenos políticos que pudieran tener, ni su cultura, ni nada, porque la más pequeña disensión es parte para desacreditarlas en el concepto europeo, ya predispuesto contra ellas, y los publicistas de mérito no tienen tentación de relacionar los hechos a sus causas transitorias y se contentan con cargarlos a la raza únicamente. ¿La razón? Sencillamente por la absoluta dependencia en que todas ellas viven todavía económicamente respecto de Europa. El aporte principal de brazos y capitales no pueden introducirse de otra parte, y los escritores del norte de Europa participan del criterio del acreedor que no sabe disculpar los casos de fuerza imprevista que estorban el cumplimiento de las obligaciones de su cliente. Observan el desenlace de la enfermedad, sin haber diagnosticado los síntomas; la consecuencia de los males, sin atender a sus variadas causas. Estudian el conjunto bajo el punto de vista de los negocios como un mercado más o menos explotable, y no como una forma nueva de agrupaciones humanas en el período del trasplante. Por eso alaban la dominación de Porfirio Díaz en Méjico, que ha impuesto la paz, sin saber de las causas concomitantes, ni comprender que una igual experiencia en las otras repúblicas ha demostrado que, cuando la paz ha sido obra de la omnipotencia de un militar, las revoluciones han vuelto a abrirse paso sobre la herencia, desbaratando los beneficios, y que, solamente bajo un régimen de mando alternativo, la actividad económica, favorecida por la inmigración de brazos y capitales, ha hecho duradero el reinado de la paz, como en Chile y en la Argentina. El desarrollo del comercio, la explotación de las riquezas naturales y la extensión de los ferrocarriles no pueden ser considerados en la América Latina, como en las colonias dependientes de Europa, bajo el prisma exclusivamente utilitario, para poderse justificar la imposición del orden por la violencia, porque ella está ocupada en gran parte por una población originariamente europea, cuyas tendencias no son menos democráticas y cultas que cualquiera de las naciones civilizadas. "Es bueno saber que estos pretendidos rastacueros, escribe Georges Clemenceau en L‘Illustration, a propósito de su estadía en Buenos Aires, dejando a los obscuros tiranuelos el campo de la historia pasada, se han metido en la cabeza, no solamente asegurar por una labor constante la prosperidad de su país, sino también fundar sobre sus dominios una civilización inspirada en la europea y que en nada desmerezca de esa de que tanto nos enorgullecemos. Ellos aprenden nuestras lenguas, llenan nuestras escuelas, se asimilan nuestros pensamientos y nuestros métodos y pasan de Francia, a Alemania, a Inglaterra, haciendo comparaciones de los resultados obtenidos. Nosotros les juzgamos más o menos ligeramente: no olvidemos que ellos también nos juzgan. Y, mientras nosotros descansamos puerilmente en las luchas personales, en las querellas de frases, ellos están adoptando constantemente lo que encuentran de mejor en cada nación europea para constituir sobre sólidas bases una gran sociedad, cuyo desarrollo será tanto más temible el día que la nueva potencia económica tuviere por contrapeso el embarazo de la situación europea, que no tiende a mejorarse".
Bajo el aspecto hispano-americano no deja de aprovechar el interés europeo y las censuras, algunas veces hirientes, de sus publicistas, que aplauden más una tiranía pacífica que el denuedo de los combatientes innovadores, porque una justa atención a esos factores obligará a reprimir las impulsiones guerreras para desarrollar preferentemente la finalidad económica, que desconocieron todas las repúblicas sub-americanas en la época de su emancipación. De esta manera, lo que debió ser el germen de unión al constituirse esas nacionalidades, aunque un poco tarde, obrará como fuerza pacificadora de sus hijos, quienes ya empiezan a comprender que al mundo no le importan los rasgos de bravura e independencia de que tanto alardearon, ni atribuye la debida importancia a su literatura sola, sino más bien a sus salitres, trigos, ganado, lana, tabaco, etc. A su influencia los ánimos exaltados sosegarán y el interés económico, más que la ciencia y la literatura, realizará la máxima de que civilizar los pueblos es hacerles sentir nuevas necesidades. Por de pronto, las clases directoras de esas naciones, tratan con más esmero de buscar arraigo en los mercados europeos, ocultando los desvaríos políticos, que de enseñar las creaciones de su fantasía fecunda en idealidades. El ideal de gloria y valor guerreros, que informara la primera etapa, y el ideal de cultura científica y literaria, acariciado hasta ahora, van a buscar su base estable en el emporio económico. Cuando a aquellas finalidades se haya sumado efectivamente la de la riqueza, y, en vez de malgastar las energías en luchas estériles y en producciones fantásticas, se ponga más empeño en roturar la tierra, talar los montes, abrir caminos, construir puentes y ferrocarriles y llenar los mercados mundiales con los frutos del trabajo; y no sean los más bravos los mejores, ni los más literatos los guías, será el caso de apreciar la pretendida inferioridad hispano-americana, atribuyendo a la raza y a los factores históricos el lote de tantos desaciertos cometidos hasta ahora. Entonces habrá de considerarse justicieramente la razón del procedimiento inverso seguido en la organización de las nacionalidades hispano-americanas comparativamente con la de los Estados Unidos, y así como a ésta se la ha clasificado en el rango de una obra voluntaria y reflexiva de individuos libres e iguales, frente a la histórica, mística y fatal de las formaciones europeas, también a las otras se encontrará el molde de su personalidad moral y jurídica en la actividad del individuo, sucesivamente militar, poeta y trabajador.
1Obra citada, pág. 112.
2Firmin Roz, L'energie américaine, págs. 321 y 326.
EL PARAGUAY COLONIAL
CARÁCTER DE SU COLONIZACIÓN: LAS ENCOMIENDAS Y LAS REDUCCIONES - LA INFLUENCIA FUNESTA DE LOS JESUITAS - POBLACIÓN, INSTRUCCIÓN Y COMERCIO
Si el período de la conquista y colonización del Paraguay tiene rasgos comunes con el de las otras regiones americanas, también los tiene diferenciales que hacen menos heroica la actuación de los primeros españoles que lo cruzaron, pero en cambio menos sanguinaria y cruel.
Ayolas, Irala, Nuño de Cháves, Alvar Núñez, etcétera, cometieron sin duda contra los indígenas muchas violencias para la exploración y ocupación del territorio, pero al realizar la colosal empresa de tantas fundaciones, descubrimientos y viajes, pudieron afortunadamente evitar los horrorosos crímenes que afearon la conducta de los conquistadores de Méjico, Centro América, Nueva Granada y Perú. Bien que el escenario era para unos más modesto y para otros más grandioso, por diversidad de la organización indígena y la naturaleza que debían vencer, cabe atribuir, sin embargo, a la diferenciación de caracteres personales la conducta desigual que usaron unos y otros con los indios aunque la falta de oro en una parte y la abundancia en la otra, moderando y exaltando respectivamente la codicia, influyeron poderosamente sobre los temperamentos impulsivos de todos los conquistadores.
Esa circunstancia, tal vez, ha librado del turbión de sangre a las hazañas de los conquistadores del Paraguay, entre los cuales particularmente Domingo Martínez de Irala ha poseído dotes de colonizador paciente, más que por la gran actividad desplegada en sus muchas expediciones, por la iniciativa, perseverancia y talento de que diera prueba con las innumerables fundaciones que le permitieron establecer en 1554 la provincia de Guairá en la región de los tupíes la definitiva constitución del imperio colonial español en el Río de la Plata, después de Solís, Gaboto, Mendoza, Ayolas y Alvar Núñez.
Primero, subalterno, simple delegado varias veces, y, por último Gobernador, fijó el asiento de su dominación en el Paraguay, abandonando a Buenos Aires; se internó en el Chaco, llegó a las fronteras del Perú, penetró en el Brasil dejó las huellas fecundas de su paso del Plata a los Andes, haciendo de Asunción el centro de donde habían de irradiar a todos los rumbos las futuras ediciones.
No faltaron los motines e insubordinaciones en que, desde su fundación, tanto abundaron las colonias españolas, pero lo que en las otras partes traía aparejada la muerte, en el Paraguay se resolvía con prisiones y envío a la Metrópoli, como en los casos de Alvar Núñez y Salazar. Puede decirse que la conducta general de sus conquistadores, comparada con la de sus colegas de otras regiones, ha sido humanitaria en el sentir de la época, cuyo espíritu inquisidor adiestraba para la violencia y dignificaba el exterminio de los infieles y enemigos. Es cierto que se sometía por la fuerza a los indígenas para fundar con ellos las poblaciones y constituir con su repartición el sistema de las encomiendas, al mismo tiempo que se procuraba catequizarlos por medio de la religión, más para someterlos de veras que para propagar los dogmas del cristianismo, pero no podían hacer cosa más útil y defensiva entonces los españoles, que eran escasos y disponían de muy pocos recursos, aparte de que, prestándose admirablemente los indígenas, indicaron con su docilidad la forma fácil y más segura de su dominación. Además, ateniéndose a lo que era factible en aquellos tiempos y guiándose por los resultados obtenidos, eran preferibles las encomiendas, régimen de sometimiento al señorío español, que las reducciones, régimen de sometimiento a los Jesuitas, porque aquellas fomentaban la mestización, el espíritu de trabajo y de propiedad y eran los únicos núcleos posibles de las poblaciones, en tanto que las últimas no producían ventaja alguna con la práctica del comunismo y el entronizamiento de una clase que, perpetuando la incomunicación con el extranjero y corrompiendo la ignorancia indígena con predicaciones abstrusas, debía introducir muchos gérmenes deletéreos en la población, cuyo desarrollo en la nacionalidad ha sido la causa de tantos males después.
Con tantas expediciones, fundación de pueblos y conquistas realizadas, la gobernación colonial radicada en el Paraguay alcanzó del Plata a Bolivia, comprendiendo el Chaco, parte de los actuales estados brasileños Matto Grosso, San Pablo y Paraná, el Uruguay y las provincias argentinas, designándosela por su enorme extensión la Provincia Gigante de las Indias, cuyo núcleo impulsor era la Asunción, capital de tan vastísima zona.
Muy grande debió ser cuando Hernandarias, el primer criollo electo para el gobierno colonial de América, propuso que la gobernación se dividiera en dos, acordándose así por cédula de 16 de diciembre de 1617.
Es curioso que esta primera desmembración, generadora de las otras que se producirían más tarde, se haya debido a un nativo de Asunción y al más celoso y progresista de los gobernadores que tuvo la provincia, pues cuidó de su organización interna, reprimió el abuso de los encomenderos y murió pobre y querido de españoles e indígenas. Humanitario para con éstos, y pensando ser más conveniente la religión que las armas para someterlos, aconsejó la misión jesuítica, cuya autorización por cédula de 20 de agosto de 1602, ha sido la base de las Misiones y el origen de muchos males.
No sólo cristalizaron el espíritu de servidumbre y de degradación en los pobres indígenas, haciéndolos completamente refractarios a los conceptos elementales de la personalidad y el dominio, que, por inexorable atavismo, debía persistir en su descendencia más remota, sino que fueron los jesuitas los más decididos promotores de discordias, agravios y violaciones entre los habitantes del Paraguay. Fueron ellos los causantes de la Revolución de los Comuneros, que, promovida por Antequera con el decreto depositivo del gobernador Diego de los Reyes Balmaceda y la expulsión de los Jesuitas del Colegio de la Asunción, dio margen a muchas iniquidades, la incomunicación del Paraguay con las provincias vecinas por un decreto del virrey del Perú, la segregación de los pueblos de las Misiones en 1726 y la abolición del privilegio que tenía la Asunción de elegirse gobernador en caso de vacancia.
Fue, sin embargo, esa revolución el primer impulso democrático de la colonia, un acicate despertador de la Provincia, porque habiéndosela sofocado con fuerzas de Buenos Aires perfilaba una divisoria en el futuro, que con los recuerdos de la lucha estimularía para la segregación en la primera oportunidad. Sin ese movimiento producido contra los desmanes de Reyes, que obligaron al Cabildo de Asunción a denunciarlos ante la Audiencia de Charcas y cuyo comisionado Antequera inició con las justas medidas de reparación que había dictado, provocando la venganza de los jesuitas que consiguieron inclinar de su lado al Papa, al Rey y a todos sus representantes en el Virreinato del Perú, con cuyos auxilios se ahogó en sangre ese primer vagido de vida política, no hubiera tenido ocasión el Paraguay de romper la crisálida de sus sentimientos cívicos, que, como en los otros grupos de la dominación española, no pudieron manifestarse por falta de libertad, cultura y relaciones económicas, mezquinamente evitadas con la opresión, el sistemático olvido de la enseñanza y el monopolio fiscal.
El régimen de la colonización española en América era de carácter militar y, por consiguiente, al echarse las fundaciones de los pueblos, se creaba de un lado el señorío y del otro el vasallaje, sin contemplaciones del poder al sometido, lo cual, unido al furor de mando que caracterizaba a los españoles, hacía imposible el derecho individual y la solidaridad entre los naturales, aunque fuesen de una misma familia, siempre que estuviesen ungidos al yugo. Esta condición de patria, que en todas las colonias ha sido el semillero de agravios y violencias, ha encontrado su adaptación en las reducciones del Paraguay y su freno en la ignorancia y el poder tiránico que forjaron de los pobres indígenas y mestizos una población sumisa y servil, indolente y sin iniciativa, miserable y degradada con las supercherías que se la inculcaban, las diversiones que tenía y los azotes con que se la corregía públicamente como para arrancar de ella los más recónditos gérmenes de la dignidad humana.
El sistema creaba una clase popular obediente y dócil al amo, a la iglesia, al rey y sus representantes, cuyas autoridades conocían por los castigos soportados y prometidos, por las contribuciones de sangre y de trabajo, pero a cuya constitución no concurría, ni sospechaba que podría concurrir con su voto algún día. Ni del ser guardarían conciencia sino por el gran temor que tenían a los suplicios y al infierno, cuyo influjo nublaba su espíritu de odiosas prevenciones y sueños de tormento y servilismo y cuyas sombras tenían que proyectarse inevitablemente en la historia de su emancipación, matizándola con los tintes sombríos del martirologio.
Su condición de masa sometida al amo, a los jesuitas y a los tenientes del rey estaba sustentada por la ignorancia en que sistemáticamente se la mantenía para que pudiera cristalizar en la servidumbre. La instrucción en todas las colonias ha sido escasa, pero en el Paraguay ha sido nula. Si bien la enseñanza elemental estaba mal servida por las escuelas conventuales en las demás colonias y la verdadera cultura se hacía dificilísima por la prohibición del comercio de libros que no fuesen de devoción, siquiera tuvieron universidades y bibliotecas donde podían gustarse los libros clásicos, moldearse los caracteres u obtenerse títulos profesionales. En el Paraguay existieron escuelas, sí, y hasta se imprimieron libros, pero en manos de los jesuitas la imprenta ha sido un factor de estancamiento, porque se empeñaron en mantener el guaraní como prenda de aislamiento y nunca enseñaron más de lo indispensable para el servicio del culto y de la misma Compañía. Las otras escuelas, que no vale contarlas, apenas si servían para leer y firmar y el Real Colegio y Seminario de San Carlos, creado en 1783, era más para la carrera del sacerdocio que otra cosa.
A la verdad que el Paraguay en orden a instrucción hubiera podido disputar el último lugar entre las colonias y en ese plano tendría razón Amunátegui (Miguel L.) cuando en el Congreso de Chile le asignaba el peor rango educacional.
La espantosa ignorancia entorpecía el desarrollo social de la colonia, donde, con ser numerosos los blancos puros, descendientes de la mejor cepa colonial española, no pudieron ejercer eficazmente el rol directivo y reformador de los criollos de otros grupos, que, a modo de un plasma activo, elaboraban lentamente el estado revolucionario y la conciencia de las nacientes colectividades por la conjunción de todas las penas y la simpática asimilación de todas las aspiraciones humanitarias, constituyendo en lo más hondo de la masa colonial esos gérmenes de invisible fermentación que había de remontar a la superficie en la primera oportunidad.
A la ignorancia se sumaba la mezquindad del régimen comercial que, con sus odiosas preferencias fiscales, estorbaba la elaboración de intereses afines y de una comunión de ideas con las otras provincias.
La vida intercolonial hubiera ganado mayor fuerza y cohesión de haberse consentido libremente su desarrollo económico, que con las corrientes de población y mercancías poco a poco habría elaborado sobre el territorio sub americano otra geografía política que la actual y otro cauce para el desenvolvimiento de las nacionalidades.
En el Paraguay, el curso de sus ríos indicaba el rumbo de su comercio, la expansión de sus fuerzas, la vía natural de su desarrollo, así como geográficamente el Río de la Plata estaba predestinado a ser el foco de gravitación de las zonas interiores por virtud de sus grandes tributarios.
Los españoles no pudieron pensar en esa circunstancia, ni prever, sobre las preocupaciones de la época, que si la naturaleza marcaba el derrotero de sus conquistas con los caudalosos afluentes del estuario donde habían desembarcado, serían más tarde esas líneas flotantes de la geografía física las poderosas arterias del desenvolvimiento político y económico de las futuras sociedades, porque bien pronto no sólo las aguas buscarían su salida al mar, obedeciendo a su nivel, sino más imperiosamente los hombres y la riqueza tendrían que seguir su declive tras la civilización del viejo mundo, rehaciendo constantemente la marcha de los primeros varones que clavaron de preferencia sus tiendas en el corazón del continente antes que en las cuencas oceánicas. Y, sin embargo, sintieron también la necesidad de seguir la corriente de los ríos, porque el mismo Irala, que despobló a Buenos Aires, dio instrucciones a Gonzalo Romero para la fundación de un puerto en la ribera oriental del Uruguay como un medio de comunicarse con la metrópoli, y luego Juan de Garay reedificó aquella ciudad, teniendo el buen sentido de escalonar el Paraná con varias fundaciones. Toda la vida económica del Paraguay, igual que la política e intelectual, no podía dar y recibir los impulsos dinámicos por otro conducto que no fuese el del Río de la Plata, su paso obligatorio para el mar y los otros continentes. Eso explica la razón de que Buenos Aires y Santa Fe hayan sido en tiempo de la colonia las agencias comerciales del Paraguay, cuyos productos consistían en maderas de construcción, yerba mate, tabaco, cuero, lana, algodón, azúcar, granos, legumbres y miel, como también que solamente aquellos puertos se hubiesen aprovechado de los permisos provisorios para negociar con otros mercados que no fuesen Cádiz y Sevilla, como el conseguido en tiempo de Hernandarias para permutar con el Brasil y Guinea, por ejemplo.
Al inconveniente mediterráneo, que excluía el comercio del Paraguay de las ventajas que reportaba a Buenos Aires y Montevideo el tráfico clandestino de Inglaterra y de Holanda, -que por medio del contrabando reaccionaban constantemente contra el monopolio español-, debían agregarse los privilegios de que gozaban los jesuitas, quienes, a más de contar con millares de indios que trabajaban gratuitamente para ellos, no abandonaban el diezmo debido a la Iglesia, la alcabala, ni los otros impuestos, gracias a la complacencia de las autoridades, de forma que podían hacer una competencia ruinosa a los demás negociantes de la provincia. Fueron ellos los principales obrajeros, yerbateros, hacendados, navieros, agricultores y dueños de las industrias de tejido, herrería, platería, ebanistería, talabartería, etc., que existían en el Paraguay, y, aunque hubiesen tenido relativa importancia esas explotaciones de la riqueza colonial, maldito para lo que sirvieron en manos de los jesuitas que sistemáticamente suprimían el dominio, la más poderosa palanca de la actividad económica, y evitaban el contacto extranjero, el más fecundo propagador de solidaridad, para remitir a Roma el producto de los sudores ajenos, manteniendo a los naturales en la mayor indigencia.
Con la expulsión de los jesuitas y la constitución de las Misiones en gobierno separado, no tuvo tiempo ni medios de variar ese régimen don Bernardo de Velasco, el primer jefe designado en 1803, porque el arraigo de las costumbres prosmicuitarias y comunistas no eran extirpables con simples medidas de mando y requerían el relevamiento intelectual, moral y social de las masas, imposible de realizarse en aquel ambiente de angustiosa opresión e ignorancia en los momentos mismos que la dominación española tocaba a su fin.
Con el conglomerado de tales elementos de población, instrucción y comercio, la que fuera Provincia Gigante de las Indias sufrió la pérdida de los pueblos del Guairá, arrasados por los mamelucos, y la desmembración de Hernandarias que, rompiendo la unidad natural, alejaba del mar la influencia del primitivo núcleo residente en el Paraguay, suscitando enojosas cuestiones de jurisdicción con Buenos Aires para completarse luego con la segregación de las Misiones y el estancamiento inherente a la posición mediterránea.
Por una feliz coincidencia pudo llegar a los umbrales de la emancipación reunido con las Misiones, cuyo gobierno investía también Velasco, teniendo más o menos 135.000 habitantes entre blancos, mestizos e indios reducidos y careciendo casi absolutamente de hombres preparados para las tareas del nuevo régimen que debía implantarse.
Participaba con las otras colonias en lo político, de los gérmenes morbosos del poder personalísimo y la completa ignorancia del gobierno propio; en lo civil, el molde patriarcal para las clases superiores y el servilismo en las últimas capas; en lo militar, la autoridad sin tasa y la obediencia ciega y en lo comercial el monopolio, cuyos factores en todas habían incubado por la obra lenta de tres siglos los vicios orgánicos de la futura vida independiente, vicios que, procediendo de lo más hondo de la raza y el tiempo, debían producir, previamente a su contención, anarquías y disociaciones tan sangrientas como las luchas contra los indígenas que prepararon la ocupación definitiva de América.
Pero si las demás colonias no conocieron otro gobierno que el absoluto de la metrópoli, otro régimen militar que el autoritario, otro comercio lícito que el monopolizado y otro deber que la obediencia ciega y tuvieron mandones, trabas y encomiendas, siquiera pudieron recibir más instrucción y comunicarse clandestinamente con los extranjeros, mientras que el Paraguay tuvo todos aquellos males, agravados por el régimen de los jesuitas y sin un átomo de los beneficios de la instrucción y de la comunicación.
Los materiales que el pasado colonial legaba para los cimientos de la nacionalidad paraguaya eran los mismos que distribuía a las demás, escatimando a todas el cemento de unión y dotándolas del separatismo ambicioso; pero a aquella reservó, con el lote mayor de ignorancia, él molde jesuítico para que sirviera de crisol a sus creaciones futuras: patrón de comunismo en lo económico, de servidumbre en lo político y de estancamiento en lo intelectual y moral.
LA EMANCIPACIÓN DEL VIRREINATO DEL RIO DE LA PLATA
CAUSAS GENERALES Y OCASIONALES - LAS GUERRAS NAPOLEÓNICAS - LA INVASIÓN INGLESA EN EL RÍO DE LA PLATA - EPISODIOS ELABORADORES DEL ESTADO REVOLUCIONARIO: FORMA DE SU INICIACIÓN - INFLUENCIA DEL PASADO COLONIAL
Al comenzar el siglo XIX cada una de las colonias hispano-americanas, dentro de su jurisdicción respectiva, tenía formada rudimentariamente cierta conciencia común, generada de acuerdo con su situación geográfica, su grado de cultura, la mezquindad del régimen económico y el despotismo que sin resquicios ni intermitencias oprimía a todas por igual, a cuyo influjo habíase producido una relativa homogeneidad en el sentir y modo de ser de las poblaciones de los virreinatos, las capitanías generales y sus dependencias, creándose en todas, a modo de un plasma viviente, la predisposición fecundadora de las reformas liberales, que por virtud de la egoísta contención de la metrópoli, eran por todas más y más deseadas cada día. Agregábase a estos factores la influencia de las ideas revolucionarias, flotantes entonces en el ambiente universal, y que a pesar de las prohibiciones y requisas fiscales, llegaban a las colonias por mediación de los contrabandistas y la misteriosa circulación de los papeles impresos.
Las noticias de grandes conmociones en Europa, que después de la independencia norteamericana trajeron los rumores reivindicatorios de los pueblos oprimidos, pudieron difundirse con facilidad en tal ambiente, y aunque su inmersión fuese al principio imposible en la conciencia de las masas ignorantes, ellas robustecieron el espíritu de los pensadores nativos que eran los predestinados a propagarlas, primero en secreto y más tarde francamente y sin embozo.
En varias partes y en distintas fechas se habían producido estallidos parciales, que, como el de los comuneros en lejanos tiempos, no fueron más que las reacciones transitorias y locales contra el poder despótico, aunque Mompox diseñase, con motivo de aquel movimiento inicial de libertad, todo un evangelio de democracia municipal con los empolvados texto del Fuero-Juzgo, y hubiese proclamado la soberanía del pueblo como anterior a la ley escrita.
En Venezuela dio el primer grito de independencia Francisco Miranda, desembarcando con doscientos voluntarios en 1806 para iniciar la lucha con la esperanza de verse secundado, fracasando en su prematura y atrevida empresa. El mismo, buscando auxilios en Inglaterra a fines del siglo XVIII para realizar la independencia de su patria, proyecto que le habían sugerido las luchas emancipadoras de los Estados Unidos, compartidas por él en su calidad de teniente en el ejército auxiliar mandado por Victoriano de Navia y robustecido más tarde en la revolución francesa donde actuó como general de la república, tuvo la ocasión de encender la codicia británica al hacerse el precursor de la libertad de la América del Sud, pues en vez de ayudársele en su empresa, se despacharon expediciones invasoras al Río de la Plata, que bajo el comando de Home Popham, se apoderaron de Buenos Aires en 1806, cuya reconquista y defensa en la segunda invasión de los ingleses con Whitelocke fueron dirigidas por el francés Liniers, en la ausencia del virrey Sobremonte, que había huido cobardemente.
Esta invasión y la indignidad de Sobremonte produjeron en Buenos Aires un cabildo abierto -así se llamaba cuando los vecinos se unían a él para tomar providencias en las circunstancias extraordinarias- que por primera vez, según Mitre, destituía y reducía a prisión al representante legal del soberano. Apresado Sobremonte, Liniers quedó con el mando ungido por el voto público y confirmado luego con el nombramiento de virrey y el grado de mariscal.
Los perjuicios materiales de la invasión inglesa se compensaron con creces por los principios revolucionarios fecundados mediante la lucha y victoria de las fuerzas coloniales, compuestas casi en su totalidad de nativos americanos, de forma que la exteriorización de aquéllos con respecto a la metrópoli no se haría esperar mucho.
Luego, la invasión de España por Napoleón produjo en las colonias una grande efervescencia, y si bien las aspiraciones a la completa independencia estaban indecisas y no pudieron formularse sobre tablas, el espíritu revolucionario entraba en cauce y había de hacerse en breve devastador con las condensaciones del tiempo.
La abdicación del rey Carlos IV y de su heredero en Bayona, que transfería la corona al hermano del emperador de Francia, José Bonaparte, encendió la guerra en todos los ámbitos peninsulares, cuyos habitantes, impulsados por el amor propio nacional rechazaban la afrenta de una imposición extranjera; levantóse una oposición devastadora e implacable doquiera hubiesen españoles. Se improvisaron Juntas de Guerra, constituyéndose una central en Sevilla para entender en los asuntos relativos a la soberanía, y como Carlos IV y su primogénito Fernando anteriormente se hubiesen distanciado por causa de las liviandades de la reina María Luisa, se hizo la proclamación de Fernando VII de acuerdo con el espíritu popular y se expidieron las órdenes de jura y reconocimiento a todos los dominios coloniales de América.
El portador de ellas al Río de la Plata fue el general Goyeneche. En su cumplimiento, el virrey Liniers transmitió dichas órdenes a sus dependencias, para revocarlas luego y dejarlas él mismo incumplidas porque habían llegado nuevas comunicaciones de la metrópoli que las contrariaban pues decíase que era falsa la abdicación de Carlos IV; y a seguido comparecieron los mensajes del Consejo de Castilla expedidos a nombre de José I prohibiendo el reconocimiento de Fernando VII.
El coronel Elío, gobernador de Montevideo, se negó a acatar la contraorden de Liniers y en consecuencia realizó el acto de la jura y reconocimiento de los derechos de Fernando VII, decidiéndose después Liniers a seguir su ejemplo el 21 de agosto de 1808, lanzando con tal motivo una proclama en la cual no podía ocultar completamente sus simpatías de francés por la dominación napoleónica.
Cobraron alas con estos sucesos los impulsos separatistas y las ambiciones de mando, que en todo tiempo caracterizaron a los representantes de la metrópoli, y Elio desconoció oficialmente la autoridad del Virrey, aparentemente llevado por sus desconfianzas y la influencia españolista que la rodeaba en Montevideo, cuando en realidad le impulsaba la ambición de mando y la esperanza de conseguirlo de la Junta Sevillana como en premio a su desobediencia; y lo recibió en efecto aunque muy tarde del Consejo de Regencia.
Liniers lo destituyó del cargo de gobernador, pero como Elío contase con la guarnición y pueblo de Montevideo, produjo un motín y organizó bajo su presidencia una Junta, entendiéndose directamente con la central de Sevilla y tratando de propagar el contagio insurreccional contra Liniers en Buenos Aires, a fin de justificar su conducta con las asonadas de otros y ver más pronto realizadas sus ambiciones de mando. De esta manera se produjo la escisión entre Buenos Aires y Montevideo, la cual, según Mitre, desde entonces dejó de formar parte del organismo general, acostumbrándose al antagonismo político y desligando sus intereses de las demás provincias del Río de la Plata.
Con las propagandas de Elío y sus adeptos se consiguió sublevar al pueblo de Buenos Aires en enero de 1809 para pedir al Cabildo la constitución de una junta que gobernase en lugar de Liniers, y a punto se estaba de conseguirlo cuando Cornelio de Saavedra cambió la intención del pueblo con su regimiento de patricios e impuso a Liniers la continuación en el mando.
Todos estos acontecimientos no tenían otro móvil que sustituir las autoridades para mejor sostener el dominio español, so pretexto del cambio de monarca en la península. Bajo este respecto no tenían más objetivo que el mantenimiento del poder real de Carlos IV, Fernando VII o José I a la sombra del mismo pabellón, circunstancias poco trascendentales para la colonia. Pero si por este lado carecían de importancia innovadora, la tenían, por contra, como episodios elaboradores de un estado de revolución, que obrando imperiosamente sobre los caracteres individuales de algunos jefes, determinarían el rumbo hacia otro régimen político, cuyos confusos delineamientos empezaban a perfilarse en la mente de algunos hombres que habían recibido directamente, o por intermediarios, la solicitación de la corte de Portugal, instalada en Río de Janeiro desde los comienzos de la invasión napoleónica en la península.
La infanta Carlota, hermana de Fernando VII, era la esposa del príncipe regente de la monarquía lusitana, y como las colonias no eran de la nación española sino de su soberano, cuya abdicación en Bayona transmitía el derecho a sus parientes, pensó la nombrada infanta que había llegado el caso de lucir provechosamente sus títulos, manteniendo gestiones en tal sentido con algunos personajes de Buenos Aires, a cuyo efecto Saturnino Rodríguez Peña mediaba en las negociaciones entabladas, no siendo escasos los que en esa ciudad se entusiasmaban con la idea, y entre otros Belgrano, que hasta llegó a proponerle a Liniers el trueque de su cargo por el título de libertador que adquiriría proclamando la independencia y el reinado de la infanta Carlota al frente de sus tropas.
Afortunadamente no pasaron de ahí las cosas, ganándose sólo que quedara a flote la idea de la emancipación posible, que empezó a minar los ánimos de muchos patricios, cuando vino la sustitución de Liniers por Hidalgo de Cisneros, nombrado por la Junta de Sevilla que había prestado oídos a Elío y sus secuaces.
El impulso revolucionario, a modo de un cauce enriquecido por múltiples vertientes, iba recibiendo de todos lados las variadas causas de su desarrollo, lento al principio, pero que iría acelerándose más y más, hasta precipitarse cuando una rompiente estorbase el curso de sus fuerzas, desbordando en el ambiente todas las pasiones y propósitos que mostraba. Había brotado de lo más hondo de las desdichas y opresiones coloniales, y como esas vetas de agua que perforan el subsuelo recogiendo la esencia de sus entrañas, había nutrido su savia en la lucha contra los ingleses, en los levantamientos populares y en los sedimentos extraños, amasando gradualmente la substancia impalpable que empujaría a los criollos cual torrente a la vorágine impetuosa de la revolución libertadora. Inconscientemente el pueblo obraba a su impulso contra Popham, Witelocke y Beresford, contra Sobremonte y contra Liniers, cobrando bríos o aplacando sus iras cuando un jefe como Saavedra se lo imponía; brava y ansiosa multitud, cambiante como el arrebol de su cielo y a un tiempo generosa e implacable, que había de obedecer a tan opuestos amos.
La revolución estaba en el ambiente y ni las medidas liberales serían eficaces para contenerla. Cisneros se produjo al principio hábilmente. Aceptó las ideas de Moreno, que ya Liniers había consentido, de librar el comercio de Buenos Aires a los buques del pabellón británico para remediar la angustiosa crisis financiera y económica que oprimía a la sazón con garras de hambre. Auspició la reaparición del periódico El Correo del Comercio, bajo la dirección de Manuel Belgrano, por donde, con la publicación de algunos artículos de corte histórico y filosófico, pudieron divulgarse escasamente algunas ideas avanzadas para aquella época. Pero obró cruelmente cuando Goyeneche le consultó sobre lo que había hacerse con los prisioneros cogidos en la revolución de La Paz, pues expidió la autorización lisa y llana para que fuesen tratados a sangre y fuego, lo cual produjo en Buenos Aires enorme indignación.
En Mayo de 1809 había estallado en Chuquisaca una revolución contra el gobernador general Pizarro, quien fue depuesto por los criollos con la proclamación de Fernando VII, a la que siguieron otras en Quito y La Paz; pero sus autores, que obraron a nombre del regente, no sospechaban todavía la gran contienda emancipadora y, como en las demás colonias, sólo respondían al espíritu de discordia existente entre peninsulares y criollos.
Buen pasto para la animadversión pública que se había atraído Cisneros con su despacho a Goyeneche, eran las noticias traídas por una fragata inglesa llegada a Montevideo el 13 de mayo de 1810 que instruían de la ocupación de Madrid y de Sevilla (cuya Junta había evacuado la península para refugiarse en una isla) y de que un consejo de regencia se había hecho cargo de la soberanía de Fernando VII al propio tiempo que se anunciaba la apertura de las Cortes de Cádiz, ciudad también amenazada por el ejército invasor.
Como era natural, tales noticias produjeron una gran agitación entre los jefes militares encabezados por Saavedra y las personas que, como Belgrano, Vieytes, Rodríguez Peña, Castelli, Paso, Viamont, Chiclana, Balcárce, Moreno, Beruti y French minaban en Buenos Aires con sus conciliábulos y ocultas propagandas la autoridad del virrey Cisneros. Éste, haciéndose cargo del estado revolucionario que dominaba, aconsejó, invocando la fidelidad de los habitantes del virreinato, la conducta de esperar nuevas noticias antes de proceder, en unión con los otros virreyes, al establecimiento de un gobierno representativo de la soberanía de Fernando VII en América. Pero aquellos patricios, unidos a la multitud que habían enardecido con las pasiones provocadas por los españoles, y muy especialmente a causa de la indignación que suscitaron los últimos actos de Cisneros, pedían cabildo abierto por intermedio del alcalde de primer voto Juan José Lezica.
Tanto Cisneros como los cabildantes se negaron al principio a tal petición, pero cuando se hubo la consulta dé los jefes de la guarnición y la respuesta de Saavedra: "No cuente V.E. ni con mis compañeros ni con los patricios para conservarse en el poder", no había más remedio que expedir el decreto autorizando la celebración del cabildo abierto, con la recomendación de que "nada se acometiese ni ejecutarse que no fuera en obsequio del muy amado soberano Don Fernando VII".
¿Sobre cuáles problemas se iba a deliberar? ¿Qué innovación se haría en el régimen preexistente? ¿Cuáles eran los propósitos directores de aquellos hombres que en las agonías del poder español, sin testamento, no acertaban a rastrear con fijeza la línea sucesoria en la soberanía del virreinato, vacilando y contradiciéndose continuamente, porque carecían del concepto experimental del gobierno propio, del que sistemáticamente se les había alejado, por cuyas circunstancias no podían adquirir de golpe la entereza y resolución transformadoras con las escasas noticias de la independencia norteamericana y los vuelcos operados ponla Revolución Francesa?
Se explica que Miranda en Venezuela haya levantado la bandera revolucionaria con una aspiración francamente emancipadora de la metrópoli, porque personalmente había concurrido a las luchas de la independencia norteamericana y de la Revolución Francesa, y en ella tuvo la ocasión de aprender prácticamente esas grandes lecciones políticas que algunos hombres del Río de la Plata apenas habían recibido de oídas y que a su pueblo inculto no habían de entrarle sino con la sangre y anarquía inevitables, dados su constitución étnica y hábitos refractarios.
Las circunstancias económicas, políticas, sociales y religiosas del virreinato no eran propicias para generar súbitamente una revolución radical, y si bien en Buenos Aires existía un núcleo de hombres capaces para preparar el movimiento emancipador, no habían tenido aún tiempo de orientarse decididamente hacia la finalidad definitiva; la presentían ya, pero solamente la vertiginosa sucesión de los hechos, que son los más poderosos indicadores en tales casos, podían imponerla desvaneciendo las dudas e irresoluciones para proyectar sobre el porvenir, como un lampo luminoso, la intensa luz que alborearía los fastos de una nueva historia.
Era un hervidero de pasiones y anhelos contradictorios, que a modo de una inmensa cascada, precipitábase en la rajadura del ambiente, dividido en dos porciones antagónicas por obra de los peninsulares y criollos; de los que pensaban "que mientras existiese en España un pedazo de tierra mandado por los españoles, ese pedazo de tierra debía mandar a las Américas, y que, mientras existiese un solo español en las Américas, ese español debía mandar a los americanos", y de los que ingenuamente deseaban empuñar el mando de la colonia antes de que aquellas condiciones se cumpliesen.
Más violentamente que otras veces pugnaban el autoritarismo de los peninsulares y las ideas democráticas, que en las masas fermentaban como una necesidad imperiosa de la vida más que como un empuje de voluntad disciplinada y serena, nunca desenvuelta por pueblo alguno de la tierra en los instantes supremos de las grandes revoluciones.
No podía pedirse otra pasión que la del odio a esta multitud proletaria en su propio suelo bajo una dominación trisecular, ni otro anhelo vehemente que la suplantación de sus gobernantes, clamando sin bandera, orden ni programa por la exoneración de ellos y la elección de los nativos para sus mandatarios, aunque tuviesen que responde a la soberanía del monarca cuya existencia y derechos poco les importaba.
Bajo tales auspicios se celebró el cabildo abierto, con la concurrencia de más de doscientos vecinos expectables el 22 de mayo de 1810, tomando asiento en él los criollos en mayor número que los peninsulares, pues muchos de los invitados entre los últimos dejaron de concurrir, y la masa del pueblo, agolpada en la plaza mayor guarnecía el recinto bajo la vigilancia de piquetes armados. Los peninsulares y criollos disintieron sobre las providencias que debían tomarse, y con los personajes de uno y otro bando pudo formarse un partido conciliador, que amalgamando las pretensiones de los primeros, sostenedores de la continuación del virrey Cisneros en el mando, y de los segundos, que deseaban lisa y llanamente la constitución de un gobierno provisional designado por el pueblo y excluyente del virrey, aconsejaba el mando superior del cabildo hasta tanto se organizase alguna otra forma de gobierno dependiente de la autoridad peninsular.
Las deliberaciones pusieron de relieve las disidencias de ambos bandos y la falta de cohesión entre los criollos, quienes no se atrevieron a plantear de frente la completa emancipación del virreinato y se contentaron con la caducidad del virrey y la delegación en el cabildo de la facultad de nombrar una Junta de Gobierno que convocase a las provincias a un Congreso general, cuya fórmula había sido sugerida por Juan José Passo.
Luego, el Cabildo, bajo la presión del partido metropolitano, quiso injerir, so pretexto de apariencias conciliadoras, la autoridad del virrey en la Junta de Gobierno, constituyéndola con cuatro vocales bajo la presidencia de Cisneros, que conservaría el mando del Ejército. Pero la multitud, hábilmente azuzada por sus jefes naturales Chiclana, Beruti y French, iba exacerbándose contra el elemento peninsular hasta el punto de imponerse con su rabia al virrey y a los españoles, y por esta instintiva explosión tumultuaria, presagio de sangre y del misterioso advenimiento de los cambios políticos, llegó a obligar a los prohombres que, como Saavedra y Castelli habían aceptado el expediente tramitado por el cabildo, a virar de frente para oponer una decidida resistencia a cuanto no fuera netamente criollo. De este modo fracasaron las tentativas de dejar al virrey en su puesto con sólo el nombramiento de dos adjuntos o de constituir bajo su presidencia una Junta de Gobierno.
Así las cosas, llegó el 25 de mayo sin haberse hecho nada en concreto, ni definirse la situación creada por las agitaciones de los cabildantes, los milicianos y el pueblo. Los criollos más renombrados y entusiastas habían cedido o vacilado sin acertar la dirección conveniente para la realización de sus anhelos y los del pueblo que capitaneaban. Pero las muchedumbres, que en todas las partes y bajo todos los regímenes son las inspiradoras más ingenuas y veloces de las soluciones difíciles, resolvieron en aquella fecha la ecuación política del momento, improvisando en la plaza pública, por manos dé Beruti, el verbo de su numen creador, la composición del primer gobierno criollo con una lista de nueve americanos, escrita sobre una hoja de papel que se pasó inmediatamente al cabildo para que la proclamase, prevalidas de su debilidad y de la indecisión con que obraba. Así se hizo efectivamente, transmitiéndose el gobierno del virreinato a la Junta de los nueve, bajo la presidencia de Saavedra, tomándoles incontinenti el juramento del caso y levantando acta de todo lo ocurrido. La Junta debía luego convocara todas las provincias a un Congreso general para determinar la forma futura del gobierno bajo la soberanía de Fernando VII.
Todas las furias y avideces de la muchedumbre que se agolpaba el 25 de mayo de 1810 bajo los balcones del Cabildo de Buenos Aires, produjeron inconscientemente de su seno esta fórmula sin presentir siquiera lo que traería el tiempo en sus indescifrables arcanos con la misteriosa elaboración de la vida política y social.
El acto no importaba la emancipación de la metrópoli, a cuyo soberano se rendía homenaje, parodiando el gesto que, como una general concesión a las tradiciones coloniales, más que por espíritu de acatamiento, usaron casi invariablemente todas las dominaciones so pretexto de guardar las formas rituales y de consultar los designios del pueblo.
Este ha sido el origen de las luchas por la independencia de todos los pueblos hispano-americanos, que adelantadas por unos y retrasadas por otros, más por diversidad geográfica que por otras causas, les han dado la ocasión de ayudarse recíprocamente en la tarea común de libertarse, reproduciendo la conducta de los conquistadores que primero se apoyaban para predominar contra el indígena y luego se apartaban con sus fundaciones.
Hay tal paralelismo entre los actos de la conquista y colonización española y las luchas por la emancipación y constitución de las nacionalidades hispanoamericanas, que sería fácil deducir de aquellos las causas generadoras de éstas, arrancando por medio de un análisis rigurosamente científico del conjunto de hechos transitorios, configuraciones geográficas permanentes y caracteres esenciales del pueblo que vino a civilizar la América española, las leyes históricas y sociales que regularon la emancipación y aún regulan el desarrollo de estas nacionalidades.
De un mismo tronco los hombres que las conquistaron y colonizaron, obedeciendo a los impulsos de mando, riqueza y religión, no lo hicieron a un tiempo, sino poco a poco, siguiendo el curso sinuoso que indicaban las noticias del precioso metal, ayudándose mutuamente en la conquista de tan vastas regiones, que a la fuerza habían de fraccionarse por obra de la extensión geográfica y el genio separatista de sus pobladores; así también los pueblos hispano-americanos en el deseo de arrancar por iguales causas la emancipaci6n de un mismo cetro, obedeciendo a los ideales de independencia y libertad, iniciaron la lucha unos después de otros para ayudarse en el esfuerzo de la liberación común, siguiendo las raíces del poder colonial y el curso de los acontecimientos para luego fraccionarse por causa de la extensión geográfica y de los impulsos separatistas que habían heredado.
Todo el pasado colonial con sus vínculos de sangre, sus tradiciones de gobierno, sus caracteres de mando, sus hábitos sociales y de familia, sus organizaciones civiles y militares, sus inclinaciones intelectuales y morales, en otros términos, todos los rasgos de osadía, de temeridad, de bravura, de resistencia, de ambición, de indisciplina, de tiranía y de impiedad coloniales, tenían que reproducirse en una u otra forma en el estado revolucionario primero, para flotar después en el estado social y político de las regiones emancipadas como fragmentos palpitantes de la vida que no ha podido segarse con la mera revolución y el cambio de régimen.
Ninguna época de la historia vive por su sola virtud, sino por la evolución o continuación de la anterior de donde procede, y desgraciadamente la sola emancipación política no podía borrar en los pueblos americanos los resabios del coloniaje, que de acuerdo con el ambiente transmitido por él y las especiales condiciones geográficas, tenían que eslabonar en cada una de las nacientes autonomías las tradiciones malditas de la opresión y discordia anteriores bajo los emblemas de libertad, presentando el espectáculo contradictorio de los hechos más inicuos y salvajes como práctica de los dogmas más avanzados y liberales.
De tal ascendencia, tal prole; o sea, del régimen colonial español, las repúblicas hispano-americanas con todo su empuje turbulento y sus caracteres morbosos, que sin una transformación étnica y una reeducación económica y social, no podían levantar firme la columna de una gran vitalidad propia sobre los basamentos de su herencia histórica.
Su corroboración aterradora es la historia misma del difícil proceso político sudamericano, cuya parte pertinente a la emancipación, independencia y organización del lote primario de la Provincia Gigante de las Indias se va a diseñar en síntesis vertiginosa, recorriendo el cauce por donde ha seguido y obrado el dinamismo impulsor del coloniaje hasta fraccionar el Virreinato del Río de la Plata para constituir las repúblicas de nuestros días.
LA DESINTEGRACIÓN DEL VIRREINATO DEL RÍO DE LA PLATA
LAS CAUSAS OCASIONALES: DESACERTADA DIRECCIÓN INICIAL DE LA LUCHA EMANCIPADORA, LAS DISCORDIAS, LOS ANTAGONISMOS REGIONALES, LA ANARQUÍA INTERIOR Y LA POLÍTICA LUSITANA - LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS
De un modo general se han establecido en el capítulo IV las causas originarias del desmembramiento operado en el imperio colonial español con la fundación de muchas nacionalidades, algunas antagónicas, remarcándose en la comparación establecida con el proceso norteamericano del plano equivalente, sobre la diferencia de razas, la enorme desigualdad del desarrollo económico y de los medios y fines consiguientes para explicar los factores de solidaridad y cohesión advertidos en la emancipación y organización de los Estados Unidos y los de particularismo y disgregación observados en las repúblicas del sud.
Obedeciendo al despliegue de los conceptos, parecidos razonamientos asaltan a la mente al considerar la disolución del Virreinato del Río de la Plata, en cuyo vastísimo territorio, en vez de una sola nacionalidad, están asentadas actualmente cuatro repúblicas que lo fraccionaron para constituirse independientemente, y aunque las consideraciones formuladas con anterioridad son aplicables a este fenómeno histórico de disgregación, es oportuno puntualizar aquí las causas ocasionales que lo realizaron a pesar de los esfuerzos desplegados para contrarrestar las tendencias separatistas.
Tanto en este Virreinato como en las otras regiones de la América española, obraron fuertemente para la disgregación de las condiciones geográficas y la desastrada política comercial de la metrópoli, pero más especialmente aún influyeron la incierta dirección inicial de la lucha emancipadora, las discordias, los antagonismos regionales, la anarquía interior y la política lusitana, cuyos factores cobraron en el Río de la Plata tal grado de intensidad, que podría encontrarse en ellos caracteres específicos y determinantes como tal vez en ninguna de las demás colonias.
Se sabe que por cédula real del 8 de agosto de 1776 se había dispuesto que el Virreinato del Río de la Plata, creado después de los de Méjico -1534-, Perú -1543- y Nueva Granada -1740-, comprendiese las gobernaciones de Buenos Aires, Paraguay, Tucumán, la provincia dependiente de la presidencia de Charcas y la de Cuyo, que formaba parte entonces de la Capitanía General de Chile, indicándose como capital a Buenos Aires.
La inauguración del nuevo régimen colonial, que importaba un ascenso de las gobernaciones al rango superior de unidad y mando que concediera la metrópoli durante los tres siglos de su dominación en América, fue encargada a D. Pedro de Ceballos, quien, entre los muchos éxitos de su espada contra los portugueses vecinos, marcó las huellas de su administración con el decreto de apertura del puerto de Buenos Aires a todas las naves mercantes españolas, con el proyecto de división de las intendencias o gobiernos provinciales y con la instalación en Buenos Aires de la suprema audiencia del Virreinato, en cuya virtud la jurisdicción del tribunal de Chuquisaca se limitaba a lo contencioso administrativo.
Por ordenanza real del 28 de enero de 1782 fue aprobado dicho proyecto que no pudo ser puesto en vigor por el Virrey, llamado a España en 1778, dividiéndose el territorio del Virreinato del Río de la Plata en ocho intendencias que recibieron la designación de las capitales donde tendrían sede sus autoridades respectivas: Buenos Aires, con las subdelegaciones de Montevideo, Santa Fe, Corrientes y Misiones; Asunción, con todo el territorio del Paraguay; Córdoba con las subdelegaciones de La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis; Salta, con las subdelegaciones de Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy, Orán y Tarija; Charcas; La Paz; Santa Cruz de la Sierra y Potosí. Las cuatro últimas se dividían los territorios del Alto Perú y a cada intendencia correspondía, dentro de sus límites territoriales, la jurisdicción de sus respectivos obispados y corregimientos, confiándose al Virrey facultades generales sobre todas y el gobierno inmediato de su residencia, con la segregación de las atribuciones financieras que tuviera antes, para cuyo desempeño se creaba la superintendencia del ejército y de la real hacienda.
Estando en vigencia la "Ordenanza de Intendentes", y a los tres lustros de su aplicación, sobrevinieron los movimientos iníciales de la emancipación del Virreinato del Río de la Plata, sin haber transcurrido todavía el lapso de tiempo generador de un cierto grado de cohesión moral y económica, que era indispensable entre las poblaciones de cada grupo, para mantener, después de su independencia, la unidad política y territorial, tan dividida en los primeros años de la colonización por la pasión de mando inherente a los españoles, reconstituida en 1776 por la creación del Virreinato y amenazada siempre por el predominio personal de los intendentes y subdelegados.
La creación del Virreinato y su organización definitiva con la "Ordenanza de intendentes", constituyeron a Buenos Aires en el emporio de toda la actividad colonial de esta parte de América, transformando el aspecto urbano de su población, su comercio, las ideas y las costumbres de sus hombres por obra del creciente intercambio que produjo la apertura del puerto a todos los cargamentos de procedencia española, lo cual importaba la declaración de su definitiva autonomía con respecto a Portobello.
Las otras ciudades del Virreinato no podían ver con cariño juntarse a la preponderancia política de Buenos Aires la prosperidad comercial, industrial e intelectual que le concedía su posición ventajosa, fuese por la tradicional costumbre en todo el mundo de mirar con celos el desarrollo de las demás regiones que un tiempo fueron iguales o inferiores a la propia, o porque siempre la envidia ha sido la compañera inseparable de la ambición de riquezas y de mando, que tanto ha influido sobre los gobernadores españoles a modo de una obsesión predominante sobre los demás móviles de la actividad y que, desgraciadamente, sembraron a manos llenas en el primer surco de la vida política y social americana.
Mientras Buenos Aires progresaba velozmente bajo la acción reparadora de sus primeros virreyes, Ceballos y Vértiz, casi todas las demás provincias seguían concentrando su vida en el espectáculo poco edificante de las reyertas entre las autoridades, el pueblo y los obispos, acrecidas en parte por el excesivo centralismo que en algunas materias había introducido la "Ordenanza de Intendente", cuyas circunstancias, por aprovechar casi exclusivamente a la ciudad de Buenos Aires, estimulaban el innato antagonismo contra ella, el cual, poquito a poco, abrazaría irresistiblemente a los más importantes núcleos del Virreinato, abriendo, con el contacto revolucionario, en diferentes haces los gérmenes de la unidad política cual los matices multicolores de la luz a través de un prisma.
Asentada en las riberas del gran estuario, Buenos Aires tenía que recibir, simultáneamente con Montevideo, la ciudad rival, las primeras transmisiones del impulso revolucionario que agitaba al mundo con las huestes napoleónicas, y debía propagarlo hasta en las últimas células del enorme y embrionario organismo que presidía bajo el nombre de Virreinato del Río de la Plata. Cumplió esta gran misión histórica sin la rapidez y la dirección certera que tal vez sus prohombres desearan, y cuyos descendientes entrevieron más tarde, pero en el ambiente de cultura y con los elementos y recursos entonces existentes, no era posible pretenderlas, habiéndoselas suplido con la amplitud del esfuerzo desplegado que en medio de una ardorosa precipitación, subsiguiente a la incierta iniciación de la contienda, fue extendiendo su campo de operaciones hasta salvar las más altas cumbres y sellar la emancipación de una gran parte del continente.
En el capítulo anterior se ha visto cómo, después de diluido completamente el gobierno peninsular que servía de base a la autoridad del virrey Cisneros, se intentó la revolución emancipadora, iniciándosela en forma tímida y vacilante con el acatamiento a la sombra de un poder que ni en España existía. Todavía, gracias al pueblo, la jornada del 25 de mayo de 1810, resultó digna dé la nacionalidad fecundada, pues la vacilación estuvo este día por los patricios; pero si el pueblo, por sus ansias instintivas, se elevó en aquella jornada a mayor altura que sus directores y fue en la primera y más solemne ocasión el indicador del procedimiento enérgico y fatal, no era después el llamado a dirigir el carro de la revolución, pues apenas si para lo futuro le correspondería pasearlo triunfante en obsequio a sus jefes, o arrastrarlo en la derrota bajo el fuego enemigo como holocausto a su patria.
La indecisión del primer día, que trabó la actitud de los jefes con las tradiciones coloniales, trocóse luego en imprevisión, merced a la cual asomaron los primeros caudillos que han sido cabezas de esa hidra americana titulada anarquía.
La revolución en sus comienzos no había sido francamente emancipadora, sino de mero cambio gubernamental dentro del régimen español, ínterin se reuniese el congreso general de todas las provincias para la determinación de la norma definitiva bajo el juramento de no reconocer a otro soberano que a Fernando VII y sus sucesores legales.
Las provincias estaban gobernadas por los agentes españoles subordinados a Buenos Aires de acuerdo con la organización del Virreinato, pero como no se contaba con la adhesión de ellos para el derrocamiento de Cisneros y se presumía su resistencia antes que su asentimiento, se resolvió enviar desde luego tropas al interior so pretexto de garantizar la libertad en la elección de diputados, partiéndose de la falsa base de que las provincias aceptarían la invitación sin más contratiempo que algunas escaramuzas con los representantes del poder real, de cuyo arraigo se hacía muy ligera cuenta en los apuros del procedimiento adoptado a toda prisa.
Es indudable que el expediente excogitado respondía a la idea de unir a todas las provincias en un solo bloque manteniendo la integridad del Virreinato, idea sugerida por los antecedentes coloniales y la vida asociada que levaron bajo un mismo régimen y una misma organización centralizada. Dicha idea inspiró a Passo en el Cabildo abierto del 22 de mayo al refutar a Villota, fiscal de la audiencia, al decir que solamente con el acuerdo de los pueblos de todas las provincias se debía constituir el gobierno sustituyente del de Cisneros.
A esto aparentemente se iba, pero con las precipitaciones inevitables y los impulsos centralizadores procedentes de la práctica colonial y la labor directriz de algunos miembros de la Junta que, como Mariano Moreno, contribuían a robustecerlos con su talento, no se creyó conveniente la previa remoción del espíritu levantisco de las restantes provincias contra sus gobernadores antes del envío de tropas para sublevarlas, produciéndose el desmigajamiento consiguiente a la acción centralizadora de Buenos Aires, que si al principio del Virreinato inspiraba celos en lo sucesivo inspiraría recelos.
Los gobernadores, naturalmente, se opusieron y trataron de organizar fuerzas desde el primer momento, renovando la grieta de separación no cerrada todavía por el virreinato, la que ahondándose más y más con los disturbios provocados por la imprevisión de la Junta, no podría ser cubierta después con el légamo de tanta sangre derramada.
Así fue que únicamente de las subdelegaciones de Santa Fe y Corrientes y de la gobernación de Salta llegaron ecos favorables a la Junta, mientras la subdelegación de Montevideo, enconada con Buenos Aires desde las invasiones inglesas, se mantuvo evasiva igualmente que la provincia del Paraguay. En la de Córdoba, su gobernador Concha, en unión con los personajes Liniers, Allende y el obispo Orellana, organizaron inmediatamente fuerzas para resistir a Buenos Aires, en tanto que con las gobernaciones de Charcas, La Paz, Santa Cruz de la Sierra y Potosí, no podría contarse para nada porque en ella dominaban los jefes Goyeneche y Nieto, realistas a marcha martillo, y que estaban engreídos con sus recientes triunfos sobre dos rebeliones y que podían además, recibir las inspiraciones del virrey del Perú.
La dirección inicial, que la Junta de Buenos Aires había imprimido a la revolución, no era acertada y con su falta de previsión y procedimiento iba a abrir la guerra allí donde, con tacto diplomático y circunspección política, hubiese encontrado auxiliares.
Por otra parte, los miembros de la Junta se dejaron llevar muy pronto del espíritu particularista de origen y carecían de la suprema virtud y ciencia de los negocios políticos para contrarrestarlo, porque lo que con la sangre tenían adherido fuertemente a la estructura íntima del nervio psicológico no podía ceder a la grandeza del escenario ni a las intuiciones sugeridas por el amor al terruño y una educación deficiente. Tenían sobre sí todo el fárrago de los antecedentes coloniales bajo cuya influencia moldearon sus caracteres personales, sin el tónico moderador de las luchas cívicas, e iban a estrenarse improvisadamente como próceres en la tarea más ardua del ciudadano: la independencia de su patria.
En el primer momento no pudieron, no supieron abrir derechamente el rumbo de la emancipación colectiva por ignorar la destreza operatoria y carecer de las altas condiciones políticas que caracterizaron a los norteamericanos en parecidas circunstancias; pero si personalmente el contraste era vivo entre ellos, no lo era menos entre los planos históricos en que actuaron unos y otros, de una pobre sociedad oprimida e ignorante asentada sobre los más extensos e incomunicados desiertos, a un brillante núcleo de trece colonias, unidas por la libertad y todos los vínculos solidarios de la riqueza comercial.
La Junta había repartido la invitación para el congreso general, entrando en son de guerra en las provincias, e iba a recoger los frutos de su propaganda armada, al mismo tiempo que en su seno se perfilaban más y más las tendencias opuestas de Saavedra, conservador, y Moreno, radical, que habíanse notado desde el primer instante de su instalación.
El primer cuerpo expedicionario que salía para el interior al mando del comandante riojano Ocampo, so pretexto de garantir la libre elección de los diputados, llevaba los designios revolucionarios hacia Córdoba donde el dean Funes instigaba a la población contra las medidas de Concha, Liniers y Orellana, quienes, en la imposibilidad de resistir con los escasos elementos que habían podido reunir, optaron por abandonar la ciudad a los comisionados de Buenos Aires, siendo prendidos por éstos y fusilados luego, por orden de la Junta, que envió a su miembro Castelli para el acto con que en Cabeza del Tigre se iba a desprestigiar irreparablemente la propaganda revolucionaria, predicando con el bárbaro sacrificio de tan prominentes funcionarios y del héroe Liniers los impulsos sangrientos y centralistas que animaban a la Junta para con los representantes fieles a las tradiciones anteriores y las organizaciones provinciales, aun mucho antes de proclamarse la emancipación y cuando apenas se buscaban adherentes al cambio operado en Buenos Aires dentro del orden metropolitano.
El patíbulo o destierro -con que la revolución desde la mañana misma del primer día memorable empezaba a desgranar sus víctimas expiatorias- y la tendencia centralizadora, eran los medios menos aparentes para conseguir la cohesión de los pueblos del Virreinato, los cuales si tenían el vínculo común de la sangre, de los antecedentes coloniales y podían fraternizar en la contienda, animados por la misma pasión contra los peninsulares, inspirada por el trato duro y soberbio que parejamente había encendido en ellos el fuego de la protesta, en cambio, al amparo de los inmensos desiertos y de la dificultad de comunicaciones, habían rápidamente elaborado sus caracteres diferenciales de acuerdo con el ambiente y la tradición local con más los intereses de cada grupo, de forma que, sobre el origen y la organización política comunes, no existía entre ellos una homogeneidad y más bien tendían a obedecer a las ebulliciones regionales, generadoras de gravitaciones divergentes.
En tales circunstancias se comprende lo contraproducente que habrá sido el temperamento adoptado por la Junta, de enviar sus delegaciones electorales por el conducto de ejércitos, los cuales forzosamente tenían que desempeñar el papel de conquistadores antes que el rol pacífico de simples guardianes y propagandistas, descubriendo manifiestamente la intención unificadora de Buenos Aires, la que, interpretada por las provincias como un proyecto de absorción, haría después imposible una fórmula transaccional entre las tendencias centralistas y ambiciosas de la una y las autonómicas y separatistas de las otras.
Buenos Aires, por su posición geográfica, su relativa cultura y sus mayores recursos, y por ser, además, la capital del Virreinato, tenía que ponerse a la cabeza del movimiento revolucionario a modo de un director general, preparándolo y encauzándolo, pero sin destruir en su provecho la armonía coexistente con las demás provincias, o en mengua de algunas de ellas, a fin de no predisponerlas contra la unidad colectiva, exaltando el espíritu particularista y tendiendo siempre a dejar un campo de acción propia a cada una de ellas para que pudiesen revelar sus especiales aptitudes guerreras y de mando en pos del común ideal de emancipación.
Hasta entonces no había tenido ocasión de compenetrarse el espíritu porteño con el de las provincias interiores, y por el contrario, existía entre ambos ese matiz receloso, que en las capas inferiores aún no se ha esfumado completamente; y lo natural ha sido que provocado el contacto a modo de una descarga súbita, produjese las contracciones dolorosas y auspiciarlas del desgarramiento interno anunciado ya en el alba misma de la revolución libertadora por la disidencia de algunos patricios.
La precipitación, que informaba los actos de la Junta, contrariaba francamente sus designios de unidad y el aparato bélico con que revestían todas sus resoluciones iba a hacerlos fracasar completamente con respecto a algunas provincias que, como el Paraguay y las del Alto Perú, se encontraban semi desprendidas por la distancia.
A todo trance la Junta quería someterlas a su autoridad, sin contar aún con una abierta desobediencia, y antes que el transcurso del tiempo y las ideas revolucionarias pudieran hacer su obra en cada grupo, determinándolo a sacudir por sí mismo el régimen español, para prestarle, sólo en último término, la ayuda necesaria, se apresuraba desde luego a batirlo por la fuerza, decretando prematuramente las expediciones militares como hizo con respecto al Paraguay.
El gobernador de esta provincia había contestado previa consulta con el Cabildo de la Asunción, a las comunicaciones de la Junta, primeramente, que las iba a someter a un congreso general para la determinación de lo que debía hacerse, y después de reunido dicho congreso -el cual también empezaba por jurar fidelidad a la metrópoli, a imitación de aquélla- que se resolvía guardar amistad con la Junta de Buenos Aires, pero sin reconocerle superioridad hasta tanto lo ordenase el Rey. Tal resolución estaba perfectamente encuadrada dentro del movimiento de Buenos Aires, el cual se había hecho contra las autoridades del Virreinato y no contra el soberano, por lo que aquélla no podía ser más moderada y amistosa.
A pesar de los términos convenientes con que el Paraguay había respondido a las solicitaciones de la Junta, ésta resolvió invadirlo militarmente para sujetarlo a su obediencia, pues no era de su agrado la declaración del no reconocimiento de su superioridad, con la cual se quebrantaban sus proyectos de violenta centralización.
El Paraguay, abandonado a sus propias fuerzas, hubiera de todas maneras sacudido el gobierno español y no había necesidad de la guerra que intempestivamente le mandaba la Junta por el solo prurito de concentración, contrario a las tradiciones coloniales y a la extensión geográfica del Virreinato. En esta otra parte del movimiento emancipador es donde se palpa con más evidencia la imprevisión diplomática y la inhabilidad política de la Junta que, obsesionada por el unitarismo candente y presa de los primeros flujos ambiciosos, quería barrer la organización federativa inherente al Virreinato con la imposición militar de su bisoño ejército, sin respetar la amistad declarada ni prever la alianza posible, como si las fuerzas localizadas durante tres siglos por la tradición, los caracteres y los intereses peculiares pudieran ser suplantados al azar de una invasión, aunque fuese a título de libertadora y mandada por el más hábil conductor de hombres.
El procedimiento era sumamente inapropiado para robustecer el germen integral del Virreinato, frente a la organización autonómica de las provincias que constituían los dos términos del problema que tenían ante sí la Junta en aquellos momentos y cuya satisfactoria solución no podía ser encomendada a las armas sino a la acción lenta del tiempo y de los intereses morales y económicos y cuyos corolarios forzosos eran, o la constitución de una sola y vastísima nacionalidad, según la lógica del procedimiento natural, o por la indebida aplicación de los medios violentos, el fraccionamiento territorial de la gran herencia común, la cual, entre tantos beneficiarios, no estaba defendida por la solidaridad democrática y social de otro vínculo más poderoso que el débil nexo metropolitano y geográfico, entonces tan sin vigor con la lentitud de las comunicaciones.
Y ocurrió con el Paraguay lo que inevitablemente tenía que ocurrir con la extemporánea aplicación de los medios de fuerza contra una provincia hermana y amiga, cuya conducta acababa de ajustarse a los moldes enseñados por la misma Junta con el gesto de hipócrita fidelidad a Fernando VII, pero cuyos sentimientos y tradiciones regionales arrancaban de lo más hondo de la vida colonial, por ser más añejos que los de Buenos Aires y más concentrados por la inmovilidad de la población madre, trasplante de los Iralas, y el semiaislamiento de la comarca por los jesuitas y la geografía, no podían ser subyugados servilmente por el súbito predominio militar, aun fuese revolucionario, de cualquiera de las restantes provincias.
Un miembro de la Junta, Belgrano, tuvo el encargo, no de ser el portador de un mensaje fraternal y solidario, como se ha dado en decir, sino de organizar un ejército análogo al que había ya salido para Córdoba con Ocampo y marchar contra Paraguay para someterlo.
Este designio es lo que fluye claramente de la correspondencia oficial de Belgrano con la Junta y con el gobernador y Cabildo de Asunción, a quienes, por su secretario Warnes, invitaba primero para el sometimiento pacífico antes de recurrir a las armas, con las que contaba para subyugar a la provincia y no meramente para derrocar a Velasco.
El resultado correspondió a los antecedentes de la provincia y a la pericia y resolución de los nativos, quienes, sobre la huida ignominiosa del gobernador español, se rehicieron en el mismo campo de la lucha comandados por sus jefes naturales y en pocas horas, dieron cuenta de la expedición de Belgrano que, por las imprevisiones y precipitaciones de la Junta, había sido lanzado sin mayores recursos a la más antigua provincia de sus ascendientes para iniciarse en los reveses que tanto habían de perseguirlo en su austera y accidentada carrera de libertador.
El mismo afán de centralización y sometimiento, aunque justificado esta vez con la presencia de poderosos enemigos peninsulares y la mayor dependencia colonial de la "Ordenanza de intendentes" preocupó a la Junta contra la actitud hostil de las autoridades de Montevideo, incubada en los tiempos de la invasión inglesa y tenazmente removida por los peninsulares que en dicha ciudad constituían el núcleo principal.
La Junta había recibido ecos favorables de algunos puntos de la Banda Oriental, como Colonia, Maldonado, etc., pero Montevideo había rechazado la invitación de elegir su diputado para el Congreso general, por lo que aquella, echando forzadamente mano al recurso diplomático, despachó a su secretario, el doctor Passo, a fin de entenderse con las autoridades que existían en la ausencia de Elío. Recibido por el Cabildo, Passo explicó el significado de la revolución de Buenos Aires, que no era, según el acta de constitución de la Junta, más que un cambio dentro del régimen existente sin ataque a la soberanía del rey a quien se había jurado fidelidad, y dentro de este acatamiento los planes en vista eran de reformas comunes, cuyo programa y ejecución serían elaborados por el Congreso general de los representantes de todos los grupos que componían el Virreinato, exhortando a los cabildantes para el nombramiento de diputado. Siendo aquéllos en su mayoría adversos a los propósitos de la Junta, ordenaron el inmediato retiro del enviado, siguiéndose después algunas comunicaciones con los partidarios de la revolución -Balbín, Murguiondo y otros-, que provocaron la separación de algunos jefes y oficiales sospechosos y el envío de tropas a Colonia y Maldonado.
No tardó en llegar Elío con su nombramiento de Virrey y las noticias del Consejo de Regencia, que habíale otorgado el decreto que de tiempo ambicionaba, y la apertura de las Cortes de Cádiz, donde tendrían asiento los representantes del Virreinato, pidiendo acatamiento a su alta investidura y prometiendo de su parte relegar al olvido todo lo pasado.
La presencia de Elío en el Río de la Plata no hizo más que perfilar los caracteres ocultos del movimiento revolucionario, pues con sus intimaciones puso a la Junta en el trance de desobedecer abiertamente a los mandatos de la metrópoli y a usar por la primera vez de expresiones contrarias a la soberanía del rey, marcando de modo irreparable los lindes documentarios de la fidelidad que se había jurado capciosamente en el acta de Mayo.
La contestación de la Junta a Elío era la nota de rebeldía contra el soberano, como el acto constitutivo de ella había sido la deposición del representante oficial. No había transacción posible entre ambos términos y la guerra debía venir, no como contra el Paraguay pisoteando una protesta de amistad ofrecida, sino provocada por la amenaza del poder metropolitano que investía a Elío en Montevideo. Y para que fuese más patente la irresolución y la mala orientación que en el seno de la Junta acusaban la falta de unidad directiva, ella recibió la guerra en vez de iniciarla como le competía, pues primero fue Elío quien la intentó declarando rebelde al gobierno de Buenos Aires y organizando sus fuerzas de mar y tierra para batir enseguida en el río Paraná a la escuadrilla de Azopardo.
En este tiempo la Junta ordenaba a Belgrano que dirigiese los restos de su expedición al Paraguay contra la Banda Oriental, devolviendo, aunque tardíamente, el cauce natural de su desenvolvimiento a la lucha, la cual, sin plan serio ni conocimiento de sus grandes dificultades, tenía que sufrir muchos tropiezos y descalabros a causa de las discordias de la Junta en cuyo seno se hacían prevalecer las impulsiones personales sobre la suerte de la acción revolucionaria común.
Por otro lado, el ejército de Ocampo, una vez conquistada Córdoba al sometimiento de Buenos Aires, había dirigido su marcha hacia el Alto Perú, donde Goyeneche ya había recibido instrucciones del virrey Abascal para salir al encuentro de los revolucionarios, quienes después de una acción desfavorable, en Catagaita, recibieron el bautismo triunfal en Suipacha para celebrarlo con la ejecución de los generales Córdoba y Nieto y del gobernador intendente Sanz.
La Junta, que sin previsión y tan precipitadamente había llevado la carga a sangre y fuego contra la indefensa Córdoba y luego contra el Paraguay, que no podía molestar dado el confín de su asiento y su aislamiento de las otras provincias, iba a recibir ahora los embates del poder real representado por Montevideo y el Alto Perú en los angustiosos momentos del desgarramiento interno de la misma Buenos Aires, provocado por los sucesos del 5 y 6 de abril de 1811, cuyas responsabilidades, según Mitre, nadie ha reclamado ni nadie ha querido aceptar.
La desacertada dirección inicial y falta de tacto en la propaganda revolucionaria de la Junta, que cronológicamente fueron las primeras causas ocasionales de la desintegración del Virreinato, iban a ser en adelante poderosamente robustecidas por las discordias personales y de facciones, las cuales irían gradualmente convirtiéndose sobre el inmenso escenario de la contienda emancipadora en los antagonismos regionales, que a su vez generarían los caudillos, el más alto exponente americano de los instintos separatistas y de mando para rematar los sacrificios de tantas querellas fratricidas con los jirones del enorme cuerpo en que debía recibir el alma de la patria rioplatense.
En el seno de la Junta, Saavedra representaba la tendencia conservadora y tenía de su parte a los jefes y tropas de la guarnición, y Moreno, la tendencia democrática y radical dominando a la mayoría de los hombres del gobierno. Alrededor de ambos se formaron los dos grupos que desde los albores de Mayo venían hostilizándose recíprocamente hasta producir la escisión con motivo de las pretensiones que los pocos diputados de las provincias obedientes a Buenos Aires manifestaron de incorporarse con voz y voto a la Junta en vista de no ser posible la realización del proyectado congreso general.
Saavedra favorecía estas pretensiones mientras Moreno se oponía a ellas, triunfando el primero con la incorporación a la Junta de los doce diputados que habían llegado a Buenos Aires, y retirándose el segundo, que salió para Inglaterra con una misión diplomática, falleciendo en la travesía.
Pero los partidarios de Moreno, jóvenes en su mayor parte, caldearon el ambiente obligando a los saavedristas a producir la desastrosa asonada del 5 de abril, que vino a enturbiar aún más los ánimos y trajo procedimientos y recriminaciones tan agrias como el retiro de la graduación de Belgrano y su proceso por la campaña del Paraguay, cuando en la Banda Oriental estaba demostrando sus relevantes dotes militares y dando la comprobación de que aquel desastre era imputable a las imprevisiones de la Junta y no al jefe que, pacientemente, habíase resignado a servir en cualquier forma a la revolución.
Era el choque de dos tendencias antagónicas que pugnaban por dirigir el carro de la revolución, cada una según sus principios y su carácter. "Debían surgir de aquel encuentro inesperado -dice el doctor Joaquín V. González en el Juicio del Siglo-, una serie de dolorosos conflictos e inevitables choques con sus víctimas expiatorias: Moreno, que no resiste al primer obstáculo y muere en el primer ostracismo y se inmortaliza en el nimbo candente de su sacrificio por la democracia; y Saavedra que cae envuelto en el núcleo indivisible de su partido y cuya memoria, flagelada sin piedad por sus implacables enemigos, lucha todavía por romper la injusta sombra en que fuera sumida un tiempo. El primero tuvo la suerte y la gloria, como en el melancólico verso de Menandro, de morir joven e incontaminado por las llamas de la cruenta lucha intestina, y el segundo tuvo la triste corona del martirio de los perseguidos, de los abandonados, de los indefendidos, porque caldeada el alma popular en la Plaza de la Victoria por la ardiente elocuencia de Moreno, sus actos aparecieron de tinte reaccionario, aristocrático o monárquico, y porque, lanzado su partido en la infausta eventualidad de la primera revolución interna, en el alma misma de la gran revolución libertadora, echó sobre sus hombros la cruz del delito de todas las revueltas posteriores que habían de ensangrentar y enfermar por muchas generaciones el corazón de la patria. Y en aquellos momentos de indefinición y confusión de todos los principios y tendencias, tan ciega era la pasión que arrastraba a Moreno y a su grupo, como inofensivo el carácter conservador y formulista que asumiera Saavedra. Entretanto la revolución al arrojar al mar la sincera y vibrante alma democrática y cívica del primero y al sumir en las desoladoras vicisitudes de un penoso e irreparado ostracismo la idea nacionalista, integral y federativa del segundo, mató en germen los dos términos vivientes de la ecuación política argentina, destinadas a compenetrarse y consolidarse para constituir el gobierno estable del futuro, y postergó por medio siglo de retardos, regresiones y desvíos, la hora tan anhelada de la definitiva organización nacional".
Los momentos no podían ser más aciagos para la causa revolucionaria. El ejército expedicionario del Alto Perú había sido deshecho en Guaquí por Goyeneche; Elíó había obtenido la promesa de auxilio de los portugueses; el Paraguay se constituía independiente de todo poder extraño; Buenos Aires tenía sobre sí la amenaza de un bombardeo; Saavedra desaparece y el partido morenista, arreciando sus fuegos contra la Junta, la obligaba a resignar sus funciones que un triunvirato recogía.
En tales circunstancias apareció en la escena Rivadavia, como secretario del departamento de guerra, y el partido morenista recobró sus posiciones desplegando la más grande energía y actividad. Se reorganizó el ejército vencido en Guaquí, se pactó armisticio con Elío, se obtuvieron promesas pacificadoras de los portugueses, se reconoció la independencia paraguaya so capa de una federación engañosa, se reintegró en su grado a Belgrano, se disolvió la Junta de los diputados provinciales y se ahogó en sangre una conjuración de españoles, pero las disidencias y rivalidades ambiciosas volvieron a sentar sus reales en el triunvirato que no podía mantener la unidad del gobierno porque los gérmenes de la división, con el espíritu particularista que los sustentaba, estaban en la médula de sus hombres.
Rivadavia era de carácter elevado pero, como dice el doctor Agustín Alvarez, era un particularista instruido, culto y liberal que quería el poder para hacer brillar su persona haciendo todo el bien posible, con lo que lastimaba hasta la impaciencia el particularismo de sus compañeros que también lo querían para que sobresalieran las suyas, como se pudiera, por el bien o por el mal. Dominaba moralmente en los consejos del triunvirato, pero no siempre le cedían Pueyrredón, más ambicioso, y los demás de tan fogoso temperamento como Chiclana.
A todos, el particularismo exaltado, fuente de todas las discordias que los tenía enemistados, les hacía considerar como una humillación la obediencia o el respeto del uno al otro en la realización de los designios aunque fuesen comunes, con lo que el interés de la revolución iba muy subordinado a la vanidad de sus servidores.
Las discrepancias, disputas y rompimientos no tardarían en desalojar la influencia de una facción para dársela a otra; con menoscabo de la unidad revolucionaria que de tal manera no podía recibir la dirección conveniente y uniforme. Y así fue. El 7 de octubre de 1812 se produjo eso que ha dado en llamarse revolución popular capitaneada por el ejército y que consiste en aprovecharse de un grupo de vecinos para imponer por las armas lo que algunos hombres tenían resuelto. En esa fecha, las tropas de la guarnición -en las que por primera vez aparecía San Martín mezclado con la revolución, al frente de los granaderos a caballo- impusieron una petición en la cual los vecinos demandaban al Cabildo la cesación del triunvirato y la constitución de otro gobierno que convocase un congreso general, a todo lo cual se accedió inmediatamente porque los peticionarios "bajo la protección de las legiones armadas juraban no abandonar sus puestos hasta ver cumplidos sus votos".
Afortunadamente para la causa revolucionaria, la cual, en medio de tantas discordias y rivalidades seguía su curso, accidentado únicamente porque la regresión era imposible y los hombres no podían contramarchar los sucesos, se había tenido días antes en Buenos Aires la inesperada noticia del triunfo de Belgrano en Tucumán, que al decir de Mitre "salvó la situación más angustiosa porque haya pasado jamás la revolución".
Pero ni Belgrano, que contrariando órdenes terminantes del triunvirato sobre el plan de la guerra, había conseguido un señalado triunfo contra los realistas en Tucumán, al que luego sumaría otro en Salta; ni la consolidación del nuevo gobierno que definiría muy pronto el rumbo político de la revolución en la memorable asamblea de 1813, la primera y de más amplia labor histórica y deliberativa. que haya habido en el Río de la Plata; ni la ofensiva contra los ejércitos en el Alto Perú y en la Banda Oriental, que darían en su oportunidad las resultancias respectivas de la definitiva pérdida de aquél; tras los reves de Vilcapugio, Ayohuma y Sipe-Sipe, y el fin de la dominación española en el Río de la Plata con la rendición de Montevideo; ni los caracteres, abnegaciones y virtudes incontrastables de tantos varones fuertes que despertaron entonces sus aptitudes morales y guerreras, serían suficientes para evitar la descomposición que, a modo de un turbión rugiente, sobrevendría a tantas discordias y rivalidades para arrasar hombres, asambleas, partidos y gobiernos en la vorágine sangrienta de los antagonismos regionales.
Ya durante la primera campaña habida en la Banda Oriental, Artigas no consintió en seguir a Rondeau para cumplir el armisticio concertado, y se hizo rebelde a toda disciplina y autoridad para dominar personalmente a los hombres rudos que incorporaba al ejército, más que dirigido, arreado por él. Todos los principales jefes, como Belgrano, se vieron, además, desde los comienzos de la lucha, obligados a reprimir el espíritu levantisco y gauchesco de muchos de sus oficiales que no disimulaban la hilacha de su origen y que, andando el tiempo, serían los caudillos regionales o sus auxiliares.
La tendencia localista estaba azuzada por el odio a Buenos Aires que, con más o menos intensidad, existía en las provincias, sobre todo en las del interior y que entonces tenía su razón de ser por el excesivo centralismo que imponían los directores del movimiento radicados en aquella ciudad.
Cuando Artigas despachó sus diputados al congreso de 1813, que fueron rechazados porque apenas traían de él una carta de presentación, les decía que se opusieran a que Buenos Aires fuese la capital del estado. El mismo odio localista se extendió a casi todas las regiones del antiguo Virreinato cuando las disputas y rencillas irreconciliables de los hombres y las facciones salieron de Buenos Aires al interior, buscando su encarnación propia en los caudillos para subordinar a las clases intelectuales más elevadas, las cuales desertaron de su misión moral y política, abriendo los surcos fecundadores de Rosas, Quiroga, López, Ramírez, Bustos, Ibarra, etc., que tenían la misma pasión guerrera de Güemes, pero sin la alta inspiración patriótica y destreza instintiva que caracterizaron a este simpático caudillo, el más gigante defensor autóctono de las fronteras, de su pago.
Sobre la grande ramificación que había tomado la acción guerrera, merced a la "desobediencia de San Martín", vendría la completa desintegración del Virreinato por obra de los antagonismos regionales y la aparición de los caudillos que se enseñorearon desde 1814 y 1851.
La completa independencia del Paraguay y la pérdida de las provincias del Alto Perú, habían mermado sensiblemente el territorio, pero ni en lo que aún quedaba consiguieron imponer las armas la unidad de mando, tan necesaria como primer órgano de la nacionalidad, ni los letrados pudieron convencer con sus fórmulas constitucionales, produciéndose la anarquía de todas las provincias a pesar del anhelo de unión manifestado por todas y de los actos de solidaridad política y revolucionaria realizados en asambleas y campamentos, y se constituyeron en pequeñas repúblicas bajo la férula de sus respectivos caudillos que, según Magnasco, por ser más hijos de su suelo que los letrados de las corporaciones gobernantes, produjeron trabajos legislativos, tan vigorosamente originales que pudieron sustraer sus grupos de la disolución social, generando expresiones propias de derecho en Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Corrientes y Entre Ríos.
El vínculo nacional aflojaba, sin desaparecer completamente, entre las provincias por causa de la anarquía y la disociación que entorpecían la labor integral de las asambleas y de las armas, y que era contrariada también por la política lusitana a la que no parecía prudente la constitución de una sola y vasta nacionalidad sobre el enorme cuerpo del Virreinato, desarrollando, en consecuencia, hábilmente, una política de desintegración hasta promover disputa por la anexión de la Banda Oriental que había sido sucesivamente separada y vuelta a incorporar a la soberanía de las otras provincias, cuyas pretensiones fueron causa de la guerra que terminó con Ituzaingo y la mediación inglesa, y cuya mejor solución política se encontró en la independencia de la República Oriental del Uruguay, con lo que completóse el fraccionamiento de la herencia colonial sin la unidad efectiva de las otras porciones, que sólo andando el tiempo ocasionaría el triunfo de Caseros y se consumaría con el de Cepeda, cortando el tronco más robusto de la tiranía amasada por el caudillaje, imponiendo fuertes diques al espíritu particularista de los hombres y de las facciones y elaborando el derecho interno común y pactos internacionales que hiciesen perdurable la unión, como la Constitución de 1853, la reforma de 1860 y el tratado con el Brasil de 1856, por cuyo artículo 2° se establecía el compromiso de no apoyar directa ni indirectamente la segregación de porción alguna de los territorios respectivos, ni la creación en ellos de gobiernos independientes.
Todos los elementos personales, regionales e internacionales que se han venido enumerando, como las causas de la desintegración del Virreinato del Río de la Plata, hay que comprenderlos en las condiciones generales geográficas que superan a todos, sea porque éstas protegieron el desarrollo de muchos de los gérmenes morbosos que se han vertiginosamente examinado o también porque la acción histórica tuvo por fuerza que compenetrarse con los caracteres físicos del plano en que se ha operado, obedeciendo a la distribución de las aguas y las montañas, que para algo cuentan estos valladares geológicos y por alguna razón natural los hombres y las razas tuvieron que respetarlos en la delimitación de sus fronteras.
La geografía del territorio que ocupara el Virreinato del Río de la Plata complementó, pues, las causas de su desintegración, porque "el valor, la voluntad, la resistencia no pudieron ir más allá del espacio fijado a la expansión de cada fuerza, y así es como quedó bosquejado desde el comienzo de la guerra el mapa futuro del grupo de pueblos desprendido del Virreinato, y cómo a pesar de las varias contingencias y reacciones de la política revolucionaria, cual si obrase una ley de gravitación incontrastable, volvían las fronteras a diseñarse con los mismos contornos".1
El valor, la voluntad y la resistencia que traspasaron las cumbres más altas y obraron muy grandes prodigios, hubieran mantenido sus jalones a la sombra de un solo emblema libertador si las disidencias, el particularismo y la anarquía no hubiesen brotado lujuriosamente en los hombres a modo de una savia intravenal más fecunda que el polen de las flores tropicales; y todos estos maleadores del dinamismo social y político, causa y efecto de las ambiciones de mando y las tendencias separatistas, hubieran sido impotentes para disgregar el Virreinato de haber existido una cohesión y solidaridad económicas entre las provincias.
Ni la pasión por las armas y el gobierno, ni el particularismo ni el aire señoril, ni la índole quijotesca y fantástica del genio de la raza que inocularon los españoles con su sangre viril y noble, ni el odio, la ferocidad y el crimen que inspiraron con sus injustas medidas coloniales, ni las rivalidades sangrientas y las inmolaciones horrorosas con que los mismos americanos envenenaron los corazones más sanos y sombrearon los espíritus más luminosos hubieran podido sobreponerse al interés común, de haber España ejercido otra política comercial en América, más amplia, más abierta, más franca, que en el flujo y reflujo de los intereses humanos fatalmente hubiese traído otras ideas y otros procedimientos capaces de eslabonar a las colonias con vínculos más potentes, que la lengua, la religión y la sangre por sí solas no pudieron fundirlos perennemente.
Y lo que en los comienzos del siglo XIX no pudieron hacer el valor, el desprendimiento, la audacia los más elevados propósitos y los más caros sentimientos bajo un sólo pabellón, lo harán en el XX las relaciones económicas y sociales bajo el dosel de todas las banderas entrelazadas. "Es cierto, escribe el doctor Magnasco estudiando el proceso jurídico de la Argentina, que encogióse en nuestras manos el antiguo Virreinato, pero no nos ha resentido el accidente, ni puede resentir al patriotismo reflexivo, confiados, como debemos siempre estarlo, en su espontánea reconstrucción, si no política o nacional, a lo menos económica, en fuerza de gravitaciones que por ser de índole histórica, son y serán en todo caso incontrastables. Bajo este especial concepto, el Virreinato del Río de la Plata, más homogéneo y durable que el del pasado, tendrá que ser, días más, días menos, una verdad real sin levante".
Las circunstancias históricas y geográficas impidieron que la transición del Virreinato a la democracia federativa se operase con el mismo brillo y unidad alcanzado en los Estados Unidos, y si en la elaboración de tan trascendental fenómeno político no influyeron exclusivamente los caracteres de la raza sino también las condiciones sociales y económicas insuficientes, aquellas palabras del doctor Magnasco serán traducidas por los hechos cuando la finalidad preponderante del siglo y las corrientes de inmigración e intereses hayan llenado los claros no cubiertos por la España en la fila de sus colonias durante los tres siglos de su dominación, y entonces el mundo oirá el salmo coral de varias grandezas que al principio del siglo XIX debieron ser anunciadas por un solo clarín.
Desde la altura de un siglo contemplamos aquel escenario, profundamente revuelto por las pasiones, los antagonismos y las rivalidades de los hombres y de los grupos, nos parecen tan evidentes los errores y las ambiciones ilusorias que falsearon los trámites generadores de las nacionalidades sudamericanas, sacándolos del quicio natural de su curso y desenvolvimiento, porque la luz más serena proyectada sobre ellos ha podido revelar todos los contornos, hasta las monstruosidades de su difícil y laboriosa gestación; pero trasladado al ánimo a aquellos tiempos tumultuosos y sangrientos, obscurecidos por la ignorancia, el odio y el crimen que dominaban al pueblo y hollaban los caracteres más puros y las conciencias más rectas, se comprende fácilmente la imposibilidad de que el pensamiento orgánico y luminoso de una tan vasta organización pudiera nacer sano y robusto en el ambiente de tantas discordias personales y de facciones, y se impregna el espíritu de esa bondad histórica indispensable para absolver sin olvidar el predominio de los instintos perversos sobre la acción conjunta, la inconsciente barrera de los hombres contra los destinos comunes, y el corazón recibe del prístino foco el rayo de amor perdurable que le hará solidario con la suerte de su origen aún bregando por la sola grandeza de su patria.
La comunidad histórica de los períodos coloniales y la unión geográfica indestructible, la sangre, los dogmas y los hechos expresados en el mismo idioma, fueron siempre las fuentes perennes del más elevado sentimiento americanista, y lo serán también algún día de la aspiración común cuando los intereses morales y materiales lo decreten, o el peligro del continente toque a generala.
1 J.V. González. "El Juicio del Siglo".

*******
ENLACE INTERNO A ESPACIO DE VISITA RECOMENDADA
(Hacer click sobre la imagen)






Todos los derechos reservados
Desde el Paraguay para el Mundo!
Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto