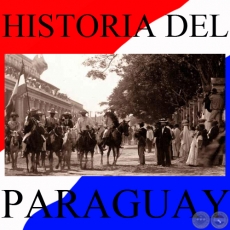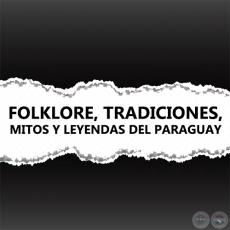BRANISLAVA SUSNIK (+)

EL MITAZGO - Por BRANISLAVA SUSNIK

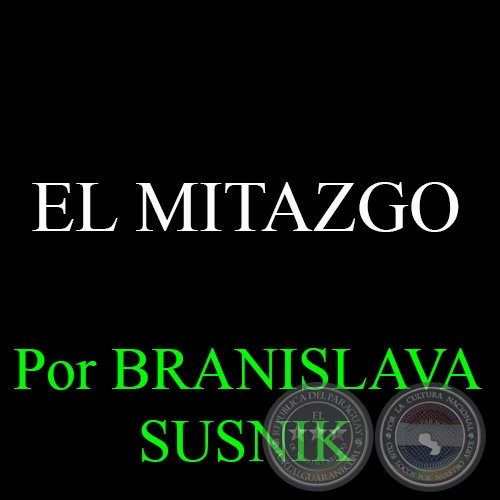
EL MITAZGO
Por BRANISLAVA SUSNIK
"Dar a los cristianos servicio y a los indios amparo", este lema fue esencial en la segunda exigencia de los oficiales reales a Irala para la formación de encomiendas, en particular de mitayos (141). El gobernador Pinedo, con su política anti-encomendera y pro-incorporativista de encomiendas, describió a los poseedores de la merced de las encomiendas de mitayos: "esclavizan y tiranizan a los indios y a los vecinos pobres; a éstos haciéndoles defender sus posesiones con las armas en la mano continuamente, y aquellos haciéndoles trabajar en ella con poco sustento, mucha tarea... " (142); esta característica se refería al status social de los grandes hacendados del siglo XVIII. El mismo gobernador formuló también la tradición de las encomiendas en el Paraguay colonial: "Es tradición entre los vecinos de esta Provincia que la pensión que tienen de la defensa de las Encomiendas a su propia costa dimana de contrato que hicieron sus primeros pobladores con los Reyes Predecesores, obligándose a este servicio con tal que les concendiese en Encomienda todos los Indios de la Provincia y que admitida su propuesta se les concedió en efecto las referidas Encomiendas, y aún por esta razón presumen tener más mérito y justicia para obtenerlas por los que los tienen con otra Provincias (143). Ya hacia fines del siglo XVI, los encomenderos asunceños manifestaron la tendencia muy propietaria de las encomiendas como consta en las ordenanzas del gobernador Ramírez de Velasco: "tienen de costumbre decir que los indios de sus encomiendas son suyos sin tener atención que todos los naturales de las Indias son en propiedad de la Real Corona... ", surgiendo el mando de "que de aquí adelante ninguno diga a los dichos indios mis indios sino los indios de mi encomienda... " (144).
Irala se resistía mucho tiempo al empadronamiento de los indios y al correspondiente repartimiento entre los conquistadores. Una Relación atribuye ya al capitán Juan de Camargo, procurador de los conquistadores, el primer requerimiento en este sentido "porque los indios tuviesen algún reparo en os xpianos a quien los diesen de repartimiento... " (145); el mismo Camargo fue ejecutado por una sospechada conspiración contra Irala. Resurgió el problema del repartimiento, evocándose los mandamientos reales; el conquistador, frustrado en su intento de un inmediato Eldorado, volvíase poblador-colono, exaltando de nuevo la idea del "señor de la tierra", la cual exigía la garantía de poseer tierras aprovechables y de disponer con suficiencia de gente de trabajo. A la par de las encomiendas formaríanse también algunos pueblos indios, es decir, aglomeraciones del gentío indio, correspondiendo a la idea de "los pueblos de los encomenderos" (146). Pedro de Orantes, el portavoz de la oficialidad real, no quiso limitarse solamente al área efectivamente dominada y poseída a 30 leguas alrededor de Asunción, sino buscar más encomendados también por las tierras nuevamente conquistadas, reuniendo así la ideología de "poblar" el concepto de "encomienda-brazos", un móvil, en aquellos años, indudablemente importante para desarrollar la política de la colonización española. Irala, por su parte, justificaba su despreocupación por las encomiendas con las siguientes razones: el valor de la conquista por medio de la búsqueda de metal cuyo hallazgo implicaría también contar con poblaciones indígenas más suficientes numérica y económicamente ya que los guaraníes, la población básica de la nueva provincia, solamente podía ofrecer el "servicio de sus personas"; por causa del parentesco de los conquistadores con las mujeres guaraníes, la acción de encomendar a los guaraníes, Irala "ha tenido y tiene por dificultoso y muy largo y embarazoso y aún en parte escandaloso poderse hacer" (147). Irala tenía el mismo concepto de la utilidad del indio que otros conquistadores; su represión de la revuelta guaraní fue violenta y cruel, y esta revuelta justamente identificaba la reacción guaraní contra las prácticas preencomenderas. Esto no obstante, Irala consideraba el "servicio por amistad" más aprovechable y más positivo que el sistema de mitazgo, obligados los indios al servicio temporal a sus encomenderos y estando a la vez agrupados por sus parcialidades-pueblos, imponiéndose la voluntad del encomendero con el ideal feudal del "señorío" y sólo teóricamente sujeto al cumplimiento de los mandamientos reales. Los españoles-conquistadores de aquella época no representaban una homogeneidad social y diferían en sus miras a la futura estructuración de la provincia; la lucha de los primeros comuneros no era solamente política sino también, y diría yo, esencialmente social. En contra del enfoque individualista de una plasmación socio-racial hispano-guaraní, el grupo del factor Pedro de Orantes insistía a que el mitazgo y el pueblo indio podían garantizar "la conservación de los naturales", evitar personalismos y arbitrariedades y organizar útilmente la muchedumbre india; el indio amparado por una ley uniforme de mitazgo, aunque una ley dura, sería la clave de la estructura de la sociedad de hidalgos hispanos. Dicha integración social de los guaraníes permitiría una colonización organizada y sistematizada; P. de Orantes proponía "encomendar los indios que estan del río Ynamen (es decir, Ypané) a esta parte y la tierra adentro hasta el río Monday y Bituyusá" y sugería que los pobladores y los capitanes fuesen hasta la otra banda del río Paraná donde los tupíes, hasta Guacamy, Itatí y Paraná abajo "para que pueblen en las partes y lugares que les pareciera y encomienden los indios entre la gente... " (148).
Irala tuvo que ceder; se realizó el empadronamiento de los indios dentro de un área de 50 leguas al nordeste y sureste de Asunción en el año 1555. Algunos pleitos judiciales posteriores dejan reflejar cuál fue la real situación de las "casas-pueblos" de los guaraníes en aquellos tiempos (149); Las antiguas agrupaciones se disolvían; muchos individuos paranaenses, por ejemplo, estaban en Acahay o Tebicuary, y también algunos de Tobatí y de los alrededores del Rcho. Manduvirá se desplazaban hacia el sur; el empadronamiento mismo, por ende, se efectuaba mientras los guaraníes se desplazaban y reagrupaban, interviniendo varios factores: intereses individuales de los guaraníes, presiones por rancheadas continuas, dispersión por las fracasadas revueltas. A través de las mercedes de encomiendas otorgadas se constata la observancia del antiguo empadronamiento por "las casas de los caciques" (150). El empadronamiento dio por resultado la existencia de 27.000 hombres de guerra, es decir, adultos hábiles y, generalmente, padres de familia, o sea de 100.000 almas como población total, comprendiendo a los guaraníes aproximadamente en la zona entre los ríos Ypané-Monday-Paraná; el padrón no interpreta el índice demográfico real de los guaraníes al comienzo de la conquista: muchos emigraron para formar el núcleo subandino de los chiriguanos; muchos se retiraron a los montes; muchos fueron exterminados por revueltas y pacificaciones pretendidas; el índice de natalidad decayó verticalmente por causa del primer impacto hispano-guaraní (151). La formación de 300 encomiendas, según los documentos, provocó críticas ásperas; los mismos bandos de Irala luego del repartimiento reflejan las inquietudes; se establecía la multa por criticar el modo del repartimiento (152). La institución de mitazgo acabó con rancheadas y explotaciones individuales de las comunidades guaraníes y estableció el nuevo orden de los encomenderos, los legalizados usufructuarios de los socializados guaraníes mitayos. La encomienda representaba, en sus comienzos, el único poder socio-económico de la provincia. Los guaraníes, sirviendo antes a varios y diferentes "señores" y "cuñados" a la vez, en su nueva calidad de mitayos prestaban el servicio por sus cacicazgos – parcialidades – a un solo encomendero (153); sintieron el impacto de la uniformación administrativa y pronto comenzaron a rebelarse. La memoria de Juan Salmerón de Heredia, apoderado de los opositores del gobierno de Irala, revela la disensión entre los vecinos asunceños en cuanto la justicia y eficiencia de los nuevos repartimientos; algunos vecinos protestaban contra la formación de las encomiendas numéricamente débiles y aún limitadas a tan sólo dos vidas; "suplicamos... que la tierra y comarca de la dicha ciudad se reparta entre 100 conquistadores porque a no se repartir de esta suerte demás del mucho trabajo que a los indios se les seguirá como hasta aquí, los conquistadores padeceremos extrema necesidad "; (154); opinaban que las encomiendas debieran comprender por lo menos 300 indios mitayos cada una, y ser además perpetuas, "porque los indios desta suerte serán mejor tratados y reservados de trabajos de que resultará acrecentamiento y población de la dicha tierra, y de otra manera podría ser venir en tanta disminución que por ser inhabitable sería forzoso a los dichos conquistadores despoblarla en perjuicio de la Corona Real" (155). En otra carta al consejo de indias se leen parecidas quejas: "dió (Irala) la tierra a muchos siendo los indios pocos... y dando tan pocos indios no pueden servir ni darle nada a quien son encomendados antes los fatigaran cansándolos... " (156); los encomenderos de tales repartimientos de 10, 20, 30 ó 50 indios mitayos tenían derecho además de llevarlos "en las entradas" de descubrimiento. Existía la lucha de cierto sector de los conquistadores por el principio netamente feudal: un feudo numeroso, cerrado, perpetuo y potencial, en el cual el guaraní desempeñaría la función de siervo de gleba en toda la amplitud del significado, con la pretendida trans-socialización hispana. La otra corriente de los asunceños también manifestaba tendencias feudalistas, pero era individualista en su expresión socio-política y más flexible en sus aspiraciones económicas; en este aspecto, la lucha entre los "viejos" y los "nuevos" conquistadores implicaba los factores sociales y políticos. El Consejo de Indias, temiendo el poder de los feudos potentes, apoyó la política encomendera de la corriente de Irala. El "vecino – feudatario – encomendero" como consta en los documentos de la época, y el guaraní "vasallo del Rey y pagador de la tasa de mita a su encomendero", iniciaron la nueva fase de la estratificación socio-económica del Paraguay colonial. Indudablemente, los repartimientos poco numerosos influían negativamente en la realidad guaraní-mitaria; la presión sobre los mitayos para satisfacer los tantos encomenderos sus necesidades y aspiraciones económicas, siempre era considerable, pero no la única, pues, los posteriores "táva" con su sistema comunal tampoco favorecían a los indios. No faltaban las justificaciones de la creación de las encomiendas en favor de los mismos indios: amparo económico, social, religioso y hasta demográfico como la norma de la política positiva de "la conservación de los indios"; "a los indios les es muy gran utilidad porque son gente muy pobre y al que le son encomendados les dan las cuñas y herramientas con que hacen sus rozas y casa y leña y les enseñan la doctrina y a muchos visten de algodón, no consienten que otra persona les haga agravio ni les tomen nada como se hacía hasta aquí..." (157). Hernandarias en la introducción de sus ordenanzas reprochaba a los gobernadores anteriores de haber cuidado poco de los intereses de los indios encomendados; las primeras ordenanzas de Irala sobre el régimen encomendero mitayo tenían que contemplar aún las consecuencias del primer servicio por amistad y parentesco. Para organizar el funcionamiento del mitazgo, los españoles tenían que apoyarse a alguna autoridad en los propios pueblos guaraníes; así se instituyó en la nueva sociedad colonial el cacicazgo y se integró la división de los guaraníes por las parcialidades, éstas realmente cacicazgos y antiguas agrupaciones pequeñas por linajes. Cada uno de los caciques era responsable para que sus indios, sus parciales, cumplieran con la mita que debían a sus encomenderos; dice la ordenanza de Irala: "..mandamos que los dichos indios principales sean obligados cada y cuando con un indio les fuere enviado a mandar a venir y vengan a entender lo que se les mandare y asimismo a dar indios que por tiempos o meses del año esten de asiento en las casas de las personas a quien fueren encomendados... y para que estos se vayan a sus casas vengan otros indios a quedar en su lugar pues esta es la orden que tiene en el Perú y Nueva España y otras partes de las Indias... " (158); esta responsabilidad mitaria que los caciques de las parcialidades tenían, les eximía tácitamente de un directo servicio de mita. Asimismo Ramírez de Velasco en su ordenanza Nº 8 destacó la obligación de los caciques frente al encomendero de su parcialidad: "... todos los caciques y capitanes de los pueblos tengan gran cuenta de enviar sus mitas con puntualidad". La ordenanza Nº 16 de Hernandarias prohibió que los encomenderos exigiesen la mita de los caciques o les ocupasen en otros trabajos a ellos y a sus familias como lo era costumbre: "Justa cosa es que a los indios caciques por ser entre ellos principales también se les guarden sus preeminencias e privilegios y libertades heredados y adquiridos de sus antepasados y que por ser indios sin haber delinquido no se les quiten haciéndoles de caciques y exentos que sean mitayos y jornaleros como lo suelen hacer algunos encomenderos..." (159); la política indiana de Hernandarias consistía precisamente en apoyarse en esta clase india de "caciques", prevenir alborotos, asegurar la obligación del pago de mita y también ejercer por medio de esta célula administrativa cierto control sobre los mismos encomenderos españoles y criollos; teóricamente, el cacique guaraní, el "don", tenía derecho de presentar al gobernador las quejas sobre "malos tratamientos, fuerzas, agravios y trabajos excesivos" impuestos a sus parciales (160); en la práctica, estas quejas recién se manifestaron en la época de la gran saca de indios de los pueblos cuando intervenían los intereses administrativos de los pueblos en contra de los intereses encomenderos, y generalmente los primeros apoyados por el mismo gobernador, según consta de los padrones del siglo XVIII. El reclutamiento de los caciques, basado en el concepto hispano de "familia y parientes de los principales" del pueblo, obedecía al primer empadronamiento y seguía luego el derecho hereditario; de esta manera, en alguna encomienda-parcialidad, varios guaraníes estaban exentos de pagar mita, lo que los encomenderos consideraban como perjuicio. Todavía en el siglo XVIII se discutía la autenticidad de la afirmación de que los guaraníes hubieran tenido antiguamente "verdaderos caciques que vivían en pueblos con sus vasallos", según la interesante información del año 1658. El maestre de campo, Manuel Cabral de Alpoin, vecino de Corrientes certificó al respecto lo siguiente: "... y habiendo llegado a estas Provincias los primeros pobladores, reconociendo la autoridad y nobleza en dichos caciques, no habiendo traido de Europa mujeres, viendo que los dichos caciques les ofrecían sus hijas mujeres, la admitieron y se casaron con ellas, como es notorio, de donde se originó llamar dichos indios a los españoles cherobayá [11] que es lo mismo que cuñados, y como ordinariamente este cacique con sus vasallos se les encomendaban a los dichos primeros pobladores, vinieron todos los indios a llamar a sus encomenderos no amos sino cuñados y parientes... y así en todas las encomiendas los primeros que se nombran son los dichos caciques de tal pueblo con todos sus vasallos, y desde entonces hasta ahora los dichos caciques son estimados y tenidos por nobles y principales no solo de sus vasallos como antes lo eran, sino también de los españoles y de sus encomenderos, y les guardan sus preeminencias sin pretender que les sirvan y tributen como los demás indios plebeyos y vasallos... " (161). En la antigua estructura social de los guaraníes se reconocían los jefes, "padres", de los linajes y también los jefes agrícolas y guerreros a la vez de aldeas mayores; la misma organización social de los emigrantes chiriguanos del siglo XVI confirma dicha observancia. La hispanización de la jefatura se manifestaba ya en las primeras necesidades de las nacientes provincias americanas y en la tendencia de interpretar los nuevos elementos americanos con la terminología propia de la época de la conquista; teníase que encontrar un factor justificativo para las nuevas uniones matrimoniales de los españoles con las guaraníes dentro de la categoría social del hidalgo, y por otra parte, el sistema encomendero exigía una célula indígena de apoyo aún cediendo algunos privilegios sociales; era así que en el siglo XVI introdújose la división netamente nominal entre los guaraníes vasallos, plebeyos, y los guaraníes nobles por sangre del linaje, caciques, dones-hidalgos guaraníes, los que no trabajaban, pero sí vigilaban el trabajo de sus parciales; la exención de todo servicio, personal, de mitayo, de jornalero-peón, era la prerrogativa social máxima que se daba a "los caciques principales y a sus familias". Al terminar el tiempo de esta necesidad, en la primera mitad del siglo XVII, los encomenderos mismos ya trataban de derogar estos supuestos privilegios. Tenemos así en la primera estructura social de la colonia tres capas sociales indias: la de plebeyos-mitayos, la de siervos-originarios yanaconas y la de caciques principales, aunque las tres estaban inferiores por la misma ley del status socio-racial, con la negación estricta del derecho de "usar el traje español", el símbolo externo social del mestizo libre.
¿Cuál era la obligación del mitayo guaraní plebeyo? Cada grupo parcial de mitayos solamente debía de servir a un encomendero a cambio de que el encomendero "los Cure, favorezca, doctrine y ampare" (162). Si consideramos que en los primeros tiempos una encomienda fue identificada casi con un pueblo-cacicazgo, podemos apreciar la compacta sujeción económica de los mitayos. Irala define claramente que los mitayos "han de ser y sean obligados a servir a las personas a quien fueren encomendados en sus edificios labores y reparos labranzas y crianzas cazas y pesquerías y otras granjerías que en la tierra se puedan tener... " (163), es decir, que el guaraní quedaría esencialmente chacarero, cazador, pescador, hachero y vaquero al desarrollarse la cría del ganado; en el mismo párrafo, Irala apela a la moderación del trabajo: "prohibimos y defendemos a las tales personas que no hagan casas ni rozas para vender más de aquellas que para sus moradas y habitación en el pueblo y en el campo hubiese menester y las rozas que para sus labranzas y sustentación les fueren necesarias... " (164). Irala siempre abogaba por la pequeña economía doméstica, y la dicha cláusula no implicaba exactamente la protección del indio mitayo ni prevenía el abuso del servicio de mita, sino que limitaba la posibilidad de disponer de brazos suficientes para una explotación agrícola por intereses, ya que los planes de la pacificación política en Asunción exigían que se dispusiera también de "indios amigos", es decir, de "acompañantes" en las entradas de descubrimientos. Y los encomenderos asunceños querían brazos, de donde tantos reproches a Irala y a sus yernos por tener encomiendas numéricamente fuertes (165). El vecino asunceño, encomendero, inició el cultivo de caña de azúcar y de vid; las fuentes de la época indican la importancia de estos productos en el siglo XVI; con la posterior explotación de la yerba, la necesidad de brazos aumentaba, todo bajo el concepto de "la granjería que la tierra da" y, por ende, con derecho de exigir el trabajo necesario a los mitayos. Muchos pueblos-cacicazgos quedaban desamparados en ciertos meses del año como en ocasión de siembra y cosechas, debilitándose desde luego la propia economía de los guaraníes; la ordenanza de Irala permitía al encomendero sacar una cuarta parte de sus mitayos de cada pueblo, salvo necesidades extremas, no pudiendo una saca de mitayos sobrepasar la mitad (166); ninguna especificación existía respecto al tiempo de prestación del servicio de cada mitayo. Se crearon así tres problemas graves para el mitayo: tiempo de servicio, distancia del pueblo y el ritmo del trabajo. Ramírez Velasco en el año 1597 criticaba el desorden en el servicio de mitazgo; "ocupándolos (a los indios) todo el año de que se siguen notables inconvenientes que se experimentan cada día pasando las necesidades en las cosas convenientes a la vida humana y las mujeres e hijos que quedan en los pueblos y ellos en las casas de los encomenderos con grande escándalo... " (167); los encomenderos disponían a veces de dos cosechas de maíz, trigo, vid y caña, exigiendo el servicio prolongado de sus mitayos; la ordenanza Nº 9 del mismo gobernador permitía la saca de mitayos mayor de la cuota reglamentaria, tratándose del tiempo de cosecha de maíz y trigo. Hernandarias estableció que una tercera parte de los mitayos de una parcialidad sirviese simultáneamente al encomendero, pero aprobó también una mayor participación de los mismos tratándose de "las cosechas de pan y vino" (168). No faltaban las retenciones abusivas de los varones de 15 a 50 años de edad. La distancia y el tiempo fueron dos factores concurrentes; los mitayos que llegaban a servir de la región guarambarense entre Ypané y Jejuí, o los paranáes de Tebicuary o los acaayenses y tantos otros, abandonaban por largo tiempo sus pueblos ya que el tiempo de servicio no incluía la ida y vuelta a su pueblo; era difícil establecer los turnos del servicio en tales casos. Según Ramírez de Velasco, los mitayos dentro del área de 20 leguas turnaríanse cada 4 meses, mientras los de más distancia, cada 6 meses, siempre sustituyendo un grupo al otro para asegurar la permanente disposición de brazos (Nº 8). Las ordenanzas de Hernandarias establecieron la obligación de mita por un mes para los mitayos de distancia de 12 leguas, 2 meses para los de 12 a 30 leguas alejados, y para el resto el tiempo de 3 meses (Nº 13). La prolongada retención de los mitayos más alejados del núcleo poblado por los españoles se justificaba también con el pretexto de que dichos indios debían de permanecer por más tiempo en las casas españolas a fin de aprender la nueva vida y la doctrina cristiana.
La mujer del mitayo teóricamente no prestaba servicio; la ordenanza de Irala prohibía al encomendero de sacar o hacer trueque por una india de su propio repartimiento, es decir, tenerla como criada aunque no a título de servidumbre perpetua. Las ordenanzas de Ramírez de Velasco también hablan de la explotación de las mujeres; algunas indias acompañaban a sus maridos, mitayos, al servicio; "que su encomendero ni encomendera no ocupen ni se sirvan de la tal india en ningún género de servicio" (169); los abusos se referían generalmente a la obligación de hilanzas. La protección de la mujer del mitayo tuvo, no obstante, una excepción en los primeros tiempos: en ocasión de las cosechas, la mujer podía ir prestando servicio "voluntariamente". Al incrementarse la ganadería, también la vaquería constituyó una parte del servicio de los mitayos; durante las vaqueadas en ambas orillas del río Paraguay y en caminos al ir a servir la mita, muchos mitayos guaraníes fueron muertos por los siempre asaltantes y vigilantes chaqueños. El mitayo estaba temporalmente ausente de su pueblo, solo o con su mujer, precisamente cuando el mismo necesitaba tiempo para sus siembras y cosechas; la suficiencia económica de los guaraníes se desintegraba; la antigua organización del trabajo por cooperación se perdía: los brazos individuales eran dispersos y los intereses familiares predominaban. Por otra parte, ni en el tiempo de su estada en el pueblo, el mitayo era libre; su pueblo fue, al comienzo, esencialmente un "pueblo del encomendero"; los encomenderos y sus criados seguían visitando a sus encomendados en los pueblos y los indios tenían que mantenerlos, aunque Irala previno que no estaban obligados "a les dar gallinas ni puercos de los que tuvieren suyos sino fuere queriendo voluntariamente darlo pagandoselo moderadamente... " (170). El mitayo, el plebeyo guaraní, tenía la cuña para su roza, adoptó gallináceas y puercos, se acostumbró a la prestación de mujeres para el servicio a los españoles, aprendió el nuevo valor de la hilanza a título de servicio o rescate; consideraba, en el comienzo, el mitazgo como algo positivo pues le ofrecía la oportunidad de adquirir algún nuevo elemento cultural que deseaba. Bien pronto sufrió el impacto negativo; sus tierras eran perjudicadas, pues los encomenderos explotaban las mejores tierras con aguadas y montes (171); la dispersión inicial del ganado perjudicaba sus sementeras; el cultivo con arado y bueyes introducido por los puebleros españoles, iniciaba la ocupación de ciertos lotes luego declarados comunales del pueblo; agreguemos a esto la obligación de los mitayos de transportar cargas, cuidar caminos, acompañar a los encomenderos y otros vecinos españoles en viajes, y no menos, los deberes que a título de "naturales encomendados" y por medio de sus "caciques-capitanes" tenían para el servicio militar de "acompañantes" y de la defensa de la provincia. El mitazgo se convertía siempre más y más en un peonaje con el mínimo derecho a la simple manutención durante el servicio, exceptuando algunas oportunidades individuales y satisfacciones inmediatas.
El mitayo de la comarca asunceña doblegóse con más rapidez; las mercedes de las tierras conferidas a los conquistadores fueron ponderables y al perjuicio íntegro de la antigua propiedad de las "casas-pueblos" en vecindades de Tacumbú, Aréguá, Ypacaraí, Acaay, etc.; además, el servicio por parentesco con españoles era más intenso que de los guaraníes de otras zonas más distantes; pronto viéronse en áreas cultivables limitadas, aglomerados ya varios linajes, formadas las células administrativas por cacicazgos-parcialidades, e incluidos luego en los pueblos de Itá, Yaguarón, Altos. La situación de "los indios encomendados del río Paraguay arriba de Xexuí para adelante" (172) y también de los guaraníes de la comarca paraneaense y tebicuarense, era distinta según lo indican los alborotos, una expresión de protesta de los mitayos guaraníes contra el servicio de mitazgo y también contra la creciente importancia de las estancias que fundaban los españoles, siendo los años 1575 y 1578 los más inquietos en este sentido. Ya en el año 1569, Cáceres tuvo que ir a castigar a los revoltosos guaraníes de la provincia de Acaay, es decir, de la zona Acaay-Mbuyapeí-Tebicuary, siempre inquietos por la influencia de los paranáes, altivos e independientes. Torres de Navarete tuvo que castigar a los alterados de la provincia de Tanimbú, porque los indios no venían a pagar la mita, debiéndose comprender por esta "provincia" las cercanías del posterior pueblo de Iguamandiyú (173) (174). Sebastián de León fue nombrado para ir a pacificar a los encomendados mitayos arriba del río Jejuí; "se han rebelado agora de nuevo contra el servicio de Dios, Nuestro Señor y de Su Magestad como siempre lo tienen de costumbre tomando sus antiguos malos ritos y costumbres... e asímismo algunos indios de la provincia de Xuruquisava se han levantado e ido con ellos" (175). Los guaraníes se resistían a ser sujetados por el mitazgo y reaccionaban con el lema de la vuelta a las antiguas costumbres; estos alborotos, no obstante, no fueron compactos ya que parte de los mitayos quedaba leal a los españoles por conveniencias o por disidencias parciales que siempre caracterizaban a los guaraníes. Garay también habla de las rebeliones en el sentido de una protesta cantra el servicio, especialmente en ocasión de la revuelta de Overá, que mencionan los cronistas (176). Las primeras estancias y la cría de ganado contribuyeron a la resistencia de los guaraníes y a la huida de los mitayos a los montes; la ordenanza de Garay del año 1578 impuso que "todos los señores de vacas donde el río de Tobaty hasta el que sale de la laguna Tapaigua hasta do entra en el río del Paraguay" debían hacer los corrales, "porque hacen daños a los rozas y labranzas de los indios comarcanos de esta ciudad..." y los indios "desamparan sus asientos y se vayan a partes remotas apartándose de la doctrina cristiana y servicio de los españoles a quienes estaban encomendados" (177). Era débil el control de los encomendados guarambarenses e ypanenses del siglo XVI; de la provincia de Xerez venían a prestar el servicio a los encomenderos asunceños los Ñu-guáras, étnicamente no guaraníes (178); el problema de la distancia y el exagerado tiempo de la retención de los mitayos condujeron a algunas revueltas locales, éstas hábilmente fomentadas por los "paiyes [12] o hechiceros" (179), es decir, por los shamanes con clamor mesiánicos que eran a la vez una negación del trabajo propio del mitazgo y del pueblo, "sin querer trabajar ni aún para sí, de modo que padecen grandes hambres sus mujeres e hijos y se mueren y acaban..." (180). Los paranaes encomendados del siglo XVI quedaban en realidad sin un control encomendero directo, prestando servicio de mitazgo ocasionalmente, más bien mediante la contribución de canoas que con la directa prestación de brazos; su resistencia al mitazgo expresábase en continuos alborotos hasta la época de Hernandarias (181). Las jornadas de pacificación en esta zona convertíanse para los vecinos asunceños en una fuente de encomiendas; en 1588, Sebastián de León poseía varias encomiendas así adquiridas (182). Las ordenanzas de Irala previenen el caso de alzamientos de los encomendados mitayos: "que en tal caso con licencia y autoridad de la persona que governare con el caudillo o capitán que les fuera señalado y con la ayuda de los indios obedientes vayan a pacificar asentar y reducir los tales indios al servicio de su Magestad y a esto sean obligados las personas que tuvieren encomiendas de indios en las provincias... (183); y los encomenderos evitaban precisamente este deber a su propia costa.
La movilidad de los indios en cuanto la mudanza de sus pueblos estaba restringida ya por Irala; el sumo cuidado que las mismas Ordenanzas establecían en contra de los posibles desmanes por el deber de los mitayos de acompañar a los españoles viajantes de uno al otro pueblo indio, indica la tendencia hacia el control de la permanencia de los indios en sus determinados pueblos, exceptuando el necesario desplazamiento por el servicio de mitazgo. Era precisamente el mitazgo que en el siglo XVI obligaba a grandes desplazamientos temporales de los guaraníes de diferentes regiones y también de diferentes parcialidades a concentrarse periódicamente por las estancias y chacras de sus encomenderos, formando los "tapyy" [13] provisorios dentro del área colonizada por los españoles o en lugares que exigía el transporte de yerba y balsas; se creaba así una comunidad del status de trabajo entre los guaraníes, pero sin que se olvidaran de su pertenencia a los pueblos antiguos; estos roces continuos y el venta jyjmismo ambiente del trabajo constituía un eficaz medio de difusión de ciertos elementos hispanos y un proceso, paulatino sí, pero influyente, de la fusión hispano-guaraní en sus múltiples aspectos. Los documentos no nos describen la vida de los mitayos en las rancherías de sus encomenderos. La expansión colonizadora de los asunceños tuvo por consecuencia también la extracción de los mitayos de los pueblos encomendados; inicióse el proceso de cierta desnaturalización de los indios "provinciales" y "comarcanos" según las necesidades del poblamiento, del laboreo de yerba o del transporte: "la comarca de indios que solía servir a esta ciudad está menoscabada en gran manera porque no hay "la décima parte de los que solía haber..." (184); lo comprueba la misma ordenanza de Hernandarias (185). El número de los mitayos disminuyó, pero las exigencias de los encomenderos continuaban; éstos a veces se servían de indios que no eran sus propios encomendados (186), dándose lugar a frecuentes abusos. A los hombres "de la vara de regidores de la Asunción" misma se reprochaba en una causa judicial que obligaban a algún encomendero que les "vendiese los indios de su encomienda"; la venta era interpretada legalmente como una simple "dejación de la encomienda" por parte de su primer poseedor y el traspaso al interesado (187). La lucha por los repartimientos y por los brazos mitayos caracterizaba los años 1590-1610, y los documentos dejan constancia de que la disminución de los indios era generalmente reconocida; los mismos gobernadores violentaban el servicio de mitazgo (188). Los trabajos a título de "obras públicas" y de defensa contra los indomables "guaycurúes" también pesaban onerosamente sobre los mitayos. El mitayo guaraní debía siempre prestar sus brazos, seguía ignorante, sin verdadera doctrina cristiana, desmoralizado, con una vida bimorfa, la de masa mitaria en las rancherías encomenderas, adoptando algunas costumbres desordenadas de los criollos y mestizos (189), y la vida en sus pueblos socialmente desorganizados, recurriendo a las "borracheras" y a otras prácticas psico-emocionales antiguas. Cuál fue el comportamiento del mestizo frente al mitayo guaraní pueblerino y si el mestizo tenía el derecho a la posesión de encomiendas, no consta directamente en los documentos; el carácter del mestizo-encomendero nunca se especifica. Según Montalvo, los mancebos criollos y los mestizos no tenían derecho al "oficio de la república", pero "que en todo lo demás sean iguales a los españoles en los repartir la tierra y darlos sus vencidades de indios y tierras y solares..." (190). Cuando la explosión demográfica de los mestizos en Asunción y el intento de diseminarlos por los pueblos provinciales, se acusaba a los mestizos de "que por no tener repartimiento de indios como no se los dieron se han de levantar y matar los españoles y a sus padres... " (191); en práctica, ninguna regla discriminatoria racial habíase establecido, pero la misma opción al título de encomendero implicaba una escala de méritos que el mestizo generalmente no podía exhibir en su oposición. Entre los mismos encomenderos inicióse una diferenciación por encomiendas fuertes, como por ejemplo, las de S. de León (192), y por encomiendas relativamente débiles; el concepto del hacendado-encomendero comenzaba a prevalecer sobre el del simple vecino-encomendero pobre, pero con armas y caballos.
Las ordenanzas de Hernandarias se basaban en los principios del Sínodo de 1604; "viendo la necesidad que tenían los naturales del sustento espiritual y de otras cosas para su buena conservación... " (193); la alarmante disminución de los guaraníes obligaba a la táctica de "conservación" de los mismos por razones de mera necesidad económica de brazos; Hernandarias criticó las ordenanzas de sus predecesores, opinando que "no han sido de provecho a los dichos naturales pero por ellas se les han seguido muchos daños inconvenientes por imponerles nuevas leyes más para utilidad de los encomenderos que para su buena conservación... " (194). Hernandarias trataba de integrar en la nueva sociedad colonial a los mitayos guaraníes de una manera más integral, eficaz y conservativa, empleando para este fin dos medios: el adoctrinamiento cristiano más normativo y totalitario, y la creación los pueblos a base del sistema comunal de la vida. El guaraní sería así: el natural de un táva-pueblo con obligaciones comunales implícitas, el mitayo con sus señores encomenderos; el súbdito del cacique principal de sus parcialidades, y "el indio amigo" para los casos de obras públicas y de defensa de la provincia; ayudaría a esta pretendida "criollización " cultural y religiosa de los mitayos guaraníes la presencia de "sacerdotes naturales de la tierra", es decir, hábiles en la lengua guaraní (195), entre los cuales se destacó luego el P. Luis Bolaños. Respecto a la pertenencia individual a las encomiendas, implantóse el principio patrilineal, como lo era el caso también de los yanaconas, siempre que se tratara de uniones matrimoniales reconocidas; se originaron así frecuentes pleitos por reclamaciones que presentaban los indios por sus hijos nacidos en mujeres, las que, por orden de mitazgo, pertenecían a encomienda distinta (196). Hernandarias seguía el acostumbrado repartimiento de indios; así por ejemplo, en el año 1617 confirió la merced de una encomienda a Martín Florencio, poblador de Villarica: "pongo en vuestra cabeza por encomienda real conforme a la ley de sucesión los caciques indios siguientes, el cacique Tipoycuá, Guarupay, Taguató, Yabaporasí, Yacareyurú, Cuñaesá, Guiraperá, Abaungá, Yaramasá su hermano, caciques principales con todos sus arajos y pertenecientes... así en el Uuay como en la boca de Yuiay o en otra cualquier parte donde fueren hallados por los dichos nombres... " (197); se observaba siempre el orden de repartimientos por las parcialidades-cacicazgos. Los encomenderos asunceños solían acusar a los gobernadores de retención de las encomiendas vacas para sus fines personales o provinciales; al mismo Hernandarias reprochaban haber querido sacar algunas encomiendas vacas para proveer subsistencia a la casa de la Madre Bocanegra (198). Hernandarias participaba en varias corredurías de pacificación, especialmente entre los paranáes (199); sus procederes en este sentido no se distinguían en nada de otros gobernadores.
En su carta al rey de 1613, Alfaro, al referirse a las juntas en la provincia del Paraguay, dice: "después destas juntas hice tasa y ordenanzas y lo comuniqué en la misma forma aunque Hernandarias de Saavedra que había sido gobernador me dijo que no era aquella tierra para que se pagase a los indios su trabajo ni había de que sin dar razón en nada, pero con aprobación del gobernador religiones y otras personas publiqué ordenanzas... " (201). Hernandarias conocía la limitada movilidad económica de la tierra de la provincia, rechazó como principio la norma de tasa alfarina para los mitayos guaraníes, pero aceptó luego las ordenanzas de Alfaro y las impuso a la ejecución (202), para que, "así viven los naturales con libertad para concertarse y ajornalarse con quien les parece... "; su carácter de un "buen oficial de la república" circunstanciaba esta decisión. Contra la ejecución de las ordenanzas de Alfaro se alborotaron los mitayos guaraníes, esparciéndose una verdadera ola de inquietudes, considerables si tenemos presente que al mismo tiempo manifestábanse los crecientes intereses de los payaguáes y de los mbayáes [14] en destruir las unidades socio-económicas coloniales. Conviene esbozar el significado de la tasa y de la libertad de Alfaro. El problema central lo constituyeron las ordenanzas 60 y 61; en virtud de la primera, el indio, vasallo y tributario del rey, pagaría una tasa anual de 5 pesos en moneda de la tierra, o sea "en especies de maíz, trigo, algodón, hilado y tejido, cera, garabata o madres de mecha" según los precios fijados y a entregarse por dos mitades cuando la fiesta de San Juan y la de Navidad. Esta obligación de tasa comprendería a los hombres, solteros o casados, de 18 a 50 años de edad, quedando la discriminación de la edad a cargo de la justicia mayor. Dicha tributación fijada era, empero, convertible en razón de la ordenanza 61, la cual establecía que los indios que no quisieran pagar la tasa, pudieran seguir sirviendo a sus encomenderos; en este caso, el encomendero tenía derecho a 30 días de trabajo por año de cada mitayo; los días de servicio fuera de dicho límite debían de ser pagados a título del jornal, valuado por Alfaro en 1½ real moneda de la tierra diario. Fuera de esta tributación, de tasa o de servicio, el indio sería libre de ajornalarse cuando y con quien quisiera según el principio de la libre elección del patrón (203). El cabildo asunceño contestó primeramente con la nueva valoración de las encomiendas según la tasa alfarina; tomando como base estimativa las encomiendas débiles, las de 8 a 10 mitayos, alegaba el cabildo, una encomienda de 8 mitayos equivaldría a 160 reales, "que es la mayor poquedad y miseria que puede haber ni hay en ninguna parte de las indias porque el valor de toda la encomienda aún no vale para comprar la pólvora que se gasta en 4 meses..." (204); ni las encomiendas más numerosas podrían ser útiles por la misma poca importancia económica de las especies que en pago de tasa se trajeran; estos razonamientos comprueban que el verdadero valor de la encomienda entre los asunceños existía en el valor de los brazos mitayos que empleaban y no en la contribución económica directa, comprensible en una provincia en la que la producción de maíz, trigo, etc. tenía carácter de mero consumo y no de bienes invertibles. También la tasa pagada en hilado y tejido por los indios no representaba un verdadero valor productivo; los documentos nos comprueban que aún en el siglo XVII, la producción de lienzo era mala en la provincia y los mismos remeros y balseros guaraníes preferían el pago de sus jornales con lienzos de Santa Fe y Corrientes. La elaboración de la yerba comenzó a constituir el básico interés económico y para la cual, los trajines correspondientes implícitos, se necesitaban los brazos de los indios; los encomenderos para su propia sobrevivencia exigían la tributación de brazos.
No menos enérgica fue la protesta contra la ordenanza 65 de Alfaro: que los indios que quisieran pagar la tasa no debían ser compelidos a la prestación de mita; el cabildo razonaba que los indios por "su flojedad y mala inclinación", – interprétese: inconstancia y resistencia –, no podían ser responsables del cumplimiento erigido por la tasa; "dejándolo a su voluntad no querran trabajar de que por fuerza se ha seguir pobreza y no tener con que pagar la tasa y alzarse como lo han hecho otros por la misma razón..." (205). Consideraba agraviante el cabildo de Asunción que el tiempo de mita, en el caso de servirse, se redujera de 4 meses a 30 días solamente, y procuraron demostrar los intereses recíprocos, de los encomenderos y de los mitayos, recibiendo estos últimos "doctrina, cura, herramientas, bueyes". La resolución del Consejo de Indias define el servicio de mitazgo como apropiado en la provincia del Paraguay, limita el tiempo de mita a 60 días bajo la condición de poder servir sólo una sexta parte de los mitayos de una encomienda a la vez, norma ésta que persistió en toda la época colonial (206). Las ordenanzas de Alfaro imponían también la autonomía de los pueblos indios, la formación de las comunas indias con sus alcaldes y regidores; serían éstas en realidad las que llevarían la responsabilidad por la producción necesaria para pagar la tasa en moneda o en especies, comprendiendo a todos los indios de tasa que pertenecieran al respectivo pueblo; esta correlación fue eludida en los alegatos del cabildo asunceño, comentándose solamente las ordenanzas individuales. Alfaro estableció ciertas limitaciones del trabajo de los mitayos; se permitían ocupaciones en labranzas y estancias, pero se prohibía el trabajo de cargadores, yerbateros y otros ya que tales oficios debieran corresponder a los jornaleros libres. En su carta al rey, Hernandarias comunicó la ejecución de un auto de Alfaro respecto a la prohibición del laboreo de yerba por parte de los indios y describió cómo el mencionado laboreo hacíase "con increible trabajo de los dichos naturales a quien los españoles hacen grandes agravios sacándolos de sus tierras para el efecto a otras de mucha aspereza y de mal temple y enferma, con que así del trabajo como de los malos tratamientos y falta de comida mueren la mayor parte de ellos infieles y cristianos..." (208). El cabildo defendía el interés de los provinciales en el beneficio de yerba "por no tener otra cosa de que valerse"; la rectificación de la mencionada ordenanza prohibitiva indica la validez de los argumentos asunceños, con la sola limitación de que el laboreo no se haga "en los tiempos del año que fueren dañosos y nocivos a su salud" (209); este principio era hacia fines del siglo XVII aplicado hábilmente por los beneficiadores de yerba interesados. El trajín de cargas constituía también una pesada tarea para los mitayos guaraníes, expresada en los documentos como "el trato trajín y comercio de los caminos"; el cabildo defendía la necesidad de cargadores en las provincias de Guayrá y de Xerez, apelando a la tierra fragosa y serrana y "donde no se crian caballerías ni bueyes y ansí no hay carros, ni animales de carga y aún cuando los hubiera por la aspereza de la tierra no fueran de provecho..." (210). El problema del mitayo como yerbatero y carguero se planteaba especialmente en la provincia de Guayrá ya que la provincia de Xerez no llegó nunca al verdadero desarrollo económico. Los encomenderos evocaban la posibilidad de despoblarse las provincias por la falta de brazos indios, siendo la libertad del jornal o de especies establecida para los indios de tasa demasiado poca garantía para la continuidad económica colonial; la tasa alfarina resultaba improductiva a los encomenderos y la libertad de jornaleros de provecho ilusorio por la misma inestabilidad india.
Por otra parte también los mitayos guaraníes manifestaban reacciones muy opuestas al proyecto de Alfaro; el mismo oidor de la audiencia reconoció que los indios preferían el servicio de mitazgo al pago de la tasa (211). El teniente gobernador, P. Sánchez Valderrama informa en su carta de 1612 que dos caciques con su gente, de 70 a 80 individuos, abandonaron el pueblo Pitun-Ypané, retirándose a los montes, "diciendo que pues eran libres querían ir y celebrar sus antiguos ritos..." (212). La tierra de los guarambarenses era dominada por la propaganda socio-mesiánica del shaman Paytará; el mitayo guarambarense interpretaba la libertad del mitazgo como estar libre del amo y libre de querer o no querer permanecer en los pueblos bajo la tutela hispana; los montes de Carimá y Tarumá aún ofrecían el lugar del libre movimiento guaraní; con todo esto, faltaba a los guaraníes la unidad de intereses; la división entre "los obedientes y amigos" y "los dóciles y revoltosos", mencionada tantas veces en los documentos, era una realidad dentro de una misma parcialidad y dentro de un mismo pueblo guaraní, de donde [se originó] las reacciones variadas a las nuevas ordenanzas. Alfaro dispuso que los indios alejados más de 30 leguas no debieran venir a prestar el servicio de mita (Nº 29); el cabildo asunceño contradijo dicha ordenanza: "porque los indios que estan las dichas 30 leguas en contorno son los más reducidos e industriados y más sujetos a la ciudad, y de más provecho y utilidad y si asi por esta razón de estar en el dicho contorno vienen a ser de peor condición que los que estan más lejos y esto mismo les será motivo de no acudir a la mita, sino huirse y levantarse... " (213); el Consejo de Indias reglamentó finalmente que el servicio de mita valía para todos los indios dependientes de un distrito o de una jurisdicción. Entre los mitayos cários de la estrecha comarca asunceña también predominaba la inquietud; dice Sánchez Valderrama: "es tanta la libertad de estos indios que los que estan en las reducciones circunvecinas no tienen más órden ni manera de hacer sus mitas que la que los doctrinantes de ellos les dan... " (214); así sucedió en Itá, Yaguarón y Altos; los curas doctrineros trataban de hacer cumplir las ordenanzas de Alfaro, mediando algunos intereses secundarios, y esto perjudicaba a los encomenderos y también al mismo gobierno no menos interesado en la disponibilidad de los brazos mitayos. No obstante estos alborotos y algunos que otros libres procederes respecto a las obligaciones mitarias, el guaraní generalmente rechazaba convertirse en jornalero; serlo, significaría trabajar en diferentes ocupaciones a modo de un servicio forzado para satisfacer el importe de la tasa, como lo era sentido también el trabajo a título de obras públicas con tanta frecuencia abusivo y opresivo. El alboroto se manifestaba también en Yuty y Caazapá por motivos similares (215); el guaraní seguía sintiendo el apego al cultivo y a su unidad parcial. El cabildo de Villarica expresó asimismo la imposibilidad de dar cumplimiento a las nuevas ordenanzas, considerándolas "rigurosas e imposibles de poderse cumplir" (216). El gobernador Marín Negrón reconoció "de que la tierra no está en estado de cumplir puntualmente con el tenor de las ordenanzas que dejó don Francisco de Alfaro" (217).
Al cabildo asunceño interesaban tres ordenanzas de Alfaro respecto a la mujer guaraní, las 34, 35 y 84. La primera de las citadas ordenanzas establece: "que ninguna india que tuviere su hijos vivo pueda ir a criar hijo de español especial de su encomendero;" los encomenderos apelaban a la utilidad de esta antigua costumbre; es probable que fueren preferentemente las mujeres yanaconas las amas de leche, aunque no se puede excluir a algunas guaraníes de los pueblos. El servicio de las mujeres, entendiéndose el servicio "voluntario", fue limitado por Alfaro a las mujeres casadas cuyos maridos servían en la misma casa; se trataba de eliminar la costumbre de los encomenderos de ir sacando mujeres solteras de sus parcialidades encomendadas y retenerlas para el servicio; esta ordenanza, aunque confirmada por el consejo de indias, nunca tuvo valor efectivo. El servicio libre también era sujeto al pago de jornales (Nº 84); los encomenderos, no obstante, exigían que las justicias tasaren los jornales; el trabajo de las mujeres era siempre estimado como indispensable, pero los encomenderos como todos los provinciales se negaban a reconocer el status de la mujer guaraní jornalera y, por ende, su derecho de concertar jornales, justificándolo: "si esto se deja a voluntad de las indias será causa que no trabajen nunca que es lo que ellas quieren, porque con pedir excesivos jornales lo consiguirán... " (218).
El mejor medio para analizar las características del servicio de mitazgo en el siglo XVII y la situación real de los mitayos guaraníes nos ofrecen los padrones elevados en ocasión de las visitas oficiales de los gobernadores a los pueblos guaraní-coloniales. Según el padrón global hecho por el gobernador Montforte en 1688, existían 194 encomiendas con un total de 1.958 indios mitayos y un total de la población de los pueblos valorado en 9.925 almas (219). Si comparamos dicho padrón con el resultado del primer empadronamiento bajo el gobierno de Irala, con 27.000 hombres de guerra o sea 100.000 almas, el ocaso guaraní en el lapso de tan solo 133 años es impresionante.
|
MITA – 1ª. (220/1) |
|||||||||
|
Enc. |
H |
S nom. |
S real |
Fugitivos |
Jub. |
Don |
C - P |
||
|
s |
v |
c |
|||||||
|
|
48 |
46 |
32 |
5 |
|
|
9 |
2 |
1 |
|
|
44 |
42 |
33 |
|
|
|
9 |
2 |
1 |
|
|
69 |
68 |
52 |
|
1 |
2 |
13 |
1 |
1 |
|
1 |
161 |
156 |
117 |
5 |
1 |
2 |
31 |
5 |
3 |
|
2 |
31 |
29 |
23 |
|
1 |
4 |
1 |
2 |
1 |
|
3 |
9 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
sin |
|
|
49 |
48 |
40 |
3 |
|
1 |
4 |
1 |
1 |
|
|
5 |
3 |
3 |
|
|
|
|
2 |
1 |
|
4 |
54 |
51 |
43 |
3 |
|
1 |
4 |
3 |
2 |
|
5 |
5 |
5 |
4 |
|
|
|
1 |
|
sin |
|
6 |
5 |
5 |
4 |
|
|
1 |
|
|
sin |
|
7 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
aus. |
|
8 |
11 |
11 |
9 |
|
|
2 |
|
|
sin |
|
9 |
24 |
23 |
18 |
1 |
|
|
4 |
1 |
1 |
|
10 |
8 |
7 |
5 |
1 |
|
|
1 |
1 |
1 |
|
11 |
28 |
27 |
19 |
2 |
|
5 |
2 |
1 |
1 |
|
12 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
sin |
|
13 |
4 |
4 |
2 |
|
|
1 |
1 |
|
sin |
|
14 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
sin |
|
15 |
16 |
14 |
11 |
|
|
1 |
3 |
2 |
1 |
|
|
368 |
349 |
272 |
12 |
2 |
17 |
48 |
15 |
10 |
Como primer ejemplo citaré las encomiendas de Yaguarón por la misma importancia que este pueblo guaraní siempre tenía en la economía colonial; el padrón fue realizado en 1673 por el discutido gobernador F. Rege Corvalán. Había en total 15 encomiendas con 349 hombres mitayos obligados, es decir excluyéndose los guaraníes a quienes en los mismos padrones se designaba con el título de "Dones" y, por ende, libres de prestar el servicio de mita. Por su capacidad numérica, las encomiendas eran muy desiguales; se destacaba indudablemente la encomienda fuerte con 156 mitayos nominales, en posesión de G. de Vera y Aragón, una de las encomiendas más potentes que citan los padrones de este siglo; dicha encomienda comprendía 3 diferentes cacicazgos-parcialidades (220). Los otros encomenderos disponían en Yaguarón solamente del 56 �l total de mitayos; las encomiendas con 51, 29, 28, 24 y 16 mitayos eran aún fuertes, pero algunas estaban en vías de extinción; el padrón de Montforte, 12 años después, cita ya tan solamente 13 encomiendas en el mencionado pueblo. Prestaba el servicio real el 79 % de los mitayos nominales; el índice de los fugitivos es mínimo; entre los fugitivos se hallaban los casados jóvenes o los solteros de 20 a 25 años de edad, a veces tan sólo declarados como "fugitivos" y en realidad ausentes con conocimiento de los mismos encomenderos, los que los "prestaban" a otros vecinos especialmente para la conducción de balsas. Yaguarón fue siempre un pueblo de auxilio para Asunción; en el siglo XVII eran constantes los mandamientos para la construcción de canoas para el gobierno, anteponiéndose el servicio de la defensa de la provincia al servicio de mita; muchos encomenderos carecían de mitayos suficientes, debiendo con frecuencia presentar oposiciones por las encomiendas agregadas. En otros pueblos, el desorden del servicio de mitazgo era aún mayor, como por ejemplo en Caazapá y Yuty; los encomenderos hacendados se sentían perjudicados por la saca de indios para el beneficio de yerba, permitida ésta por licencias del gobernador a provecho de los beneficiadores particulares, o por intereses del pueblo, es decir, de la administración generalmente en poder de los curas doctrineros, o ya por la apelada necesidad de fondos accesorios para la defensa. En esta enconada lucha por los brazos indios entre el encomendero, el pueblo y el gobernador, el mismo Rege Corvalán tuvo que justificarse, declarando que los braceros para la yerba y su conducción no solían ser los mitayos que por las ordenanzas debían tributar a sus encomenderos (221). La desproporción numérica en el repartimiento de mitayos que nos revela el padrón de Yaguarón, indica la división social importante de los encomenderos en fuertes y débiles. En la pesquisa sobre la Residencia del gobernador E. Corvalán se anotó la queja de los encomenderos de que los gobernadores no se ajustaban a las ordenanzas reales respecto a "la agregación de las encomiendas hasta número de 80 tributarios diez más o menos agregando las pequeñas que vacaren en cada pueblo para que no esten separadas" (222); se trataba en realidad de una reinterpretación de las ordenanzas 78 y 80 de Alfaro, y fue el mismo cabildo asunceño esta vez su portavoz. El ocaso demográfico de los guaraníes circunstanciaba una continua descomposición numérica de los cacicazgos-parcialidades, lo que, por otra parte, conllevaba la razón de la extinción de varias encomiendas. La agregación de las disminuidas encomiendas cuando estas vacaban, constituía el interés de los encomenderos en oposiciones oficiales por la posesión de las mismas, con tendencia de asegurarse el número suficiente de mitayos por una parte, y por otra, de tener reunidos sus encomendados en un solo pueblo con menos riesgo de ser masivamente empleados por intereses comunales o en virtud de las licencias del gobernador. La disposición sobre la agregación de las encomiendas reducidas correspondía al gobernador, de donde [salieron] las continuas quejas de los encomenderos contra los gobernadores, justificadas o tan solamente interesadas.
El número de los mitayos de servicio efectivo resultaba en práctica aún más bajo de lo indicado en los padrones, pues los mismos concejales guaraníes del pueblo y la gente de oficio eran exentos del servicio de mitazgo, precisamente dos ocupaciones que los guaraníes trataban de conseguir para cesar temporalmente con su obligación de mitayos. Los encomenderos no protestaban simplemente por la negligencia de los gobernadores sino también por la usurpación de los administradores como representantes efectivos de las comunas guaraníes, culpando a ambos por la falta del cumplimiento de mita y considerando que dicha situación de precariedad de brazos mitayos debíase a que "por no haber tenientes ni corregidores españoles en los pueblos indios se han abrogado el gobierno político y económico de sus doctrinas... " (223). La queja en el sentido de que la mita no se cumplía debidamente, no era nueva; consta ya desde el año 1640 en varias Actas del cabildo de Asunción que: "pasan meses y años que sus encomenderos no tienen servicio de ellos ni los ven y los que vienen estan lo que quieren y no más... " (224), lo que vale especialmente para los pueblos más distantes de la ciudad. Dicha referencia implicaba además el rencor de los encomenderos por haber perdido las encomiendas "de indios del Itatin, Paraná, Pirapó y Ipaumbucú y otras que son más de 8000 mitayos... " (225), pueblos ocupados por los jesuitas; en 1644, el mismo cabildo nombró una comisión para intervenir en este sentido ante el gobernador Hinestrosa y el obispo Cárdenas; la queja sobre este "despojo de mita" volvió a mencionarse en el año 1675 en relación con el traslado de los pueblos itatines de Caaguasú y Aguaranambí en las Misiones del Paraná. La opresión de los indios por parte de los encomenderos, según dice el informe del gobernador Pinedo, debíase por ende a diferentes causas originadas ya en el siglo XVII; el trabajo mitario recaía sobre el número disponible de mitayos, de donde [provenían] las variaciones del trato según cada encomienda en particular.
El problema de los cacicazgos como unidades indias del mitazgo es aún más complejo que el de las encomiendas. En Yaguarón de 1673 existían 18 cacicazgos como células administrativas del mitazgo, pero solamente eran representativos, es decir, especificados con el nombre del cacique principal de la parcialidad, diez; por orden del potencial de hombres de cada parcialidad, los caciques principales mencionados en dicho padrón eran: P. Chiá (con 68 hombres), A. Maningá (49), J. Yaguarón (48), C. Satí (44), A. Yaguaringá (31), D. Arucapí (28), D. Yapó (24) y otros menores. Tratándose de las encomiendas con pocos mitayos o de la extinción de las familias cacicazgas, nombraban los encomenderos a dichas unidades indias un "capataz" o "administrador" sin prerrogativas al título de don. La procedencia de los cacicazgos-parcialidades fue heterogénea y cada uno tenía aún la conciencia de su unidad originaria; su función principal se basaba en representar una agrupación natural de los indios, útil para la organización del mitazgo y, no menos, del trabajo comunal de los pueblos; a principios del siglo XVII, varios cacicazgos estaban ya debilitados y la agregación de los mitayos remanentes de diferentes unidades iba paulatinamente desintegrando su Origen Social.
|
MITA – 1b. |
|||||||||
|
Enc. |
Mtr. |
M |
Mtr. s/p |
H 40 |
Párvulos |
Total |
|||
|
v |
s |
h |
m |
hf |
|||||
|
|
36 |
5 |
|
6 |
1 |
42 |
28 |
2 |
161 |
|
|
40 |
5 |
|
3 |
4 |
50 |
41 |
|
180 |
|
|
63 |
9 |
|
9 |
5 |
73 |
63 |
2 |
279 |
|
1 |
139 |
19 |
|
18 |
10 |
165 |
132 |
4 |
620 |
|
2 |
26 |
|
|
6 |
4 |
33 |
27 |
2 |
119 |
|
3 |
6 |
|
1 |
|
|
10 |
7 |
5 |
38 |
|
|
36 |
2 |
|
7 |
1 |
47 |
34 |
4 |
172 |
|
|
3 |
|
2 |
1 |
|
3 |
6 |
|
19 |
|
4 |
39 |
2 |
2 |
8 |
1 |
50 |
40 |
4 |
191 |
|
5 |
4 |
2 |
|
1 |
|
6 |
9 |
2 |
28 |
|
6 |
3 |
|
|
|
|
6 |
1 |
|
15 |
|
7 |
s/datos |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
8 |
10 |
1 |
|
1 |
3 |
11 |
12 |
|
45 |
|
9 |
18 |
2 |
|
5 |
|
20 |
16 |
2 |
82 |
|
10 |
7 |
|
|
1 |
1 |
4 |
7 |
|
26 |
|
11 |
25 |
|
|
5 |
2 |
23 |
22 |
8 |
106 |
|
12 |
4 |
|
|
|
1 |
6 |
4 |
|
20 |
|
13 |
4 |
|
|
|
|
3 |
4 |
|
15 |
|
14 |
2 |
|
|
|
1 |
1 |
|
|
5 |
|
15 |
12 |
|
|
4 |
|
12 |
5 |
|
45 |
|
|
299 |
26 |
3 |
49 |
23 |
350 |
286 |
27 |
1359 |
El título hidalgo de "don ", extensivo a la familia del cacique principal y a su parentela por sangre, les eximía del mitazgo; los encomenderos muchas veces trataban de mantener buenas relaciones con tales caciques ya que ellos representaban cierto contrapeso a los "hombres de vara" de la comuna, durante el oficio libres de mita, y al "Don Corregidor", con tal título sólo por el tiempo del oficio, todos estos últimos defendiendo los intereses del administrador del pueblo y, por ende, también sus propios privilegios; esta oposición de los dones y de los concejales en los pueblos guaraníes llevó a algunos alborotos ocasionales. La sucesión en el cargo del cacicazgo seguía en Yaguarón la norma establecida: tenía derecho el primogénito al cumplir 20 años de edad; siendo el sucesor menor de edad, desempeñaba la función de "administrador" de la parcialidad un tío o quien llevara el título de don. Aunque los "dones" significaban la disminución de brazos mitayos, los encomenderos no levantaban protestas; con frecuencia se ajornalaban los miembros de las familias cacicazgas como remeros. El padrón de Yaguarón no especifica cuál era el cumplimiento de los caciques principales en cuanto a su responsabilidad de enviar "sus vasallos" a prestar la mita; considerando otros padrones y las quejas de los encomenderos, los caciques muchas veces no podían dar tal cumplimiento por la simple razón de ausencia de sus hombres del pueblo. Los mitayos "jubilados", llamados en los padrones también "reservados por edad" o reservados por incapacidad física tenían que ser declarados como tales por los mismos gobernadores; los encomenderos trataban de retener para la mita a los hombres de más de 50 años de edad, especialmente en trabajos de chacra; con frecuencia no era la edad real, la que definía la liberación del servicio sino el límite de resistencia física. El padrón de Yaguarón nos indica que los jubilados forman el 13 % de los hombres, pero los de edad entre 40 y 50 años solamente el 6 %, manifestándose casi siempre el agotamiento biológico. Interesante es el caso anotado de una "jubilación" por "mérito" o "premio" de un matrimonio con 7 hijos; en virtud de "brazos mitayos" contribuidos, el padre era librado del servicio de mitazgo; esto puede comprenderse si consideramos que los matrimonios guaraníes con más de 4 hijos resultaban casi excepcionales en el siglo XVII; el índice de natalidad bajo y el complejo del rápido agotamiento físico de los adultos circunstanciaban un estancamiento demográfico de muchas poblaciones guaraníes. Los matrimonios sin hijos alcanzaron en Yaguarón de 1673 un porcentaje 15 %; excepto de un caso de matrimonio de un guaraní con una mulata, los matrimonios eran racialmente homogéneos (véase: MITA-1b).
Otro ejemplo ilustrativo de la situación de los mitayos guaraníes ofrece el padrón realizado en el pueblo de Itá en 1694, hecho por el gobernador S. F. de Mendiola (226). Se anotó la existencia de 27 encomiendas con un total de 466 mitayos nominales, pero tan solo de 289 mitayos de servicio efectivo (véase: MITA 2a); el padrón de Montforte de 1688 registró en Itá 39 encomiendas con 287 mitayos, sin especificación si nominales o reales (227). La diferencia interpreta la fluctuación de la capacidad numérica de las encomiendas; en el año 1694 resultaron ya 7 encomiendas integradas por el proceso y la norma misma de agregaciones, se extinguieron 2 y se hallaban 5 encomiendas en vías de extinción; esto quiere decir también que muchos cacicazgos-parcialidades guaraníes sufrían una inexorable baja demográfica. La encomienda más fuerte pertenecía a F. Abalos, comprendiendo un solo cacicazgo, con 69 mitayos nominales, pero solamente con 42 mitayos de servicio real; las encomiendas oscilaban entre 60 y 30 mitayos, consideradas potentes, otras regulares entre 25 y 15 mitayos. El total de los mitayos en el pueblo de Itá siempre superaba al de Yaguarón; en Itá se efectuó en el siglo XVI una concentración más fuerte de diferentes cacicazgos-parcialidades. En el siglo XVII pesaba sobre los Iteños la intensa saca de indios para varias obras públicas y particulares; no es así extraño que solamente prestaban el servicio efectivo 289 hombres, o sea apenas el 61 %, un porcentaje notablemente bajo dentro del sistema encomendero. Los fugitivos y los ausentes alcanzaron el alto porcentaje del 26 %, una situación característica para el pueblo Itá como lo confirman también los padrones de ausencia (228); estaban en igual proporción los fugitivos entre hombres solteros y casados, si bajo este término entendemos los conchabados generalmente para la conducción de balsas hacia la provincia de Santa Fe y, en mayoría de los casos, sin vuelta al pueblo natal, situación ésta que creaba el grave problema de las familias abandonadas luego a cargo de la economía comunal del pueblo el comienzo de la disgregación de la familia guaraní; los fugitivos casados oscilaban por lo general entre 40 y 50 años de edad. Eran eximidos del mitazgo los indios "esenciales al pueblo y a la iglesia", incluyendo "indios cantores, fiscales, sacristán y pages", según un auto de Rege Corvalán de 1673, el que refleja algunas ordenanzas anteriores de los gobernadores (229).
|
MITA – 2ª. |
|||||||||
|
Enc. |
H |
S nom. |
S real |
Fugitivos |
Jub. |
Don |
C - P |
||
|
s |
c |
M |
|||||||
|
1 |
33 |
28 |
17 |
3 |
4 |
1 |
6 |
5 |
1 |
|
2 |
16 |
13 |
7 |
3 |
3 |
|
1 |
3 |
1 |
|
|
12 |
9 |
5 |
1 |
1 |
|
2 |
3 |
1 |
|
|
31 |
27 |
16 |
3 |
4 |
|
5 |
4 |
1 |
|
3 |
43 |
36 |
21 |
4 |
5 |
|
7 |
7 |
2 |
|
4 |
18 |
17 |
5 |
6 |
1 |
|
5 |
1 |
1 |
|
5 |
3 |
2 |
2 |
|
|
|
1 |
|
sin |
|
6 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
sin |
|
7 |
26 |
23 |
11 |
3 |
5 |
|
4 |
3 |
1 |
|
8 |
15 |
15 |
9 |
3 |
2 |
|
1 |
|
sin |
|
9 |
8 |
7 |
4 |
|
1 |
|
2 |
1 |
1 |
|
|
27 |
20 |
12 |
2 |
4 |
|
2 |
7 |
1 |
|
|
36 |
34 |
25 |
2 |
2 |
|
5 |
2 |
1 |
|
10 |
63 |
54 |
37 |
4 |
6 |
|
7 |
9 |
2 |
|
11 |
21 |
20 |
14 |
3 |
2 |
|
2 |
1 |
1 |
|
12 |
15 |
12 |
5 |
2 |
4 |
|
3 |
3 |
1 |
|
13 |
17 |
15 |
11 |
2 |
|
|
4 |
2 |
1 |
|
14 |
10 |
8 |
6 |
1 |
|
|
1 |
2 |
1 |
|
15 |
9 |
6 |
3 |
|
1 |
|
2 |
3 |
1 |
|
16 |
3 |
1 |
1 |
|
|
|
2 |
|
sin |
|
17 |
20 |
15 |
12 |
1 |
|
|
2 |
5 |
2 |
|
18 |
19 |
17 |
7 |
6 |
2 |
|
4 |
2 |
1 |
|
19 |
43 |
33 |
22 |
4 |
4 |
|
7 |
10 |
5 |
|
20 |
72 |
69 |
42 |
6 |
13 |
|
9 |
3 |
1 |
|
21 |
15 |
13 |
12 |
1 |
1 |
|
1 |
2 |
1 |
|
22 |
12 |
10 |
5 |
3 |
2 |
|
1 |
2 |
1 |
|
23 |
32 |
30 |
21 |
3 |
5 |
|
3 |
2 |
2 |
|
24 |
5 |
5 |
2 |
1 |
1 |
|
1 |
|
sin |
|
25 |
6 |
4 |
3 |
1 |
|
|
|
2 |
1 |
|
26 |
10 |
9 |
6 |
|
1 |
|
2 |
1 |
1 |
|
27 |
3 |
2 |
2 |
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
539 |
466 |
289 |
60 |
63 |
|
78 |
70 |
30 |
Los encomenderos procuraban sustituir la falta del servicio efectivo de mitayos; comenzaban a aprovecharse de los brazos de los adolescentes o sea de los que aún no tenían la edad mitaria reglamentaria de 18 años; sorprende al respecto el creciente número de matrimonios contraídos por jóvenes de 14 a 18 años, y fueron éstos que frecuentemente prestaban servicio particular en las casas de los encomenderos, sirviendo de pretexto la necesidad de la educación cristiana (230). Esta práctica fue establecida ya en las ordenanzas de Irala, quedando los varones mitayos solteros un tiempo en las casas españolas, incluyendo a niños de 10 años en adelante, lo que realmente permitiría el abuso de brazos de adolescentes y de niños (231); las fugas considerables de los indios en el siglo XVII circunstanciaban abusos considerables en nombre de "enseñanza y educación ". Caracterizaba a las encomiendas de Itá el que sus poseedores o beneficiados generalmente fueran los más prestigiosos "vecinos y feudatarios" de la ciudad, si nos atenemos a los apellidos de los encomenderos; pero también era frecuente que más bien por simple prestigio y ocasional provecho de sacar "indios marineros" mantenía algún vecino una pequeña encomienda en Itá, teniendo otra u otras más capaces en pueblos distanciados. Esto no es extraño si consideramos el desorden en el sistema mitario de los pueblos hacia 1700, proveniente de la nueva agrupación por encomiendas agregadas, integradas y vacas; una encomienda de 37 mitayos por ejemplo, componíase de 25 mitayos de Caazapá, 2 de Atyrá, 5 de Yaguarón, 3 de Guarambaré, 2 de Itá, y además 4 originarios-yanaconas; el régimen de hacer trabajar a los mitayos de diferentes pueblos por turnos establecidos según las ordenanzas era dificultoso por la intervención misma de los intereses de la administración de los pueblos, siendo así que los encomenderos recurrían con frecuencia a medidas arbitrarias e individuales y muy especialmente, cuando el servicio militar de la defensa de la provincia volvíase el gravitante problema económico (232).
Había en Itá en el año 1964 un total de 35 unidades encomendadas, pero los cacicazgos ocupados eran solamente 30, destacándose como excepcional el cacicazgo de Don L. Yaquí con 72 hombres o sea 220 almas de una parcialidad; los cacicazgos con 40 a 30 hombres adultos considerábanse como fuertes y generalmente se estimaban también como "unidades" fijas en el mismo pueblo según lo indican las ordenanzas que disponían sobre la vigilancia de los caciques. Otros caciques, citados en el padrón de 1694, eran: J. Tayucú, M. Cabú, F. Busú, F. Chachí, J. Sariguá, P. Arambaú, X. Cheresaray, L. Araché, J. Caare, F. Guarnipitan, A. Paré, P. Yára, X. Yarouí, B. Yeraé, J. Apicaverá, P. Mathias, G. Tera, F. Cayutaré, F. Baemondó, D. Boyray, L. Yacaré, E. Payehé, J. Taguacú, J. Bay, J. Cuybá, G. Duré, F. Tapohayá, D. Ibiracopá. Es interesante que frente a un cacicazgo menciónase Doña F. Guayrá y frente del otro Doña Isabel Tayucú, inscrita bajo la palabra "cacica", como hija primogénita del extinto cacique principal; en tales casos se trataba por lo general haberse extinguido la rama masculina y existir tampoco la generación de los segundos y terceros caciques con derecho al título de "don " y, por ende, a la sucesión al cacicazgo. La mencionada Doña Isabel casóse, empero, con un simple mitayo guaraní, Juan Abaray; en este caso, el gobernador confirmó que el respectivo mitayo "entre a este cacicazgo y siga con el apellido de la casa, llamándose Don Juan Tayucú ", hecho que confirma el valor de los apellidos que llevaban las familias emparentadas de los caciques o sea el linaje de las "casas-familias" guaraníes hispanizadas. La población total mitaya de Itá se estimaba por el padrón en 1.653 almas, de los cuales 1.012 [eran] adultos.
|
MITA – 3a. |
||||||||
|
Enc. |
H |
S nóm. |
S real |
Fug. |
Jub. |
Don |
C - P |
|
|
s |
c |
|||||||
|
1 |
62 |
52 |
39 |
2 |
1 |
10 |
5 |
|
|
2 |
32 |
30 |
21 |
3 |
|
6 |
1 |
|
|
3 |
4 |
4 |
2 |
|
2 |
|
sin |
|
|
4 |
14 |
12 |
9 |
3 |
|
|
1 |
|
|
5 |
11 |
10 |
7 |
|
|
3 |
1 |
|
|
6 |
16 |
14 |
10 |
1 |
3 |
2 |
1 |
|
|
7 |
9 |
7 |
6 |
|
|
1 |
1 |
|
|
8 |
4 |
4 |
2 |
1 |
1 |
1 |
sin |
|
|
9 |
59 |
54 |
40 |
7 |
1 |
6 |
2 |
|
|
10 |
5 |
4 |
4 |
|
|
|
1 |
|
|
11 |
41 |
39 |
30 |
3 |
|
6 |
1 |
|
|
12 |
29 |
26 |
22 |
|
|
4 |
2 |
|
|
13 |
10 |
7 |
6 |
|
|
1 |
1 |
|
|
14 |
22 |
18 |
14 |
1 |
|
5 |
2 |
|
|
15 |
17 |
12 |
8 |
2 |
|
3 |
2 |
|
|
16 |
3 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
|
17 |
25 |
24 |
15 |
3 |
1 |
6 |
1 |
|
|
18 |
36 |
34 |
28 |
1 |
|
5 |
2 |
|
|
19 |
24 |
21 |
13 |
3 |
1 |
5 |
2 |
|
|
20 |
25 |
23 |
21 |
|
1 |
1 |
1 |
|
|
21 |
45 |
37 |
29 |
|
|
8 |
3 |
|
|
|
493 |
433 |
327 |
30 |
12 |
73 |
31 |
|
Una fuente importante de mitayos representaban los pueblos de Caazapá y Yuty; el padrón de Caazapá que se cita, fue realizado en 1699 por el gobernador J. Rodríguez Cota (233). El aprovechamiento de los guaraníes de Caazapá para los beneficios de yerba fue el motivo de numerosos autos de los gobernadores, quejas de los encomenderos y expedición de licencias bajo diferentes pretextos; se disputaban los brazos indios los encomenderos, los mismos administradores, los beneficiadores de yerba y el propio gobernador; el capítulo sobre a saca de los indios para beneficios y conducción de yerba ilustrará la importancia de este problema en dichos pueblos, a diferencia de los mitayos de la estrecha comarca asuncena, Itá, Yaguarón, altos. En la época de Rege Corvalán, uno de los gobernadores más interesados en la explotación de la comuna caazapeña, los encomenderos reprocharon a los franciscanos a cuyo cargo corría la administración caazapeña y yuteña, de que han comenzado "con el ejemplar de los jesuitas cometer el mismo exceso de beneficios de yerba..." (234), pidiendo no se les permitiera la conducción de balsas directamente por el río Tebicuary. Sobre la falta del servicio efectivo de mita, las quejas comenzaron ya en 1640, especialmente por el empleo de indios como "balseros" (235); pero es también verdad que los mismos encomenderos, coligados con los administradores, explotaban muchas veces a sus mitayos para "el trajín de yerba" (236). Esta lucha por los brazos se manifestó muy aguda bajo los gobiernos posteriores de Escobar Gutiérrez y Robles; muchos encomenderos llevaban a indios a sus chacras en pleno acuerdo con los mismos mitayos que querían evitar el trabajo en los yerbales; el clamor por la obligación de cumplir con el mitazgo se repitió también en el año 1740: (237); además, el poco cumplimiento del servicio de mita por los caazapeños y yuteños debíase a la misma distancia de las chacras y estancias de los encomenderos asunceños (238). El padrón de Montforte cita para Caazapá 27 encomiendas; en 1699 sólo había 22 encomiendas, una sin datos numéricos y registro de individuos por ser acoplada a Yuty; 12 encomiendas estaban ya unidas o agregadas a una básica y suficiente numéricamente; las encomiendas agregadas contaron a veces con 8 mitayos solamente; los edictos sobre las vacantes de Caazapá siempre suscitaron muchas oposiciones, pidiéndolas los vecinos de Asunción y de Villarica. El total de los mitayos nominales alcanzaba a 433 brazos; la clase de "dones-caciques" y sus parientes constituía el 11 % sobre el total de 493 hombres; el porcentaje de los jubilados o reservados por enfermedad era mayor que el de fugitivos, 16 % y 9 % respectivamente. Este cuadro social de mitayos podría implicar el error de estimación real si no lo comparamos con el cuadro demográfico; éste nos revela que, por edades, había muchos mitayos de 20 a 25 años, menos de 25 a 30 años, con notable falta de mitayos de 30 a 35 años, y un reducido número de los de 35 a 45 años; por otra parte, para los trabajos en los yerbales, los interesados buscaban especialmente hombres en edad de 30 a35 años, razón por la cual se explica fácilmente el agotamiento de los mitayos en dicha edad; el cuadro indica también la falta de niños en edad de 8 a 12 años; las consecuencias de este germen disgregante pueden comprobarse a través de los posteriores padrones del mismo pueblo.
|
MITA – 3b. |
||||||||
|
Enc. |
Mtr. |
M v |
Mtr. s/p |
H 40/ |
Párvulos |
Total |
||
|
h |
m |
hf |
||||||
|
1 |
58 |
|
23 |
5 |
41 |
21 |
|
182 |
|
2 |
24 |
1 |
15 |
2 |
17 |
5 |
2 |
78 |
|
3 |
4 |
|
|
1 |
3 |
1 |
1 |
12 |
|
4 |
10 |
|
1 |
|
8 |
1 |
|
33 |
|
5 |
11 |
1 |
2 |
2 |
9 |
5 |
|
36 |
|
6 |
11 |
|
2 |
1 |
12 |
3 |
1 |
38 |
|
7 |
9 |
|
4 |
|
5 |
3 |
1 |
26 |
|
8 |
3 |
1 |
|
|
4 |
2 |
2 |
13 |
|
9 |
59 |
2 |
11 |
7 |
32 |
27 |
4 |
177 |
|
10 |
5 |
|
1 |
|
4 |
3 |
|
17 |
|
11 |
36 |
|
10 |
5 |
30 |
15 |
5 |
122 |
|
12 |
28 |
2 |
14 |
1 |
20 |
12 |
1 |
89 |
|
13 |
9 |
|
2 |
1 |
9 |
5 |
3 |
33 |
|
14 |
19 |
1 |
7 |
1 |
19 |
5 |
|
65 |
|
15 |
11 |
|
2 |
1 |
6 |
5 |
|
49 |
|
16 |
3 |
|
|
|
4 |
1 |
1 |
1 |
|
17 |
20 |
|
9 |
2 |
14 |
5 |
1 |
64 |
|
18 |
31 |
|
10 |
5 |
24 |
15 |
|
106 |
|
19 |
19 |
|
|
3 |
29 |
2 |
2 |
74 |
|
20 |
20 |
2 |
8 |
1 |
22 |
9 |
3 |
76 |
|
21 |
40 |
1 |
13 |
3 |
39 |
18 |
7 |
142 |
|
|
430 |
11 |
134 |
41 |
351 |
163 |
41 |
1.443 |
Los cacicazgos representativos eran 32, y 4 unidades simplemente administradas, llevando el encargado e título de "mantenedor" de la parcialidad; se trataba generalmente de cacicazgos agotados, pero se presento también el caso de un administrador mitayo de la unidad relativamente numerosa de 34 hombres, producto de la extinción de algunas familias cacicazgas y de la incorporación efectiva de otras unidades remanentes. Otros cacicazgos, en vías de extinguirse, manifestaban a veces solamente la sobrevivencia de los "dones". A la par que ocurrían integraciones de las encomiendas, se presentaban también las fusiones mismas de los cacicazgos-parcialidades; los miembros remanentes de una parcialidad se agregaron a la otra más numérica cuyo "Don" figuraba como cacique principal de la nueva unidad; estas fusiones hacia fines del siglo XVII desintegraban la conciencia de los antiguos grupos originarios y asentaban más y más la conciencia de ser "indios de un pueblo". En 1a lucha entre los encomenderos-hacendados y los beneficiadores de yerba, los caciques desempeñaban un papel importante por cuanto enviaban o no sus hombres a pagar mita o de brazos a los yerbales, intermediando por lo general los intereses personales y la voluntad impuesta por los administradores del pueblo; los gobernadores exigían en sus autos con frecuencia que los caciques fueran responsables por el cumplimiento del mitazgo y no menos los mandamientos y licencias del gobierno. El traspaso de un mitayo al status de "Don " era prohibido y los encomenderos vigilaban estrechamente tales casos, reclamando la deposición de un cacique por "introducción falsa", siendo hijo de simple mitayo y como tal sujeto al servicio de mitazgo. Los caciques principales que se mencionan en el padrón de Caazapá de 1699, son: A. Beruabá, P. Tayarapó, F. Yaucá, G. Cababaín, F. Yutuy, J. Taraiú, F. Ñesú, G. Cariiú, F. Arabé, F. Guára, P. Irapá, G. Abapiiú, G. Arapacó, J. A. (ilegible), F. Mbocapí, J. Ereyára, G. Guarambaré, G. Arupá, J. Tamaní, A. Bicú, P. Yarichá, F. Mborayá, C. S. (ilegible), C. Biyuí, G. Mborepí, J. Mborayritá, S. Taguay, P. Tinambú, J. Aritucú; entre los apellidos-nombres generales predominan los con la desinencia "iú/yú", de significación guaraní importante. En cuanto a la sucesión del cacicazgo valía la norma general, pudiendo también el nieto primogénito adquirir el status del cacique principal, aunque actuaban de administradores durante su minoría de edad los tíos, caciques segundos o terceros, aún abundantes en Caazapá.
El cuadro demográfico nos demuestra el total de la población de 1.443 almas, con una notable desproporción de hombres y mujeres adultos, 493 H contra 430 M, diferencia aún más sentida en los párvulos, 351 H contra 163 M; el padrón realizado en el año 1784 mantiene la misma marcada diferencia, una circunstancia significativa, ya que la proporción resulta generalmente igualitaria en otros pueblos guaraníes. El alto porcentaje de matrimonios sin hijos, el 31 % del total de matrimonios, refleja en primer lugar la prolongada ausencia de los hombres en los yerbales con el consiguiente agotamiento biológico, y por otra parte debe considerarse también la tendencia siempre más manifiesta de matrimonios con apenas 2 hijos, de donde los así llamados "premio", liberación del mitazgo para el hombre con muchos hijos, un estímulo poco apreciado por los guaraníes en vista de las innumerables obligaciones que pesaban sobre ellos.
Un padrón de ausencias de indios del pueblo de Yuty de 1684, realizado bajo el gobernador A. de Vera Mugica (239), nos ilustra la importancia que el trajín de yerba y carretas tenía en la disgregación de las parcialidades y de las familias guaraníes. Yuty contaba con un total de 21 encomiendas que abarcaban 33 cacicazgos-parcialidades; la encomienda máxima se componía de 61 mitayos nominales; muchos cacicazgos estaban en plena extinción y reagrupación; esto no obstante, el pueblo contaba aún con un total de 1.571 almas. Los fugitivos y los ausentes del pueblo constituían el 39% de hombres, más que por el servicio de mitazgo por razón de la conducción de carretas y balsas y el laboreo de yerba.
|
MITA – 4a. |
||||||||
|
Enc. |
H |
S nom. |
S real |
Fug |
Jub. |
Don |
C - P |
|
|
s |
c |
|||||||
|
|
32 |
30 |
21 |
2 |
2 |
7 |
2 |
1 |
|
|
4 |
3 |
3 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
36 |
33 |
24 |
2 |
2 |
7 |
3 |
1 |
|
2 |
2 |
2 |
1 |
|
|
1 |
|
sin |
|
3 |
16 |
16 |
10 |
3 |
|
3 |
|
sin |
|
4 |
18 |
17 |
12 |
|
|
5 |
1 |
1 |
|
|
21 |
21 |
18 |
|
|
3 |
|
sin |
|
|
11 |
10 |
9 |
|
|
1 |
1 |
1 |
|
5 |
32 |
31 |
27 |
|
|
4 |
1 |
1 |
|
6 |
16 |
15 |
10 |
|
3 |
2 |
1 |
1 |
|
7 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
sin |
|
8 |
13 |
13 |
7 |
2 |
1 |
3 |
6 |
sin |
|
|
135 |
129 |
93 |
7 |
6 |
25 |
|
4 |
|
MITA – 4b. |
||||||||
|
Enc. |
Mtr. |
Mtr. s/p |
M v |
H 40/ |
Párvulos |
Total |
||
|
h |
m |
hf |
||||||
|
1 |
30 |
6 |
4 |
3 |
22 |
28 |
120 |
|
|
2 |
2 |
1 |
|
|
1 |
1 |
6 |
|
|
3 |
11 |
1 |
|
1 |
12 |
9 |
52 |
|
|
4 |
18 |
3 |
1 |
4 |
23 |
10 |
70 |
|
|
5 |
29 |
8 |
2 |
|
28 |
25 |
124 |
|
|
6 |
16 |
6 |
1 |
2 |
15 |
10 |
58 |
|
|
7 |
2 |
|
|
|
1 |
3 |
8 |
|
|
8 |
8 |
2 |
1 |
1 |
10 |
4 |
36 |
|
|
|
116 |
27 |
9 |
11 |
112 |
90 |
474 |
|
Una situación diferente presentan los mitayos guaraníes de los pueblos "del río Paraguay arriba", los que durante el siglo XVII sufrían las consecuencias de los continuos asaltos y pllajes de varias tribus chaqueñas, obligados finalmente a la mudanza, la que provocó la fatal despoblación guaraní de la tierra el río Manduvirá arriba. Es interesante al respecto el padrón realizado por el gobernador Mendiola en el pueblo de Tobatí en el año 1694 (240). El total de la población de Tobatí alcanzaba solamente 474 almas; había 8 encomiendas, dos de estas integrando dos cacicazgos. Cerca del 77 % de los mitayos prestaban el servicio efectivo; la falta, en este caso, no se debe al problema de fugitivos; los mitayos tobatines frecuentemente preferían estar en el pueblo, especialmente al asentarse en el mismo el presidio militar en defensa contra los chaqueños, o ya servir en las casas de sus encomenderos. Muchos tobatines cayeron cautivos de los mbayáes-guaycurúes y de los payaguáes, aunque también con frecuencia luego rescatados; la economía del pueblo sufrió las consecuencias de la desintegración y los mitayos más que cumplir su servicio real de mita debían participar en las obras de la defensa. Todas estas circunstancias, además de la vecindad del núcleo poderoso de los pobladores españoles en los alrededores, contribuyeron a un mayor grado de criollización, reflejada parcialmente en la desintegración de los antiguos cacicazgos-parcialidades. Los caciques principales que menciona el padrón son: R. Arapí, J. Yeguarú, F. Apicaguá, A. Yarabáy, B. Bayurí; la clase de los "dones" guaraníes perdió su importancia social; las familias cacigazgas laterales fueron prácticamente extinguidas; el pueblo como la única célula social predominó en el siglo XVIII como nos lo indican los padrones. El índice demográfico de Tobatí en 1694 también debe considerarse bajo la crisis provocada por los continuos asaltos chaqueños; sobre el total de 472 almas hay 212 párvulos. El mestizamiento aún no era común, solamente un varón fue declarado mestizo libre en ocasión del padrón citado. Algunos matrimonios de los tobatines mitayos con las esclavas negras no creaban un problema social; dichas esclavas provenían del grupo de esclavos que estaban encargados del trabajo en "las tierras de la Virgen Ntra. Señora de la Limpia" de Tobatí, fuera de la jurisdicción comunal del pueblo.
|
MITA – 5a. |
||||||||
|
Enc. |
H |
S nóm. |
S real |
Fug. |
Jub. |
Don |
C -0 P |
|
|
s |
c |
|||||||
|
1 |
11 |
10 |
10 |
|
|
|
1 |
1 |
|
2 |
7 |
6 |
6 |
|
|
|
1 |
1 |
|
3 |
28 |
27 |
24 |
3 |
|
|
1 |
1 |
|
4 |
15 |
14 |
13 |
1 |
|
|
1 |
1 |
|
5 |
12 |
11 |
10 |
|
|
1 |
1 |
1 |
|
6 |
30 |
29 |
27 |
1 |
|
1 |
1 |
1 |
|
7 |
19 |
17 |
11 |
2 |
1 |
3 |
2 |
1 |
|
8 |
14 |
13 |
6 |
7 |
|
|
1 |
1 |
|
9 |
31 |
29 |
23 |
3 |
2 |
|
2 |
1 |
|
10 |
26 |
23 |
19 |
1 |
1 |
2 |
3 |
1 |
|
11 |
10 |
9 |
8 |
1 |
|
|
1 |
1 |
|
12 |
3 |
2 |
2 |
|
|
|
1 |
1 |
|
|
206 |
190 |
159 |
19 |
4 |
7 |
16 |
12 |
Otro pueblo guaraní norteño nos ofrece un interesante cuadro de mitayos en el siglo XVII: Arecayá, el pueblo guaraní más revoltoso, situado antiguamente en la ribera del río Curuguaty, cruce de los guarambarenses, carimáes, tarumáes y mbaracayúenses, si así designamos las parcialidades guaraníes por su locación preferencial. Poseemos dos padrones de este pueblo; el uno realizado por el gobernador Sarmiento de Figueroa en el año 1660, es decir, cuando ocurrió la última revuelta guaraní de cierta envergadura, y el otro en el año 1673 por Rege Corvalán, antes de mudarse el pueblo e integrarse a los pueblos de S. Benito de Yoys y Altos. En el padrón de 1660 se anotaron (241) 12 encomiendas con el total de 190 mitayos nominales, excepto dos, todas con más de 10 hombres, contando la máxima con 31 hombres. Varios factores influyeron en la precariedad del servicio reglamentario: la gran distancia que los encomendados tenían que recorrer para cumplir con la mita, causa de frecuentes ausencias o empleos en otras ocupaciones; el turno establecido para la prestación de brazos no se cumplía; las relaciones de los arecayenses con los guaraníes de las comarcas sureñas no eran amistosas más bien recelosas; el carácter altivo y belicoso de Arecayá era malapreciado y temido a la vez por los pacíficos y ya sumisos cários; la aculturación y la socialización comunal en pueblos no alcanzó aúnsu fase debida ara observar un determinado patrón de conducta, predeterminando las reacciones circunstanciales; la proximidad de los montes y de los libres tarumáes-guaraníes presentaba continuas ocasiones para ausencias periódicas del pueblo y del servicio de mitazgo. Todos los caciques son representativos: Calisto, Juan, M. Ñambayú (acusado de principal instigador de la revuelta), R. Yaguariguay (organizador de la revuelta y corregidor del pueblo), P. Cutí, J. Arecayá, G. Tayaó, G. Sumé, A. Taupí, M. Yacairá, J. Arasí, A. Mbaépará. Esto no obstante, las relaciones con los guaraníes monteses podían influir ocasionalmente en el reconocimiento del cacique por sus propios hombres; ya en el padrón nominal de 1616 (P. Hurtado) indica que no todos los caciques tuvieron toda su gente en los pueblos norteños (242); no es así extraño que falten en los padrones las menciones de "los caciques segundos y terceros", es decir de la clase de "dones por linaje"; los cacicazgos en este caso implicaban más bien núcleos disidentes, originados por diferentes actitudes de los parciales frente al nuevo régimen hispano-guaraní. La población total comprendía 659 almas, de éstas, 285 párvulos. Algunos hombres arecayenses estaban casados en el pueblo de Tobatí y al mismo tiempo también connaturalizados, prestando, empero, el servicio de mita a su encomendero de Arecayá. Sorprende el nuevo factor: la frecuencia de las solteras con hijos, casos siempre estrictamente anotados en los padrones por la pertenencia de los hijos al grupo mitario.
|
MITA – 6a. |
|||||||||
|
Enc. |
H |
S nom. |
S real |
Fug. |
Jub. |
Don |
C - P |
||
|
s |
c |
M |
|||||||
|
1 |
23 |
21 |
9 |
2 |
8 |
4 |
2 |
2 |
1 |
|
2 |
22 |
21 |
14 |
3 |
3 |
4 |
1 |
1 |
1 |
|
3 |
11 |
10 |
9 |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
4 |
12 |
10 |
7 |
1 |
2 |
1 |
|
2 |
1 |
|
5 |
27 |
24 |
19 |
3 |
2 |
1 |
1 |
3 |
1 |
|
6 |
22 |
21 |
9 |
5 |
4 |
1 |
3 |
1 |
1 |
|
7 |
8 |
7 |
3 |
3 |
1 |
1 |
|
2 |
1 |
|
8 |
25 |
24 |
12 |
5 |
7 |
5 |
|
1 |
1 |
|
9 |
4 |
3 |
1 |
|
1 |
|
|
2 |
1 |
|
10 |
10 |
9 |
8 |
|
1 |
2 |
|
1 |
1 |
|
11 |
19 |
18 |
10 |
4 |
3 |
3 |
1 |
1 |
1 |
|
12 |
14 |
11 |
6 |
4 |
|
|
1 |
3 |
1 |
|
|
197 |
179 |
107 |
30 |
32 |
22 |
10 |
20 |
12 |
|
MITA – 6b. |
|||||||||
|
Enc. |
Mtr. |
Mtr. s/p |
M |
H 40/ |
Párvulos |
Total |
|||
|
v |
s |
h |
m |
hf |
|||||
|
1 |
14 |
8 |
5 |
2 |
1 |
16 |
8 |
|
68 |
|
2 |
14 |
8 |
2 |
3 |
1 |
7 |
9 |
5 |
62 |
|
3 |
9 |
1 |
|
1 |
|
15 |
3 |
|
39 |
|
4 |
7 |
4 |
1 |
1 |
|
5 |
2 |
3 |
31 |
|
5 |
20 |
7 |
3 |
7 |
|
19 |
16 |
3 |
95 |
|
6 |
15 |
3 |
4 |
6 |
2 |
13 |
13 |
1 |
74 |
|
7 |
3 |
1 |
|
1 |
|
4 |
2 |
1 |
19 |
|
8 |
17 |
2 |
1 |
3 |
2 |
15 |
13 |
3 |
77 |
|
9 |
3 |
1 |
|
|
|
5 |
|
|
12 |
|
10 |
6 |
1 |
1 |
|
1 |
10 |
5 |
|
32 |
|
11 |
10 |
1 |
3 |
1 |
1 |
6 |
12 |
1 |
52 |
|
12 |
5 |
2 |
2 |
|
|
6 |
5 |
|
32 |
|
|
123 |
39 |
22 |
25 |
8 |
121 |
88 |
17 |
593 |
El padrón de Arecayá realizado en el año 1673 es posterior a la real orden de restituir a los yanaconizados arecayenses a su natural e inmediato a la mudanza del pueblo (243). Las 12 encomiendas titulares contaban con 179 mitayos nominales, pero solamente 107 reales, abstrayendo que algunos mitayos, solteros o casados, aún seguían, a veces con familias, al servicio particular luego de la experiencia de algunos años de yanaconización; así es comprensible que en algunas encomiendas solamente el 54 % de los mitayos reglamentarios efectivamente prestaban su servicio. Los fugitivos y los ausentes constituían el alto porcentaje del 34 %, siendo sin verdadera importancia el porcentaje de los exentos de mita por derecho de jubilación; muchos miembros de la comunidad aracayense buscaron luego de la revuelta refugio en el pueblo de Atyrá, el que siempre se caracterizaba por su tendencia de integrar los comunes de diferentes pueblos guaraníes; no perdían su condición de mitayos, pero la reclamación de sus servicios era obstaculizada por los intereses del pueblo. Tampoco se recogieron todos en ocasión de la restitución de indios al pueblo; muchos quedaron diseminados por las chacras españolas, especialmente de propiedad de los villariqueños, destacándose en este sentido las mujeres, y siendo a veces los mismos encomenderos, los que prestaban sus brazos a otros vecinos no encomenderos; las solteras con sus madres, viudas jóvenes aún capaces de trabajar, y los mozos de 13 a 14 años quedaron diseminados, a veces en el servicio mismo de los alféreces y capitanes. Las órdenes de su restitución poca eficacia tenían; intervenían los propios intereses de los guaraníes, pues la misma economía del pueblo de Arecayá sufría el impacto de los asaltos "guaycurúes", no siendo por ende un atractivo de importancia para los miembros diseminados arecayenses. Las consecuencias de esta situación desintegradora manifestáronse en las desuniones matrimoniales, siendo elevado el porcentaje de viudas y solteras "connaturalizadas" en otros pueblos o simplemente declaradas "fugitivas" para prevenir órdenes de su restitución. Esta circunstancia se refleja en el cuadro demográfico: hay un 38 % de mujeres viudas o solteras, y del total de matrimonios el 32 % sin hijos, no siendo así extraño que un matrimonio con 6 hijos considerábase excepcional y meritorio de la liberación de mitazgo. Se anotaron 4 matrimonios de los mitayos arecayenses con esclavas negras y una mulata, interviniendo generalmente la convivencia del mitayo con esclava en la casa de su encomendero, el que fomentaba tales relaciones, pues el mitayo guaraní convertíase en "un criado" más de la casa. El padrón de Arecayá de 1673 ya demuestra lo que en el siglo posterior ocurría en otros pueblos: desintegración mitaya y comunal de los guaraníes por la misma descomunización e individualización de las mujeres, solteras y viudas jóvenes.
Según Aguirre, el padrón de Guarambaré del año 1688 indicaría la existencia de 14 encomiendas; en el padrón de 1687, que es incompleto, constan 16 encomiendas; esto dificulta deslindar un cuadro general y global, pero permite indicar algunas peculiares situaciones del pueblo mitayo (244). Las 16 encomiendas componentes eran numéricamente débiles, tan solamente 2 con capacidad de 14 y 11 mitayos nominales, y algunas en vías de plena extinción. Esta situación anormal se debía a las mudanzas del pueblo que frente a los ataques mbayá-guaycurúes iniciáronse ya en el año 1673. En general, la población basábase o en hombres jóvenes o en viejos jubilados, faltando los hombres en edad de 30 a 50 años, muchos por causa de la desintegración económica del pueblo refugiados entre los monteses; a esto hay que agregar el carácter bastante reacio al mitazgo de los guarambarenses y expuesto a las incitaciones revoltosas de los shamanes. Los posteriores administradores de Guarambaré obtuvieron la licencia necesaria para beneficiar yerba a fin de asegurar el sostén del pueblo trasladado y arruinado; esto dificultaba un efectivo servicio de mitazgo, pues los hombres estaban ocupados en el laboreo de yerba, y los encomenderos retenían a los mitayos disponibles: "cuando los indios van a pagar mita a los vecinos que la tienen por el tiempo de 2 meses en sus chacaras no los devuelven a sus pueblos diciendo que los necesitan y es para yerba y sin pagarles extra... " (245); en ambos casos, el guarambarense, mitayo o común del pueblo, debía trabajar en los yerbales. Los cacicazgos eran insolventes y los antiguos linajes desintegrados; entre los caciques principales se anotaron los siguientes nombres: G. Apicaguá, J. Casú, L. Guirapacá, J. Tara, J. Taguacú, B. Ñanderú, M. Cayutá, G. Mbocarecá, F. Yapá, M. Ñaguarú, X. Ybyraú, P. Guayayby.
En el siglo XVIII, la situación de los mitayos poco cambió en sus aspectos legales, pero la presión sobre los brazos indios fue mayor. Algunos mitayos se dislocaron comunalmente ya que en ocasión de las mudanzas de los pueblos norteños existían muchas "familias sueltas", es decir, asiladas en los pueblos de mayor potencialidad económica: Yaguarón, Itá y Atyrá. Muchos mitayos no se reincorporaron en las unidades encomendadas; circunstancialmente un pueblo pudo ser beneficiado con exoneración del mitazgo por la insuficiencia económica, como por ejemplo, fue el mismo pueblo Guarambaré librado de mitazgo por el tiempo de 1 año a fin de buscar su recuperación mediante el beneficio de yerba.
Desde el gobierno de R. Cota hasta el de M. Robles efectuóse una gran emigración del Paraguay, la que por su volumen podría compararse con la realizada en fines del siglo XVI: se fugaban los guaraníes mitayos para las provincias sureñas, donde trataban de explotar mejores condiciones de subsistencia y de trato; emigraban también los mismos soldados criollos, campesinos pobres socialmente, abandonando los presidios, buscando medios de una vida normal sin la obligación siempre más pesada del servicio militar; las balsas y las carretas facilitaban tales ausencias; acrecentábase el porcentaje de las familias criollas e indias temporalmente o para siempre abandonadas. El comercio de yerba y la necesidad de remeros indios circunstanciaban el no cumplimiento del mitazgo, fugas y dispersiones de los indios; se siguen el uno al otro los bandos de los gobernadores en pro de "la restitución de los indios" a sus naturales. Por otra parte, considerada la falta de artesanos en la provincia, los artesanos indios, comunes del pueblo, eran frecuentemente conchabados por sus administradores a los vecinos españoles, correspondiendo la mitad de la ganancia a la comuna como una restitución por "el tiempo del indio prestado"; los mismos mandamientos del gobierno para trabajos públicos no disminuyeron. Los vecinos de Asunción apreciaban ya la utilidad del trabajo de los esclavos pardos, pero, para ciertos trabajos seguía a ser indispensable e1 brazo del mitayo guaraní. No faltaba el interés de oposiciones por las encomiendas declaradas vacantes por los edictos públicos; se apelaba a la siguiente escala de méritos: ser descendiente de los conquistadores, ser poblador y vecino de Asunción o de Villarica, prestar el servicio militar en la defensa de la provincia; posteriormente, el status de encomenderos iba identificándose con el status de la oficialidad, por ser la patente de oficial, aunque con frecuencia tan solo nominal, un título poderoso en la opción de encomiendas nuevas y agregadas; así por ejemplo, el encomendero y capitán A. de Arias solicitó una encomienda agregada por ser la suya de corto número de mitayos, "cuyos tributos no alcanzan el alivio de los crecidos gastos y menoscabos que me causan así las obligaciones y pensiones... " (246). El gobernador M. de Barúa concedió en 1727 muchas encomiendas nuevas y agregadas a 6 sargentos, 7 capitanes y a los castellanos de los presidios de defensa (247); en la época de la inquietud comunera, los optantes solían destacar su no participación en los disturbios comuneros como un hecho meritorio (248). El interés en las encomiendas agregadas interpreta a la vez el agotamiento de las encomiendas básicas y, no menos, según los padrones realizados en dicho siglo, el escaso número de los mitayos reales de que disponía el encomendero; los mismos oficiales reales de la Hacienda pedían al gobernador Barúa se les concediera más mitayos para dar cumplimiento a los trabajos de recaudación, almacenaje y embarque, pues de los 8 mitayos reglamentarios del pueblo de Altos, prestaban el servicio real solamente dos (249). Las mismas familias de "indios sueltos", es decir, refugiados en distintos pueblos por mudanzas de los pueblos norteños o por fugas de los indios misioneros, solían incluirse en alguna encomienda como "remanentes agregados" a fin de formar encomiendas numéricamente suficientes con indios de un mismo pueblo. Entre los más frecuentes reproches en la pesquisa sobre residencia de los gobernadores figura la libertad de expedir licencias para el uso de brazos indios en contra de los intereses encomenderos y la concesión de encomiendas "por intereses y dádivas", como lo dice, por ejemplo, la acusación 29 contra el gobernador Bazán de Pedraza (251). Ciertos abusos en este sentido fueron facilitados por el hecho de que las encomiendas poco numerosas no necesitaban ya de la confirmación Real como lo era de regla para la validez de títulos de encomenderos para las encomiendas regulares, provocándose frecuentes discusiones desde el gobierno de Rege Corvalán hasta el de R. Moneda. El control provincial de los títulos encomenderos fue desde principios del siglo riguroso por los intereses de pago de la media anata y de la démora.; en la entrega de títulos se deja constancia de los respectivos valores; por ejemplo, por una encomienda de 21 mitayos de Yuty, la media anata de valor de 57 patacones y 6 reales fue pagada en 14 arrobas, 10 libras y 8 onzas de tabaco; la démora por 6 mitayos, valuada en 99 pesos moneda, era pagada en yerba, todo en interés de la Real Caja (252). El control de mitayos propiamente dicho era posterior y se debía a la nueva política del empleo de brazos indios para la producción monopolista del tabaco. En los títulos del siglo XVIII suele mencionarse también "la solemnidad de la entrega de la encomienda", un acto simbólico por el cual el mitayo guaraní cumplía con la fórmula del vasallo; en el caso de la encomienda del capitán D. de Avalos: "un indio llamado Don Bernabé Ñandirú, cacique principal de la dicha encomienda en nombre de los demás de ella, y en señal de posesión el dicho indio quitó al dicho su encomendero el sombrero y la espada y se lo volvió a poner..." (253).
A la par de la lucha por las encomiendas vacantes y agregadas también tenemos constancia de renuncias o dejaciones de encomiendas, desde el año 1700 adelante; las causas eran diferentes; el hijo sucesor con derecho a una encomienda de su padre en Altos renuncia a ella, "porque no puedo administrar la dicha encomienda por ser un pobre soldado y traer en sí dicha administración muchos cargos..." (254); un sargento encomendero renunció a la encomienda por años y edad que no le permitían, según sus declaraciones, cumplir con la obligación de las guardias militares siempre más apremiantes en la provincia (255); asimismo otras renuncias indicaban como causa por ser la encomienda gravosa, especialmente por estar los indios dispersos, fugitivos y alejados por otros mandamientos; menos frecuente era la excusa de que la encomienda resultaba poco provechosa en vista del mayor rendimiento del servicio de los esclavos pardos. Al pequeño encomendero comenzaba resultar el mitazgo poco económico no tan solamente por el servicio militar sino también por las obligaciones implícitas en media anata y démora, cuando la agricultura y la ganadería estaban o concentradas o simplemente de carácter subsistencial. No había terminado el peligro "guaycurú" y tampoco la despoblación de algunas zonas antiguamente consideradas como baluarte económico de la ciudad; el chacarero, a la vez pequeño encomendero y soldado, se desintegraba socialmente; las ocupaciones en el beneficio y trajín de yerba y el tráfico de balsas y carretas en general comenzaban a absorber este status de pequeños agricultores criollos del siglo XVIII. El encomendero potente, hacendado de consideración, defendía su núcleo económico, necesitaba mitayos guaraníes y buscaba a la par los brazos esclavos; los intereses del gobierno, de los encomenderos, administradores de los pueblos, mercaderes buscadores de los indios jornaleros, influyeron en que el mitazgo se convirtiese poco a poco en un simple peonaje; este hecho produjo una reorientación psicológica de los guaraníes; éstos, sintiendo que el encomendero ya no era el único poderoso amo, reaccionaron con fugas más intensas o con ajornalarse o con adaptarse al régimen comunal de los pueblos o con buscar simplemente medios individuales para mejor satisfacción de las necesidades de su subsistencia.
Los bandos de los gobernadores, apelando y exigiendo que los encomenderos participaran en la defensa de la provincia, eran frecuentes; Antequera y Castro dio orden en 1721 de que se sacaran los indios mitayos de los encomenderos a fin de emplearlos en la reparación de los presidios y fabricación de canoas, pues la disponibilidad de los indios en los pueblos era limitada; se exigía a veces una tercera parte de los mitayos o el total según las necesidades mencionadas; el encomendero era en este caso indemnizado, pagándosele "a razón de 8 pesos por todo el tiempo de la mita" (256); faltan datos sobre cuántos de los 120 encomenderos que figuran en la lista de Antequera, fueron obligados a dicha transacción (257). Esta práctica de retribuir al encomendero por el mitayo retenido y por ende el no cumplimiento del servicio, se aplicaba también por los mismos pueblos de los indios; un hombre "necesario al pueblo" pero a la vez también mitayo, pudo ser sustituido por otro o se pagaba el tiempo de mita de 2 meses por año con 8 varas de lienzo del país. Surgieron así frecuentes causas judiciales entre los encomenderos, el pueblo y el protector de los naturales por falta del pago de retribución; el castellano I. de Perreyra, por ejemplo, protestó de que sus 67 mitayos de Caazapá le debían el tributo ya 14 años sin haber sido indemnizado por el pueblo ( 258); el derecho de retribución se confirmó aún bajo el gobierno de Aló (259). Esencialmente se trataba de préstamo de brazos, en lugar del tramite individual de un encomendero al otro o a un vecino no feudatario, por la mediación del pueblo o del gobierno, manifestándose en todos los casos la escasez de los brazos indios. El mitayo guaraní no tenía participación en dichas retribuciones, pues abarcaba su reglamentario tiempo de mita con simple derecho a la manutención; la misma situación daba lugar también a la retención de indios por más tiempo que la ley de mitazgo implicaba. En 1726, el gobernador Barúa solicitó al rey para que los pueblos misioneros participaran en cierta medida con sus mitas a la provincia, evocando que la ocupación de los vecinos de Asunción, continuamente "en el Real Servicio", no permitía la libertad económica "para los útiles de su conservación y conveniencia". El proyecto de Barúa consistía en que los pueblos misioneros "contribuyesen cada uno de ellos al año por mitas, alguna parte de sus indios, y estos se repartiesen a los vecinos para sus labores y útiles de conservación, pagándoles su trabajo según ordenanzas del país, pues en esto no solo se les hará agravio, sino antes resultará en beneficio de los dichos indios, pues gozarán en parte de la libertad, y se harán más tratables de la brutalidad en que se hallan..." (260); el pago que menciona Barúa tenía el valor de retribución a título de préstamo de brazos; la contestación Real fue negativa: "que ahora no es conveniente la contribución de mitas que solicitáis..." (261); solamente el pueblo de San Ignacio era legalmente obligado a servir mita por ser de fundación de los coloniales.
|
MITA – 7a. |
||||||||
|
Enc. |
H |
S. nom. |
S real |
Fug. |
Jub. |
Don |
C - P |
|
|
s |
c |
|||||||
|
1 |
47 |
40 |
31 |
2 |
5 |
4 |
7 |
5 |
|
2 |
15 |
14 |
10 |
2 |
2 |
|
1 |
1 |
|
3 |
26 |
18 |
12 |
3 |
2 |
1 |
8 |
2 |
|
4 |
20 |
19 |
13 |
4 |
3 |
|
1 |
1 |
|
5 |
13 |
11 |
10 |
|
|
1 |
2 |
1 |
|
6 |
6 |
6 |
4 |
1 |
|
1 |
|
|
|
7 |
32 |
30 |
25 |
4 |
3 |
2 |
1 |
1 |
|
8 |
14 |
11 |
9 |
|
2 |
|
3 |
1 |
|
9 |
9 |
9 |
7 |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
10 |
7 |
6 |
6 |
|
|
|
1 |
1 |
|
11 |
13 |
13 |
11 |
1 |
|
2 |
|
|
|
|
202 |
177 |
138 |
18 |
17 |
12 |
24 |
14 |
|
MITA – 7b. |
||||||||
|
Enc. |
Mtr. |
M v |
Mtr. s/p |
H 40/ |
Párvulos |
Total |
||
|
h |
m |
hf |
||||||
|
1 |
40 |
4 |
11 |
6 |
29 |
15 |
4 |
139 |
|
2 |
12 |
1 |
3 |
1 |
7 |
8 |
5 |
18 |
|
3 |
21 |
6 |
7 |
|
7 |
14 |
8 |
82 |
|
4 |
11 |
|
3 |
2 |
8 |
3 |
10 |
52 |
|
5 |
8 |
2 |
2 |
|
3 |
4 |
7 |
37 |
|
6 |
5 |
1 |
|
|
4 |
2 |
2 |
20 |
|
7 |
22 |
1 |
7 |
|
13 |
12 |
13 |
93 |
|
8 |
11 |
|
4 |
|
5 |
2 |
3 |
35 |
|
9 |
5 |
1 |
3 |
|
2 |
3 |
1 |
21 |
|
10 |
4 |
1 |
1 |
|
1 |
3 |
|
16 |
|
11 |
6 |
|
|
|
6 |
4 |
1 |
30 |
|
|
145 |
17 |
41 |
9 |
85 |
70 |
54 |
573 |
Los mitayos del pueblo de Altos siempre eran reservados en cierto sentido para el servicio directo a la ciudad, existiendo ya la tradición de la encomienda de Irala en el mismo pueblo. Según el padrón de Montforte, había en Altos 21 encomiendas, pero el padrón de 1724 solamente anotó 11 encomiendas efectivas y 5 consideradas como remanentes. Las encomiendas fuertes, de 47 y 32 hombres respectivamente, pertenecían, una a la corona, es decir directamente al gobierno, y la otra a la Real Hacienda para los trabajos de recaudación; como la misma Hacienda contaba también con los esclavos pardos, era frecuente que los mitayos guaraníes alteños se unieran en matrimonio con las pardas. Los mandamientos del gobierno para diferentes servicios, "para el rey y para la provincia", interrumpían generalmente el normal servicio mitazgo (262). Los cacicazgos representativos eran solamente 14 y 3 unidades simplemente administradas; la encomie de la corona se componía de 5 cacicazgos, éstos numéricamente desproporcionados (de 21, 3, 7, 5 y 11 hombres); la parcialidad alteña de más capacidad apenas tenía 23 hombres en 1724. El padrón cita los nombres de los siguientes caciques: M. Tanimbú, J. Mbocarasí, A. Pasqual, C. Carupí, D. Resquín, Roque S. (ilegible), J. Tacuay, P. Atiray, J. Arairó, L. Tucuray, A. Asobí, D. Yacairá, D. Tayaó, R. Sumé. Un cacicazgo de 9 hombres mitayos quedó acéfalo, citándose la misma viuda de Don D. Tayaó "que va a la cabeza" de la parcialidad; el status de "dones" constituía el 11 % del total de hombres; se destaca la encomienda que incluía 8 dones; comparando las listas de "los marineros" guaraníes, constatamos que los caciques primeros y segundos servían con gran frecuencia de jornaleros en los barcos; su real función administrativa del mitazgo iba debilitándose a medida que disminuían las parcialidades y la regularidad del servicio. Un cacique principal, Atiray, se hallaba entre los fugitivos; las fugas de los caciques fueron originadas más por oposición a las exigencias del administrador del pueblo que por divergencias con el encomendero. Analizando la situación de los fugitivos, observamos que sobre 34 hombres, 15 eran solteros, 16 casados y 3 viudos; la fuga de los casados implicaba un grave problema para las familias mitayas; las mujeres abandonadas por sus maridos fugitivos, con hijos generalmente, dependían estrechamente de la comuna, teniendo pocas oportunidades para mejorar su subsistencia mínima, y debiendo quedar "arrimadas" al grupo de sus parientes; esta situación acondicionaba que la conciencia del grupo doméstico predominara sobre el estrecho núcleo familiar. No sorprende el alto porcentaje de matrimonios sin hijos, el 28 %, pues desaparecía la estabilidad familiar y el régimen comunal de los pueblos indios también actuaba de poderoso factor disgregante. Cuando en el siglo XVIII, el guaraní criollizado ya pudiera buscar su individualidad social, vióse inmovilizado por las consecuencias del pupilaje negativo que fundamentaba su inferioridad social. La saca de los adolescentes era ampliamente practicada por los encomenderos; a su vez, los adolescentes alteños estaban interesados en salir de la monotonía de la vida comunal del pueblo y buscar oportunidades individuales; en Altos, los administradores implantaron la práctica de casar a los hombres en edad temprana, tratando de ligarlos al pueblo pero precisamente estos hombres, llegados a más edad, abundaban entre los casados fugitivos. El índice demográfico indica que había pocos hombres en edad de "jubilación" y de más de 40 años; proporcionalmente siempre había más hombres de 30 a 40 años entre la clase de "dones-caciques" que entre los comunes; la edad de mujeres nunca se menciona en los padrones por no tener importancia para el mitazgo, siendo así imposible determinar un cuadro de edades comparativo. Para el pueblo de Altos es característico también el alto porcentaje de párvulos huérfanos de padre y madre, especialmente en edad de 8 a 12 años; son los parientes, especialmente los hermanos mayores, los que socialmente representan a los huérfanos.
El gobernador Pinedo en su informe expresó su principio de una política provincial realista; trataba de obtener medios para costear una milicia permanente; el anti-encomenderismo de Pinedo no significaba, empero, un pro-indigenismo, aunque hablaba del "tiranicidio de los encomenderos" de que sufrían los indios y lo eludían con fugas y deserciones; el problema central consistía en quién pudiera disponer de los brazos mitayos en la nueva planeada centralización gubernamentista, sirviendo de paso previo la incorporación de todas las encomiendas a la Real Corona. La Real Audiencia de Buenos Aires, a base de la cédula real del año 1661, quería aplicar la norma de la incorporación a los pueblos itatines de Caaguasú y Aguaranambí, los cuales por aquellos años estaban en continua mudanza desde su habitat norteño hacia el sur frente a los avances mbayá-guaycurúes (263); el protector de los naturales apeló al principio de "pueblos nuevos" por la misma insolvencia económica de dichos pueblos en mudanza y a la ordenanza de que esto les libra del servicio de mitazgo por 10 años. El gobernador Rodríguez Cota recibió en 1696 la orden de ir integrando a la real corona las encomiendas vacantes, con lo que se efectuaría una desmitación paulatina del indio sin que esto significara la liberación del tributo en el sentido de su status social de vasallaje, pero sí la supresión del servicio exclusivo a un encomendero. El procurador de la ciudad de Asunción, J. Méndez de Carvajal como portavoz de los encomenderos y del cabildo, pidió la suspensión del mandato por la real cédula: "persuadiendo al gobernador con unas razones, todas fuera de razón, dictadas de ambición o avaricia..." (264), acotó Pinedo; con el auto de 1699, Cota accedió al pedido del cabildo. El gobernador Martínez Fontes declaró el pueblo de Belén, es decir, a sus indios, acogidos a la disposición de la real cédula y leyes de indias (ley 3, tít. 5, ley 6): "incorporados a la Real Corona... con todas las demás de otra nación que a una y a otra banda del Río Paraguay se formaren..." (265). En el informe presentado al tribunal mayor de cuentas del virreinato, el gobernador Melo de Portugal destacó que los pueblos en general "tributan a sus encomenderos", y éstos, a su vez, pagando la media anata, pero que no son tales tributarios los indios de los pueblos de San Joaquím y San Estanislao (266). Los tapé-guaraníes y los guaná-chané-arawak de Belén y los taramáes-guaraníes de los dos últimos pueblos citados nunca fueron mitayos o tributarios de los encomenderos; su incorporación a la Real Corona fue facilitada por la misma historia de la fundación de dichos pueblos, pues los agruparon recién en el siglo XVIII los jesuitas; por otra parte, los nuevos hacendados que comenzaban a poblar la comarca Jejuiense y apa-ense, seguían otra política económica que los tradicionalistas asunceños y villariqueños; en cierto sentido reservaban a los indios de dichos pueblos para los conchabos, más provechosos y menos onerosos. Pinedo, combatiendo a 112 encomenderos que oficialmente figuraban en la lista durante su gobierno, analizaba la situación económica de la Provincia bajo el prisma de los intereses de defensa militar,y negaba a los encomenderos el derecho al mitazgo por no ir cumpliendo con el servicio militar, y por otra parte, presentó otros 5638 vecinos "de yerba y de remo" como víctimas del atraso de la provincia: "Los encomenderos y la falta de cumplimiento a sus obligaciones son causa de que 5638 vecinos empleen la mitad del año en la defensa de la provincia a su propia costa... de modo que pierde la mitad del año de trabajo en sus estancia, chacra, oficio u otro medio de que se valía para mantener su familia..." (267). Desertaban del servicio militar los "vecinos pobres" criollos sí, pero también colonizaban, iniciándose los pueblos criollos con núcleos más densos, recuperando tierras abandonadas anteriormente por la peligrosidad de los infieles chaqueños, avasallando bajo pretexto de "arrendamiento" las tierras de los mismos pueblos indios. Contra dos siglos de "los valles" con sus pobladores esparcidos, comenzaba el pueblo criollo en su verdadero significado de la palabra; los nuevos "pobladores" también apelaban al conchabo libre de los indios y rechazaban la concentración de brazos por el sistema de mitazgo; el mitayo guaraní en esta nueva plasmación socioeconómica de la provincia comenzaba más y más a desmitarse y a formar el estrato de la peonada india, aunque localizada en los antiguos pueblos. El interés para abolir "una costumbre tan antigua" como las encomiendas coincidía con los servicios exigidos por la Real renta de tabaco, manifestándose creciente la necesidad de la peonada india en la época del gobernador Melo de Portugal.
La paulatina desintegración del sistema encomendero por medio de la incorporación de las encomiendas vacantes (268) provocó también un control más interesado del cumplimiento aún existente de mita, interviniendo tres interesados: encomendero, pueblo y gobierno. Al respecto es interesante el auto del gobernador Alós y Bru de 1790, exigiendo la justificación de los indios muertos, prófugos, de los ocupados en los pueblos en oficios consejiles y otras atenciones; los informes tenían que ser detallados por los administradores basados en los libros del cabildo, de la iglesia y del pueblo y no menos en las relaciones de los caciques principales como responsables por la situación de sus parciales (269). Un informe así presentado, por ejemplo, se refiere a la liquidación de tributos mitarios de los indios de la encomienda de J. G. de León de Yuty; el encomendero disponía nominalmente de 36 hombres mitayos de dos cacicazgos-parcialidades, de P. Caruatá y J. Tupaverá; de estos pagaron la mita normalmente, por espacio de 5 años, solamente 3; sirvieron la mita 4 años solamente 3, la mita de tres años 4, de dos 9 y de un año 7, y sin prestar servicio alguno 7 mitayos (269a). El encomendero gozaba del derecho a mita sólo parcialmente y en cierto sentido sin orden reglamentario; la ausencia del servicio fue explicada por el mismo administrador de Yuty y el corregidor guaraní B. Mairayú: entre jubilados, enfermos y muertos de los dichos mitayos había 8; otros servían de yerbateros (3), vaqueros de estancia del pueblo (4), de concejales (3), de diferentes artesanos (4) y 5 prófugos. El pueblo guaraní administrado retenía ahora a los mitayos, a veces sin retribución antigua a1 encomendero; esta misma actitud del pueblo contribuía a la paulatina desmitación de los guaraníes sin que éstos salieran de su condición de "brazos". El Marqués de Avilés reprochaba a los gobernadores del Paraguay de haber eludido las reales cédulas que abolían el régimen de encomiendas, lo que rechazó el gobernador L. Ribera de Espinosa, evocando el informe de Pinedo y su propio rechazo del mitazgo en el año 1798 (270); en el reglamento Nº 4 de L. Ribera consta la prohibición de enviar los mitayos de los pueblos (271). La actitud vacilante de los gobernadores desde Cota hasta Pinedo obedecía no tan sólo a los intereses de los encomenderos sino también a la estructura gubernamental misma a través de las administraciones de los pueblos guaraníes y las licencias concedidas, las que significaban ganancias, los tres aspectos íntimamente coligados desde el punto de vista económico colonial, aunque produciendo roces circunstanciales entre los partícipes dirigentes. La política de la incorporación de encomiendas a la Corona que se siguió luego, correspondía a los nuevos rumbos que la provincia trataba de tomar, y como antes, el mitayo guaraní, ahora también como "el peón del pueblo" esencialmente continuaba su status de "brazo disponible y necesario" en el juego de intereses en el cual no tenía participación activa alguna. El pleito entre la Real factoría de tabaco y los pueblos, específicamente el de Yaguarón bajo la administración de Grance, ilustra el problema por cuanto los pueblos, defendiendo el pago del salario al indio en los tabacales o fábricas, defendían su propio derecho de cobro de la mitad del salario del indio, no obstante que la disputa basábase en el principio de la legalidad de una encomienda vacante integrada o depositada (272). El guaraní como "tributario del encomendero" o "tributario de la Corona" seguía moviéndose en las mismas condiciones del peonaje impuesto, y dentro del pueblo, bajo el régimen comunal.
Como ilustrativos para el siglo XVIII, podemos considerar los padrones realizados por el gobernador Melo de Portugal.
|
MITA – 8a. |
|||||||||
|
Enc. |
H |
S nom. |
S real |
Fug. |
Jub. |
Don |
C - P |
||
|
s |
v |
c |
|||||||
|
1 |
34 |
34 |
24 |
3 |
1 |
2 |
7 |
|
|
|
2 |
42 |
35 |
25 |
1 |
|
3 |
7 |
7 |
1 |
|
3 |
22 |
18 |
11 |
2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
|
4 |
10 |
10 |
6 |
|
|
2 |
2 |
|
|
|
5 |
22 |
18 |
10 |
4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
1 |
|
6 |
60 |
56 |
34 |
7 |
3 |
6 |
6 |
4 |
2 |
|
7 |
65 |
64 |
47 |
6 |
2 |
5 |
4 |
1 |
1 |
|
|
255 |
235 |
157 |
23 |
8 |
21 |
31 |
20 |
6 |
|
MITA – 8b. |
||||||||||
|
Enc. |
Mtr. |
M |
Mtr s/p |
H /40 |
Párvulos |
Total |
||||
|
v |
s |
c/p |
h |
m |
hf |
|||||
|
1 |
22 |
8 |
3 |
2 |
8 |
|
28 |
32 |
6 |
135 |
|
2 |
28 |
3 |
2 |
2 |
4 |
|
26 |
28 |
|
131 |
|
3 |
10 |
6 |
1 |
2 |
|
3 |
21 |
24 |
|
86 |
|
4 |
7 |
3 |
1 |
2 |
1 |
|
8 |
13 |
|
44 |
|
5 |
11 |
6 |
2 |
|
2 |
2 |
19 |
9 |
|
69 |
|
6 |
40 |
16 |
3 |
6 |
8 |
8 |
47 |
59 |
8 |
239 |
|
7 |
38 |
13 |
|
3 |
11 |
9 |
57 |
49 |
7 |
232 |
|
|
156 |
55 |
12 |
17 |
34 |
22 |
206 |
214 |
21 |
936 |
El pueblo de Atyrá era en el siglo XVIII el refugio de varias "familias indias sueltas", especialmente de las que procedían de los antiguos pueblos río arriba. El padrón de 1784 constata solamente 7 encomiendas (273), la máxima con 64 mitayos nominales y la mínima con 10 hombres; el registro de estas encomiendas interpreta ya las nuevas unidades surgidas de encomiendas agregadas o unidas; de esta manera también los cacicazgos representativos, con 6 caciques principales: A. Paraná, P. Sapy, T. Cambiary, J. Puchuery, P. Yaguaty, R. Arazamendia, no identificaban ya la exclusividad de los linajes originarios y parcialidades reales. El cacicazgo más compacto fue el de Paraná, con 42 hombres, gozando 7 el status de dones, y llevando casi todos los miembros componentes el mismo apellido; en contraste, la parcialidad con 65 hombres bajo el cacique principal hispanizado, R. Arazamendia, aunque numéricamente predominante, indica un origen heterogéneo, debido probablemente a la práctica de fusiones de los "remanentes" y "sueltos" dentro de un solo cacicazgo. El padrón deja constancia de que también algunos "dones" fueron "jubilados", debiendo entenderse bajo este término la liberación de las obligaciones comunales y, ocasionalmente, del mitazgo, éste con frecuencia impuesto ya sin diferenciación del status. Los mitayos de una encomienda de 34 hombres, sin su cacique principal, presentaron la queja de que el encomendero "... los maltrata demasiado y que los conchababa...", además de amenazas de castigo y abuso durante enfermedades, causa de muchas muertes; los encomenderos se creían en pleno derecho de prestar, a título de conchabo a sus mitayos durante los dos meses del servicio legalmente correspondiente; pero el guaraní ya se acostumbró a conchabos particulares más provechosos para él y ofrecía resistencia. El trabajo en cañaverales, por ejemplo, agotaba a los guaraníes; el interés del encomendero en la cosecha primaba, no observándose las dolencias de los indios; éstos, al estar enfermos, siempre buscaban la vuelta a su pueblo. El caso de la encomienda de J. de Roa es el ejemplo del encomendero poderoso y abusivo, un hacendado que efectivamente necesitaba contar con sus mitayos para mantener su hacienda; no es por ende extraña la queja de los encomendados: "causa del mucho trabajo, poco alimento y muchos malos tratamientos así del encomendero como de su hijo..."; los mitayos y los mismos dos caciques principales de las parcialidades encomendadas huyeron, buscando la posibilidad de ganar algunas varas de lienzo en las provincias de abajo; el gobernador dejó anotadas dichas quejas en el padrón, pues servían de prueba para los abusos encomenderos y de razón para la necesidad de la incorporación de las encomiendas a la real corona, siempre a título de la protección de los naturales. El índice demográfico habla suficientemente de la desintegración interna de los guaraníes; el porcentaje de viudas y solteras, con o sin hijos, era notablemente alto, alcanzado el 35 % del total de las mujeres y siendo la proporción nominal entre hombres y mujeres casi igualitaria; los fugitivos, el 21 % de los mitayos nominales, se repartieron en número casi igual entre solteros y casados; el cuadro numérico de párvulos, bastante positivo, podría inducir al error si no se considera la frecuencia de los hijos ilegítimos y los hijos que tuvieron las viudas en este estado. No era solamente la ausencia de hombres, de los fugitivos, que mediaba de causa; era la misma inestabilidad del matrimonio y la impotencia económica del grupo doméstico guaraní que manifestaban las consecuencias de la presión encomendera, pueblerina y conchabera; el grupo "madre e hijos" comenzó a ser un problema fundamental para la comprensión de la posterior desintegración de los pueblos guaraníes coloniales. El número de hijos, "mestizos declarados", era limitado según los datos que nos ofrece el padrón, pero esto no excluye un mayor porcentaje real de los mismos, considerando los intereses de los encomenderos y del pueblo de evitar tales reconocimientos que disminuían los brazos disponibles. El total de la población mitaria del pueblo de Atyrá era de 926 almas; el padrón general de los pueblos del año 1793, indica para Atyrá 972 almas, 510 adultos y 462 párvulos (274), es decir que el movimiento demográfico marcaba casi un estancamiento.
|
MITA – 9a. |
|||||||||
|
Enc. |
H |
S nom. |
S real |
Frig. |
Jub. |
Don |
C - P |
||
|
s |
v |
c |
|||||||
|
1 |
25 |
25 |
23 |
|
|
1 |
2 |
|
|
|
2 |
45 |
44 |
31 |
6 |
2 |
3 |
4 |
1 |
1 |
|
3 |
47 |
41 |
27 |
8 |
1 |
4 |
4 |
6 |
1 |
|
4 |
49 |
49 |
33 |
5 |
|
3 |
8 |
|
1 |
|
5 |
13 |
13 |
12 |
|
|
1 |
|
|
|
|
6 |
11 |
11 |
9 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
7 |
15 |
12 |
9 |
2 |
|
|
1 |
3 |
1 |
|
8 |
226 |
224 |
177 |
6 |
7 |
12 |
31 |
2 |
1 |
|
|
431 |
419 |
321 |
28 |
10 |
25 |
50 |
12 |
5 |
|
MITA – 9b. |
||||||||||
|
Enc. |
Mtr. |
M |
Mtr. s/p |
Mtr. no i. |
Párvulos |
Total |
||||
|
v |
s |
c/p |
h |
m |
hf |
|||||
|
1 |
19 |
11 |
2 |
|
5 |
|
22 |
18 |
5 |
102 |
|
2 |
32 |
3 |
1 |
|
2 |
|
37 |
26 |
2 |
146 |
|
3 |
32 |
6 |
1 |
1 |
6 |
1 |
40 |
24 |
3 |
154 |
|
4 |
39 |
4 |
1 |
1 |
9 |
|
42 |
28 |
6 |
170 |
|
5 |
13 |
5 |
|
|
2 |
|
14 |
17 |
|
62 |
|
6 |
8 |
3 |
|
|
1 |
|
9 |
12 |
1 |
44 |
|
7 |
11 |
4 |
1 |
|
2 |
2 |
14 |
9 |
2 |
56 |
|
8 |
178 |
25 |
3 |
1 |
51 |
2 |
165 |
137 |
26 |
761 |
|
|
332 |
61 |
9 |
3 |
78 |
5 |
343 |
241 |
45 |
1.495 |
El padrón del pueblo de Yaguarón de 1778 registra 8 encomiendas a diferencia de 15 en el año 1673; llama la atención la encomienda que en segunda vida poseía Doña I. de Caballero, y declarada vacante con los edictos de oposiciones correspondientes. Dicha encomienda contaba con el total de 226 hombres, el máximo que padrón alguno de los pueblos registró en los siglos XVII y XVIII; esta encomienda, componiéndose de un solo cacicazgo-parcialidad sirve de ejemplo de la concentración de brazos mitayos por parte de los encomenderos hacendados poderosos en contraste de los pequeños encomenderos, los que en el mismo pueblo apenas contaban de 11 a 49 hombres mitayos; el apellido Caballero como hacendado figura en varios documentos de carácter judicial también. Por otra parte, el mismo ejemplo indica que el principio de la agregación de encomiendas pudo desvirtuarse por la tendencia a una concentración de brazos en un solo pueblo, y también [por]que la postulación teórica de la incorporación de encomiendas a la corona carecía de utilidad práctica y de aplicación uniforme; estaban en pugna los intereses criollos y no la situación socio-económica de los naturales. La encomienda fuerte del año 1673, con 161 hombres, se componía de 3 cacicazgos, entre ellos "la casa del cacique P. Chiá", la que figuraba como predominante también en la encomienda del año 1778. Las quejas que se presentaron en el caso de dos encomiendas, se basaban en: excesivo trabajo, abuso durante enfermedades y la desposesión de las ganancias libres. El guaraní del pueblo buscaba con creciente interés conchabos individuales, aprovechando el mismo tiempo de mita, pues quería evitar una participación directa de la comuna en sus ganancias; por esta razón se originaron las quejas de que les faltaban los días de fiesta libres y que lo ganado fuera de su servicio de mitazgo era quitado por el encomendero; se trataba del principio de una verdadera "posesión de la persona de mitayo" durante el tiempo correspondiente de mita, mientras que el guaraní luchaba por la pequeña ventaja o libertad económica del conchabo particular; esta fue la expresión de la crisis que el sistema encomendero provocaba en medio de las nuevas tendencias del rumbo socio-económico colonial. En las dos encomiendas citadas, el porcentaje de los fugitivos fue el mayor, de solteros en edad de 18 a 22 años, casados y hasta de tres matrimonios. La liberación de mita temporal no era usual y se consideraba siempre como "premio"; un encomendero declaró libre de mita al hijo del guaraní J. A. Anó por los "buenos servicios" que el padre le había prestado, entendiéndose a liberación para el tiempo de la posesión suya de la respectiva encomienda; en los documentos de carácter judicial, no se mencionan tales liberaciones de mitazgo. Solamente tres cacicazgos fueron representados por las familias de los antiguos cacicazgos: V. Maningá, J. Cambay, I. Chiá; un cacicazgo-parcialidad fue representado por un tercer cacique, Aguay, la única familia lateral del linaje sobreviviente; frente a una parcialidad anotóse a Doña Juana Arucapí, viuda del cacique principal, pero sin descendencia, por lo que el cacicazgo estaba en vías de simple administración; una sola parcialidad contaba aún con 6 "caciques", incluyendo a los segundos caciques, hermanos e hijos del cacique principal, y a los terceros caciques, sobrinos y nietos respectivamente. El pueblo de Yaguarón se caracterizaba por la preferencia que se daba a los miembros concejales, éstos en continuos roces con los "dones" por el privilegio del cacicazgo. Sobre el total de 431 hombres y 406 mujeres había 332 matrimonios, con el 24 % sin hijos, un porcentaje casi constante en los padrones del siglo XVIII; los matrimonios no indios fueron de carácter ocasional, generalmente contraídos con las esclavas pardas en servicio de los encomenderos.
|
MITA – 10a. |
|||||||||
|
Enc. |
H |
S nom. |
S real |
Frig. |
Jub. |
Don |
C - P |
||
|
s |
v |
c |
|||||||
|
1 |
66 |
66 |
51 |
6 |
1 |
3 |
6 |
|
|
|
2 |
44 |
44 |
32 |
4 |
|
4 |
5 |
|
|
|
3 |
7 |
7 |
5 |
1 |
|
|
1 |
|
|
|
4 |
42 |
39 |
23 |
4 |
1 |
8 |
3 |
3 |
|
|
5 |
4 |
4 |
2 |
|
|
|
2 |
|
|
|
6 |
50 |
50 |
36 |
10 |
|
3 |
5 |
|
|
|
7 |
37 |
37 |
26 |
4 |
|
3 |
4 |
|
|
|
|
250 |
247 |
175 |
29 |
2 |
21 |
26 |
3 |
|
|
MITA – 10b. |
||||||||||
|
Enc. |
Mtr. |
M |
Mtr. s/p |
Mtr. no i. |
Párvulos |
Total |
||||
|
v |
s |
c/p |
h |
m |
hf |
|||||
|
1 |
51 |
10 |
1 |
|
14 |
12 |
53 |
28 |
7 |
209 |
|
2 |
32 |
9 |
|
3 |
8 |
5 |
42 |
22 |
4 |
152 |
|
3 |
7 |
4 |
|
|
|
1 |
5 |
5 |
|
28 |
|
4 |
32 |
11 |
1 |
3 |
9 |
2 |
44 |
33 |
3 |
166 |
|
5 |
3 |
2 |
|
1 |
1 |
1 |
5 |
3 |
|
18 |
|
6 |
43 |
6 |
3 |
1 |
11 |
3 |
70 |
41 |
3 |
214 |
|
7 |
30 |
4 |
2 |
2 |
9 |
2 |
34 |
22 |
4 |
131 |
|
|
198 |
46 |
7 |
10 |
52 |
26 |
253 |
154 |
21 |
1.168 |
El padrón de Tobatí del año 1784 registró 5 encomiendas fuertes y dos débiles, con un total de 250 hombres (276); esto indica haberse reagrupado los naturales desde el padrón de 1694, con un aumento del casi 50 % de mitayos nominales; al respecto hay que considerar la estabilización misma del pueblo luego de la serie de mudanzas paulatinas. Así como en Yaguarón también en Tobatí observóse la tendencia de concentrar los brazos mitayos en poder de unos cuantos encomenderos, aunque los intereses directos resultaban diferentes; los encomenderos de los tobatines fueron principalmente cultivadores de caña de azúcar y para cosechas necesitaban del esfuerzo continuo de los mitayos, no bastando los esclavos pardos. Las quejas de los encomendados no faltaron; Los guaraníes siempre oponíanse a los trabajos de cosecha de la caña de azúcar; los encomenderos tenían que recurrir al castigo de 25 azotes reglamentarios para mantener el ritmo del trabajo; por otra parte, los mitayos expresaron la resistencia pasiva a esta clase de trabajos mediante una aparente "haraganería" y un bajísimo rendimiento; la clase de los "caciques-dones" ya no existía para controlar a sus parciales y actuar de mediadores. No hay que menospreciar la importancia que en la misma época tenía la práctica de conchabos en los tabacales; el abuso de los brazos indios era múltiple. Los fugitivos constituyeron el 21 % del total de mitayos nominales, siendo considerable el número de solteros en edad de 18 a 25 años y de casados de 30 a 40 años; muchos remeros guaraníes procedían del pueblo de Tobatí. Solamente un cacicazgo fue representado por Doña Francisca Mbayurí, siendosu marido, cacique principal fugitivo y el nieto como sucesor nominal aún menor de edad; dos parcialidades contaban con "mantenedores", pero predominaba ya el pleno abandono del antiguo sistema de cacicazgos. El mitazgo, la saca de indios, el peonaje y el mismo régimen comunal contribuían a la ineficiencia de las familias guaraníes; el siguiente cuadro proporcional es elocuente: solamente el 68 % de hombres eran casados, y había el 23 % de mujeres viudas y el 31 % de matrimonios sin hijos.
El padrón de 1784, realizado en el pueblo de Caazapá (277), es un ejemplo del rápido ocaso de este pueblo presionado per los trabajos en los yerbales; mientras el padrón de 1669 registró 1376 almas en total, el de 1784 indica tan sólo 849, y el padrón parroquial del año 1793 apenas 725 almas en total. Las encomiendas anotadas fueron solamente 11, éstas detalladas por las parcialidades componentes a veces con simple carácter de remanentes; la encomienda más potente se componía de 40 hombres, pero contaba con tan sólo 24 mitayos de servicio efectivo. El cuadro total del mitazgo era negativo para los mismos encomenderos; los mitayos reales apenas alcanzaban a un 62 % del total de hombres; algunos cacicazgos-parcialidades contaban solamente con los párvulos como mitayos potenciales. Resistiendo a la encomienda, a la comuna y a los mandamientos, los fugitivos constituían el 28 % sobre el total de mitayos nominales; la proporción entre solteros, viudos y casados, jubilados o no, era casi igualitaria, con preferencia en la edad de 30 a 40 años; el hecho de que los jubilados eran también fugitivos, habla de la presión comunal y de la tentativa de los beneficiadores de yerba para contratarlos para el transporte con carretas y balsas; el paso de Tebicuary facilitaba sus fugas. Comparando los padrones de 1669 y de 1784, la disminución demográfica comprende el 40 % de la población total, siendo 1784 considerables la falta de párvulos en edad de 10 a 14 años y la frecuencia de viudos y viudas; el 37 % de matrimonios sin hijos habla del ocaso socio-biológico de la población caazapeña. En un siglo se extinguieron 7 cacicazgos; los caciques principales aún citados en el padrón de 1784: J. Mbarapacó, M. Biyuí, M. Mborepy, J. Quiguiabé, C. Mbocapí, J. Tamaní, F. Yaivá, A. Mborayá, J. Sacú, A. Taytetú, M. Aritucú, B. Mberuahá, V. Cauauayú, M. Chatú, P. Tayarapó, J. Tayaó, P. Arabé, P. Irepá, J. Ereyaré, G. Guarambaré, D. Sánchez, C. Duré, A. Mbacaí, J. Cariyú y Doã Bernarda Yaiuá, mencionada como "cacica principal" por falta de varón en línea directa y lateral de la familia cacicazga.
|
MITA – 11a. |
|||||||||
|
Enc. |
H |
S nom. |
S real |
Frig. |
Jub. |
Don |
C - P |
||
|
s |
v |
c |
|||||||
|
1 |
28 |
22 |
13 |
3 |
|
3 |
3 |
6 |
4 |
|
2 |
27 |
22 |
15 |
4 |
|
2 |
4 |
5 |
4 |
|
3 |
21 |
21 |
12 |
1 |
2 |
4 |
2 |
|
|
|
4 |
40 |
37 |
24 |
1 |
3 |
6 |
4 |
3 |
2 |
|
5 |
39 |
36 |
19 |
3 |
7 |
1 |
10 |
3 |
2 |
|
6 |
30 |
25 |
18 |
2 |
2 |
3 |
4 |
5 |
4 |
|
7 |
18 |
17 |
11 |
1 |
4 |
2 |
5 |
1 |
1 |
|
8 |
36 |
33 |
20 |
2 |
2 |
3 |
6 |
3 |
2 |
|
9 |
14 |
9 |
3 |
3 |
1 |
3 |
2 |
5 |
3 |
|
10 |
11 |
11 |
9 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
11 |
32 |
26 |
17 |
3 |
1 |
|
5 |
6 |
3 |
|
|
296 |
259 |
161 |
24 |
23 |
27 |
45 |
37 |
25 |
|
MITA – 11b. |
|||||||||
|
Enc. |
Mtr. |
V M H |
Mtr. s/p |
H 40/ |
Párvulos |
Total |
|||
|
h |
m |
hf |
|||||||
|
1 |
17 |
3 |
5 |
8 |
4 |
19 |
12 |
4 |
83 |
|
2 |
22 |
3 |
1 |
|
1 |
15 |
13 |
|
80 |
|
3 |
18 |
2 |
2 |
9 |
3 |
9 |
4 |
|
54 |
|
4 |
34 |
4 |
4 |
18 |
4 |
17 |
9 |
2 |
106 |
|
5 |
29 |
3 |
6 |
12 |
3 |
20 |
16 |
7 |
114 |
|
6 |
25 |
8 |
1 |
9 |
3 |
28 |
17 |
6 |
114 |
|
7 |
10 |
4 |
6 |
5 |
3 |
12 |
11 |
2 |
57 |
|
8 |
28 |
|
6 |
11 |
4 |
26 |
16 |
2 |
108 |
|
9 |
6 |
1 |
1 |
1 |
|
5 |
1 |
1 |
28 |
|
10 |
9 |
|
1 |
2 |
|
6 |
|
1 |
27 |
|
11 |
21 |
3 |
|
9 |
|
13 |
9 |
|
78 |
|
|
219 |
31 |
33 |
84 |
25 |
170 |
108 |
25 |
849 |
El padrón del pueblo de Yuty de 1735 menciona el total de 240 hombres adultos (278), y el padrón de 1785 unos 239. Las seis encomiendas (279) se basaban en varios cacicazgos, 13 en total, reagrupados por el sistema de encomiendas agregadas y de brazos concentrados. En Caazapá y Yuty siempre fue el más numeroso el status de dones; en 1735 había en el primer pueblo 73 caciques, entre principales, segundos y terceros, y en Yuty 36, pero hacia fines del siglo XVIII también en estos pueblos comenzaron a extinguirse dichos antiguos linajes, figurando muchos de sus miembros entre los dispersos en la provincia por razón de conchabos particulares, o prófugos en las provincias de Santa Fé y Corrientes. Los caciques principales citados en el padrón de 1785: F. Ñacundá, V. Iriberá, P. Caruatá, A. Tupaverá, A. Cundá, J. Cutaró, M. Mbariguí, S. Ñangay, E. Ibytá, A. Paraguá, A. Mbayraiú, J. Mbayrá; entre los apellidos más frecuentes en Yuty se destacaban: Candireyú, Tataendy y Ñangay. Los fugitivos eran realmente pocos; 3 matrimonios huidos hallaron refugio en el pueblo de Atyrá; la fuga de Doña V. Iriberá, con su hija y dos caciques laterales, debíase a las disidencias con la administración del pueblo. El número de matrimonios sin hijos era elevado; las viudas y los viudos, solían tener la edad de 35 a 40 años, y eran frecuentes también los segundos matrimonios; los documentos de aquella época hablan "del estado enfermizo" de los guaraníes yuteños.
|
MITA – 12a. |
|||||||||
|
Enc. |
H |
S nom. |
S real |
Frig. |
Jub. |
Don |
C - P |
||
|
s |
v |
c |
|||||||
|
1 |
48 |
46 |
36 |
3 |
1 |
|
7 |
2 |
2 |
|
2 |
62 |
57 |
43 |
1 |
1 |
5 |
7 |
5 |
3 |
|
3 |
45 |
41 |
32 |
1 |
1 |
|
7 |
4 |
3 |
|
4 |
34 |
30 |
21 |
|
1 |
3 |
5 |
4 |
2 |
|
5 |
20 |
17 |
14 |
|
2 |
1 |
2 |
3 |
1 |
|
6 |
30 |
27 |
22 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
2 |
|
|
239 |
218 |
168 |
6 |
7 |
10 |
30 |
21 |
13 |
|
MITA – 12b. |
|||||||||
|
Enc. |
Mtr. |
M |
Mtr. s/p |
H 40/ |
Párvulos |
Total |
|||
|
v |
s |
h |
m |
hf |
|||||
|
1 |
38 |
4 |
1 |
15 |
7 |
19 |
24 |
4 |
138 |
|
2 |
46 |
6 |
3 |
13 |
2 |
21 |
29 |
8 |
175 |
|
3 |
41 |
5 |
2 |
15 |
3 |
24 |
19 |
6 |
142 |
|
4 |
31 |
3 |
1 |
14 |
6 |
20 |
18 |
2 |
109 |
|
5 |
14 |
3 |
|
4 |
3 |
12 |
11 |
|
60 |
|
6 |
25 |
2 |
|
10 |
1 |
20 |
14 |
4 |
95 |
|
|
195 |
23 |
7 |
71 |
22 |
116 |
115 |
24 |
719 |
El aspecto demográfico global trataré en otro capítulo; a fin de tener una simple visión comparativa, cito el resultado de los padrones del gobierno del año 1782 que se refiere a la población de la provincia sin incluir los pueblos de la provincia misionera. La población total contaba con 77.160 almas; españoles y criollos: 55.616 almas; indios, yanaconas-originarios y mitayos de los pueblos: 10.698 almas; y pardos: 10.846 almas, destacándose casi la paridad numérica del total de indios y pardos (279-a).
INDICE DE CITAS
[Del Capítulo 2]
141) véase: Correspondencia de los Oficiales Reales de Hacienda del Río de la Plata con los Reyes de España; t. 1, 1540-1606; Madrid, 1015 [1915?]. Requerimiento que el Factor Pedro de Orantes hizo, año 53, al gobernador que poblase pueblos y encomendase indios y pone las razones de la conveniencia.
142) Informe del Gobernador del Paraguay, Agustín Fernando de Pinedo...; 22 de Junio de 1778. Revista del Instituto Paraguayo; año VI; Nos. 51 y 52; p. 344.
143) ibidem, p. 348.
144) Ordenanzas hechas por el Gobernador Juan Ramírez de Velasco. 1597. Actas del Cabildo de Asunción. Archivo Nacional de Asunción; Nº. 4.
145) Colección Garay. Colección de documentos relativos a la historia de América y particularmente a la historia del Paraguay. Asunción, 1899. Relación de las cosas que han pasado en la Provincia del Río de la Plata desde que prendieron al Gobernador Cabeza de Vaca; 1556; p. 265.
146) Correspondencia de los Oficiales Reales de Hacienda del Río de la Plata con los Reyes de España; t. 1, 1540-1606; Madrid, 1015 [1915?]. Requerimiento que el Factor Pedro de Orantes hizo, año 53, al gobernador que poblase pueblos y encomendase indios y pone las razones de la conveniencia; p. 205.
147) ibidem, í. 207.
148) ibidem, p. 209-210.
149) ej.: pleitos de Acaay.
150) Colección Garay. Colección de documentos relativos a la historia de América y particularmente a la historia del Paraguay. Asunción, 1899. Relación de las cosas que han pasado en la Provincia del Río de la Plata desde que prendieron al Gobernador Cabeza de Vaca; 1556; p. 265.
151) Aguirre, Juan Francisco: "Diario del Capitán de Fragata de la Real Armada"..., en RBNB; ts. 18 y 19; año 1949, 1950. Buenos Aires. I; p. 125.
152) Colección Garay. Colección de documentos relativos a la historia de América y particularmente a la historia del Paraguay. Asunción, 1899. Relación de las cosas que han pasado en la Provincia del Río de la Plata desde que prendieron al Gobernador Cabeza de Vaca; 1556; p. 269.
153) ibidem, p. 270.
l 54) Colección Garay. Colección de documentos relativos a la historia de América y particularmente a la historia del Paraguay. Asunción, 1899.-Memoria de Juan Salmerón de Heredia a S.M.; 1556; p. 252.
155) ibidem, p. 233.
156) Colección Garay. Colección de documentos relativos a la historia de América y particularmente a la historia del Paraguay. Asunción, 1899.Carta de Antonio de la Trinidad a Sres. Presidente y Oidores del Real Consejo de Indias; 2 de Julio de 1556; p. 228.
157) ibidem, p. 227.
158) Ordenanzas de Irala sobre repartimientos y encomiendas. 14 de Mayo de 1556. Lafuente-Machain E.: Doc. T; p. 519.
159) Ordenanzas para el buen gobierno del Río de la Plata, hechas por Hernán Arias de Saavedra, Gobernador de dicha Provincia; 29 de Noviembre de 1603. Gandía E.: Doc. VI, Nº. 16; p. 357.
160) Ordenanzas de Irala sobre repartimientos y encomiendas. 14 de Mayo de 1556. Lafuente-Machain E.: Doc. T; p. 521.
161) Certificación de Manuel Cabral sobre la autoridad y nobleza de los caciques. Gandía E.: Doc. XLVII/3; p. 543.
162) Ordenanzas de Irala sobre repartimientos y encomiendas. 14 de Mayo de 1556. Lafuente-Machain E.: Doc. T; p. 513.
163- Ordenanzas de Irala sobre repartimientos y encomiendas. 14 de Mayo de 1556. Lafuente-Machain E.: Doc. T; p. 515-516.
164- Ibídem.
165- Ibídem.
166- Ibídem.
167) Ordenanzas hechas por el Gobernador Juan Ramírez de Velasco. 1597. Actas del Cabildo de Asunción. Archivo Nacional de Asunción; introd.
168) Ordenanzas para el buen gobierno del Río de la Plata, hechas por Hernán Arias de Saavedra, Gobernador de dicha Provincia; 29 de Noviembre de 1603. Gandía E.: Doc. VI, Nº. 12; p. 356.
169) ibidem, Nº. 18; p. 358.
170) Ordenanzas de Irala sobre repartimientos y encomiendas. 14 de Mayo de 1556. Lafuente-Machain E.: Doc. T; p. 517.
171) Dos cartas al Rey del fiscal de la Audiencia de los Charcas, Lic. Don Francisco de Alfaro; 18 y 20 de Febrero, 1601. Gandia E.: Doc. IV; p. 341.
172) Apéndice documental en: Fitte, Ernesto J.: Hambre y desnudez en la Conquista del Río de la Plata. Buenos Aires, 1963. El Tesorero Adame de Olaberriaga dispone que no se utilicen las canoas de los indios para traer a los encomenderos. 16 de Abril de 1580; p. 301.
173) Aguirre, Juan Francisco: "Diario del Capitán de Fragata de la Real Armada"..., en RBNB; ts. 18 y 19; año 1949, 1950. Buenos Aires. I; p. 177.
174) Aguirre, Juan Francisco: "Diario del Capitán de Fragata de la Real Armada"..., en RBNB; ts. 18 y 19; año 1949, 1950. Buenos Aires. I; p. 204.
175) Apéndice documental en: Fitte, Ernesto J.: Hambre y desnudez en la Conquista del Río de la Plata. Buenos Aires, 1963. El Alcalde Mayor Luis Osorio ordena a Sebastián de León para que acuda a proteger los indios leales de las amenazas de otros que se han rebelado. 9 de Diciembre de 1577; p. 300.
176) Aguirre, Juan Francisco: "Diario del Capitán de Fragata de la Real Armada"..., en RBNB; ts. 18 y 19; año 1949, 1950. Buenos Aires. I; p. 199.
177) Aguirre, Juan Francisco: "Diario del Capitán de Fragata de la Real Armada"..., en RBNB; ts. 18 y 19; año 1949, 1950. Buenos Aires. I; p. 197.
178) Aguirre, Juan Francisco: "Diario del Capitán de Fragata de la Real Armada"..., en RBNB; ts. 18 y 19; año 1949, 1950. Buenos Aires. I; p. 204.
179) Aguirre, Juan Francisco: "Diario del Capitán de Fragata de la Real Armada"..., en RBNB; ts. 18 y 19; año 1949, 1950. Buenos Aires. I; p. 199.
180-181) Apéndice documental en: Fitte, Ernesto J.: Hambre y desnudez en la Conquista del Río de la Plata. Buenos Aires, 1963. El Tesorero Adame de Olaberriaga dispone que no se utilicen las canoas de los indios para traer a los encomenderos. 16 de Abril de 1580; p. 306.
182) Aguirre, Juan Francisco: "Diario del Capitán de Fragata de la Real Armada"..., en RBNB; ts. 18 y 19; año 1949, 1950. Buenos Aires. I; p. 211.
183) Ordenanzas de Irala sobre repartimientos y encomiendas. 14 de Mayo de 1556. Lafuente-Machain E.: Doc. T; p. 522/523.
184) Correspondencia de los Oficiales Reales de Hacienda del Río de la Plata con los Reyes de España; t. 1, 1540-1606; Madrid, 1015 [1915?]. Carta de los Oficiales Reales, Juan de Rojas Aranda y Francisco García de Cuna, al Rey; 1594; p. 435.
185) Ordenanzas para el buen gobierno del Río de la Plata, hechas por Hernán Arias de Saavedra, Gobernador de dicha Provincia; 29 de Noviembre de 1603. Gandía E.: Doc. VI, Nº. 23; p. 358.
186) Aguirre, Juan Francisco: "Diario del Capitán de Fragata de la Real Armada"..., en RBNB; ts. 18 y 19; año 1949, 1950. Buenos Aires. II; p. 358.
187) Actas del Cabildo de Asunción. Archivo Nacional de Asunción., 29 Mayo 1597.
188) Correspondencia de los Oficiales Reales de Hacienda del Río de la Plata con los Reyes de España; t. 1, 1540-1606; Madrid, 1015 [1915?]. Carta de los Oficiales Reales, Adame de Olaberriaga y Gerónimo Ochoa de Eyzaguirre a S.M., refiriendo los abusos del Teniente Gobernador, D. Juan de Torres Navarete...; 2 de Marzo de 1586; p. 391.
189) Ordenanzas para el buen gobierno del Río de la Plata, hechas por Hernán Arias de Saavedra, Gobernador de dicha Provincia; 29 de Noviembre de 1603. Gandía E.: Doc. VI, Nº. 20; p. 359.
190) Correspondencia de los Oficiales Reales de Hacienda del Río de la Plata con los Reyes de España; t. 1, 1540-1606; Madrid, 1015 [1915?]. Carta del Tesorero de Montalvo al Rey sobre asuntos de la Real Hacienda; 12 de Oct., de 1585; p. 374.
191) Colección Garay. Colección de documentos relativos a la historia de América y particularmente a la historia del Paraguay. Asunción, 1899. Carta anónima que parece ser del padre Ribaldeyra, comisario de la orden de S. Francisco; p. 703.
192) Aguirre, Juan Francisco: "Diario del Capitán de Fragata de la Real Armada"..., en RBNB; ts. 18 y 19; año 1949, 1950. Buenos Aires. I; p. 211; obs. 1.
193) Cartas y Memoriales de Hernandarias de Saavedra. Informes del primer gobernador criollo del Río de la Plata al Rey de España y al Consejo de Indias. RBNB; t. I, año 1937; Carta de Hernandarias al Rey; 5 Abril de 1604; p. 80.
194) Ordenanzas para el buen gobierno del Río de la Plata, hechas por Hernán Arias de Saavedra, Gobernador de dicha Provincia; 29 de Noviembre de 1603. Gandía E.: Doc. VI; p. 353.
195) Cartas y Memoriales de Hernandarias de Saavedra. Informes del primer gobernador criollo del Río de la Plata al Rey de España y al Consejo de Indias. RBNB; t. I, año 1937; Carta de Hernandarias al Rey; 4 Mayo de 1607; p. 131.
196) Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: NUEVA ENCUADERNACIÓN-426; f. 121,
197) Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: NUEVA ENCUADERNACIÓN-428; f. 76.
198) Cartas y Memoriales de Hernandarias de Saavedra. Informes del primer gobernador criollo del Río de la Plata al Rey de España y al Consejo de Indias. RBNB; t. I, año 1937; Carta de Hernandarias al Rey; 5 Abril de 1604; p. 80.
199) CG Relación de las cosas que han pasado en la Provincia del Río de la Plata desde que prendieron al Gobernador Cabeza de Vaca; 1556; p. 627; Carta de Hernán Arias de Saavedra en que refiere a S.M.... que ha hecho guardar las Ordenanzas de Don Francisco de Alfaro; 8 de Julio de 1617; Gandía, E.: Doc. XL; p. 504.
200) [Nota sin referencia en el texto] Documentos históricos y geográficos relativos a la Conquista y Colonización Rioplatense. Buenos Aires, 1941. Carta del Gobernador del Río de la Plata, Hernandarias de Saavedra, al Rey; 25 de Mayo de 1616; p. 229.
201) Extracto de las Ordenanzas que hizo el Licenciado Don Francisco de Alfaro para los Indios del Paraguay y Río de la Plata en la visita de aquellas Provincias con notas marginales puestas en el Consejo de Indias; Gandia E.: Doc. XXI; p. 442; p. 483.
202) Carta de Hernán Arias de Saavedra en que refiere a S.M.... que ha hecho guardar las Ordenanzas de Don Francisco de Alfaro; 8 de Julio de 1617; Gandía, E.: Doc. XL; p. 506.
203) Extracto de las Ordenanzas hechas por el Licenciado Don Francisco de Alfaro, Oidor de la Audiencia de los Charcas, para uso de la Gobernación del Paraguay y Río de la Plata, con los Decretos del Consejo de Indias, 1611. Gandia E.: Carta de Irala a S.M. el Rey; 1 de Marzo de 1545; Lafuente-Machain, Nos. 60/61/64; página 440.
204) Alegatos presentados, en grado de apelación, ante el Consejo de Indias, por Bartolomé Fernández y Pedro de Toro, procurador general de las Provincias del Paraguay, acerca de la revocación y anulación de varios artículos de las ordenanzas de don Francisco de Alfaro; 5 de Mayo de 1618. Gandia E.: Doc. XLII; p. 520.
205) ibidem, p. 522.
206) Dos cartas al Rey del fiscal de la Audiencia de los Charcas, Lic. Don Francisco de Alfaro; 18 y 20 de Febrero, 1601. Gandia E.: Doc. IV; p. 525.
207) [Nota sin referencia en el texto] Ibidem, p. 524.
208) Carta de Hernán Arias de Saavedra en que refiere a S.M.... que ha hecho guardar las Ordenanzas de Don Francisco de Alfaro; 8 de Julio de 1617; Gandía, E.: Doc. XL; p. 507.
209) Extracto de las Ordenanzas que hizo el Licenciado Don Francisco de Alfaro para los Indios del Paraguay y Río de la Plata en la visita de aquellas Provincias con notas marginales puestas en el Consejo de Indias; Gandia E.: Doc. XXI; p. 442; p. 444.
210) Alegatos presentados, en grado de apelación, ante el Consejo de Indias, por Bartolomé Fernández y Pedro de Toro, procurador general de las Provincias del Paraguay, acerca de la revocación y anulación de varios artículos de las ordenanzas de don Francisco de Alfaro; 5 de Mayo de 1618. Gandia E.: Doc. XLII; p. 518.
211) Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: NUEVA ENCUADERNACIÓN-229; f. 4.
212) Carta de Pedro Sánchez Valderrama, Teniente de Gobernador en la Asunción, sobre la inquietud de los Indios a consecuencia de la visita del Lic. Alfaro...; 20 de Mayo de 1612; Gandía E.: Doc. XXVI; p. 463.
213) Alegatos presentados, en grado de apelación, ante el Consejo de Indias, por Bartolomé Fernández y Pedro de Toro, procurador general de las Provincias del Paraguay, acerca de la revocación y anulación de varios artículos de las ordenanzas de don Francisco de Alfaro; 5 de Mayo de 1618. Gandia E.: Doc. XLII; p. 518.
214) Carta de Pedro Sánchez Valderrama, Teniente de Gobernador en la Asunción, sobre la inquietud de los Indios a consecuencia de la visita del Lic. Alfaro...; 20 de Mayo de 1612; Gandía E.: Doc. XXVI; p. 464.
215) Aguirre, Juan Francisco: "Diario del Capitán de Fragata de la Real Armada"..., en RBNB; ts. 18 y 19; año 1949, 1950. Buenos Aires. II; p. 340.
216) Carta al Gobernador, Don Diego Marín Negrón, por el Cabildo de la ciudad de Villarica sobre la publicación de las Ordenanzas de Alfaro y lo imposible que era poderlas cumplir. Gandía E.: Doc. XXV ; p. 462.
217) Copia, ante escribano, de una carta escrita al Rey por el Gobernador del Río de la Plata, Diego Marín Negrón; 4 de Julio de 1612. Gandía E.: Doc. XXVII; p. 465.
218) Alegatos presentados, en grado de apelación, ante el Consejo de Indias, por Bartolomé Fernández y Pedro de Toro, procurador general de las Provincias del Paraguay, acerca de la revocación y anulación de varios artículos de las ordenanzas de don Francisco de Alfaro; 5 de Mayo de 1618. Gandia E.: Doc. XLII; p. 523.
219) Aguirre, Juan Francisco: "Diario del Capitán de Fragata de la Real Armada"..., en RBNB; ts. 18 y 19; año 1949, 1950. Buenos Aires; p. 444.
220) Padrones de los mitayos del pueblo. Yaguarón de 1673; Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: NUEVA ENCUADERNACIÓN-28; f. 119.
221) Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: HISTORIA-30; Nº. 9; f. 5.
222) Actas del Cabildo de Asunción. Archivo Nacional de Asunción., 3 Julio 1675.
223) ibidem.
224) Actas del Cabildo de Asunción. Archivo Nacional de Asunción., 12 Marzo 1640.
225) Actas del Cabildo de Asunción. Archivo Nacional de Asunción., 5 Octubre 1644.
226) Padrones de los mitayos del pueblo. Ita de 1694; Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: HISTORIA-39; Nº. 8.
227) Aguirre, Juan Francisco: "Diario del Capitán de Fragata de la Real Armada"..., en RBNB; ts. 18 y 19; año 1949, 1950. Buenos Aires. II; p. 444.
228) Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: HISTORIA-55; Nº. 2; f. 26.
229) Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: NUEVA ENCUADERNACIÓN-28; f. 161.
230) Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: HISTORIA-8; E. 83.
231) Ordenanzas de Irala sobre repartimientos y encomiendas. 14 de Mayo de 1556. Lafuente-Machain E.: Doc. T; p. 519.
232) Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: HISTORIA-38; Nº. 3; f. 28-29.
233) Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: NUEVA ENCUADERNACIÓN-392; f. 21.
234) Actas del Cabildo de Asunción. Archivo Nacional de Asunción., 3 julio 1675.
235) Actas del Cabildo de Asunción. Archivo Nacional de Asunción., menciones 1695.
236) Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: HISTORIA-76; Nº. 7.
237) Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: HISTORIA-120; Nº. 4; f. 1º ctd.
238) Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: HISTORIA-24; Nº. 3; f. 72.
239) Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: NUEVA ENCUADERNACIÓN-102; f. 22.
240) Padrones de los mitayos del pueblo. Tobatí de 1694; Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: NUEVA ENCUADERNACIÓN-369; f. 160.
241) Padrones de los mitayos del pueblo. Arecayá de 1660; Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: NUEVA ENCUADERNACIÓN-369; f. 119.
243) Padrones de los mitayos del pueblo. Arecayá de 1673; Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: HISTORIA-29; Nº. 6.
244) Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: NUEVA ENCUADERNACIÓN-369; f. 142.
245) Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: HISTORIA-9; f. 65.
246) Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: NUEVA ENCUADERNACIÓN-270; f. 58.
247) Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: NUEVA ENCUADERNACIÓN-270; f. 67.
248) Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: NUEVA ENCUADERNACIÓN-23; f. 56.
249) Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: NUEVA ENCUADERNACIÓN-269; f. 6.
250) [Referencia no existente en el texto] Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: NUEVA ENCUADERNACIÓN-269; f. 1.
251) Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: NUEVA ENCUADERNACIÓN-95; f. 16.
252) Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: NUEVA ENCUADERNACIÓN-149; f. 1/10.
253) Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: NUEVA ENCUADERNACIÓN-149; f. 10.
254) ibidem, f. 83.
255) ibidem, f. 81.
256) Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: HISTORIA-98; Nº. 3; f. 44.
257) ibidem, f. 66.
258) Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: NUEVA ENCUADERNACIÓN-439; f. 130.
259) Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: NUEVA ENCUADERNACIÓN-227; f; 87.
260) Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: HISTORIA-55; Nº. 2; f. 10.
261) ibidem, f. 10.
262) Padrones de los mitayos del pueblo. Altos de 1724; Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: NUEVA ENCUADERNACIÓN-28; f. 111.
263) Aguirre, Juan Francisco: "Diario del Capitán de Fragata de la Real Armada"..., en RBNB; ts. 18 y 19; año 1949, 1950. Buenos Aires. II; p. 410.
264) Informe del Gobernador del Paraguay, Agustín Fernando de Pinedo...; 22 de Junio de 1778. Revista del Instituto Paraguayo; año VI; Nos. 51 y 52; p. 341/342.
265) Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: HISTORIA-133; Nº. 4; f. 3.
266) Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: NUEVA ENCUADERNACIÓN-227; f. 24.
267) Informe del Gobernador del Paraguay, Agustín Fernando de Pinedo...; 22 de Junio de 1778. Revista del Instituto Paraguayo; año VI; Nos. 51 y 52, p. 349.
268) Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: HISTORIA-182; Nº. 3; f. 5.
269- y 269a- Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: NUEVA ENCUADERNACIÓN-227; f. 86.
270) Marqués de Avilés, Virrey: Contestación a su mal informe al Rey por el Gobernador Lázaro de Ribera. 19 de Junio de 1801. Revista del Instituto Paraguayo, 1902; t. IV/36; p. 449/450.
271) Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: HISTORIA-182; Nº. 4; cáp. 4.
272) Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: HISTORIA-193; Nº. 12.
273) Padrones de los mitayos del pueblo. Atyrá de 1784; Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: NUEVA ENCUADERNACIÓN-14; f. 14.
274) Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: HISTORIA-159; Nº. 3.
275) [Nota sin referencia en el texto] Padrones de los mitayos del pueblo. Yaguarón de 1778; Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: NUEVA ENCUADERNACIÓN-16; f. 78.
276) Padrones de los mitayos del pueblo. Tobatí de 1784; Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: NUEVA ENCUADERNACIÓN-16; f. 32.
277) Padrones de los mitayos del pueblo. Caazapá de 1784; Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: NUEVA ENCUADERNACIÓN-14; f. 93.
278) Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: HISTORIA-55; Nº. 2; f. 26.
279) Padrones de los mitayos del pueblo. Yuty de 1785; Documentos del Archivo Nacional de Asunción. Sección: NUEVA ENCUADERNACIÓN-14; f. 82.
NOTAS DE LA EDICION DIGITAL
11] cherobayá: En nueva grafía: che rovaja: mi cuñado.
12] paiyes: En nueva grafía: pajekuéra: hechiceros, agregándole el sufijo de plural "kuéra"
13] tapyy: tapýi: toldo, casita, rancho.
14] los payaguáes y de los mbayáes: Escritos así debemos considerarlos términos "castellanizados". En guaraní debiera escribirse " pajaguakuéra ha mbajakuéra", agregándole el sufijo de plural "kuéra"






Todos los derechos reservados
Desde el Paraguay para el Mundo!
Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto