BASE INVESTIGACIONES SOCIALES
PUBLICACIONES BASE INVESTIGACIONES SOCIALES - DOCUMENTOS
MOVIMIENTOS SOCIALES: SUS DEMANDAS EN LA TRANSICIÓN - MARIELLE PALAU
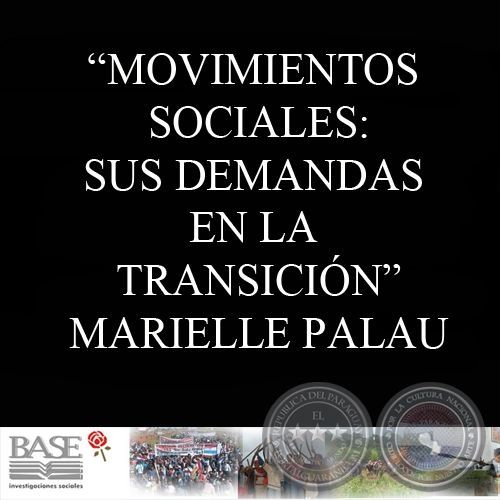
MOVIMIENTOS SOCIALES: SUS DEMANDAS EN LA TRANSICIÓN.
(EL CASO DE LOS MOVIMIENTOS DE TRABAJADORES Y DE MUJERES)
MARIELLE PALAU
BASE Investigaciones Sociales
Asunción, Paraguay
Marzo, 1997
Documento de Trabajo Nº 89
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
1. EMERGENCIA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES COMO ACTORES Y COMO OBJETOS DE ESTUDIO EN AMÉRICA LATINA
2. MOVIMIENTO DE MUJERES: SUS DEMANDAS EN LA TRANSICIÓN
3. MOVIMIENTO DE TRABAJADORES: SUS DEMANDAS EN LA TRANSICIÓN
4. A MODO DE CONCLUSIÓN
BIBLIOGRAFÍA
INTRODUCCIÓN
Si bien, el campo temático relacionado a los movimientos sociales es relativamente nuevo –los primeros estudios en nuestro continente datan de la década del 60 o 70- la literatura producida ha sido considerablemente voluminosa, no sólo por la cantidad de materiales en circulación, sino fundamentalmente por los distintos enfoques desde los cuales han sido encarados.
Estos diferentes enfoques tienen que ver no sólo con diferentes posiciones analíticas, sino que están directamente relacionados con el nivel de desarrollo de los movimientos sociales en diferentes momentos históricos y coyunturales de nuestro continente.
Las características de los mismos han sido diferentes durante los años de dictadura, de las que en períodos de apertura política marcan el contexto en el que operan los distintos movimientos sociales y, por lo tanto, también los enfoques analíticos fueron y son distintos. Este hecho también es notorio en el caso paraguayo, fundamentalmente en lo referente a las formas de asociación de los actores y a las demandas en torno a las cuales se aglutinan, así como a las formas en son canalizadas estas demandas.
Este trabajo analizará los movimientos sociales en Paraguay con un especial énfasis en las demandas de los mismos -tanto en el tipo como en las formas en que las mismas fueron canalizadas- a partir de la década del ‘90, es decir, desde la apertura política que se inició con el golpe de Estado en febrero de 1989, iniciándose así el proceso de transición (1).
Si bien, este trabajo pretende analizar el fenómeno de los movimientos sociales en la última década, no puede obviar algunas características de décadas anteriores que pueden ayudar a comprender la realidad de los mismos hoy.
Una de éstas fue la prácticamente nula participación de la sociedad civil en el quehacer nacional durante casi 35 años -al menos en las instancias formales de participación- período en que el país estuvo marcado por un régimen autoritario de carácter patrimonialista en términos weberianos (2) (Yore, 1992), caracterizado por el dominio personalista de una persona sobre los aparatos político, militar y de seguridad interna del Estado, los cuales fueron ‘depurados’ y supeditados a la voluntad del ”líder”, quien en un lapso no mayor a 5 años (o sea, en 1959) tenía bajo control al Partido del cual formaba parte, al ejército, la policía y los movimientos sociales y estudiantiles del país, lo cual le permitió la persecución sistemática a cualquier forma autónoma de organización y expresión ciudadana.
En este sentido, es importante señalar que si bien existieron iniciativas organizativas importantes durante el gobierno del Gral. Stroessner, las mismas fueron sistemáticamente perseguidas y reprimidas, por lo que no lograron adquirir consistencia y formas estables en su accionar, salvo aquellas que respondían directamente al gobierno (3).
Otra de las características importantes de dicho sistema político en relación a las demandas sociales, fue la inexistencia de canales a través de los cuales las demandas de la ciudadanía podían ser canalizadas (Rivarola, 1986) y donde la más mínima inquietud de algún sector de la sociedad era considerado como un acto “subversivo” contra el gobierno.
Por otro lado, es importante resaltar que a partir de la década del 80 se da una mayor presencia y movilización de estos actores en la vida nacional, la gran mayoría de las mismas centradas en consignas de carácter democrático contra la dictadura. En ese período -hasta antes de 1989- las demandas de las organizaciones sociales, estuvieron marcadas por un importante contenido político de carácter democrático y sus reivindicaciones sectoriales y gremiales forzosamente ubicadas en segundo plano.
El auge de las movilizaciones que se dio en ese momento y que tuvo una influencia innegable en el derrocamiento del gobierno del general Stroessner, fue el resultado de la crisis económica agudizada por la culminación de la construcción de la represa de Itaipú que durante la década del 70 representó una importante inyección económica al país y la caída de los precios a nivel internacional de los dos rubros de exportación más importantes (algodón y soja).(Palau y Heikel, 1987)
Asimismo, la crisis desatada en el partido de gobierno y la nueva situación política de los países de la región que ya habían reemplazado sus gobiernos militares, fueron las condiciones políticas para que las movilizaciones sociales adquieran la fuerza suficiente para jugar un papel importante en la lucha por la democracia.
Dichas movilizaciones tensionaron el sostén del modelo stronista, cuyo régimen político adquirió la forma de una trilogía de poder, configurada por la relación Gobierno-Fuerzas Armadas y Partido Colorado4. La repercusión de este modelo en la sociedad quedó evidenciada con el copamiento forzoso de una serie de organizaciones sociales que adquirieron, por lo tanto, el carácter de “oficialistas”, es decir, se constituyeron en asociaciones gremiales supeditadas a la voluntad del gobierno, dejando de ser canales válidos para que sus miembros viabilicen sus demandas y reivindicaciones.
A partir del proceso de democratización, iniciado en febrero de 1989 con el golpe militar encabezado por el Gral. Rodríguez5 -quien ese mismo año llama a elecciones nacionales y asume la presidencia del país-, las organizaciones gremiales inician un proceso de reacomodo y de redefinición de su rol dentro de la sociedad, algunas de ellas desaparecen, otras cambian de nombre y asumen nuevas formas organizativas, todo esto en una coyuntura de incertidumbre y expectativa en torno al nuevo régimen político.
Las organizaciones sociales paraguayas a partir de la década del noventa, se encontraban ante el desafío de tener que readecuarse al nuevo escenario político, al tiempo de enfrentar las políticas del modelo de ajuste que se intenta implementar, generalmente con consecuencias negativas sobre el nivel de vida de las mayorías sociales.
Si bien el proceso de apertura iniciado en Paraguay trajo consigo libertades negadas al pueblo paraguayo durante décadas -fundamentalmente libertades públicas como la de organización, de expresión, de prensa y otras- en este período se agudiza la crisis económica con serias repercusiones en el aspecto social.
Es importante señalar que si bien desde 1990 el gobierno se compromete a la aplicación de las medidas de ajuste recomendadas por organismos internacionales, la aplicación efectiva de las mismas ha sido mínima, tampoco la reforma del Estado se ha profundizado, debido fundamentalmente a la falta de consenso en las esferas de poder.
En este escenario general, las distintas organizaciones sociales levantan sus reivindicaciones y adoptan distintos mecanismos de presión para satisfacer sus demandas, las cuales no siempre son atendidas por el gobierno. Cuáles son las demandas que fueron atendidas? Cuáles son los elementos que inciden para que éstas demandas sean satisfechas? Será que depende del tipo de demanda o de la forma en que las mismas son encaradas? Sobre éstas interrogantes se pretende articular este trabajo.
Dada la amplitud de las demandas y las reivindicaciones, se consideró adecuado restringir el estudio al análisis de aquellas que competen al campo legislativo, pues que se analizarán las demandas presentadas a la Asamblea Nacional Constituyente realizada en 1992, así como también las modificaciones del Código Civil y Laboral.
Si bien el interés inicial fue analizar las demandas y las formas de canalización de las mismas para el conjunto de los movimientos sociales -dada la imposibilidad de abarcar a la totalidad de las organizaciones- se optó por centrar el trabajo en dos actores considerados tradicionalmente como diametralmente opuestos, por un lado, el movimiento de trabajadores y, por otro, el de mujeres.
La elección de estos dos actores es a fin de realizar un análisis comparativo entre dos tipos de organizaciones que, desde múltiples puntos de vistas, tienen características sustancialmente distintas y, en el caso paraguayo,
Mientras que las organizaciones de trabajadores son consideradas como parte de los movimientos sociales clásicos, con una estructura organizativa bastante institucionalizada, una composición social relativamente homogénea, con demandas mayoritariamente de orden público, las organizaciones de mujeres forman parte de los llamados 'nuevos' movimientos sociales, con una forma de organización más laxa, demandas que conjugan lo público y lo privado y con una composición social bastante heterogénea.
Sin embargo, una de las mayores dificultades para la realización de este trabajo fue que los estudios existentes en Paraguay sobre este tema no son muchos. De todos modos, en los últimos años se han publicado algunos materiales y artículos que servirán como fuente de datos. En el caso del análisis de los logros legales del movimiento de trabajadores, se realizó una entrevista a Victor Báez Mosqueira (Dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores y miembro de la CIOLS-ORIT), dado que no existen materiales publicados al respecto.
Finalmente, la organización del trabajo se estructura en un primer capítulo donde se analizarán las principales perspectivas analíticas que influyeron en el pensamiento latinoamericano al respecto, centrándonos en los diferentes caminos de acercamiento a los mismos. Este capítulo tendrá por objeto fundamentar la validez de utilizar el camino de las demandas para el análisis de los movimientos sociales en Paraguay.
El segundo capítulo corresponderá al análisis de las demandas de las organizaciones de mujeres, tanto durante la Asamblea Nacional Constituyente, durante la discusión de las modificaciones del Código Civil y del Código Laboral, a fin de evaluar cuales fueron introducidas en la legislación y la forma de presión que utilizaron para lograr sus objetivos. El tercer capítulo, analizará el movimiento de trabajadores en el mismo sentido que el de mujeres, con la diferencia que en lugar de analizar el Código Civil, se realizará el análisis del Código Laboral cuya aprobación se realizó en 1993. Por último, el documento sistematizará las principales conclusiones del estudio en el cuarto capítulo, al tiempo de responder a las interrogantes planteadas.
1.- En el país actualmente no existe un consenso en relación a si el proceso llamado de transición aún continúa vigente, o si el mismo ya culminó. En este trabajo, se asumirá que este es un proceso que sigue en construcción, dada la debilidad de las instituciones democráticas que conforman el Estado y el peso que continúan teniendo miembros de las Fuerzas Armadas en la vida política.
2.- El gobierno autoritario del Gral. Stroessner presentó una serie de particularidades, entre las más importantes se puede señalar que:
a. Si bien estuvo ejercido por un miembro de las fuerzas armadas, no se puede hablar precisamente de una dictadura militar, dado que gobernaba en nombre y con el apoyo de un partido político.
b. Las instituciones democráticas, como el Parlamento Nacional, continuaron vigentes -aunque sea en términos formales- durante los 35 años de su gobierno.
c. Se realizaban elecciones, tal como lo señalaba la Constitución Nacional, más allá del fraude institucionalizado.
d. Aunque fueron proscriptos la mayoría de los partidos políticos, el Partido Liberal existió, por más que su actuación política no puede ser considerado de oposición, dado que se limitaba a ocupar bancas en el Parlamento.
e. En el año 1967 se introducen importantes modificaciones en la Constitución Nacional, las cuales se constituyen en el respaldo legal para el gobierno del Gral. Stroessner.
3.- Como ejemplo, se puede citar la Confederación Paraguaya de Trabajadores que habiendo surgido como una expresión organizativa autónoma de los trabajadores en la década del 40, a partir de 1958 va siendo copada por el partido de gobierno, perdiendo así su autonomía de movimiento social.
4.- El Partido Colorado fue la organización política a la que pertenecía el Gral. Stroessner y que apuntaló su gobierno desde 1954 hasta febrero de 1989.
5.- En sus casi 35 años de gobierno el Gral. Stroessner había logrado un apoyo fundamental de las Fuerzas Armadas, que se constituyó en el sostén principal el mismo, siendo durante los últimos años el Gral. Rodríguez su “hombre de confianza”, relación que se deterioró en el transcurso del año 1988 a partir de que algunas medidas tomadas por Stroessner afectaron los negocios del Gral. Rodríguez, lo que produjo una serie de tensiones que provocaron el pase a retiro de este último, medida que no fue aceptada pasivamente y que fue el detonante principal para el levantamiento militar que provocó el derrocamiento de la dictadura.
Fuente digital: http://www.baseis.org.py
Registro: Agosto 2011
LIBRO DIGITAL - PDF
Todos los derechos reservados
Desde el Paraguay para el Mundo!
Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto