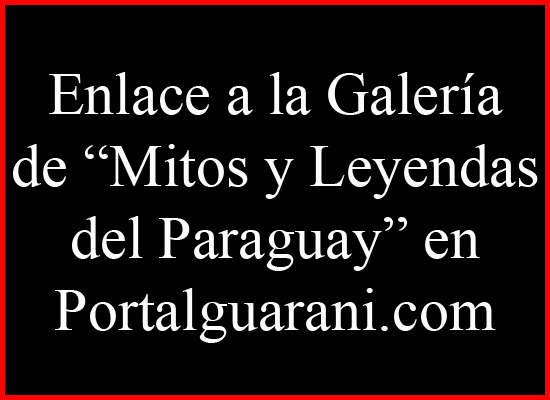FOLKLORE, TRADICIONES, MITOS Y LEYENDAS DEL PARAGUAY - COMPILACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
Compilación de Mitos y Leyendas del Paraguay - Bibliografía Recomendada
EL AVESTRUZ, AVE SAGRADA - Versión de ARNALDO VALDOVINOS
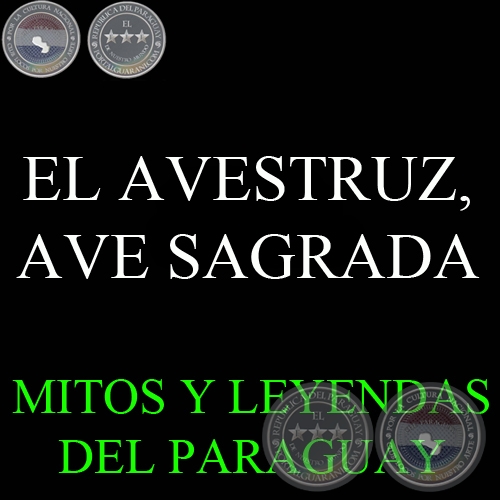
EL AVESTRUZ, AVE SAGRADA
Versión de ARNALDO VALDOVINOS
SUELE verse a menudo, en las paredes de las calles de Buenos Aires, algunos afiches de propaganda profiláctica cuya leyenda dice: “No sea como el avestruz; mire de frente el peligro”.
¿Quién se dedica a pensar si aquel affiche expresa o no la verdad? Por el contrario, la frase en cuestión se generaliza. La gente la acepta como expresión de una verdad evangélica. Y, en cuanto la oportunidad de una charla se lo permita, repetirá en forma de amable reconvención a algún prójimo enfermo y negligente: “!No sea usted como el avestruz, amigo!”
¿Que el avestruz no mira de frente el peligro? Bien está que el gringo así lo crea. Pero que un nativo de estas regiones, arrogante de americanidad, afirme que nuestro ñandú, en guaraní: suri, en quichua, o avestruz, en castellano, tiene por costumbre esconder la cabeza entre la hierba cuando se siente perseguido, en la ingenua ilusión de que así podrá eludir el peligro de ser atrapado, tiene todas las características de un verdadero desconocimiento de la tierra que se pisa. Ignorar ciertas cosas elementales de nuestro mundo inmediato es ser, en alguna medida, forastero en nuestro medio natural.
No interesa a nuestro caso que el avestruz del Africa sea el que proceda en la forma recordada. Serían las regiones arenosas de aquel continente las que le permitirían ensayar tan extraño y torpe medio de defensa. Si esto es cierto, como se dice, téngaselo por exclusiva táctica del avestruz africano. Mas en cuanto al ñandú de nuestros campos se refiere, desearíamos invitar al más pintado jinete y diestro jugador de polo a que hiciera la prueba con él. Fácil le será convencerse de la maravillosa destreza defensiva de nuestros avestruces y, por consiguiente, de la burda mentira de lo que acerca de él expresa gráficamente el recordado affiche. En todo caso, la leyenda tendría que ser rectificada de este modo: ¡No sea usted como el avestruz africano! Así se estaría más cerca de la verdad.
El avestruz americano, en efecto, es uno de los animales más difíciles de cazar. Es perspicaz, y malicioso en extremo. Vive en constante alerta y es un corredor digno de una Maratón. Diríase que casi no siente fatiga cuando, como una ancha bocanada de humo, que se desliza a ras del suelo bajo el empuje del viento, se lo ve, a la distancia, cruzando velozmente la llanura. Su rapidez y resistencia son características en él. Posee, además, una notable elasticidad que le permite girar de súbito para volver en sentido contrario de la dirección que lleva en su carrera. Cuanto más tenaz sea la persecución que se le haga, más galas hará de esta su singular destreza. Caballos de “ley”, caballos criollos, de esos que se reponen en su fatiga con sólo aflojársele unos minutos la cincha y movérsele la calcha, suelen quedar poco menos que exánimes después de su corrida detrás de él. No es fácil que se le flanquee de cerca, como ocurre cuando se persigue a un animal vacuno. El ñandú, cuando se siente en inminencia de ser alcanzado, vuelve sobre sus pasos, en plena carrera, con rapidez desconcertante. Como el jinete no puede hacer lo mismo, cuando éste logra frenar su montado para poder tomar el nuevo rumbo, opuesto al que llevaba, ya el avestruz gana centenares de metros de ventaja en la carrera.
Tan incierto es aquello de que nuestro ñandú tiene por costumbre esconder la cabeza, o mejor dicho, privarse de mirar para sortear el peligro que le amenaza, que nuestros indios, para poder cazarlo, tienen que mimetizarse con pajas o ramas de algunas plantas.
Tanto en la mitología como en la hechicería aborígenes encontramos huellas del pensamiento indio sobre el avestruz. El padre Lozano nos refiere que ciertas generaciones guaraníes tenían por costumbre colocar plumas de avestruz sobre la tumba de sus deudos y antepasados. Y el “Diario” del capitán Antonio Hernández, que fué expedicionario contra los indios tehuelches durante la segunda mitad del siglo XVIII, nos ofrece un interesante relato sobre cierto procedimiento de hechicería, en que se empleaban huevos de avestruz, practicado por los indios pampas cuando tenían el propósito de llevar alguna incursión contra poblaciones cristianas o simplemente indígenas. Sentados al pie de sus respectivas lanzas adornadas con plumas de avestruz y verticalmente clavadas en el suelo, los indios, según el mencionado relato, se disponían a consultar, por intermedio del cacique, al adivino de la tribu. A espaldas de los hombres se sentaban las mujeres. Frente a ambos grupos aparecía el adivino moviendo ligeramente en la mano un cuchillo “a la manera de quien está picando carne”. El adivino poníase a entonar una canción monótona que era coreada por todos los presentes. Ratos después comenzaba a quejarse y a retorcerse espasmódicamente para lanzar, de inmediato, un fuerte alarido con el cual cesaba el coro de voces, pues ya “Gualicho”, el espíritu o genio invocado, daba en ello la señal de haberse instalado en el cuerpo del adivino. Podía ya entonces ser consultado por intermedio del cacique que, para el efecto, colocábase a pocos pasos del adivino sin dirigirle la mirada.
Huevo crudo de avestruz y agua eran el obsequio de la tribu a “Gualicho”, una vez que éste hubiere contestado todas las preguntas por boca del adivino. A continuación, tabaco para fumar. Claro está que todos estos presentes se hacían en la persona del adivino. No tardaba éste en comenzar a padecer fuertes vómitos. No implicaba esto un simple malestar. Era la forma de que se valía “Gualicho” para abandonar el cuerpo del adivino. Y este desprendimiento era festejado por la tribu con gran algazara y lanzamientos de fuego al aire.
Existe la presunción de que los indios de Catamarca consideraban al avestruz como ave sagrada. Lafone y Quevedo, en efecto, refiere que el avestruz es el único animal excluído del sacrificio que en las fiestas denominadas “chiquis” celebraban tanto los indios catamarqueños como los pertenecientes a otras tribus vecinas a los Andes. La presunción aludida no corresponde al recordado autor quien, sin embargo, la aceptó como razonable. Fué Adán Quiroga quien fundamentó ese punto de vista con una exposición documentada de antecedentes arqueológicos que prueban que el avestruz, o “Surí”, constituía, para los indios calchaquíes, el símbolo sagrado y viviente de la “Nube de la tormenta”, “que lleva el agua en su seno y cuyo pico lanza el rayo”. Refiere este autor que en el folklore calchaquí, el “Surí” es el anunciador de la lluvia. Y describe cómo, cuando el tiempo está por cambiar, el avestruz, nervioso, abre las alas sacudiendo sus plumas en desorden y corriendo al encuentro de la primera ráfaga de viento que llega, para cobrar luego diversas formas con la agitación de su plumaje y movimientos de su cuerpo, mientras se desliza vertiginosamente a medio vuelo a través de la llanura. Ningún otro animal, por consiguiente, pudo, a su juicio, simbolizar más acabadamente a la nube. Su tamaño, su color igual al de los nublados cargados de agua, la facilidad que tiene para adoptar las más caprichosas formas, lo mismo que las nubes en el espacio, su velocidad en la carrera, “que rememora la del viento en el cielo”, todo esto y mucho más - afirma - debió impresionar la imaginación del indio y embargar su atención hasta convertir al Ave-Surí en el símbolo sagrado de la “Nube de la tormenta”.
La observación de todos estos detalles respecto al avestruz ha quedado documentada en la cerámica calchaquí, cuya interesante colección se conserva en el Museo de La Plata.
Mucho aún nos resta que decir del Ñandú de nuestros campos. Pero sólo agreguemos, en reivindicación de su fama, que jamás pudo haber llegado a simbolizar la nube o la tormenta si, en presencia de algún peligro cualquiera, antes que echar a correr con la velocidad que le es característica, se plantara en su sitio. y escondiera la Cabeza para no ver al enemigo.
Fuente: LA INCOGNITA DEL PARAGUAY. Por ARNALDO VALDOVINOS. Editorial ATLÁNTIDA S.A. Buenos Aires – Argentina 1945 (159 páginas)
GALERÍA DE MITOS Y LEYENDAS DEL PARAGUAY
(Hacer click sobre la imagen)
Todos los derechos reservados
Desde el Paraguay para el Mundo!
Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto