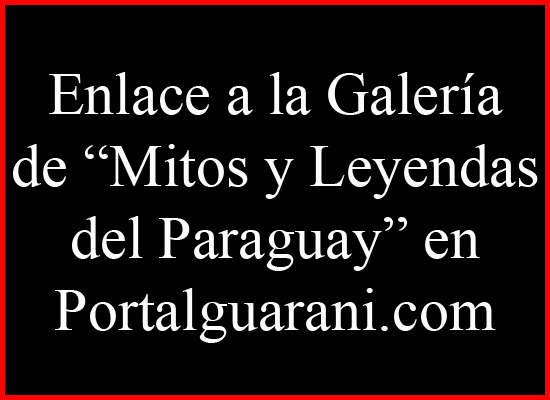FOLKLORE, TRADICIONES, MITOS Y LEYENDAS DEL PARAGUAY - COMPILACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
Compilación de Mitos y Leyendas del Paraguay - Bibliografía Recomendada
EL RITO DEL MATE - Versión de ARNALDO VALDOVINOS
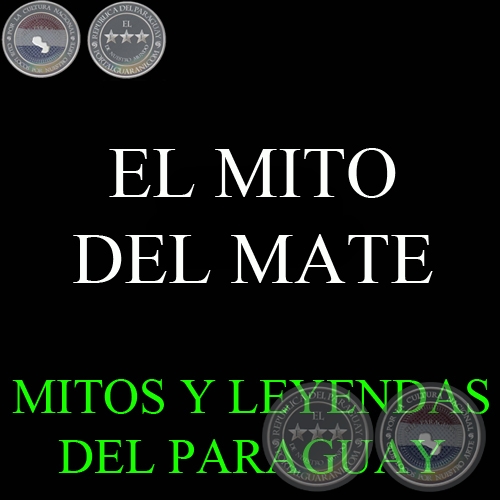
EL RITO DEL MATE
Versión de ARNALDO VALDOVINOS
El paraguayo gusta del mate al modo clásico, amargo siempre y en porongo. Así lo toma como desayuno y al despertar de las siestas. Durante las otras horas del día, obligado por el calor de su clima, lo cata1 en tereré, que es la infusión con agua fría, cebada en guampa con gran cantidad de yerba mate.
El padre Montenegro2 condenaba el hábito del mate caliente y exaltaba las virtudes del tereré. Muchos cronistas de su orden atribuyeron, en efecto, al mate tibio y caliente propiedades revulsivas. Pero el error proviene de la confusión que hacían de la yerba mate con la llamada ilex vomitoria, especie tóxica del mismo género, que los guaraníes usaban para provocar el vómito con fines desconocidos.
En general los jesuitas -que después hubieron de lucrar enormemente con el beneficio de la yerba mate- mostráronse al principio contrarios a su uso y condenaron el favor que el brebaje alcanzó rápidamente entre los españoles de la colonia.
El padre Diego de Torres, provincial que fue del Paraguay, llegó al extremo de denunciar su uso como vicio horrendo ante la Inquisición de Lima.3 Decía que era “una superstición diabólica que acarrea muchos daños”, y agregaba que el hábito estorbaba a la frecuencia de los sacramentos, especialmente a los de la Eucaristía y Santa Misa. Como es la yerba una bebida muy diurética, “salían a orinar una o más veces durante la misa, con notable irreverencia y escándalo”. Como ejemplo del abuso citaba el caso de que, en el año 1620, quinientos españoles vecinos de Asunción consumían anualmente quince mil arrobas de yerba mate.
¿Cuándo se aficionó el español al verde brebaje indígena? La crónica no lo dice. Mas es indudable que el conquistador aprendió del indio a gustar del mate en los albores del coloniaje.
Cuando le tuvo cerca, por amigo y aliado, pudo estudiarle en su intimidad. Compartiendo con él la vida del real4 en las jornadas quiméricas del Descubrimiento, vio posi blemente cómo cargaba un pequeño calabacino con polvo verduzco que extraía del bolsillo tejido que pendía de su cintura; observó cómo vertía sobre él agua caliente que sacaba del caldero de barro, y cómo luego, lentamente, con deleite y devoción, sorbía el líquido a través de un fino canutillo de tacuara.
Un cuadro imponente de otra edad, un cuadro sobrecogedor, de ruda belleza mayestática.5 Silente oscuridad de prima noche bajo el follaje agobiante de la selva, o crepúsculo malva en el abra6 de altos y bravíos pastizales. Rugido lejano de fieras y croar de ranas en la charca. El chajá rasga el espacio por entre las palmeras, que semejan mujeres desnudas con la cabellera al viento. Las llamas de la hoguera recortan en aguafuerte la silueta hierática del indio que prepara sus trebejos para el rito del mate. Cercano, el español, de barbas hirsutas y carnes amojamadas,7 observa con ojos que ya han aprendido a evitar el asombro en ese extraño mundo nuevo. Después, el conquistador debió aproximarse al fuego, inclinar su torso empetado 8 sobre la figura arrebujada del indio y requerir la prueba del brebaje.
Quizás no ocurrió así. Quizás lo cató durante la quietud soporífera de las siestas, de las manos morenas de la indiecilla impúber que el cacique concediera en señal de alianza, cuando su imaginación encendida por los soles del trópico y los relatos de la amante quiso poseer también su alma.
Así nació la costumbre del mate para extenderse por los dos Virreinatos.9 Posteriormente su alto precio y las dificultades del transporte extinguiéronla en el Virreinato del Perú. Mas el hábito arraigó en el criollo rioplatense y quedó para siempre asimilado a la vida de la colonia y de la villa emancipad.
El mate se aristocratizó, servido por la mulata, en aquellos resonantes y frescos salones de la casona patricia. Fue el aditamento indispensable de la vida cotidiana, bajo los artesonados austeros, para las damas de alto peinetón y para los caballeros de gola y justillo,10 que resucitaban en el otro continente la gracia enjuta y devota de sus abuelos.
Pero fue mucho más aún. Después de haber ayudado a forjar la gesta de la conquista, fue el aliciente esencial, el regalo más preciado, de toda la raza que nacía. En el alto del camino, en el fogón del rancho, en el ruedo de la tertulia, conservó hasta hoy todo su rango y su prestigio de ritual. Sólo el tosco canutillo de tacuara trocóse en bombilla de oro y plata, donde el criollo fundió el metal que no cabía en el chapeado de su apero.
(De Acuarelas Paraguayas)
NOTAS
1. Catar. Probar, gustar.
2. Descripción de las plantas medicinales de las Misiones Jesuíticas. (Nota del Autor)
3. Memorial inserto en la Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Lima, por D. J. T. Medina. (N del A)
4. Campamento de un ejército.
5. Majestuosa.
6. Claro en un bosque.
7. Secas, sin grasa.
8. Cubierto con el peto o armadura del pecho.
9. El Virreinato del Río de la Plata, que comprendía el Paraguay, Argentina, Uruguay y Bolivia, y el Virreinato del Perú, que comprendía el Perú y Chile.
10. Gola. Adorno del cuello hecho con un lienzo plegado. Justillo. Prenda sin mangas que ciñe el cuerpo.
Fuente: PÁGINAS ESCOGIDAS. Por CARLOS ZUBIZARRETA . Introducción, selección y notas: GUIDO RODRÍGUEZ ALCALÁ. Colección: Imaginación y Memorias del Paraguay Nº 12, Directores: RUBEN BAREIRO SAGUIER y CARLOS VILLAGRA MARSAL. Edición especial de SERVILIBRO para ABC Color. Asunción-Paraguay 2007 – 93 páginas.
GALERÍA DE MITOS Y LEYENDAS DEL PARAGUAY
(Hacer click sobre la imagen)
Todos los derechos reservados
Desde el Paraguay para el Mundo!
Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto