GUERRA DE LA TRIPLE ALIANZA (BRASIL - ARGENTINA - URUGUAY contra PARAGUAY) 1865 - 1870
GUERRA DE LA TRIPLE ALIANZA (1864-1870) - OBRAS DE AUTORES EXTRANJEROS
LA GUERRA DEL PARAGUAY. ESTADO, POLÍTICA Y NEGOCIOS - Por LEÓN POMER
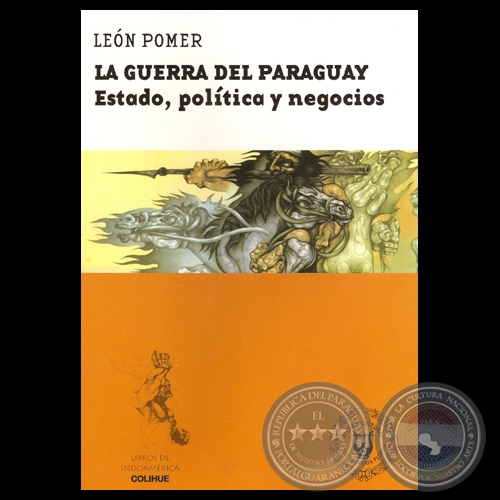
LA GUERRA DEL PARAGUAY
ESTADO, POLÍTICA Y NEGOCIOS
Por LEÓN POMER
Director de colección: Norberto Galasso
Diseño de colección: Estudio Lima Roca
Ilustración de tapa: Centauros gauchos, Ricardo Carpani, 1979 (detalle).
Imagen de logotipo de la colección: ilustración de afiche
para el Congreso de trabajadores de América Latina, Ricardo Carpani (detalle).
Primera edición: La guerra del Paraguay, Buenos Aires, Ediciones Caldén, 1968.
Segunda edición: La guerra del Paraguay: Estado, política y negocios, Buenos Aires, CEAL, 1987.
© ATENEO CULTURAL JOSÉ ASUNCION FLORES
© EDICIONES COLIHUE S.R.L.
Av. Díaz Vélez 5125 (C1405DCG) Buenos Aires -Argentina
I.S.B.N. 978-950-563-853-6
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
IMPRESO EN PARAGUAY - PRINTED IN PARAGUAY
Derechos cedidos para esta edición gratuita
por el profesor León Pomer y Ediciones Colihue S.R.L.
PRÓLOGO PARA LA EDICIÓN EN PARAGUAY
Domingo Laino
Asunción, 2012
León Pomer enseñó Ciencias Sociales en la Facultad de Filosofía y Letras, y en la Universidad del Salvador de Buenos Aires.
A través de la FLACSO integró el equipo de profesores para la Maestría en Ciencias Políticas en la Universidad de Mendoza, Argentina.
Durante la dictadura en la Argentina, fue expulsado del país por el jefe de la "Triple A", comisario López Rega, por lo cual debió pasear sus conocimientos por importantes Institutos y Universidades de Brasil.
Profesor de la Universidad Católica y de la Universidad Estadual Paulista, ejerció como docente en la Universidad de Campinas, en la "Escola de Sociología e Política" de San Pablo y como Maestro de Metodología de las Ciencias Sociales en el "Instituto Bennet" de Río de Janeiro.
Más tarde, León Pomer fue contratado como Consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Políticas Sociales.
Sus numerosos libros y artículos, que merecieron varias ediciones, fueron publicados en castellano y portugués.
Pero sin duda alguna, la gran obra de Pomer es La Guerra del Paraguay, Gran Negocio", publicada por la Editora Calden en 1968, publicada también en portugués: "A Guerra do Paraguai, Grande Tragedia Rioplatense", por la Global Editora de San Pablo.
Los móviles de la Guerra contra el Paraguay fueron ocultados por décadas. Bajo llave permaneció la historia oficial hasta que León Pomer, y otros tantos autores, se propusieron escribir la otra historia, esa verdadera historia, hecho que mereció el respeto y gratitud del pueblo paraguayo y le valió agravios de parte de quienes habían sostenido tesis no ajustadas a la verdad.
Cuando León y yo masticábamos el "duro pan del exilio", me contaba que un tal Oliver lo trató de "agente del Kremlin" y hasta lo acusó de constituirse en un "devorador de niños de pecho". León no pudo responderle porque la revista se suscribía al pensamiento de su detractor y no publicó su respuesta.
Tuvo sin embargo, defensores de talla del letrado Fermín Chávez, quien expresó: "el doctor Oliver ha abandonado las categorías aristotélicas para hacer suyas las de la CIA".
Uno de los muchos méritos del profesor Pomer fue el haber elevado al Paraguay a su verdadero sitio histórico señalando su desarrollo independiente y su oposición al librecambismo como las causas esenciales que impulsaron a la "libra esterlina" a tejer y financiar la Triple Alianza.
León Pomer demostró de manera clara y rotunda, basado en documentos serios, que Inglaterra fue el "cuarto aliado escondido" de la Triple Alianza. Sacó a luz que Gran Bretaña se constituyó en el aliado patrón para aplastar al Paraguay que exhibía su "mal ejemplo" al resto de la región.
Es para mí un honor escribir estas palabras sobre la obra editada por el ATENEO CULTURAL JOSÉ ASUNCIÓN FLORES, presidida por uno de los principales animadores de la cultura paraguaya, Gilberto Rivarola Figueredo, para su distribución gratuita a todas las bibliotecas e institutos de enseñanza pública del Paraguay.
Me pone muy feliz que la ITAIPÚ financie la impresión de este libro. Confieso que me había avergonzado cuando la misma Entidad financió también aquel libro de Edgar L. Ynsfrán, quien fuera eficaz organizador del aparato represivo del tirano Stroessner
Para terminar, debo confesar que sentí un gran malestar cuando la ITAIPÚ pagó más de 700 mil dólares para la actuación de "Il Divo" por una sola "noche bicentenaria": el argumento de la auspiciante fue que "no solo de pan vive el hombre", en un Paraguay donde más de la mitad de su población vive por debajo de la línea de pobreza y existen millares de personas semi-ahogadas que "no comen pan todos los días".
PRÓLOGO
Para Ricardo y Alicia. Para Denis, Ricky y Darío
En sus cuarenta años de vida, este libro ha acumulado una historia de aventuras y desventuras. La primera edición (editorial Caldén, 1968) tuvo una recepción entre mezquina y rabiosa; después fue el silencio. De mezquindades no hablaré, sí de rayos y centellas. Aludo al ataque con traza de denuncia policial (gobernaba el dictador Onganía) que me obsequió Juan Pablo Oliver, cuya competencia para el denuesto y la más degradada y ofensiva violencia verbal no osaré poner en duda (Boletín del Instituto Juan Manuel de Rosas de Investigaciones Históricas, n° 4, abril de 1969). Para mi detractor yo era un agente del Kremlin devorador de niños de pecho. De ahí se siguió una polémica en el Boletín en que intervinieron varios historiadores, menos el suscripto, ya que haciendo gala de su afección por la libertad de expresión, el Instituto vetó la publicación de una respuesta por mí solicitada. De esa polémica participó Fermín Chávez, que estampó lo siguiente: "el doctor Oliver ha abandonado las categorías de Aristóteles para hacer suyas las de la CIA.". Me sentí vengado. Además había ganado un amigo, que lo fue hasta el final de su vida.
Una segunda edición apareció en 1986 por el Centro Editor de América Latina. De nuevo el silencio. En Brasil fueron dos ediciones (Global Editora, 1980 y 1981), que produjeron varios y encontrados ecos. Miembros del Instituto Histórico y Geográfico de Río de Janeiro, en sesión pública, encontraron el texto hiriente para los bríos nacionales brasileros. Entre historiadores y universitarios fue muy bien recibido (algunos ya conocían la primera edición argentina que circuló de mano en mano en Rio Grande do Sul). El libro reinstaló la guerra del Paraguay como tema importante de la historia brasileña, efecto colateral y para mí inesperado. Hubo, pues, aprobaciones y críticas. Las sigue habiendo.
Hoy el libro ve su tercera edición argentina, que sale tal como apareció originariamente. Detalle más, detalle menos, suscribo enteramente lo que escribí en tiempos que para mi vida parecen remotos. He decidido agregar un apéndice. Me servirá para enfatizar algunos de los asuntos más controvertidos y responder a ciertas críticas. Recomiendo al lector no omitir su lectura; se refiere al papel del mitrismo como responsable mayor de la guerra del Paraguay y la intervención en el Uruguay que la precedió, y al aspecto más criticado de mi libro: el papel de Inglaterra.
La guerra del Paraguay fue uno de los acontecimientos inaugurales del proceso que constituye el Estado en la Argentina, los otros son la guerra interior que comienza después de Pavón, crece durante la guerra de la Triple Alianza como resistencia interior a esta y se extiende hasta la derrota de López Jordán. En ese vasto escenario que tiñe de sangre a varios países, percibimos la manera como se encarama en el poder el que se nomina a sí mismo de partido liberal. Se juegan crudos intereses materiales; se juega el ser poder sobre el entero espacio argentino, por lo que el poder significa en sí mismo y porque permite construir un Estado y un país con arreglo a los intereses y el ideario triunfantes. De ahí que ese terrible acontecer que fue la guerra del Paraguay no nos sea indiferente, aun pasados casi ciento cuarenta años de su final; sus consecuencias están incorporadas a la vida argentina (y no hablemos del Paraguay) en la figura de sus clases dominantes y porque el Estado que ellas crearon se reveló instrumento idóneo de brutales represiones y bestiales dictaduras. Lo que fácticamente parece reducido a una temporalidad lejana y neblinosa no está ausente de nuestra vida contemporánea.
Si la versión oficial de la historia, como suele ocurrir no solo entre nosotros, fue escrita por los triunfadores, que organizaron el Estado y planearon la nación, deshacerla para deshacer sus mitos y leyendas y abrir paso a lo que fue ocultado y mistificado nunca fue tarea fácil. Ninguna tarea liberadora lo es. Pero se viene haciendo desde varias perspectivas, con intencionalidades no necesariamente concordantes y con metodologías diferentes. Mitre, López y sus discípulos escribieron los relatos canónicos del poder; construyeron un imaginario histórico que fue el primer gran instrumento de hegemonía cultural del liberalismo argentino. Fue una historia intensamente ideológica y poderosamente política. Las réplicas, críticas y revisiones lo fueron y lo serán. Si los ángeles escribieran la historia ella sería de una objetividad inobjetable. La subjetividad humana (hasta donde se me alcanza, todo indica que de angelical no tiene nada) supone preferencias, sensibilidades, una visión del mundo y sobre todo de los aconteceres en esta porción del planeta que se llama Argentina. Hoy no estamos viviendo duros enfrentamientos (despiadados, a veces) como en décadas pasadas; Mitre, Sarmiento y Rosas no son ahora motivo de visibles pugilatos. Pero la tensión está ahí. El linaje ideológico-intelectual (y en algunos casos también biológico) de los fundadores de la historia oficial está vivo y tiene poderosos medios para hacerse oír y continuar sacralizando sus relatos. Quienes desde temprano nos propusimos hacer otra historia debimos enfrentar desagrados varios. Seguimos en la brecha.
En una obra posterior (Cinco años de guerra civil en la Argentina, 1865-1870, Amorrortu, 1986) dejé expuestas con abundante documentación las resistencias populares a una guerra que nunca fue del pueblo de aquellos tiempos. En un tercer libro que editó Caldén en 1968 (Proceso a la guerra del Paraguay) reuní los testimonios de destacados intelectuales contemporáneos de la guerra: Guido Spano, Olegario V. Andrade, Aurelio Palacios, Navarro Viola, etc.
Como toda obra humana, este libro no es definitivo en nada. Fue un intento de avanzar por otros andariveles. Otras investigaciones podrán corregirlo y mejorarlo. La manera de hacerlo no será con opiniones e interpretaciones caprichosas e ignorando lo que en él queda demostrado, sino con una vocación critica bien fundada en documentos. Algunas de las refutaciones recibidas dan la sensación de que ha sido mal leído o acaso muy a la ligera, o lisa y llanamente leído con arreglo a una hostil visión preconcebida.
Finalmente, no puedo ocultar lo que me parece significativo: la poca o ninguna importancia que los historiadores universitarios le dan a la guerra como objeto de investigación, siendo que fue un momento capital de la constitución del Estado argentino y dio un cuantioso aporte a la casi eliminación de un pueblo hermano. No me cabe duda de que revelaciones discordantes de las verdades oficiales pueden acarrear diatribas, ominosos silencios y fingidas indiferencias. Los vigilantes de aquellas "verdades" continúan escrutando el panorama porque saben que ellas son parte constitutiva de su patrimonio ideológico-cultural como clase dominante.
LEÓN POMER
Buenos Aires, 2008
PALABRAS PARA LA SEGUNDA EDICIÓN
La primera aparición de este libro data de 1968: han pasado dieciocho años. En este lapso la investigación histórica ha proseguido -en nuestro país a los tumbos, palabra con sugerencias necrofílicas- y en el cerebro del autor han ocurrido mudanzas que afectaron a sus ideas sobre la teoría de la historia y sus metodologías. El transcurrir de más de tres quinquenios de vida intelectual no constituye poca cosa. ¿El autor deberá repetir, como tantos lo han hecho, que este libro no es el que hoy escribiría? La tentación de introducir cambios, de retocar aquí y allí, de cambiar enfoques y acrecentar informaciones lo ha asaltado. Pero acabó concordando con el editor: el texto repite exactamente al de la primera edición. Lo más que el autor se ha concedido son algunas adicionales notas de pie de página.
Cuando su aparición, este libro fue intensamente hostilizado: la virulencia alcanzó notas degradantes para quienes las profirieron. Para algunos fue cosa de mandinga, para otros una perversa herramienta del Kremlin. Y para no pocos que encontraron en él alguna cosa nueva, su consulta y utilización fue ejercida con extrema discreción y alta nocturnidad. En fin, avatares del quehacer intelectual en un país donde la intolerancia es moneda de circulación cotidiana.
Toda obra de historia que se precie revisa una interpretación anterior, muda un panorama, ilumina áreas en penumbra. Lo haya querido o no el autor, toda obra de historia implica una toma de posición, un apuntalar verdades y valores o un atentar contra ellos. Mas el historiador cuyo único compromiso es con la verdad no se interesa demasiado por las consecuencias que su obra ha de acarrear. Si la historiografía es la memoria que se pretende rescatar para el pueblo, asumir la verdad es el primer compromiso. Rabie quien rabie, grite quien grite. Y si en el futuro aparecen otras verdades más verdaderas que la nuestra, bienvenidas sean. Así es la tarea del historiador: difícilmente hay verdades definitivas. Quienes crearon los valores que acabaron imperando -y que hoy defienden sus sucesores- pretendieron unificar al pueblo entero en la adhesión a ellos. Hoy la Argentina emerge de una crisis catastrófica y es el momento en que se mira a sí misma con espantada perplejidad, con desorbitados interrogantes. Hoy más que nunca es el momento de hundir el escalpelo en la carne profunda del pasado. De formularle preguntas inquietantes. De interpelarlo con irreverencia. De saber el porqué de nuestras frustraciones, sin que ello implique deshacerse en improperios, arrojar pedradas a los tejados ajenos y derribar monumentos a empujones. El presente reclama adultez mental. Seamos adultos de una vez por todas.
Todo historiador escribe desde su presente, desde su manera de insertarse en él y comprenderlo. Conceptos, categorías mentales, experiencias de vida no son las mismas que dieciocho años atrás. Pero vaya el libro como está y haga el lector la crítica civilizada.
LEÓN POMER
Buenos Aires, septiembre de 1986
PARA ENTRAR EN MATERIA
Esta no es una historia del acaecer militar, político y diplomático relatado cronológica y circunstanciadamente. Lo que no lleva desdén para esta esfera de los hechos que produjo entre 1865 y 1870 la Triple Alianza (Brasil, Argentina y Uruguay) contra el Paraguay gobernado por Francisco Solano López. No hay desdén ni prescindencia de ellos; solo que el énfasis va en el costado de los intereses económicos -zona de penumbras y sordideces- porque allí están las claves de la verdad más íntima, esa cuyo fenómeno, pero no esencia, son las batallas, las negociaciones y las palabras que se susurran, se escriben o se vociferan. Y si debe aceptarse que no todo lo explica la economía, habrá que convenir que nos lleva a lo hondo y que ha sido escasamente solicitada por los estudiosos de la guerra contra el Paraguay. Queda dicho entonces que esta no es estrictamente una historia económica, pero tampoco aquella en que las contiendas humanas son atribuidas casi exclusivamente -sin casi a veces- a una exacerbada disparidad de ideas que deviene antagonismo y más luego conflicto que se resuelve por las armas. Las ideas mueven a los seres humanos, pero hay un motor último y determinante que estos pueden o quieren ignorar: los intereses materiales. Y las palabras de que se revisten púdica e inevitablemente las ideas suelen obrar a modo de humo en los ojos: hechos, objetos y procesos reales se deforman, se desdibujan y acaban por desaparecer. Hay quien termina por aceptar como normal esa visión grotesca y el humo que la envuelve.
Las ideas contradictorias reflejan contradicciones reales, pero no siempre en los términos precisos que fuera necesario. Así, es gran desatino admitir que representan la "civilización" el Brasil monárquico y esclavista, la Argentina en que Mitre ejerce el terrorismo contra el pueblo y el Uruguay de Venancio Flores, caudillo enancado en Mitre y el Brasil. Y el admitir que el Paraguay de López es "barbarie" porque carece de formas democráticas, comerciantes extranjeros, préstamos ultramarinos y una clase dirigente proclive a prosternarse ante el dueño de las libras esterlinas.
Mas la versión difundida de la historia la escribieron los triunfadores, sus parientes y descendientes, sus amigos; obviamente, es "su" visión de las cosas. Por eso eludirán los recintos donde se archivan las facturas que los proveedores de los tres ejércitos cobraron escrupulosamente a los aliados. También evitarán desenterrar las pruebas de los negocios permitidos por la guerra, de las especulaciones exitosas, de las fortunas increíbles sobrevenidas en pocos años. Escribirán "historias", ya que no Historia, y ellos, los que aparentan descreer de todo lo que no sea puja de ideas y de ideales, aún no han desaprobado estas palabras que alguna vez Sarmiento escribió a la señora Mann: "Es providencial que un tirano [alude a Solano López. L.P.] haya hecho morir a todo este pueblo guaraní. Era preciso purgar la tierra de toda esa excrecencia humana". Palabras en las que no debe verse un irreflexivo arresto emocional sino una razonada y fría concepción que arranca de la división inconciliable y polar de "civilización y barbarie". Y por "civilización" debe entenderse libre comercio; libertad absoluta a capitalistas extranjeros para traer, circular y sacar; liquidación de monopolios oficiales que, como los del Paraguay, no se compaginan con la política de las grandes potencias centrales, Inglaterra a la cabeza. El mismo sayo "civilizado" servirá para cubrir una formalidad democrática puramente exterior acompañada de la más desaforada violencia contra el pueblo, y otra violencia si menos espectacular no menos desaforada: el despojo del país y la enajenación de su voluntad nacional.
Pero sin duda había que civilizar, si por ello entendemos el acceso a los grados superiores de desarrollo económico, social y cultural, partiendo de lo existente, de la verdad real. Y ese acceso no podía consistir en adornar lo viejo con "novedades" que no alteraran su fundamental sustancia y su ritmo cansino. Pero esto fue lo que se hizo, de resultas de lo cual lo viejo permaneció más o menos intacto con más el adorno de una Constitución y un Parlamento, códigos y elecciones fraudulentas y ferrocarriles y otros índices de una modernidad sui generis que deja inmodificada la vetustez esencial. La única civilización concreta posible -concebida en términos de total trastorno de lo existente y como acceso a un grado superior de desarrollo- consistía en la introducción de la producción capitalista y las relaciones que esta engendra. Pero la dialéctica de los hechos reales -no la que rige las ilusiones ni los proyectos en abstracto- quiso otra cosa. No era cuestión de un acto de voluntad: la historia no brindó las condiciones requeridas para que esa voluntad, si existía, deviniera acción revolucionaria. La peculiar constitución de nuestras clases sociales, el tipo de intereses que defendían y a que estaban vinculadas en el exterior exigían integrar el país en el mercado mundial capitalista, mas no introducir el capitalismo en profundidad. Antes bien, lo excluían. Para exportar materias primas y alimentos y adquirir productos de la industria y bebidas espirituosas era imprescindible unificar el espacio nacional, imponerle paz y tranquilidad, trazar telégrafos y ferrocarriles y tener un Estado con adornos de modernidad. Y nada más. Pero aquí, en este punto, en todo lo que quedaba excluido, venía el desarrollo de una producción industrial capitalista y una explotación agraria diversificada y moderna, con múltiples campesinos dueños de su tierra y en aptitud de constituirse en algo más que productores: en consumidores, en mercado interno de la producción nacional. Mas esto no ocurrió porque la dialéctica de la historia -valga la insistencia- no proporcionó la posibilidad de que ocurriera. Determinó, en cambio, la destrucción de la artesanía vernácula y el hambreamiento de miles de familias que no pudieron suplantar su condición de antiguos propietarios de limitados y precarios medios de producción por una nueva condición: la de proletarios modernos, desposeídos de todo, excepto de su fuerza de trabajo. Y hubo hambre porque la masiva introducción de mercancías y la carencia de interés de las clases dirigentes locales impidieron la erección de una industria capitalista que hubiera requerido la mano de obra constituida por los ahora hambreados ex artesanos, pero también ex esclavos y ex pequeños campesinos y mineros y otras gentes oscuras, víctimas de la descomposición de una economía que aún no engendraba en sí misma los factores de una superación. Y los que tenían para vender solo su fuerza de trabajo no lograron que nadie la demandara: hubo alzamientos, montoneras y rebeliones. Hubo caos social. Pero hubo ferrocarriles y telégrafos y un Estado con apariencia de modernidad que se mostró implacable no con las causas del atraso sino con sus víctimas: habrá exterminio físico para quienes estaban poco menos que sobrando. Y se llamó "civilización"...
En el país guaraní las cosas fueron distintas: ni hambre ni caos y atisbos de un desarrollo moderno con circunstancias cada vez más favorables para que ello ocurriera. Circunstancias internas, por supuesto. Con ferrocarriles, telégrafos y fundición de hierro, con una vasta industria artesanal y la casi total ausencia de latifundistas, sin una clase mercantil orgánicamente vinculada a las potencias centrales y un dilatado campesinado usufructuando tierras propias o del Estado y explotaciones agrarias estatales, en el Paraguay íbanse creando condiciones para un acceso a nuevos y superiores grados de desarrollo económico, social y cultural por una vía inédita y si se quiere insólita. Ejemplo penoso y peligroso para los gobernantes del Brasil y del Plata; pero además realidad cerrada al pillaje de los que estaban pillando nuestro país, el Uruguay, el Brasil y otros países de América del Sud. Y esto fue llamado "barbarie". De ahí el odio de Sarmiento a López y a su pueblo y su alborozada confesión a la señora Mann: "Es providencial que un tirano haya hecho morir a todo este pueblo guaraní". De ahí su encarnizado odio al Chacho, López Jordán y las masas campesinas que los acompañaban. Esas gentes -parecía opinar don Domingo- solo podrían ser redimidas por el Rémington y el cañón último modelo; debían ser borradas porque estaban sobrando: eran la "barbarie".
El pensador liberal y "civilizado" no entiende la realidad, no sabe dominarla o no puede, lo mismo da. En todo caso trata de borrarla, pero ello supone borrar la presencia humana multitudinaria inapta para comprender los proyectos elucubrados en abstracto. El pensador calmará los reclamos de su conciencia: la "civilización" bien vale un holocausto de sangre. Solo alguna vez -como quien se confiesa ante amigos- pronunciará la verdad y llegaremos a esto: también el Paraguay debe integrarse en el mercado mundial. (Pero en la práctica, condicionando su interés nacional al interés de las potencias centrales y de Inglaterra en primer término. No será integración para crecer y fortalecerse; sí para que engorde el amo de ultramar y su industria en crecimiento impetuoso con un pueblo que debe ser provisto cada vez más de alimentos para renovar fuerzas a diario y acrecentar la producción). Deben sumarse los paraguayos a la gran familia del comercio mundial -opinará el pensador- pero antes liberarse. (En la práctica, los paraguayos serán liberados de gobernar su país, sus propios campos, ferrocarriles, finanzas y destino nacional). Aunque involuntaria, grande es la ironía de los "civilizadores". Pero en ella queda expresada la razón fundamental de la guerra, con independencia de las razones específicas de cada uno de los tres aliados y las razones personales, ideológicas, económicas o las que fueren, de los miembros de las respectivas clases dirigentes. Pero todas las demás razones caben en el cuenco de la razón fundamental: gobernar desde la metrópoli la voluntad nacional del Paraguay, explotarlo y saquearlo, eliminarlo como mal ejemplo, reducirlo a condición servil. Y en definitiva el grande, el definitivo beneficiario de la destrucción del pueblo paraguayo será Inglaterra, que en cuanto primerísima potencia mundial estará en mejores condiciones que nadie -que ninguna otra potencia ni clase alguna dirigente de los tres aliados- para sacar partido de la postrada nación guaraní.
Pero los socios menores sacarán tajada. Será económica, desde luego, y habrán de deglutirla algunos miembros dilectos y antiguos y otros recién llegados de las clases dirigentes. Más habrá una gran tajada política. El exterminio del Paraguay de López -de "ese" Paraguay- es condición política vital para afirmar el dominio liberal en la Argentina. Lo fue el paso previo: la liquidación del gobierno blanco uruguayo; lo será en igual medida la represión sanguinaria de las masas alzadas antes, durante y después del hecho bélico. Había que exterminar todo aquello que pudiera resistir por presencia, por ejemplo o acción la nueva era "civilizadora" advenida a estas tierras.
La unidad política y la unificación del mercado dentro del marco nacional no se hará por el desarrollo de la producción capitalista y la instauración de nuevas relaciones sociales: será fruto de la violencia hacia adentro y hacia afuera. La diosa mercancía abandonará las vestiduras de seda para calzar las armas de la guerra: ya no puede servirse únicamente del arma de la retórica y hará hablar a la retórica del arma. Mas empuñando esta arma o aquella, cuidará de aromar sus acciones terroristas con el incienso verbal; sus crímenes colectivos, su despiadado terrorismo será ejercido en nombre de la "civilización".
Los espacios nacionales de donde la metrópoli obtiene materias primas y alimentos y a los que envía mercancías deben estar sólidamente unificados bajo la hegemonía de las clases objetivamente interesadas en mantener la dependencia del amo ultramarino. Y si este se queda con la parte del león, sus aliados vernáculos retienen la porción del ratón. Pero en nuestro caso argentino esta porción es de lo más sabrosa y suculenta que la historia haya ofrecido jamás a clase dominante alguna de país colonial o semi colonial. Tanto como para empeñarse en sórdidas y riesgosas aventuras bélicas, evitando de paso a la potencia dominante la mortificación de enviar marinos y barcos, y por supuesto el gasto que ello demanda. El amo dará el dinero; aquí pondrán el cuerpo y sacarán la cara. Cuerpo y cara del pueblo; los beneficiarios estarán en retaguardia. Y el amo dará el dinero -lo cobrará posteriormente con exquisitos intereses- no cuando lo pida el lacayo sino cuando el amo lo crea oportuno. Obrará con arreglo a su lógica imperial. Cuanto mayor la necesidad, más concesiones hará el necesitado de obtener los medios financieros que le permitan salir con bien de la aventura. Después de la guerra contra el Paraguay, la Argentina queda encadenada por muchos años a la voluntad de Inglaterra. En las páginas que siguen se intentará mostrar -siquiera parcialmente- algunos aspectos del proceso, que forzosamente debió ser enmarcado en un contexto. La lección que surge tiene vigencia: no es letra muerta de la historia. Pueblo que conoce la verdad de su pasado comienza a tener cabal conciencia de su presente. Por lo demás, en el presente que vivimos nos está doliendo el pasado; lo padecemos y es nuestro, está entre nosotros, hoy y aquí.
LEÓN POMER
Buenos Aires, 1968
II. INSÓLITO PARAGUAY
1. LOS COMIENZOS
Han transcurrido diez años del siglo decimonono y en Asunción reina tal calma que en apariencia nada podría venir a quebrantarla. Solo que un día -es el 12 de junio- llega un mensajero de Buenos Aires para anunciar que el 25 del mes pasado el Virrey ha sido reemplazado por una Junta de gobierno, que por cierto ha metido intranquilidad a no pocas gentes principales de la ciudad porteña como ahora sucederá con sus iguales asunceños. A poco de estas noticias arriba un enviado de la Junta de Buenos Aires. Es el coronel José Espínola y trae pliegos oficiales. Los nuevos jefes de la capital del virreinato no han podido elegir peor emisario. Se lo odia en la Asunción por cizañero y enredón y él atiza la malquerencia que le profesan. Viene con ínfulas de mandamás y asegura que lo han nombrado comandante de armas. Habla de levas y de enviar tropas al Plata y al final ocurre lo inevitable: el coronel retorna con el rabo caído y mal parada la causa que se le confió representar.
El 24 de julio se reúne en el Real Colegio Seminario el congreso convocado para estudiar las notas que han venido de Buenos Aires y decidir el destino de la provincia. Resolverá acatar al Supremo Consejo de la Regencia, mas también guardar armonía y fraternal amistad con la Junta de Buenos Aires, sin reconocerle superioridad. Igualmente resolverá formar una junta de guerra que prepare la defensa de la provincia ante el acechante vecino portugués. La reacción en Buenos Aires será escasamente fraternal: cortará correspondencia, clausurará puertos, prohibirá todo comercio y dispondrá que el abogado y economista Manuel Belgrano encabece una expedición capaz de hacer entrar en razón a los paraguayos.
En mayo del año 11 un grupo de lugareños depone al general Bernardo de Velazco, Gobernador Intendente. Los hechos carecen en absoluto de dramatismo, puesto que españoles y "españolistas" muéstranse incapaces de resistir. A corto tiempo de ocurrido el suceso, los jóvenes Robertson encuentran a don Bernardo en Itapúa, en una fiesta campestre. Curiosamente, allí están los ciudadanos que han depuesto y sucedido al general. Y en medio de fragantes bosquecillos de naranjos "festoneados con lámparas variopintas" todos disfrutan y nadie trasunta encono1. La historia explicará hecho tan singular y más trascendente de lo que sugiere. Será necesario ir a hurgarla retrocediendo en el tiempo.
Los conquistadores del Paraguay devinieron colonos muy a su pesar. Habían llegado buscando el mentado y afamado reino cuyos habitantes "poseen mucho metal blanco y amarillo, en tanta cantidad que no se sirven en otras cosas de vasijas y ollas y tinajas muy grandes y todo lo demás"2. Durante los primeros años no consideraron la asignación permanente de tierras ni el establecimiento de encomiendas3. Todo era buscar afanosamente la mítica sierra de la Plata. Cuando descubrieron su fracaso, debieron echar anclas en esa tierra mediterránea y selvática y anclaron a desgano. No hay allí minas de oro ni vacas vagabundas ni potosíes de ninguna especie. Pero ellos, los hispanos desengañados conquistadores, están ahí por cierto que para enriquecerse. Que para eso han venido a América y no para otra cosa. Y en mirando lo que hay a su alrededor advierten que hay buen número de indios: hay que someterlos. Parecen ser por ahora la única fuente de riqueza. Por lo demás, en los primeros veinte años de estar en la Asunción los conquistadores han unido a sus vidas a no pocas mujeres indias como esposas, concubinas y criadas. Están viviendo con ellas pero también de ellas. No obstante, eso de subsistir y nada más no es vida que halague a nadie cuando la perspectiva de la plata y el oro ha poco menos que desaparecido. Los varones indios serán docilizados. No es fácil. El baño de sangre de 1545 destruye la organización tribal y permite que trescientos conquistadores se repartan veinte mil hijos de la tierra4. En 1556 el gobernador Irala recibe orden de la Corona de repartir los indígenas de la vecindad de Asunción en encomienda. Será el sistema llamado de encomienda mitaya. El primer reparto, el de las mujeres, se conocerá como encomienda originaria. La hembra indígena será de hecho esclava del hombre blanco: alimento, ropa y mal trato recibirá, ya que no salario alguno. Pero dará hijos, los futuros campesinos mestizos criados por sus madres en las chacras nativas y en la lengua materna. El Paraguay devendrá el "Paraíso de Mahoma" para cierto asotanado personaje aterrado por la mayúscula porción de hembras que a cada hispano tocaba en suerte disfrutar y usufructuar. Decíase que eran diez por conquistador, ya que ese número y no menos era necesario en la chacra para sustentarse y lograr un cierto excedente para el cambio.
Los españoles no se vieron precisados a organizar grandes plantaciones. Las producciones vernáculas no eran requeridas por el mercado mundial. En todo caso, por Buenos Aires y por los portugueses del Brasil. De ahí que adoptaran el sistema de chacra, familiar al indio guaraní, compatible con las condiciones de la demanda y apto para vigilar de cerca a la mano de obra relativamente escasa que exigía5. Las condiciones en que se desarrollaba la producción permitieron que los indios encomendados trabajaran sólo un tercio del año para sus amos, y el resto para sí mismos en los pueblos donde residían bajo la dirección de sus jefes naturales, que actuaban como mandatarios del poder español6.
Solo a fines del siglo XVI fórmanse estancias ganaderas y explotaciones de yerba mate. El trabajo masculino se va incorporando masivamente a la producción. Los españoles, con buen tino, aceptan los modos nativos de cultivo y les adicionan elementos de la técnica europea: el arado y la azada, la tracción animal, etc. En los obrajes introducen la esclavitud, que se inserta en el régimen económico que están construyendo. Ahora el conquistador plantador propónese producir para el mercado interno y para exportar. Pronto lo hará al Plata, a Chile y Perú.
De las tres formas de explotación agraria, estancia ganadera, obraje yerbatero y chacra, nos importa esta última de modo muy principal, y observamos que asume tres maneras. En la primera, los indios encomendados trabajan bajo la vigilancia personal del amo extranjero; en la segunda, los campesinos guaraníes laboran en el seno de comunidades sedentarias y en la tercera -la fundamental- los mestizos libres lo hacen para sí mismos en tierras propias7. Entre tanto, en el Paraguay no se da una base productiva capaz de servir de apoyo a una aristocracia criolla de ascendencia hispana o de españoles peninsulares, por encima de la masa de mestizos. La aristocracia será criolla mestiza y formará el patriciado juntamente con los comerciantes asunceños8.
2. EL PECULIAR DESARROLLO
Anota Creydt -a quien seguimos en esta parte- tres factores que se oponen al desenvolvimiento económico del Paraguay colonial. El absolutismo monárquico de España será uno; los otros, la continuada y rapiñesca agresión portuguesa y los indios chaqueños y del norte9. Acaso pudiéramos agregar: las misiones jesuíticas10.
Yerba mate y tabaco, productos básicos de exportación, tienen su mercado en otras provincias del virreinato. Pero después de 1617 cae el Paraguay en un estado de postración que se hace permanente. Separado administrativamente del Río de la Plata, se ve privado del contacto directo con el Atlántico. Ni el reducido comercio fronterizo con los lusitanos, ni el importante cultivo de la yerba mate -ha venido a ocupar el lugar de la arruinada vinicultura- evitan el creciente aislamiento. Y aun en tiempos de las reformas, sobrevenidos con la creación del Virreinato del Río de la Plata, a las espesas selvas guaraníes no parecen llegar los beneficios de una política económica que liberaliza cada vez más el comercio exterior, actuando como estímulo a la producción de todo lo que apetecen las demás regiones del imperio español, pero también las colonias portuguesas y las potencias de ultramar. En el país guaraní es escaso el comercio exterior y escaso en número y fuerza la burguesía comercial. Sus conexiones no son con las naciones que avanzarán por la senda triunfante del capitalismo y ni siquiera con Cádiz. El tráfico comercial se limita al Virreinato y no mucho más. Y a diferencia de lo que ocurre en el Plata, los intereses ingleses son de poca o ninguna monta en su influencia sobre la burguesía mercantil vernácula. Los productos que esta ofrece no son aún demandados por las grandes plazas del orbe. Paraguay todavía no es requerido para integrarse en el mercado mundial. La clase mercantil será débil y el país, colonia -principal pero no exclusivamente- de pequeños agricultores. Habrá escasos latifundistas, aunque uno muy poderoso: los jesuitas. "Los productores libres nada podían frente a esa poderosa empresa organizada, que poseía ricas estancias de ganado en Yarigua-á y otros puntos y que exportaba, sin gravamen alguno, enormes cantidades de yerba mate, cuero, algodón, etc."11. Los colonos, obligados a distraer parte de su tiempo en defenderse de indios y bandeirantes, enfrentados con onerosas gabelas y pesadas contribuciones viéronse aún más desarmados en su aptitud de lucha contra las misiones de los padres. Estos lograron señorear poco menos que absolutamente sobre la vida económica y política, constituyéndose en escollo formidable al desarrollo de fuerzas productivas que no fueran las suyas propias. Dominarán las misiones el mercado interno de la yerba mate, su propio mercado de los treinta pueblos y la exportación; por lo demás, sus tierras y riquezas parecen haber sido mayores que las de todos los demás habitantes juntos del Paraguay. Y cuando el rey ordena la expulsión, las pertenencias de los jesuitas pasan a ser propiedad real. Queda un vacío inmenso y nadie lo ocupa; pero en cambio la propiedad estatal se ve gigantescamente acrecida. El Estado mantendrá esas tierras hasta que la Triple Alianza triunfante obligue al gobierno títere a enajenarlas. Entre tanto, en manos de Francia y los López servirán para una política nacional. Será alentado el crecimiento de una clase de campesinos pequeños y medianos, a quienes se les entregará la tierra si no en formal propiedad, sí en uso por largos años y a muy bajo costo de arrendamiento12.
Desaparecidos los jesuitas, cabía suponer que el camino para obrajeros, latifundistas y comerciantes quedaba despejado. Pero las trabas inherentes al régimen colonial, con todas las peculiaridades que este asume en las condiciones locales, son trabas insalvables. Y si al fundarse el virreinato del Río de la Plata aumenta el despacho a Buenos Aires de yerba y tabaco, la única resultante es esta: más dependencia de la burguesía asunceña con respecto a la porteña. En cuanto a buenos negocios, las ilusiones se desploman con la implantación del estanco de tabaco.
Oscar Creydt dirá que la ley fundamental de la historia paraguaya hasta 1870 es la lucha por el libre comercio y por la libre navegación de los ríos, la lucha por abrirse paso hacia el mercado mundial13. Cabe anotar que el fracaso de esa lucha durante el período colonial -y agréguese: la carencia de alimentos y materias primas demandados masivamente en el exterior- evitó que el país guaraní fuera abarcado por una economía de grandes plantaciones, donde al igual que en otras colonias miles y miles de nativos hubieran entregado sus vidas a la rapacidad del encomendero y a la bolsa del comerciante exportador. Salvose el país guaraní de esa plaga y pudo desarrollar una poderosa clase de campesinos libres, "fuerza decisiva de la revolución nacional". Esos campesinos producirían entre 1719-1735 la primera insurrección democrática de América Latina: la Revolución Comunera.
3. LA IMPRONTA GUERRERA
Un autor europeo reduce las causas del estancamiento relativo del Paraguay a su condición de colonia fronteriza de carácter militarla. La afirmación es excesiva pero sirve para subrayar una característica relevante del hombre paraguayo: la impronta guerrera, que se irá formando en una lucha varias veces centenaria, contra vecinos mortificantes, indios y lusitanos.
En 1680 el gobernador de Buenos Aires, José Garro, desaloja a los portugueses de la recién fundada Colonia del Sacramento. Lo hace con un ejército de tres mil indios guaraníes16. Veinticinco años después el capitán español García Ross vuelve a hacerlo con tropas del mismo origen, a las que se suman esta vez soldados peninsulares. En 1762 insiste con éxito don Pedro Ceballos. Manda una fuerza en que se cuentan una vez más nativos del Paraguay17. Es un hecho notorio: indios y mestizos saben pelear; han tenido un largo aprendizaje. Y en tratándose de pelearlo al portugués por cierto que no se hacen rogar: tienen sus razones. Los edificantes métodos de la Corona lusitana -raíz del odio que se ha granjeado- se ejemplifican en las instrucciones que en 1797 provee al gobernador de San Pablo. El bondadoso monarca explica allí la más eficaz manera de asolar con tropas irregulares las estancias de los españoles en el Paraguay, Corrientes y la Banda Oriental del Plata, "renovando las memorias de las devastaciones que hicieron los mestizos de San Pablo y Pitiringa, cuando entraron los límites españoles del siglo pasado, y que aún ahora ellos conservan el recuerdo con terror"18.
Ese mismo monarca alienta a sus súbditos a valerse de los temibles indios guaycurúes, desalojados del Chaco paraguayo luego de dos siglos de lucha y empujados nuevamente sobre sus antiguas tierras por los conquistadores del Mato Grosso.
Los paraguayos saben pelear y Belgrano tiene algunas pruebas de ello. Mientras el cuerpo de ejército que la Junta de Mayo puso bajo su mando avanza en el Paraguay, don Manuel observa que todo está desierto, las casas abandonadas y en la escasa gente que aquí o allá aparece, advierte una notable hostilidad. Escribirá a sus mandantes de Buenos Aires:
"Así es que han trabajado para venir a atacarme de un modo increíble, venciendo imposibles que solo viéndolos pueden creerse: pantanos formidables, el arroyo a nado, bosque inmenso e impenetrable, todo ha sido nada para ellos, pues su entusiasmo todo les ha allanado; ¡qué mucho!, si las mujeres, niños, viejos, clérigos y cuantos se dicen hijos del Paraguay están entusiasmados por su patria, y adoran a Velazco tanto que, aun conociendo que es gobernador por el sobrino y Elizalde, a quienes detestan, lo disculpan"19.
Seguramente los paraguayos amaban menos a Velazco de lo que supone Belgrano. Pero lo que importa aquí es el anuncio del nivel que habrá de alcanzar el heroísmo paraguayo cuando la guerra de la Triple Alianza.
Al estallar la revolución de 1811, alimentada por una incipiente burguesía rural que comienza a utilizar el trabajo libre asalariado (en 1803 se han suprimido las encomiendas), el gobernador Velazco y sus pocos secuaces hispanos y españolistas resuelven retirarse sin excesivo dramatismo, optando enseguida por compartir con los jefes recién advenidos las delicias de una fiesta campestre en la que todos comen los ricos frutos de la tierra, como lo recuerda y lo pinta el ya mentado Robertson en sus cartas sobre el Paraguay. La masa absolutamente mayoritaria de campesinos libres disuade al general Velazco de optar por otro camino: la sabe con escasa vocación de sostenerlo. Y aquellos que lo ven bien: obrajeros, grandes hacendados y acaso algunos comerciantes, son lo suficientemente débiles como para que don Bernardo no se juegue estúpidamente la vida. De modo que el señor gobernador se va a su casa, y al día siguiente acepta los convites que vienen a proponerle sus amistades.
4. APARECE FRANCIA
Mitre lo llama tirano más cruel y sangriento que los de la antigüedad; el Dr. Molas, su coterráneo y contemporáneo, lo acusa de musulmán, de hereje y de "ateísta", acaso porque cierta vez, habiéndosele alterado demasiado la bilis, salió a los corredores de la casa de gobierno y desafió al Sumo Pontífice de Roma20. Con lo que se ve que a don Gaspar Rodríguez de Francia le construyeron una fama que ni Satán le envidiaría. Obsérvese cómo lo ve en 1811 Robertson: "El rostro (...) era sombrío y sus ojos negros muy penetrantes, mientras que su cabello de azabache, peinado hacia atrás de una frente atrevida, y colgando en bucles naturales sobre los hombros, le daban aire digno que llamaba la atención21. El primer encuentro del joven comerciante inglés con el futuro Dictador Perpetuo del Paraguay fue amable. En el rancho [sic] de don Gaspar encontró Robertson no cráneos humanos ni pócimas diabólicas, ni hechiceras, ni íncubos, ni súcubos; halló -¡oh cruel desencanto!- "un globo astronómico, un gran telescopio y un teodolito..."22 que Francia utilizaba para indagar en los misterios de la naturaleza, ya que no en los de Belcebú. Además la biblioteca tenía unos trescientos volúmenes: "Había muchos libros sesudos de derecho, pocos de ciencias experimentales; algunos en francés y en latín sobre literatura general, con los Elementos de Euclides y algunos textos escolares de álgebra"23. Entendía el dueño de casa el francés y "hacía alguna ostentación de su familiaridad con Voltaire, Rousseau y Volney; y asentía completamente a la teoría del último. Pero, más que todo, se enorgullecía de ser reputado algebrista y astrónomo"24. Y agrega Robertson: "En el Paraguay, con el conocimiento del francés, los Elementos de Euclides, las ecuaciones, la manera de servirse del teodolito, o con libros prohibidos por el Vaticano, él era, en punto a saber, completa excepción a la regla general"25. Más tarde, cuando el inglés debe viajar a Buenos Aires, Francia le encargará "un telescopio, una bomba de aire y una máquina eléctrica"26, elementos que traducen las aficiones de un "tirano" de quien Alberdi dijo: "Sus ideas eran las del Dr. Moreno"27.
El Dr. Molas pinta en los siguientes términos los tiempos supuestamente idílicos previos a la dictadura:
"En los pueblos de indios, hacían hilar los comerciantes y otros muchos particulares, considerables arrobas de algodón, y lo reducían a lienzo. Pero la insaciable codicia y monopolio del Dictador, privó hasta de ese recurso a los habitantes de la República, y durante su despótico gobierno, muchos de los comerciantes que antes manejaban gruesos principales [sic], se vieron reducidos a la mendicidad y otros a hilar, para comer y vestir, porque no tenían en qué ocuparse"28.
Deplora el Dr. Molas el ocio a que son obligados los individuos a que alude, o el que se vean constreñidos a trabajar en menesteres que reputa bajos, solo reservados a los indios; además, confunde a toda la nación paraguaya con esos pocos señores. Pero en lo que a ocios atañe, el señor Ángel Justiniano Carranza, que anota al pie de página los dichos de Molas, notifica que los comerciantes impedidos de comerciar pronto ocuparon sus largas horas libres, o en todo caso supieron matizar las tareas mendicantes e hiladoras que deben practicar cuando no les queda más remedio: "No pocos de ellos tuvieron que dedicarse al juego de naipe, a causa de la paralización del comercio y de la industria, y sobrevino una época de tanta ociosidad y aburrimiento que se abusó de él". Aquí "él" es el naipe; y el abuso que "debieron" practicar los bostezantes y aburridísimos hombres de negocios consistió en que "faltando el papel a los ‘barajeros’ para confeccionarlos, ¡echaron mano a las librerías particulares para reducirlas a barajas! Así se inutilizaron inmensas cantidades de libros, muchos de ellos quizá de un mérito subido. La biblioteca de los conventos fue destruida por este proceder"29. De lo que es posible concluir que el Dictador Perpetuo no andaría errado cuando le sacudía el polvo a tal cual comerciante o individuo asotanado, que de estos últimos no demasiados se salvan de haber consentido la reducción a naipes de los libros sin duda más sagrados que profanos de sus conventos. Así resulta comprensible que los mayores denuestos contra don Gaspar partan de los "barajeros": y más tarde, de los hermanos putativos de estos, precisamente los que acabaron por demoler el Paraguay todo entero. Entre tanto, Francia cargará con el sambenito que le colgó Mitre: ¡tirano más sangriento y cruel que todos los de la antigüedad...! Parece algo excesivo, ¿no?
5. LA DICTADURA PERPETUA
Este Francia no gustaba de eufemismos: se hizo nombrar primero Dictador y más tarde, Dictador Perpetuo. El primer título lo obtiene en el Congreso de 1814 al que asisten mil diputados sobre una población de cien mil habitantes, sin contar los indios. De cada veinte familias una envió a su jefe al Congreso de marras, que vino a ser -según lo llama Creydt con gran acierto- reunión de una especie de "tercer estado", porque esos diputados eran propietarios de chacras grandes, ganaderos medianos y pequeños, comerciantes de villas y pueblos, funcionarios locales y curas populares: una alianza de clases que habilitará a la naciente burguesía rural para actuar de una manera revolucionaria en la lucha por la independencia nacional30, sin esterilizarse en luchas pequeñas y en polémicas sin fin sobre instituciones y constituciones. Desde luego, había que confiar el poder a una mano férrea que además -pero no en segundo término- interpretara adecuadamente los intereses de la burguesía rural y otras clases populares. Esa mano existía y tenía dueño: Gaspar Rodríguez de Francia. Pronto el hombre supo notificar a sus paisanos de lo que era capaz, mostrándose "implacable en aplastar a sus enemigos, que eran también los explotadores de los campesinos guaraníes, y con una comprensión verdaderamente revolucionaria aprehendió la importancia de la confiscación de bienes para derribar la dominación de una clase". El historiador norteamericano que escribió estas palabras agrega: "Se dio cuenta de que la transferencia de la propiedad era más eficaz que la muerte"31.
Sin dictadura capaz de ejercer la violencia revolucionaria no hubiera sido nada fácil derrotar a la contrarrevolución de adentro y de afuera, esta última la más peligrosa. La tarea no es juego de niños, pero Francia la realiza con puntillosa prolijidad32.
6. ¿FRANCIA AÍSLA AL PARAGUAY?
Es lo que suele afirmarse, pero veamos los hechos. A partir del primer congreso revolucionario realizado en junio de 1811 quedan definidos como principalísimos objetivos nacionales: libre comercio, libre navegación de los ríos hasta el mar y supresión del estanco de tabaco. Sobre estas bases negocia Francia con Buenos Aires el tratado del año XI que la ciudad porteña no cumple: la navegación paraguaya es hostilizada, y el tabaco gravado con un impuesto que contraria lo pactado. Buenos Aires propónese someter al Paraguay mediante la extorsión económica y encontrará en los caudillos del litoral inesperados aliados que se suman al bloqueo33. El 8 de enero de 1817 el gobierno de Buenos Aires prohíbe la introducción de tabaco paraguayo y la provincia de Santa Fe resuelve embargar todos los productos de esa procedencia. El mismo Artigas participa -por razones tal vez más disculpables- de la hostilización económica al régimen de don Gaspar. En 1815 informa a su Comisionado General en Misiones don Andrés Guacararí (Andresito) de "la contribución que se ha puesto a los ganados que deban salir de la provincia de Corrientes (...) con el objeto de que no tengan la franquicia que han gozado hasta hoy los paraguayos de pasarlos a su territorio" (Artigas a Andresito, Paraná, 13-3-1815)34.
En 1814 Francia intenta crear vínculos de comercio con Inglaterra: encargará al mayor de los hermanos Robertson hacer las pertinentes gestiones en Londres, munido de muestras de la producción vernácula; le pedirá que vaya y las exhiba ante el mismo parlamento británico. Francia quiere un tratado de navegación y comercio.
En 1823 repite el Dictador la intentona ante sir Woodbine Parish, ministro inglés en Buenos Aires. Sus tentativas fracasan una y otra vez. Buenos Aires lo somete a bloqueo y debe recluirse en su Paraguay selvático y primitivo. No tiene otra salida, a menos de hipotecar la soberanía de su patria. Francia no lo hará. Labrará la independencia política del Paraguay sobre una base segura y firme: la independencia económica. Y además, falto de rentas abundantes que un escaso comercio exterior es incapaz de proporcionarle, buscará dinero donde lo hubiere. Se lo extraerá a la Iglesia y a los ricachos; pero en lo fundamental construirá un régimen económico según las circunstancias lo piden. Siempre con mano férrea.
El encierro del Paraguay por obra de Buenos Aires -anota Alberdi-, corresponde a la misma política que mantuvo al resto de las provincias argentinas en similar encierro: el deseo de monopolizar el comercio exterior en el puerto de la ex capital virreinal35. En esas circunstancias solo una mano férrea puede defender al país de los apetitos desmesurados de Buenos Aires. Francia debe forzosamente apoyarse en las clases que no tienen compromiso alguno con la clase mercantil bonaerense: los artesanos, la clase media rural, el pueblo campesino. Y por la fuerza de los hechos golpeará duramente a quienes de alguna manera pudieran actuar como entregadores de la soberanía: los mercaderes locales. Estos señores hallábanse a merced de sus corresponsales más ricos de Buenos Aires: por carecer de reservas de capital negociaban con dinero prestado en la ciudad porteña, a razón del 8% sobre la ganancia de cada transacción comercial 36.
Gaspar Rodríguez de Francia encierra al Paraguay porque es la única manera de crearle una sólida defensa. Los mercaderes porteños se vengarán mandando a escribir su propia e interesada versión de la historia paraguaya. Esto será antes de demolerlo a cañonazos y de acabar con gran parte del pueblo paraguayo.
7. EL DICTADOR Y LA IGLESIA
El encarnizado Dr. Molas relata: "Suprimió las instituciones religiosas, bien que sus individuos vivían ya una vida muy relajada; erigió en cuarteles sus conventos, y aplicó sus temporalidades al Estado así como los fondos del Colegio Seminario, único establecimiento literario en que, bien o mal, algo se aprendía; privando en consecuencia los estudios que se daban en él..."37. Privando, dice Molas y aclara el señor Carranza, de latinidad, elementos de retórica, filosofía, teología dogmática, moral y escolástica a los pobrecillos escolares que allí maceraban sus cerebros38.
El 2 de julio de 1815 Francia nacionaliza la Iglesia paraguaya eliminando toda dependencia de autoridad foránea39. El mismo año decreta la expulsión del obispo Nicolás Videla del Pino y por un auto fechado el 8 de junio de 1820 exige "acreditar y hacer constar previamente un verdadero patriotismo, mediante una adhesión decidida a la justa, santa y sagrada causa de la soberanía de la República", para todos aquellos que aspiran a ingresar en cofradías, hermandades u otras congregaciones40. El 20 de septiembre de 1824 suprime las comunidades religiosas, secuestra sus bienes y los transfiere al Estadd41. Impedirá la erección de nuevos templos, promulgará la libertad de creencias, suprimirá el tribunal de la Inquisición y manda esculpir el escudo nacional sobre el frontispicio de los edificios religiosos. Francia hace de la Iglesia un engranaje de su política de revolución y soberanía nacional. Más no debe suponerse que actúa como un desatado come frailes, aunque en su fuero íntimo linda con el ateísmo y la clerecía le produce notoria aversión. Don Gaspar hace que el erario costee los gastos del culto: párrocos e iglesias reciben regularmente sus asignaciones. Lo que no reciben desde el 24 de octubre de 1830 es el diezmo eclesiástico42. La Iglesia ya no es un poder económico. Ya no está más en aptitud de succionarle a nadie dineros y trabajo, como antaño los jesuitas, de quienes el Dictador Perpetuo opina que habían sido "unos pillos ladinos", según lo que anota Robertson, agregando:
"Afectando gobernar todos sus establecimientos bajo el principio de la comunidad de bienes y habiendo persuadido a los indios de que ellos participaban igualmente con sus pastores de los beneficios derivados de su trabajo en común, los jesuitas hicieron servir para su propio engrandecimiento la tarea de cien mil esclavos indios. Les enseñaron agricultura y artes mecánicas; hicieron de ellos soldados y marinos; les enseñaron a criar ganados, preparar la yerba y producir azúcar y cigarros. Pero, mientras las iglesias y casas de residencia se construían con acabado esplendor, el arquitecto y el albañil indios habitaban en chozas de barro. (...) Los indios hacían zapatos, pero solamente los padres los usaban; y exportaban el sobrante"43.
8. POLÍTICA ECONÓMICA
Ya sabemos algo de la actitud de Francia frente a la Iglesia. Sepamos ahora que los españoles (o españolistas) fueron multados en su conjunto en 1823: pagaron su desafección al régimen con 134.885 pesos fuertes, que fueron aplicados a las necesidades de la defensa, por ser "un enorme atentado y estremado desafuero, el que esos devotos de la facción europea no auxilien a la Patria" (decretos del 22 de enero de 1823)44. Los que poseen medios holgados vense gravados con contribuciones obligatorias: deben confeccionar uniformes, por ejemplo, pero con tejidos nacionales. Los hacendados, mal que les pese -a Francia no le preocupa- deben contribuir con ganado para alimentar a las tropas.
Una parte muy considerable de las tierras pasa a manos del Estado por vía de la confiscación; enseguida son arrendadas a bajo precio. Se establece el libre acceso a la tierra, incluso para los campesinos más pobres, que por añadidura son dotados gratuitamente de útiles de labranza y ganado. Este último proviene de una institución muy singular: la "estancia de la patria"; se trata de una explotación agrícola-ganadera estatal que allega rentas al erario público, proporciona trabajo a peones y campesinos, y elementos de labranza y ganado a las familias nativas que van siendo incorporadas a la producción agraria en carácter de productores libres. De la "estancia de la patria" sale la carne vacuna que consume el ejército y salen cueros para la exportación. Las rentas que produce se obtienen "trabajando todos en comunidad, cultivando las posesiones municipales como destinadas al bien público, y reduciendo nuestras necesidades, según la ley de nuestro Divino Maestro Jesucristo" (Francia al delegado en Itapúa, 12 de junio 1823)45, dice la cartilla que el gobierno distribuye entre el pueblo para instruirlo sobre su política.
El sector estatal de la economía tiene una segunda rama: el comercio exterior, casi totalmente monopolizado. Evítase así la salida incontrolada de circulante monetario, asegurándose precios justos a la exportación y, sobre todo, los beneficios de esta quedan en manos del Estado, no de comerciantes particulares. Los artículos importados son vendidos al pueblo y a los revendedores por una casa comercial de propiedad estatal. De los que se extraen del país el gobierno controla con mayor celo las maderas y la yerba mate. A partir de 1846 esta última será monopolio absoluto del gobierno: representaba más de la mitad de la exportación. El historiador Horton Box describe este régimen económico como "socialismo de Estado". La apreciación dista de ser correcta pero ejemplifica hasta dónde es insólito el fenómeno económico que constituye la economía paraguaya bajo la Dictadura Perpetua. Puede que sea más verdadero describirlo como intento de capitalizar al Estado nacional conduciendo simultáneamente un proceso económico-político tendiente a crear la burguesía rural. La capitalización del Estado servirá para que este apoye con inversiones adecuadas la transformación del país. Todo aquello que no está en condiciones de realizar el poco menos que inexistente capital privado proponíase hacerlo Francia valiéndose del aparato estatal. Y lo hará, en la medida de las limitadas posibilidades de un país extremadamente atrasado y bloqueado económicamente por sus vecinos. Lo hará, con un patriotismo y una devoción nacional que no hubiese poseído una burguesía vernácula, que a la corta o a la larga habría sido controlada por el comercio de Buenos Aires, que es como decir por los comerciantes ingleses que representaban lo sustancial del gremio comercial porteño. Y todo ello -valga la insistencia- con vecinos molestos y no pocas veces hostiles: un Brasil esclavista y una Argentina que se debate en guerras civiles.
Francia actúa guiado no por teorías sino por aquello que descubre como lo más adecuado para su pueblo; pero debe advertirse que su acción se inscribe en circunstancias objetivas nacionales extremadamente favorables, como lo son la peculiar constitución socioeconómica del Paraguay a que antes hemos aludido; la existencia de una relación de clases que hace posible su acción. De no haber sido así Francia hubiera fracasado, y el encuentro de su pensamiento con una realidad distinta habría devenido una tiranía más.
Don Gaspar es un jefe de pueblos en la más noble acepción de la palabra. En 1826, frente a la devastación ocasionada por la langosta en los sembradíos, aconseja sembrar por segunda vez; sabe que la doble siembra anual es una práctica de los antiguos guaraníes. Ahora está olvidada, es cierto, pero él debe recordársela a su pueblo, del que se siente maestro y consejero. El éxito es total y el país se salva de una crisis alimentaria46. Dispone que se dé tierra, ganado y aperos; elimina el diezmo eclesiástico y rebaja los impuestos pero también aconseja y alecciona: es el hombre más instruido del Paraguay, el más conocedor de las ciencias de su tiempo, el frecuentador de Voltaire...
Por indicación suya los cultivos se diversifican; en pocos años el país cosecha arroz, maíz y legumbres de distintas especies. En 1833 sus desvelos tienen el premio de una cosecha extraordinaria: el Paraguay deja de ser vulnerable a la violencia económica de sus vecinos; se ha recluido en sus selvas, en sí mismo, pero resuelve con éxito las tareas inherentes a la forzada autarquía económica, necesaria para preservar su soberanía.
Francia estimula la producción artesanal y vela porque se exporte algo más que materia prima; prohibirá la extracción de cueros en pelo: tendrán que serlo curtidos. Está sacando partido del monopolio paraguayo del tanino47.
Su celo por reducir la burocracia a veces raya en el absurdo; sobre sus espaldas carga las tareas más inverosímiles, incompatibles en apariencia con la condición de jefe supremo del Estado. Ahorra centavo sobre centavo: el ganado engorda bajo la mirada del amo experto. Donde puede evitar un sueldo lo evita y a sí mismo se lo rebaja. No es un gesto demagógico. Es pobre, vive pobre y al morir no se le descubren bienes. La patria es su interés personal en el más alto grado. A los ricachos de antes no les mezquina prisiones y otras delicias por el estilo. Impide que en su derredor broten nuevos ricos y burócratas insolentes y ensoberbecidos. Maneja los asuntos del gobierno a su voluntad y comete excesos e injusticias. Pero nunca atenta contra las bases del régimen que está construyendo con pleno apoyo popular. Sus violencias no se ejercen contra el pueblo.
Se habrá advertido que este modo de conducir los negocios del Estado deja escaso o ningún lugar para el desarrollo de una burguesía mercantil urbana. Todo estimula el crecer y fortalecerse de la más que incipiente burguesía rural, clase fundamental entre todas las que apoyan el régimen de Francia. Y así, en esa singular sociedad que se va construyendo bajo la guía del Dictador Perpetuo vanse preparando los rasgos que harán del Paraguay, tierra execrada para algunos, pero tierra de un hombre nuevo, el algún día increíble soldado de Solano López. En el fondo todo es muy sencillo: el pueblo adquiere conciencia de que construye una patria para sí mismo. E intuye o acaso sabe que ese austero e implacable Francia tiene estima por la gente humilde. Ya el 2 de agosto de 1813 y por la pluma de don Gaspar la Junta Nacional indica a los Cabildos que los elegidos para el Congreso que habrá de realizarse un año más tarde deben poseer cualidades que "no penden del calzado ni de otros adornos externos, porque ellos no tienen la menor conexión con las circunstancias que constituyen el carácter de un hombre de bien y de un honrado patriota". Y en 1838 instruye el Dictador a su delegado Olimpo sobre "que nunca se entregan ni deben entregarse los desertores, o fugitivos, sean libres o esclavos que pasan de un Estado a otro igualmente Soberano e independiente como es el Paraguay, y así es que jamás se han entregado los desertores y esclavos que han venido huidos de entre los portugueses...". Todo esclavo, por el solo hecho de pisar tierra guaraní, deviene hombre libre. ¡Inquietante para los vecinos esclavistas!
En cuanto a instrucción pública, son elocuentes las palabras que desde Itapúa escribe el sabio francés Gransir a Humboldt, el 10 de septiembre de 1824: "casi todos los habitantes saben leer y escribir"50. Diez años más tarde el gobierno asigna un sueldo mensual de seis pesos fuertes a ciento cuarenta maestros que en la campaña enseñan a cincuenta mil niños. Pero la retribución no se limita a dinero: se les provee de ropas, etc.51. Con lo que vamos viendo que bajo el régimen del Dictador Perpetuo distan mucho de ser las cosas tan oscuras como lo quieren sus detractores.
9. LA FUERZA DEL PARAGUAY
Ya se ve cuál es; también la vieron contemporáneos de Francia. Así, en 1825, Correa da Cámara, enviado del Brasil ante el gobierno asunceño dirá que "sin contradicción" el país guaraní es la primera potencia de América del Sur con exclusión del Brasil52. Y en 1824, "...un respetable número de ingleses que se aventuraron a ir (al Paraguay) no han podido abandonarlo... "53. Francia se siente fuerte; lo suficiente para advertir a quien se quiera ir de boca que arriesga tropezar y caer. Además se propone conservar para el Estado el casi monopolio del comercio exterior. Y conservarlo libre de ingleses, cuya eventual fuerza económica devendría influencia política incompatible con la soberanía nacional. El Paraguay se muestra fenómeno excepcional en todo el panorama mundial. ¿Es que acaso existe otro Estado que haga las veces de burguesía comercial, sustituyendo a esta clase con más un aditamento de celo patriótico de que hubiera carecido la clase mercantil en las condiciones paraguayas?
Don Gaspar gobernó sin Poder Legislativo, en lo que se advierte más que su disposición personal a hacerlo el carácter embrionario de la burguesía rural y en general la falta de burguesía en esa tierra guaraní atrasada y mediterránea. Gobernó sin Congreso porque estaban dadas las condiciones: sus críticos liberales se lo reprochan. Ellos prefieren ignorar las ficciones que contemporáneamente se ejercen en la Argentina y el Brasil, por ejemplo. En la primera con elecciones sin pueblo y con violencia; en el segundo con millones de esclavos; en ambos, Congresos que no son más que huecas formalidades. Francia no es hombre de mantener ficciones, pudo haberlas fabricado mas prefirió no hacer befa de sí mismo y del pueblo. Empero, en su tierra hubo paz en los muchos años en que aquí nos despedazamos, y por cierto que no hubo esclavos, lo que parece imperdonable para algunos. Y el país avanzó y a don Gaspar no le fue perdonado: ni en su tumba lo dejaron reposar tranquilo. Unas manos que quisieron ser vengadoras humillaron sus huesos arrojándolos vaya a saberse en qué oscuro rincón. Pero allí donde estén deben haber frutecido en ricas mieses y frutos generosos. Gaspar Rodríguez de Francia siguió con vida después de muerto; Carlos Antonio López prosiguió su derrotero y Francisco Solano López quiso llevarlo a altas cumbres. Pero el trueno y el rayo se abatieron sobre la tierra guaraní y sobrevino una negra noche de matanza y horror.
10. EL SUCESOR
Es Carlos Antonio López, abogado y latinista de nota. Reforzará el sector estatal de la economía: habrá más "estancias de la patria". Los arbustos de yerba mate son nacionalizados y con ellos los árboles que producen madera para la construcción. En 1854 salen del país 80.000 yardas de madera; el gobierno exporta 50.000 y el resto, particulares, previo permiso oficial. Entre tanto un decreto del mismo año prohíbe adquirir tierras a los extranjeros; otro dispone erigir una fundición en Ibicuy para el tratamiento de carbón de madera y el mineral de hierro de Guiguio, Caapucú y San Miguel. Llegará a tener 117 obreros, un director, un subdirector y un maestro fundidor 54. De ahí saldrán armas para el ejército e implementos agrícolas para los campesinos. En 1842 Carlos Antonio introduce reformas en el régimen agrario de los pueblos de indios; seis años después la tierra comunal es declarada propiedad del Estado. Continúan las facilidades para que las gentes de pocos recursos accedan a la tierra. Una parte de los indios deviene campesinos libres, y otra, proletarios obligados a vender su fuerza de trabajo para subsistir. Las antiguas comunidades indígenas se disuelven55.
En 1855 se funda el arsenal de Asunción; lo dirige el ingeniero inglés Guillermo Whitehead y el personal será: un ingeniero jefe, un ingeniero constructor naval, varios ingenieros subordinados, un contramaestre para cada taller y de 200 a 250 obreros y aprendices56. El capital es del gobierno y dos años después, en su "Mensaje" ante el Congreso, López anuncia: "Se está preparando la construcción de otros vapores para que el Arsenal esté siempre ocupado. Al efecto, se ha mandado comprar en Europa y ya se halla en este puerto, el número de máquinas que por ahora se considera bastante para facilitar la navegación de nuestros ríos con vapores...". El 2 de julio es botado el vapor Iporá, de 226 toneladas, íntegramente construido en los astilleros de Asunción.
La flota fluvial y de ultramar alcanza a once buques de vapor y unos cincuenta veleros". Paraguay avanza. Construye ferrocarriles, telégrafos, fábricas de pólvora, papel, loza, azufre y tintas. En el "Mensaje" al Congreso de 1857, López notifica que en el Chaco se extrae salitre y se explotan caleras; también hay allí obrajes de maderas y de artículos de loza. El presidente contrata técnicos extranjeros para dirigir y organizar las empresas de capital estatal. El ingeniero inglés James Parkinson recibe el encargo de construir el camino de hierro entre Asunción y Paraguarí: 72 kilómetros. La vía a Trinidad es planeada y dirigida por el ingeniero Pablo Thompson; se inaugura en 1861. Un técnico alemán instala el telégrafo, y así podríamos seguir.
11. EL MAL EJEMPLO
En el exterior lo miran con recelo. En 1855 el cónsul Henderson de Su Majestad Británica escribe al secretario del Foreign Office: "La mayor parte de la propiedad rural es propiedad del Estado. Las mejores casas de la ciudad pertenecen al gobierno, y este posee valiosas granjas de cría y agrícolas en todo el país"58. Desconsolador para el cerebro de Mister Henderson, ya que no para el pueblo paraguayo, del que nueve años antes, en 1846, escribe en los siguientes términos en carta a Rosas el cónsul norteamericano Hopkins: "...es la nación más poderosa del nuevo mundo, después de los EE.UU. (...) su pueblo es el más unido (...) el gobierno es el más rico que el de cualquiera de los Estados de este continente".
Todo esto no se compagina con la política que las grandes potencias europeas ejercen con las naciones pequeñas y menos fuertes. Tampoco con la política del Imperio del Brasil y los liberales rioplatenses. Hay varias contradicciones ideológicas, políticas y económicas que se irán agravando con el desarrollo del capitalismo. El 27 de noviembre de 1855 escribe Sarmiento en El Nacional:
"El Brasil reclama del Paraguay, como riberano del río, paso libre para sus buques de comercio, y el Paraguay resiste esa pretensión. ¿Por qué la resiste? El Brasil tiene más arriba posesiones valiosas, que producen yerba, maderas, azúcar, tabaco, que con otras mil a cual más rica, se esterilizan por falta de medios de hacerlas salir a los mercados del Atlántico, no obstante tener un río tan capaz como el Paraguay. El gobierno de este último país tiene como base de sus rentas el monopolio de la yerba, maderas, y tradiciones de hacer el comercio y darle dirección, y la concurrencia de iguales productos del Brasil en los mercados que pagan los artículos monopolizados, hacía imposible el continuar largo tiempo este sistema, que pone la fortuna de un país y los productos del comercio en manos del Gobierno. ¿Será esta la causa que hace tan tenaz conceder pase a las mercaderías de Mato Grosso, hasta entrar en el Paraná y desalojar a los que cortan madera en Apipé? así, pues, los monopolios del Paraguay, defendiéndose, no envolverán en una guerra, que amenaza desquiciarlo todo...?60.
Sarmiento profetiza acertadamente y olvida mencionar los problemas de límites entre Brasil y Paraguay; ignora el papel que juega en el Brasil la burguesía inglesa. Pero da en el blanco cuando alude a los impedimentos en la navegación del Paraguay y los problemas que ello acarrea a todos los que están involucrados en el comercio interior y exterior del Imperio. Problemas, desde luego, algo más que económicos: de su erradicación depende la unidad política del gigantesco país. Inglaterra la necesita y por supuesto sus socios brasileños. Con ella vendrá la unificación del mercado interno. Las mercancías ultramarinas deben poder circular sin impedimentos, al igual que los frutos y riquezas brasileñas que la metrópoli demanda.
12. LINDAS PALABRAS, FEAS MANERAS
En diciembre de 1857 llega a Asunción el diplomático brasileño Paranhos; no sabe de eufemismos y le dice al viejo López: "Estamos resueltos a limpiar de todo obstáculo la navegación de los ríos y a conservar libre el tráfico fluvial con nuestra provincia de Mato Grosso"61. López teme al imperio; pero le exige respeto para la independencia y soberanía del Paraguay. En febrero de 1858 se firma una convención: López deroga todas las restricciones a la navegación y los grandes ríos, hasta sus vertientes originarias, quedan abiertos a todas las banderas. Poco después Brasil inaugura un servicio regular de vapores por el río Uruguay hasta Mato Grosso. Jamás los paraguayos lo molestan.
Detrás de Paranhos viene W. D. Christie, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Su Majestad Británica ante el presidente López. Pronunciará ante Carlos Antonio las siguientes palabras:
"Hace pocos meses que habéis dado un más amplio incremento a la navegación de vuestros ríos, merced a una Convención que ha asegurado a vuestro país la paz y la amistad con el Imperio del Brasil.
Fuera del interés que la Soberana de una gran nación comercial tiene por todo aquello que tienda al desenvolvimiento del comercio, Su Majestad recibirá con sincero placer el anuncio del feliz fin de vuestras últimas discusiones con el Brasil.
La posición de este Imperio, limítrofe de todos los Estados del Plata y sus afluentes, y bañado por los mismos ríos, sus grandes recursos y su riqueza le aseguran una influencia sobre los destinos de sus vecinos.
Las bien conocidas virtudes y la sabiduría de su Emperador son suficiente garantía de que durante su reinado, que felizmente dentro del orden natural de las cosas podrá ser largo, la influencia de su política será justa, saludable y benigna"62.
Extrañas palabras: alaban a un soberano que no es propio; pero desnudan la verdad más íntima de los hechos: Brasil es la mano misma de Inglaterra en esta área del globo. Libre navegación para los barcos del Emperador implica libre circulación para las mercancías británicas. Christie no anda con rodeos. Cuando elogia al Brasil y a su soberano, y expresa el beneplácito por el arreglo de las cuestiones pendientes, tiene el pensamiento puesto en la lejana Albión. Allí arribarán los mayores beneficios. Pero el diálogo cordial dura poco: habrá conflicto. En 1855 el gobierno paraguayo había aplacado los ímpetus del almirante brasileño Pedro Ferreira, que al frente de una escuadra venía con fines intimidatorios. Antes, en 1850, desalojaba a los brasileños del fuerte de Fecho de Morros, ilegalmente construido en tierras paraguayas. En 1859 defiende la dignidad nacional frente a los EE. UU., por más que los yanquis mandan dieciocho barcos de guerra. Ahora enfrentará a Inglaterra con dignidad y valentía. El motivo visible del litigio se llama Santiago Canstatt, complicado en un complot contra el presidente López que se descubre en febrero de 1859. Canstatt es nacido en el Uruguay, pero de padre o abuelo inglés. Irá a prisión y desde allí solicitará la ayuda del cónsul Henderson de S. M. B. Henderson pide por Canstatt y aún pide más: una indemnización "por sus padecimientos personales". Se suscita una polémica y Henderson acabará reclamando una reparación del Paraguay por "falta de respeto al Gobierno de Su Majestad". López replica dándoles los pasaportes, y de las cortesías verbales ya hemos pasado a unas vísperas de violencia. Entre tanto, Francisco Solano viaja a Buenos Aires donde actúa exitosamente de mediador entre Urquiza y la ciudad porteña. Cuando zarpa de retorno en el "Tacuarí", en aguas argentinas barcos de guerra ingleses agreden a cañonazos a la nave paraguaya. El almirante inglés Lushington, no satisfecho con el doble desafuero, anuncia que su escuadra de catorce barcos de guerra y dos mil hombres de desembarco atacará el Paraguay. El 18 de diciembre Solano López denuncia el hecho a los respectivos ministros de Relaciones Exteriores de la Confederación y de Buenos Aires. Al de esta última -Carlos Tejedor- cabe la obligación de protestar severamente por la violación de las aguas territoriales. No lo hace. La ruptura entre Inglaterra y Paraguay prosigue, aunque este último se esfuerza por reanudar las relaciones normales sin menoscabo de su dignidad nacional. El representante diplomático del país guaraní en Londres, don Carlos Calvo, escribe el 20 de julio de 1861 desde París, al ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, don Francisco Sánchez. Luego de relatar su fracaso en entrevistar a lord John Russell, jefe del Foreign Office, informa que con la mediación de Thomas Baring, miembro del Parlamento, ha logrado entrevistarse con lord Wodehouse, subsecretario de Relaciones Exteriores. Textualmente expresa: "He podido convencerme, señor Ministro, y lo digo con pesar, que en relación con el Paraguay, en los consejos de Su Majestad predomina un espíritu de malevolencia que sofoca todo sentimiento de rectitud y de las conveniencias, incluso de las más simples...... Calvo informa haber comunicado al ministro Russell su voluntad de someter el asunto a la decisión de un tribunal inglés, por consejo del eminente abogado Phillimore; Russell le comunica su exigencia de sumisión pasiva del Paraguay "a su mandato imperativo"63.
El diplomático paraguayo desarma al altivo Russell con buenas razones, que son las de la verdad. En su nota del 20 de julio de 1861 al ministro Sánchez, Calvo apunta: "Es suficiente decir que su señoría (lord Russell), no encontrando en sus procedimientos, aplicación posible del derecho que rige las naciones, se cree fuerte cuando asegura que ‘las Repúblicas de la América del Sur han acordado satisfacciones de este género’, guardando bien sin embargo de nombrar los Estados que, al decir de Su Señoría, han podido degradarse al punto de prestarse a una abdicación tan cobarde de sus derechos de nación soberana e independiente...". Concluye Calvo: "...la afirmación de lord John Russell relativa a los pueblos de la América del Sur es una lección severa, que deben aprovechar todos, so pena de ver pronto a los gobiernos fuertes sancionar la violencia y la iniquidad, conforme a las máximas profesadas por el gobierno de Su Majestad Británica, como un derecho consuetudinario para la América del Sur"64.
Sobre cómo termina el entredicho entre la primera potencia del orbe y el pequeño y débil Paraguay, queda anotado en la carta que el 24 de abril de 1865 le dirige a Mitre desde París el mismo Carlos Calvo:
"...el altivo Lord Russell -escribe-, después de estar decidido a mandar una escuadra a bombardear la Asunción; después que pretendía un millón de duros de indemnización antes de tratar con el Paraguay, no solo le ha reconocido su derecho perfecto, procediendo como procedió, sino que ha dado por el Art. 2 de la convención de abril, la satisfacción más espléndida que se conoce en los anales de la diplomacia británica, sobre el ataque y violación del territorio fluvial argentino por la marina de S. M."65.
Paraguay había triunfado, no tanto por la razón que le asistía sino porque Inglaterra lo había dispuesto todo para arreglar cuentas con el pequeño Estado sin declararle la guerra, ni agredirlo ni mostrarle hostilidad alguna. Ciertos hechos surgidos en el Plata -que más adelante veremos- habían mostrado a lord John Russell que era posible prescindir de enviar la escuadra. Y que Inglaterra quería propinar una lección al Paraguay lo dice bien a las claras el asunto Canstatt, problema artificial, inventado para dar pretextos a una intervención. Esa lección, como es comprensible, versaría sobre las ventajas del libre cambio y la libre introducción de sujetos y mercancías británicas en la tierra guaraní. Pero Inglaterra la daría por medio de terceros, escondiendo la mano.
13. EL OTRO LÓPEZ
A la muerte de Carlos Antonio el poder pasa a manos de su hijo Francisco Solano. Sigue la obra. En 1862 explica en la "Memoria" al Congreso Extraordinario que la vía férrea a Villa Rica es construida con dinero del tesoro nacional; las empresas mercantiles -añade-, "las más de las veces entran en estas especulaciones sobre la base de un agiotaje poco ordenado..."66. López hijo desconfía del capital extranjero no menos que sus predecesores, pero el país avanza y se coloca a la cabeza de las naciones de esta parte del orbe. La materia prima nacional es explotada cada vez más. Con algodón y caraguatá (ananá silvestre) los paraguayos fabrican papel; con el caraguatá igualmente hacen tejidos para camisas y ropa interior. Confeccionan ropas en general y tejen lana para ponchos. Raspando los cueros obtienen un pergamino tan bueno como el europeo. La tinta la hacen de un haba negra, de la que se extrae la sustancia o principio colorante por medio de cenizas. Hacen sal y jabón por medio de sustitutos que proporcionan los arbustos silvestres y las cenizas vegetales. La pólvora se elabora extrayendo el azufre de la pirita de hierro. En Ibicuy forjan cañones.
El Paraguay no es el país barbarizado por la tiranía de que se llenan la lengua sus detractores liberales en el Plata y en el Janeiro. Allí hay paz desde la fracasada expedición de Belgrano y una continuada y coherente política de progreso económico y social. El monopolio del comercio exterior regula la introducción de productos elaborados. Están exentos de todo derecho de introducción las máquinas para la agricultura y la industria y los instrumentos de navegación; tienen un derecho del 25% las sedas y telas de seda, telas de lana, tul, batista, damascos, encajes, relojes, muebles, cristales, vehículos, calzado, monturas, vinagres, cervezas, sidra, tabaco, sal, manteca, etc. Es decir: los artículos suntuarios o aquellos de los que el país puede prescindir porque no admite el lujo de despilfarrar su oro, y aquellos otros que el país produce67.
Tienen privilegios especiales todos los individuos que inventan algo útil o introducen procedimientos agrícolas e industriales novedosos. Los créditos hipotecarios que otorga el Estado cuestan el 6% anual; en el Plata, el 12%. Los créditos comerciales, entre el 18 y el 24% anual68.
En lo que atañe a la exportación, los derechos oscilan entre el 5 y el 20%. La tasa más baja corresponde a los cueros curtidos, materia prima y mano de obra vernáculas. El tabaco paga el 15%, pero los cigarrillos -que han incorporado al tabaco mano de obra- están exentos de todo gravamen69.
Para ejemplificar la composición de los ingresos del gobierno paraguayo, Du Gratty da en la página 151 la siguiente tabla correspondiente a 1857:
Producto de la venta de yerba mate
y productos de los establecimientos
rurales del Estado (estancias de la patria).......................................... francos 8.161.323
Derechos de Aduana, locación de tierras públicas, etc ................. francos 4.280.000
___________
Total en francos 12.441.323
La política inherente al comercio exterior que practica el Paraguay es exactamente opuesta a la que ejerce la Argentina de Mitre. Sin perjuicio de analizar más adelante este aspecto de la economía argentina, digamos por ahora que en 1865 nuestro país importa por unos 30 millones de pesos oro, de los cuales algo más del 10% corresponden a la introducción de bebidas y cerca de un 18% a comestibles finos de origen europeo. Los artículos para la industria naval, ferretería y pinturería montan algo más del 10%. ¡Delicias del libre comercio! Se expresarán en los déficits crónicos del comercio exterior. Ello no sucede en la tierra de los López. Desde 1851 hasta 1860 el comercio exterior da allí un saldo positivo de 3.850.014 pesos paraguayos o su equivalente, 2.900.000 pesos fuertes, o en otros términos, casi 600.000 libras.
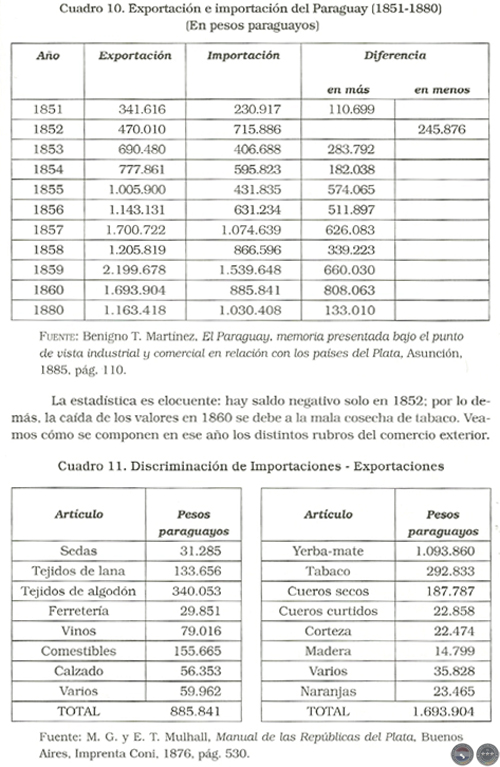
14. MR. THORNTON FRUNCE LA NARIZ
Que todo esto suceda en el Paraguay hace perder la flema a cierta gente. Y por supuesto a Edward Thornton, ministro de S. M. en estas latitudes y compadre dilecto de Mitre y Rufino de Elizalde. El 5 de septiembre de 1864 escribe Thornton a lord John Russell, a cargo de las Relaciones Exteriores de la Gran Bretaña y de quien sabemos algo por el incidente Canstatt:
"Manifesté mi convicción de que el Brasil, al menos por ahora, no tenía intención de procurar absorber o atacar la independencia de la República Oriental y que yo consideraba que toda nación tiene el derecho inherente de insistir en que le den satisfacción por daños hechos a sus súbditos, aunque fuese a expensas de la guerra o de la ocupación temporal de su territorio perteneciente al agresor"70.
¡Otra vez un diplomático inglés abogando por el Brasil! E intentando justificar lo injustificable: la agresión al Uruguay.
Por lo demás al día siguiente, seis de septiembre, don Edward firma una larga nota confidencial dirigida a su ministro de Relaciones Exteriores. La introducción está destinada a pintar un Paraguay que vive bajo el terror más absoluto; se detiene en casos particulares y enfatiza el presunto despotismo de López y su pertinacia en deprimir todo talento capaz de hacerle sombra. Olvida que el gobierno del incriminado envía a Europa a los mejores jóvenes paraguayos -a cuenta del erario público- para que aprendan lo inherente a la cultura y la ciencia contemporáneas. Se queja de que, a excepción de López, "nadie posee ni siquiera una fortuna moderada"; que los derechos de importación son enormes, lo que perjudica -ni hace falta decirlo- la introducción de mercancía del exterior, y luego hasta finalizar prosigue la oscurísima pintura del estado de cosas, cargada de subestimación por el pueblo y por la capacidad del ejército. López es presentado como un sátiro ante cuyos requerimientos no hay jovencita que arriesgue una negativa". El ministro de los EE. UU. en Asunción describe el estado de ánimo de Thornton en el momento de abandonar la ciudad:
"El Paraguay estaba representado como la Abisinia y López como el rey Teodoro. Un despotismo implantado de este modo era un obstáculo en el camino de la civilización. Insignificante en sí mismo, el Paraguay podía impedir el desarrollo y progreso de todos sus vecinos. Su existencia era nociva y su extinción como nacionalidad o la caída de la familia reinante debía ser provechosa para su propio pueblo como también para todo el mundo"72.
El testimonio del ministro Washburn -rigurosamente exacto, puesto que los hechos posteriores lo confirmarán- permite algunas reflexiones: a) Un obstáculo a la civilización en general es obvio que debe ser barrido; b) Nadie mejor que sus vecinos -en apariencia los más amenazados y perjudicados- para destrozar el camino; c) La extinción del Paraguay como nacionalidad -es afirmación rotunda de Thornton según el testimonio de Washburn- debe ser ejecutada, ya que pareciera que no solo el Paraguay de López es "nocivo" sino el Paraguay a secas. Luego, ¿cómo dejar de colaborar en tan civilizada tarea? ¿Cómo permanecer al margen Inglaterra, siendo "que la Soberana -la reina Victoria- de una gran nación comercial tiene (interés) por todo aquello que tienda al desenvolvimiento del comercio"?73.
Contrariando respetables opiniones, de aquí parece surgir que Mr. Thornton no va al Paraguay en "mitrista"; más bien cabe pensar que sucede lo opuesto: serán los mitristas quienes vayan al Paraguay como "inglesistas". Los adeptos de don Bartolo sabrían interpretar adecuadamente el fruncimiento de narices de Mr. Edward: ¡López no tiene consideración por los derechos de los extranjeros! Por supuesto, se trata del derecho a introducir libremente mercancías, a transitar y luego extraer materias primas, alimentos y oro. Y en viendo la nariz de Mr. Edward todo fue seguir la dirección de su enojo. ¿Quién ignora que Inglaterra es harto sensible a todo lo que hace a sus intereses comerciales? Lo es de antiguo. No está lejano el día (un 12 de marzo de 1842) en que el ministro Aberdeen ordenaba al señor Mandeville comunicar al gobierno argentino que de no obtener "una justa consideración por los intereses comerciales de los súbditos de S. M. en el Río de la Plata, impondrá al Gobierno de S. M. el deber de recurrir al empleo de otras medidas con el fin de apartar obstáculos que al presente interrumpen la navegación pacifica de esas aguas"74. Dos años antes, el 31 de octubre de 1840, el ministro Palmerston habíase dirigido al dictador Francia del Paraguay (ya muerto para esa fecha) interesándose por el comerciante inglés Richard Bannister Hughes. Este último dejará escrito en sus memorias: "La apertura de los puertos del Paraguay al comercio exterior es una nueva era en la historia de Sud América, un hecho de trascendental importancia para el mundo entero75. En 1845 los comerciantes de Liverpool hacen dos presentaciones ante la Cámara de los Lores señalando las posibilidades "fantásticas que se les abrirían si se les franquearan los ríos argentinos hasta el Paraguay76. Ahora el entusiasta ya no es un individuo sino una corporación entera de comerciantes. Y si para la década del 40 andan los ingleses tan apurados por colarse en el Plata y remontarlo y penetrar en el Paraguay, en la del 60 están echando chispas: deben vender productos de su industria y procurarse cada vez más materias primas y alimentos. Y en Paraguay hay algodón... ¡Si lo sabrá Mister Edward Thornton!
En su "Mensaje" de 1849 había dicho el viejo López: "El algodón es otra producción que debe formar un artículo importante de exportación. El algodón paraguayo tiene las tres condiciones que los fabricantes exigen del algodón: largo, fino y fuerte"77. Trece años más tarde escribe Du Gratty: "El algodonero crece admirablemente en el Paraguay y, puede decirse, espontáneamente. Devendrá, si se lo planta masivamente, objeto de un importante comercio, ya que da, en gran cantidad, algodón de la mejor calidad bajo todos los aspectos, pero actualmente su cultivo se limita a unas pocas plantas que cada familia planta para sus necesidades"78.
Palabras propicias para acrecentar el interés por el Paraguay en momentos en que ha dejado de afluir la codiciada materia prima de los EE. UU. Por añadidura agrega Du Gratty -su obra fue publicada en Londres- que el gobierno paraguayo ha tomado medidas para alentar el cultivo de la fibra textil, comprendiendo lo favorable del momento: la guerra civil en Norteamérica. Finalmente -y esto no son dichos de Du Gratty sino hechos- López le envía al rey de Prusia 6000 libras de yerba mate: quiere imponer su uso en el ejército prusiano. Al cónsul paraguayo en París, Ludovico Tenré, le despacha 1500 libras de algodón. Ocurre en 1863 y se trata de una muestra. Pero el mismo año envía a John Alfred Blyth, de Gran Bretaña, 13 fardos de algodón y otros 14 van a Amberes consignados a Alfredo Du Gratty. Por vez primera el algodón paraguayo llega a Londres, Liverpool y El Havre. Las partidas son pequeñas pero señalan un camino, una ruta propia donde están excluidos los comerciantes particulares, al menos del lado paraguayo. No le será perdonado a Solano López.
El joven presidente trata de mejorar los métodos para la explotación de la fibra. De Nueva York se hace mandar máquinas: con ellas simientes de alta calidad. El 3 de febrero de 1864 son embarcadas en el "Candace" una prensa y dos desmotadoras. El mismo año llegan de Londres dos máquinas enviadas por la "Cotton Suply Association" de Manchester. En el ínterin el cónsul en Francia, bien impresionado por las muestras de la fibra, propone se la truequen por tejidos franceses. Además pide muestras de maderas y tabacos. A mediados de 1864 el algodón paraguayo se cotiza en El Havre.
Francisco Solano contrata en Europa técnicos y científicos; a los mejores estudiantes de su patria los beca y los manda al viejo mundo. Trae a Charles TWite de la "Royal school of mines of Great Britain": le encarga levantar un mapa mineralógico de la república79. Mister Thornton frunce la nariz y olvida relatar todo esto. También olvida que en orden a instrucción pública el país no va a la zaga de sus vecinos. En el "Mensaje" de 1857 Carlos Antonio informa que funcionan 408 escuelas con 16.755 alumnos. Cinco años más tarde hay 435 escuelas con 25.000 alumnos. Entre tanto aquí, bajo el gobierno de Mitre, el ministro del ramo informa que 25.000 niños reciben instrucción escolar. Los jefes y oficiales de la Triple Alianza comprueban que el soldado guaraní sabe leer y escribir80. Una vez más: ¡Insólito Paraguay! Menos bárbaro de lo que quieren sus enemigos. Las siguientes palabras escritas en 1864 a Solano López lo certifican:
"V. E. se halla bajo muchos aspectos en condiciones más favorables que las nuestras, a la cabeza de un pueblo tranquilo y laborioso que se va engrandeciendo por la paz, y llamando en este sentido la atención del mundo; con medios poderosos de gobierno, que saca de esa misma situación pacífica; respetado y estimado por todos los vecinos que cultivan con él relaciones proficuas de comercio; su política está trazada de antemano y su tarea es tal vez más fácil que la nuestra en estas regiones tempestuosas, pues como lo ha dicho muy bien un periódico inglés de esta ciudad, V. E. es el Leopoldo de estas regiones, cuyos vapores suben y bajan los ríos superiores enarbolando la bandera pacífica del comercio y cuya posición será tanto más alta y respetable cuando se normalice ese modo de ser en estos países... "81.
¿Qué más agregar a este panegírico, a esta loa a la paz y a la prosperidad del vecino, sino el nombre del autor? Se llama Bartolomé Mitre...
La guerra contra el Paraguay, aunque inscripta en una causa determinante, reconoce razones múltiples que para los aliados pueden ser fundamentales, sin perjuicio de estar condicionadas a la mayor y decisiva: la del amo ultramarino. Conviene ahora examinar a los tres conjurados en la Triple Alianza. Comenzaremos por el Brasil. Es un vecino siempre agresivo, ambicioso de tierra y casa ajena, y ejecutor del hecho que llevó al Paraguay a la guerra: la invasión al Uruguay, la codiciada antigua provincia Cisplatina del Imperio que siempre añoraron los jefes de la monarquía esclavista.
NOTAS
1. J. P. y N. Robertson, La Argentina en los primeros años de la Revolución, Buenos Aires, Biblioteca de la Nación, 1916, pág. 113.
2. Efraím Cardozo, "Asunción del Paraguay", en Historia de la Nación Argentina de la Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, Ateneo, 1956, vol. III, pág. 166.
3. John Lynch, Administración colonial española, Buenos Aires, Eudeba, 1962, pág. 166.
4. Oscar Creydt, Formación histórica de la Nación Paraguaya, sin pie de imprenta ni mención editorial, 1963, págs. 13-14.
5. Ibíd., págs. 9 y 10.
6. John Lynch, op. cit., págs. 166 a 168.
7. Oscar Creydt, op. cit., pág. 15.
8. Ibíd., pág. 17. Contrariamente a lo expresado, la base productiva para una oligarquía existe. Está fundamentada en la producción para la exportación, que si escasa en relación con otras áreas del imperio hispano, lo es de yerba mate y tabaco, de maderas y algunos productos de la ganadería. Hay estancias de ganado que alcanzan una superficie de 2 a 3 leguas y albergan hasta 5000 y 6000 animales; pero prevalecen las que poseen no más de 1000 vacunos. Los hermanos Robertson estiman en 500 las familias que se benefician con la economía de exportación; el historiador Julio César Chávez es más sobrio: las estima en 100. (Cf. Richard Alan White, "La política económica del Paraguay popular [1810-1840]", separata de la revista Estudios Paraguayos de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, vol. III, n° 2, pág. 99; y Raúl de Andrada e Silva, Ensaio sobre a ditadura do Paraguay:1814-1840, Coleçao Museu Paulista, San Pablo, 1978, pág. 59).
9. Oscar Creydt, op. cit., pág. 18.
10. Un factor relevante que obstaculizó el desenvolvimiento de la actividad productiva y el comercio exterior reside en las pesadas gabelas que la corona impuso a partir del siglo XVII a la yerba, el tabaco y el azúcar. Las reformas borbónicas tan decisivas para Buenos Aires en el siglo XVIII (sobre todo en las décadas finales) no modificaron la situación paraguaya. Primó la economía de subsistencia y no creció la estructura productiva para la exportación (Cf. Andrada e Silva, op. cit., págs. 29-30, 42).
11. Hipólito Sánchez Quell, Estructura y función del Paraguay colonial, Buenos Aires, Editorial Kraft, 1964, págs. 105 a 109.
12. White señala que por medio de las expropiaciones José Gaspar Rodríguez de Francia realizó una verdadera reforma agraria. Los enemigos del autócrata asunceño vieron fracasados sus planes de derribarlo; muchos perdieron la cabeza, otros fueron a las prisiones y todos fueron privados de sus tierras. En 1840, cuando muere Francia, más de la mitad del Paraguay de la región central es propiedad del Estado (R. A. White, op. cit., pág. 90). Para Andrada e Silva no hubo plan alguno de reforma agraria, si por ella entendemos una redistribución metódica de la propiedad territorial. Pero acepta que Francia redistribuyó la tierra en usufructo, ya que no en propiedad (R. A. White. op. cit., págs. 199 y 200).
13. Oscar Creydt, op. cit., pág. 21.
14. Ibíd., pág. 27.
15. Manfred Kossok, El virreinato del Río de la Plata, Su estructura económico-social., Buenos Aires, Editorial Futuro, 1959, págs. 61-62.
16. Efraím Cardozo, El Imperio del Brasil y el Rio de la Plata, Buenos Aires, Librería del Plata, 1961, pág. 14.
17. Ibíd., pág. 15.
18. Ibíd., págs. 16-17.
19. Julio César Chávez, "Unitarios y federales en el Paraguay", Buenos Aires, Revista de Historia, n° 2, 1952, pág. 106.
20. Mariano A. Molas, "Descripción histórica de la antigua provincia del Paraguay", en La Revista de Buenos Aires, Buenos Aires, marzo de 1866, t. IX, pág. 305.
21. J. P. y N. Robertson, op. cit., pág. 121.
22. Ibíd.
23. Ibíd., pág. 122.
24. Ibíd., pág. 123.
25. Ibíd., pág. 124.
26. Ibíd., pág. 140.
27. Juan Bautista Alberdi, El Brasil ante la democracia de América, Buenos Aires, Ediciones ELE, 1946, pág. 245.
28. Mariano A. Molas, "Descripción histórica de la antigua provincia del Paraguay", en La Revista de Buenos Aires, Buenos Aires, marzo de 1866, t. X, págs. 189-90. El sector principalísimo de la oligarquía estaba constituido por españoles. Pero una "contribución" forzada de 150.000 pesos, suma enorme para la época, desarmó económicamente ese sector y lo redujo a una cuasi pobreza y a una total impotencia. (Cf. R. A. White, cp. cit., pág. 103.)
29. Ibíd.
30. Oscar Creydt, op. cit.. pág. 30.
31. Pelham Horton Box, Los orígenes de la guerra de la Triple Alianza, Buenos Aires, Ediciones Nizza, 1958, pág. 14.
32. No es irrelevante señalar que Francia creó un funcionariado popular, excluyendo a los antiguos burócratas de toda función administrativa y gubernativa. (Cf. R. A. White, op. cit., pág. 89).
33. Oscar Creydt, op. cit., págs. 31-32.
34. Atilio García Mellid, Proceso a los falsificadores de la historia del Paraguay, Buenos Aires, Ediciones Theoría, 1963, t. 1, pág. 217.
35. Juan Bautista Alberdi, "Belgrano y sus historiadores", en Escritos póstumos, Buenos Aires, 1898, t. 1, pág. 118. Con toda pertinencia White señala que la política porteña que siguió a la Asamblea Constituyente reunida en Tucumán en 1816 contribuyó a golpear el corazón de la economía exportadora paraguaya contribuyendo a devastar los cimientos materiales de los grandes productores (Cl. A. R. White, op. cit., pág. 97). A las expropiaciones de Francia sumose, pues, la política de Buenos Aires.
36. John Lynch, op. cit., pág. 154-155.
37. Mariano A. Molas, op. cit., pág. 305.
38. Ibíd.
39. Atilio García Mellid, op. cit., pág. 206.
40. Ibíd., pág. 207.
41. Ibíd., pág. 206.
42. Ibíd., pág. 207.
43. J. P. y N. Robertson, op. cit., págs. 202-203.
44. Atilio García Mellid, op. cit., págs. 208-209.
45. Ibíd.
46. Ibíd., pág. 214.
47. Oscar Creydt, op. cit., pág. 36.
48. Atilio García Mellid, cp. cit., pág. 235.
49. Ibíd., pág.244.
50. Ibíd., pág. 23.
51. Ibíd., pág. 37.
52, Efraím Cardozo, cp. cit., pág. 57.
53. John Murray Forbes, Once años en Buenos Aires (1820-1831), Buenos Aires, Emecé, 1956, pág. 294.
54. Alfred Du Gratty. La República du Paraguay, Londres, 1862, págs. 289 y 295.
55. Oscar Creydt, op. cit., págs. 41-42.
56. Alfred Du Gratty, op. cit., pág. 154.
57. Atilio García Mellid, op. cit., pág. 275.
58. Pelham Horton Box, op. cit., págs. 53-54.
59. Efraím Cardozo, op. cit., pág. 57.
60. Domingo F. Sarmiento, "Política Estado de Buenos Aires. Rumores, guerra en perspectiva", en Obras completas, Buenos Aires, Editorial Luz del día, 1851, t. XXV, pág. 80.
61. Ramón Cárcano, Guerra del Paraguay, Buenos Aires, Editorial Domingo Viau y Cía., 1939.
62. Alfred Du Gratty, op. cit., apéndice 26.
63. Ibíd., apéndice 45 y siguientes.
64. Ibíd., apéndice 51.
65. Bartolomé Mitre. Archivo. Buenos Aires, Biblioteca La Nación, t. XXVII. 1913. pág. 87.
66. Atilio García Mellid, op. cit., pág. 428.
67. Alfred Du Gratty, op. cit., pág. 401.
68. Ibíd., pág. 386.
69. Ibíd., pág. 401.
70. Efraím Cardozo, op. cit., pág. 361.
71. Pelham Horton Box, op. cit., pág. 293 y ss.
72. Efraím Cardozo, op. cit., pág. 362.
73. Alfred Du Gratty, op. cit., apéndice 26.
74. Atilio García Mellid, op, cit., pág. 398.
75. Ibíd., pág. 397.
76. Ibíd., págs. 394-395.
77. Woodbine Parish, Buenos Aires y las provincias del Río de la Plata, Buenos Aires, Hachette, 1958, pág. 354.
78. Alfred Du Gratty, op. cit., pág. 369.
79. Atilio García Mellid, op. cit., págs. 231-232.
80. Ibíd., pág. 272.
81. Carlos Pereyra, Francisco Solano López y la guerra del Paraguay, Buenos Aires, sin mención de editor, 1953, pág. 219.
V. ¡LOS CIVILIZADORES!
1. PRIMERO NEUTRALIZAR
A fines de 1857 en Buenos Aires no parecen encontrar eco favorable los planes bélicos del Brasil con respecto al Paraguay. La opinión de Mitre -manifestada en su periódico Los Debates- se expresará de la siguiente manera: "A Buenos Aires lo que le interesa es la paz entre el Paraguay y el Brasil. La guerra es contra sus intereses. Los amigos del Brasil en Buenos Aires, al concitarlo a la guerra contra el Paraguay, traicionan los intereses de Buenos Aires, cuyo comercio se resentiría con tal rompimiento sin que las ventajas futuras compensen los quebrantos presentes" (10 de diciembre).
Mitre explica claramente que Buenos Aires no favorece la guerra contra el Paraguay; da algunas razones pero omite la principal: la eventual alianza de Urquiza y el Brasil, capaz de reeditar otro Caseros. Allí estarían en contra de Buenos Aires las tropas de un Paraguay postrado a los pies de Urquiza y el Emperador. Mitre comprende que este peligro debe ser conjurado. En la edición de Los Debates del día siguiente vuelve a insistir: "El Brasil no puede sin cubrirse de oprobio llevar la guerra al Paraguay en defensa del principio de la libre navegación de los ríos que no forma parte de su derecho público internacional y que, por el contrario, es rechazado por él, habiendo sostenido la doctrina contraria en la navegación del Amazonas". El argumento de Mitre es irrebatible: en tanto el Brasil se rehúse a liberar la navegación del Amazonas arguyendo su calidad de río interior, mal puede solicitarla para los ríos que desembocan en el Plata, todos ellos ríos interiores.
Entre tanto cunde en Buenos Aires la versión de que Paranhos -que está visitando a Urquiza en Paraná y que ha pasado previamente por Buenos Aires- acaba de arrancar al presidente de la Confederación una alianza contra el país guaraní. En Los Debates del 12 de diciembre Mitre estalla indignado: "Si tal hecho tuviera lugar sería un hecho inaudito en la América del Sur, y el más inmoral que recuerde la historia moderna". Don Bartolomé no se anda con eufemismos; es absolutamente lúcido; sabe que de ahí puede arrancar el dominio total y absoluto de Urquiza sobre la más rica y díscola de las provincias argentinas. Hecho sin duda terriblemente inmoral: significaría la muerte de las pretensiones hegemónicas de los terratenientes, ganaderos y comerciantes de ultramarinos que constituyen el poder gobernante en la ciudad porteña.
Sigue Mitre: "Nada tiene que reclamar la Confederación en cuanto a la libre navegación del río Paraguay. Por lo que respecta a la cuestión de fronteras, no está en el interés de las Repúblicas del Plata auxiliar al Brasil en su política invasora del territorio ajeno, traicionando la causa de la República del Paraguay, nuestro antemural contra las pretensiones exageradas del Brasil". Todo esto es rigurosamente cierto: no tiene por qué abogar la Confederación por los derechos del Brasil a la navegación de un río que no le pertenece; menos aún aliarse con el Imperio para proseguir y coronar con éxito la antigua política de expansión territorial a costa de la tierra de Francia y López. Por lo demás no ignora Mitre que el Brasil esclavista tiene sus ojos puestos en la desmembración de la Argentina, a la que se propone anular como eventual poder capaz de equilibrar en el Plata su propio poderío. Y es verdad, finalmente, que un Paraguay fuerte constituye una valla a las pretensiones de los súbditos de don Pedro. Todo esto no lo ignora Bartolomé Mitre a fines de 1857.
Cuatro años más tarde va a librarse el encuentro decisivo entre la Confederación y Buenos Aires; será en Pavón el 17 de septiembre de 1861 y terminará con la victoria que Urquiza le entrega a Mitre en bandeja de plata.
Antes de Pavón, don Bartolomé, en su carácter de gobernador de Buenos Aires, desarrolla una intensa actividad diplomática destinada a ganar amigos y a neutralizar aquellas fuerzas que, de volcarse a favor de Urquiza, hubieran determinado que este abrumara militarmente a Buenos Aires. Y así como cuatro años atrás temíase la alianza Urquiza-Brasil contra el Paraguay y ulteriormente contra Buenos Aires, ahora témese el vuelco del Paraguay a favor de Urquiza. Mitre manda a Asunción al veterano político rosista Dr. Lorenzo Torres: deberá explicar al presidente Carlos Antonio López "que esta cordialidad con el gobierno de Buenos Aires es la que conviene al Paraguay". ¿Conviene acaso por vagas razones de solidaridad, de moral política, de no intervención en los asuntos internos de la Argentina? Nada de eso: Mitre cuando lo necesita habla claro y esgrime el látigo no con elegancia de domador. Conviene "...por cuanto estando próxima a terminar la tregua con el Brasil [del Paraguay con el Brasil, L. P.], este ha de buscar un gobierno aliado en el Río de la Plata, para llevar adelante su cuestión y que no pudiendo ser ese ni el Estado Oriental ni la Confederación, es natural que el Brasil busque a Buenos Aires...". Lo que es rigurosamente cierto y el viejo Carlos Antonio lo sabe. Y si esto no fuera del todo claro, Mitre hace restallar el látigo y agrega: "...sobre lo cual [la búsqueda de Buenos Aires como aliado, L. P.] puede decirse que hay ya algunas indicaciones más o menos directas de parte del Brasil".
Lorenzo Torres no va a Asunción meramente a amenazar, o si se quiere a advertir; va a negociar la abstención del gobierno asunceño y por lo tanto debe ofrecer algo. Agrega Mitre:
"...Buenos Aires nunca se prestará a una política semejante [la de secundar los designios del Imperio, L. P.] sobre todo antes de conocer la actitud del gobierno del Paraguay en su cuestión actual con la Confederación, y que de seguro observe que, en todo tiempo no procederá contra él, en lo que respecta a su cuestión futura con el Brasil, si no guardando la misma conducta que al presente observe el Paraguay respecto de nosotros, es decir, imparcialidad, cordialidad y aun simpatías eficaces... "1.
En una palabra: si te portas bien nos portaremos bien. Esto rezan las instrucciones que Mitre entrega a Torres y de ese texto en extremo sugerente -amén de la prosa de don Bartolomé en Los Debates- surge una evidencia: Paraguay aparece como la fuerza que puede decidir en una porfía interna argentina. Tenerlo de enemigo o de aliado puede ser decisivo. Mitre lo sabe. Y ahí está la fundamental razón política para que después de Pavón la victoriosa oligarquía portuaria tuviera metido entre ceja y ceja al país guaraní; o mejor dicho: lo tuviera atravesado en la garganta como un hueso maligno. Y he hablado de razón política; debe decirse que no es la única: las hay económicas e ideológicas, a las que habrá que sumar razones no esenciales que hacen a las ambiciones de mando y de poder de determinados dirigentes políticos. Ya hablaremos de todo ello.
2. LA CRUZADA PARA "LIBERTAR" AL PARAGUAY
El 24 de mayo de 1860 escribe Sarmiento en El Nacional:
"Tenemos fe que ha de llegar el momento en que los países vecinos a la desgraciada población del Paraguay han de intervenir para mejorar las condiciones del gobierno tan anómalo como el de don Carlos Antonio López. ¡Intervenir! ¿Quién le ha dado ese derecho? (...) Si la solución del gran problema argentino tiene un feliz desenlace, entonces intereses comunes entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Brasil han de aproximarlos y reunirlos para hacer triunfar, en el interior de nuestros ríos, principios y libertades que nos garanticen contra gobiernos como el del Paraguay".
El autor condiciona la "liberación" del país guaraní al "feliz desenlace" de la puja entre Buenos Aires y la Confederación: la victoria de Buenos Aires. Ciertamente esto no condice con las instrucciones impartidas por Mitre a Lorenzo Torres, pero tiene un mérito: refleja el pensamiento de los jefes políticos de la ciudad portuaria; el más íntimo y auténtico. Sigue el artículo:
"Con tal objeto la única alianza que tendrá objetos y fines de gran trascendencia para estos países es la que tienda a mejorar la actualidad del Paraguay. El Brasil, para hacer efectiva la prosperidad de sus ricas poblaciones en el interior de los ríos Paraná y Paraguay y las Provincias Unidas del Río de la Plata, para salvar y poblar nuestros feraces territorios de la banda derecha del río Paraguay, desde la confluencia del Bermejo al norte, tendrán que entenderse un día u otro, más tarde o más temprano. Prever en política es preparar el feliz desenvolvimiento de los sucesos que vienen. Para los hombres de Estado del Río de la Plata y del Brasil es que trazamos estas líneas".
Cinco años antes de la guerra contra el Paraguay está escrito el proyecto político para su liquidación; se realizará en los términos que aquí se anuncian, con más los episodios uruguayos a que ya nos hemos referido en el capítulo anterior. Finalmente, no se disimula que el "mejorar la actualidad del Paraguay" es la condición para instaurar una absoluta libertad de navegación de los ríos, como si esa libertad fuera negada por el Paraguay. Pero es que todo no está dicho. En El Nacional del 26 de septiembre de 1862 escribe Sarmiento, cuando acaba de acceder Francisco Solano López a la presidencia del país hermano: "No; si queremos salvar nuestras libertades y nuestro porvenir, tenemos el deber de ayudar a salvar al Paraguay, obligando a sus mandatarios a entrar en la senda de la civilización". Pero ya hemos visto en el capítulo "Insólito Paraguay" que, contrariamente a lo que podría deducirse de estas líneas, lejos está el Paraguay de ser el país bárbaro que pretende Sarmiento.
El 30 de agosto de 1863 se lee, esta vez en La Nación Argentina de Mitre: "En todos los puntos del globo los representantes de la idea liberal tienen la conciencia de la solidaridad de su causa". De ahí que, agreguemos, los liberales argentinos estén auxiliando al "liberal" uruguayo Venancio Flores, juntamente con los "liberales" negreros y saladeristas riograndenses.
El 4 de septiembre de 1864 vuelve La Nación Argentina a insistir en lo mismo: "Si no la alianza, al menos un completo acuerdo debe establecerse entre los Gobiernos que representan en América el principio de la civilización contra las aspiraciones y las sombrías desconfianzas de los verdaderos representantes de la barbarie". Y el 28 de octubre el diario de Mitre precisa su pensamiento:
"Las alianzas del Río de la Plata quedan así definidas: Alianza de la civilización y de las formas regulares de gobierno: la República Argentina, el Brasil y el general Flores, representante del partido liberal en la Banda Oriental, significan indudablemente el orden, la paz, las formas regulares de gobierno, la libertad y las garantías para los nacionales y extranjeros que se ponen bajo su amparo".
Enseguida habla de la "atracción invencible" y la "ley de las Alianzas en el Río de la Plata": "¿Qué han de hacer por su parte los hombres de orden, los pueblos ilustrados, los gobiernos regulares, si no es ponerse de acuerdo, para evitar que las conquistas de la civilización sean destruidas por la barbarie?"
Se está realizando la preparación ideológica de la Triple Alianza: condición supranacional del liberalismo, misión que le compete como exterminador de la "barbarie", predestinación...
El 29 de octubre se describen así los sucesos en la otra banda del río: "La causa de la perturbación es del gobierno de Montevideo. Es la encarnación de los restos del partido bárbaro en el Río de la Plata (...). Sus aliados son los caudillos bárbaros que en la República Argentina han horrorizado con sus crímenes y que en el Paraguay constituyen un despotismo, el más brutal". Con la más total arbitrariedad se distribuyen las bendiciones liberales; la verdad es manejada "a piacere", sus términos invertidos: los caudillos bárbaros son los Souza Netto y los David Canavarro de Río Grande, el mismo Flores; ellos destruirán Paysandú, fusilarán a Leandro Gómez, depredarán el territorio oriental. Pero en la prensa porteña todo se ve distinto. El 24 de diciembre escribe La Nación Argentina: "Hemos explicado que la política de la alianza de 1851 es el punto de partida y la base en que reposa la política liberal del Río de la Plata.
"¿Qué nos falta para alcanzar los propósitos de 1851? Que las Repúblicas Oriental y del Paraguay se den gobiernos liberales, regidos por instituciones libres".
La política de alianza de 1851... La alianza con el Brasil para destruir a Rosas... Gobiernos liberales para el Paraguay y la República Oriental... El énfasis se acentúa; la alianza no podrá tomar a nadie por sorpresa. Todo reside ahora en presentar los hechos de tal manera que la civilización aparezca como forzada por la "barbarie" a pelear. El plan debe cumplirse inexorablemente; el plan trazado en vísperas de Caseros. Y en los momentos precisos en que Paysandú está siendo destruida por la escuadra de Tamandaré y las fuerzas terrestres coaligadas brasileñas y floristas. La Nación Argentina anuncia el 23 de diciembre de ese fatídico año 1864: "Viene ahora el turno al Paraguay". Es la campana anunciadora, el tañido que convoca. Agregará: "El Paraguay, que es la negación de los propósitos de la alianza del 51, se encuentra hoy, precisamente por eso, unido al gobierno de Montevideo". Palabras inequívocas: ¡hay que destruir el país guaraní!
El 10 de marzo de 1865 publica el diario que refleja el pensamiento de Mitre un artículo que lleva el título "El Paraguay"; dice: "No duden nuestros lectores que muy pronto sonarán los primeros cañonazos que anuncien al mundo que va a caer el miserable opresor de un pueblo mártir. Los hombres de todos los pueblos de América deben contribuir por todos los medios a su alcance a la caída del déspota opresor de una República hermana". La Nación Argentina es parte de la conjura y solo falta que anuncie la fecha precisa; no lo hará, desde luego, por razones obvias; pero va marcando el paso exacto de los movimientos oficiales. El 24 de marzo escribe: "Hoy se vuelven las miradas de todos los pueblos del Plata hacia aquella República esclavizada tantos años por el bárbaro poder de los López. Los acontecimientos que van a desarrollarse van a marcar una época en la historia de este continente". Todo está dicho sin pudor: habrá una tremenda hecatombre, una Sodoma y Gomorra americanas. Y el 3 de febrero: "La República Argentina está en el imprescindible deber de formar alianza con el Brasil a fin de derrocar esa abominable dictadura de López y abrir al comercio del mundo esa espléndida y magnífica región que posee a la vez los más variados y preciosos productos de los trópicos y ríos navegables para explotarlos". ¿Consideraciones mercantiles? ¿La gula del mercader? Parecen una nota nueva en la prédica liberal. Más finalmente se han puesto las cartas sobre la mesa. Los ojos del mercader brillan de codicia: "espléndida", "magnífica", "preciosos productos". Esto es hablar claro. Llamar las cosas por su nombre. El 5 de abril escribe el diario oficial: "Todos saben que los titulados Gobiernos del Paraguay han producido siempre la exportación de los principales ramos que constituyen la riqueza de aquel infortunado país. Esta bárbara medida...".
¡Acabemos, señores! Ahora sabemos a qué le llaman barbarie: al cuasi monopolio del comercio exterior; al margen casi nulo que el Paraguay otorga para importar y exportar a comerciantes particulares. ¿Y para eso tanta retórica?
3. LA TENTACIÓN NO VENCIDA
Es la tentación de anexarse el Paraguay. El señor Edward Thornton, íntimo del canciller Elizalde y asistente a las reuniones del gabinete nacional en que eran discutidos asuntos trascendentales en los que oficialmente nada tenía que ver la Gran Bretaña, le escribe al conde Russell, secretario del Foreign Office, el 24 de abril de 1865:
"Yo había pensado, a la llegada del doctor Octaviano, ministro brasileño, quien había venido antes de lo que él mismo creía, invitado por el gobierno argentino, que inmediatamente se entablarían las negociaciones para una alianza formal con el Brasil, en lo que respecta al Paraguay; pero al principio hubo una evidente frialdad entre el señor Octaviano y el gobierno argentino. Yo sólo puedo atribuirla a la estipulación, que exigía el primero, que ambas partes declarasen que respetarían la independencia de la República del Paraguay. El general Mitre y el señor Elizalde me han declarado, varias veces, que no querían comprometerse con el Brasil en una estipulación de esa clase, porque ellos no me ocultaron que, cualesquiera que fuesen sus miras en el presente, a este respecto las circunstancias podrían cambiarlas después".
Añade enseguida el diplomático británico: "...y el señor Elizalde, que tiene como 40 años de edad, me ha dicho que ‘esperaba vivir lo bastante para ver a Bolivia, al Paraguay y a la República Argentina unidas en una confederación y formando una poderosa república en Sud América’"2.
El gobierno inglés desaprueba los sueños imperiales de Mitre y Elizalde y se apresurará a publicar esta carta dentro de un tomo de correspondencia diplomática titulada: Correspondence respecting hostilities in the River Plate (London, 1865, Printed by Harrison and Son). De ahí tomamos el texto transcripto, que por otra parte Alberdi ya denunció en su momento3. Obsérvese que la carta de Thornton es de abril del 65 y la obra que la incluye apareció en el curso del mismo año. No es que a Inglaterra le importara la independencia paraguaya; pero sí que fuera independiente de la Argentina y del Brasil...
Joaquín Nabuco, eminente brasileño, confirma las palabras de Thornton: "En su oficio confidencial en que da cuenta de las negociaciones para el tratado de la alianza, dice Octaviano que todo estaba preparado para incorporar el Paraguay a la República Argentina en calidad de provincia...".
El señor Thornton ya había advertido (diciembre de 1863) al señor Lafuente, secretario de Mitre, sobre la necesidad de obrar con cautela en el Uruguay: nada de locuras. Inglaterra no las quiere. Pero que en el pensamiento de Mitre-Elizalde hay diseñado un nuevo virreinato del Río de la Plata, no caben dudas.
El 24 de octubre de 1864 le escribe a Mitre desde París su buen amigo Santiago Arcos; en cuanto gobernador de Buenos Aires -le dice- Ud. "...era la unión de las catorce provincias"; pero Mitre "...presidente de la República Argentina debe ser la reincorporación del Paraguay".
El señor Arcos es un particular que se dirige a un amigo expresándole un deseo; tiene derecho a hacerlo. Pero que el presidente de la República Argentina responda en los siguientes términos es decididamente inquietante para el país y para América:
"He estado esperando para contestar -respondió Mitre- a que sus profecías tuviesen un principio de ejecución, y, como esto ha sucedido, rompo mi silencio para decirle que ya no estoy quieto, que he vuelto a los galopes, las proclamas y la guerra, y que pronto espero escribirle una carta detallada desde la Asunción o, si a Ud. le gusta más, desde las ruinas de Humaitá".
Dejando a un lado la verba fanfarrona -los hechos la habrían de demoler- el señor Mitre acepta que ha comenzado a realizarse la profecía de Arcos: la anexión del Paraguay. Pero se apresura a aclarar: "...vendrá con el tiempo, pues garantimos la independencia del Paraguay por cinco años, siendo esta una de las condiciones de la alianza, que parece haber tomado el olor de sus pronósticos"6. ¡Era cuestión de esperar cinco años! Después la Argentina tendría una provincia más. En ese momento de euforia, de pedantería y de desborde verbal tan infrecuente en don Bartolo, nada le hace presumir que el Paraguay aguantará cinco años el asedio de los tres coaligados. Y que los hechos le obligarán a desmentirse, y a desmentir mucho más que los sueños anexionistas. En carta al político liberal uruguayo Juan Carlos Gómez, fechada el 10 de diciembre de 1869, escribe Mitre:
"Los soldados aliados, y muy particularmente los argentinos, no han ido al Paraguay a derribar una tiranía (...). Han ido (...) a reconquistar sus fronteras de hecho y derecho (...) y lo mismo habríamos ido si, en vez de un gobierno monstruoso y tiránico, como el de López, hubiéramos sido insultados por un gobierno más liberal y civilizado". ¡Sorprendente! Está borrando a codazos lo que escribió largamente en La Nación Argentina y que ya hemos transcripto y comentado más arriba. Y por si fuera poco agrega: "Doble insensatez y doble crimen habría sido emprender una cruzada de redención en favor del Paraguay (...) si una necesidad suprema no hubiera armado nuestro brazo.
Insensatez, porque no se provoca una guerra exterior para cambiar violentamente el orden establecido (...). Crimen, porque no se va a matar a balazos a un pueblo, dando por razón de tal guerra que se va a derribar una tiranía"7.
Sorprendente impavidez para mentir; cinismo increíble. Por todas las razones que Mitre condena en 1869, cuatro años antes fue a la guerra. Sus propias palabras hacen el proceso de su política; y el que las haya escrito y ampliamente divulgado en la prensa de su tiempo está proclamando que no todo salió como lo hubieran querido sus sueños virreinales.
Mas debe decirse que al general le costó desprenderse de sus avideces; posteriormente pensó que si no todo, por lo menos un trozo del bocado podía ser un consuelo. En 1873 aceptó una misión plenipotenciaria a la Asunción; debía lograr que el Paraguay consintiera en desprenderse de la región chaqueña que la Argentina se había reservado en virtud del Tratado de la Triple Alianza. El 15 de julio de dicho año le escribe al ministro Tejedor desde la capital guaraní: imposible obtener nada del Paraguay. Las razones serían explicitadas en 1876, en la cuarta conferencia celebrada para labrar un tratado de paz; entonces diría el ministro paraguayo Machaín: "...el general Mitre había declarado no tener documentos para sostener con ventaja derechos argentinos más allá del Pilcomayo"8.
No obstante, cuando la disputa paraguayo-argentina fue sometida al arbitraje del presidente Hayes de los EE. UU., los pliegos donde se formulaban y fundamentaban las reivindicaciones territoriales argentinas fueron redactados por los señores Mitre, Carranza, Trelles y Saravia. Y el ministro argentino en los EE. UU., doctor Manuel J. García, debió confesar a su gobierno que la documentación presentada por el Paraguay destruía completamente la argumentación argentina, lo que por cierto habría de determinar un arbitraje favorable al Paraguay: la Argentina debió devolver parte de los territorios que estaba ocupando ilegalmente.
El doctor Alejandro Audivert, que comenta estos hechos -dice Herrera, de quien tomamos la información-, no concluye de entender cómo Mitre redactó un memorándum que nos puso en ridículo, cuando el 5 de agosto de 1873 le había escrito al ministro Tejedor que "...jamás, en ningún acto ni documento público, ha aparecido la aspiración [argentina, L. P.] más al norte del Pilcomayo...... Porque la verdad era esta: el límite histórico entre la gobernación del Paraguay y lo que hoy era la República Argentina estaba configurado por el Río Bermejo9.
Por fin, y para señalar que las aspiraciones a la anexión no se circunscribían a un par de individuos sino que eran patrimonio del grupo gobernante, debe citarse una carta que le escribe Mármol al general Tomás Guido desde Río de Janeiro el 29 de junio de 1865: "Una sola pena me acompaña en esta guerra: tengo pena de que no vamos solos a la Asunción, y de que yendo acompañados no hagamos del Paraguay lo que debiéramos hacer con o contra su voluntad, es decir, una provincia argentina..."10.
Y el que lo diga Mármol tiene su interés, ya que posteriormente tendrá con Mitre serias diferencias a propósito de la intervención en el Uruguay y en la misma guerra contra el Paraguay.
4. ¿POR QUÉ...?
¿Por qué el grupo gobernante de Buenos Aires, que después de Pavón ha extendido su dominio sobre todo el país, necesita liquidar a los gobiernos blanco del Uruguay y de Solano López del Paraguay?
A lo largo de las páginas que quedan atrás se van atisbando algunas de las razones; ya es el momento de detenerse en la razón política fundamental.
En mayo del 63 corre un rumor en los círculos políticos de Buenos Aires: se estaría gestando una combinación política con el Brasil; a cambio de la cooperación del Imperio para sostener a Mitre en su enfrentamiento con el interior y sus montoneras, el gobierno nacional ayudaría al Brasil en su cuestión de límites con el Paraguay. Es solo un rumor y como tal debe ser tomado11. Pero en la carta particular que el ministro Elizalde le escribe a Sarmiento, ministro argentino en los EE. UU., el 11 de octubre de 1865, parece confirmarse que el rumor del 63 no estaba totalmente desencaminado:
"Ud. sabe -anota don Rufino- que desde que se organizó el gobierno actual de la República, teníamos en contra un gran partido interno, el Paraguay, y la República Oriental, el Brasil y casi todos los agentes extranjeros. Nuestro acuerdo con el general Urquiza debilitó a nuestros enemigos y pudimos ir, poco a poco, con una política elevada y con los elementos que nos procuramos, irlos venciendo o propiciándolos.
Hicimos amigos de los agentes extranjeros, hicimos un amigo del Brasil, dejando las cosas seguir su rumbo [la agresión al Uruguay, L. P.], el gobierno de Montevideo desapareció para ser reemplazado por uno amigo. La montonera del Chacho fue vencida"12.
Lenguaje "diplomático" aparte ("política elevada", "dejando las cosas seguir su rumbo") el canciller de Mitre declara que a poco de acceder al poder, el gobierno de don Bartolo elaboró una política para solidificar su posición destruyendo o neutralizando a sus enemigos reales, posibles y probables. Debió buscar aliados y los encontró; y según lo pidieron las circunstancias condicionó su táctica al logro del objetivo final: señorear sobre el país entero sin serias oposiciones internas ni vecinos de afuera que pudieran significar una base para que la oposición se lanzara a una aventura.
El diplomático chileno Lastarría confirma esta versión de los hechos. Luego de una entrevista con el canciller Elizalde en la que ambos conversan sobre la propuesta mediación de los países americanos del Pacífico en la guerra del Paraguay, resumirá en los siguientes términos lo conversado, en nota del 3 de agosto de 1866, al ministro chileno de Relaciones Exteriores:
"El señor Ministro me confirmó en la convicción inquebrantable que tengo, de que esta guerra es para los dos gobiernos, argentino y brasileño, una cuestión de amor propio, desde que han visto rechazado y debilitado su colosal poder por el esfuerzo de los paraguayos, y desde que no pueden renunciar a sus fantásticas esperanzas, sin tener que reconocer la superioridad del enemigo, que se imaginaron vencer en tres meses. El Ministro agregó francamente que la guerra era una cuestión de vida o muerte para su Gobierno, porque desde que quedase en pie el del Paraguay, en él hallaría el más poderoso auxiliar el partido político que es adverso al argentino, para derrocarlo, encendiendo una guerra civil, que sería mucho más desastrosa"13.
Lo de amor propio va por la negativa a aceptar toda mediación que paralizara la guerra en su estado actual; hubiera sido algo así como un empate y no la estruendosa victoria que había prometido Mitre a sus partidarios. En cuanto a las "francas" palabras de Elizalde, no hacen sino verificar una vez más cuál fue la razón política fundamental de la participación argentina en la guerra contra el Paraguay. El político brasileño Joaquín Nabuco lo expresa de esta manera: "...la victoria de López sobre el Brasil sería para Buenos Aires, al menos para el orden liberal a la sazón en sus comienzos, un desastre de más serias consecuencias que para el Brasil"14. Esta afirmación es aceptable con este agregado: la sola presencia y desarrollo del régimen de López era incompatible con el llamado liberalismo rioplatense. La agresión del Paraguay a la Argentina liberal se iba a verificar por sola acción de presencia, por su ejemplo y no por su ejército. De ahí el encarnizamiento contra el Paraguay y el empecinamiento en proseguir la guerra y llevarla hasta sus últimas consecuencias. El 27 de julio de 1865 Elizalde le escribe a Mitre: "...he visto en la nota del general Urquiza algo que me revela una tendencia a negociación de paz; esto es preciso combatirlo, si se inicia. Nuestra conveniencia y el Tratado [de la Triple Alianza, L. P.] nos lo impiden". ¡Nuestra conveniencia...!
Dos años más tarde el vicepresidente de la Nación le escribe a Mitre (25 de septiembre de 1867): "Después de escrita mi anterior carta sobre la negociación pacífica iniciada por Mr. Gould, y a medida que más estudiaba el asunto, hallaba más posible un arreglo honorable y digno para los aliados, bajo las bases presentadas, y esta era también la opinión uniforme del ministerio"16. Por supuesto Paz fue desoído ya que Mitre y Elizalde excluían toda posibilidad de negociación que no significara el final del Paraguay de López.
Los terratenientes y saladeristas bonaerenses y sus aliados, los comerciantes de ultramarinos y frutos del país, desarrollaron con el Uruguay y luego con el Paraguay una política de una agresividad inaudita; debían afirmarse definitivamente en el poder e incluir en él a la mayor área geográfica posible. Pero esa ansia de dominación política absoluta obedecía a causas más profundas; serán examinadas más adelante.
NOTAS
1. Efraím Cardozo, op. cit, pág. 71.
2. Antonio Saldías, op. cit., t. VII, pág. 17.
3. Juan Bautista Alberdi, El Brasil..., op. cit., pág. 132.
4. Luis Alberto de Herrera, op. cit., t. 1, pág. 103.
5. Luis Alberto de Herrera, op. cit., t. II, pág. 102.
6. Juan Bautista Alberdi, El Brasil..., op. cit., pág. 102.
7. Luis Alberto de Herrera, op. cit., t. I, pág. 57.
8. Ibíd., pág. 114.
9. Ibíd., pág. 113.
10. Archivo General de la Nación, Archivo Guido, 7 - 16-2-15.
11. Efraím Cardozo, cp. cit., pág. 115.
12. Luis Alberto de Herrera, op. cit. t. 1, pág. 157.
13. Atilio García Mellid, op. cit., t. 1, pág. 383.
14. Ibíd.
15. Bartolomé Mitre, op. cit., t. V, pág. 227.
16. Luis Alberto de Herrera, op. cit., t. 1, pág. 101.
XI. HEROÍSMO Y MISERIA
1. LA TRIPLE ALIANZA
El Tratado de Alianza que vincula militarmente al Brasil, Uruguay y la Argentina se firma el 1° de mayo de 1865. El mismo día, el presidente Mitre abre las sesiones del Congreso y en su Mensaje, lo más que dice es que el Imperio ha acreditado como plenipotenciario al Consejero Saraiva: "Su permanencia en esta capital -apunta- produjo resultados fecundos para la cordial inteligencia que existía entre ambos gobiernos"1. El Congreso no es informado oficialmente del grave paso que acaba de dar el Gobierno Nacional. En lo que atañe a los "fecundos resultados", habrá que suponer que alude a la firma del Tratado.
El acto de la firma fue precedido, desde luego, de negociaciones. Pero las que se conectan con la redacción del documento aparentemente fueron tan breves, que debe concluirse que este -al menos en sus líneas fundamentales- existía de mucho antes. El eminente brasileño Joaquín Nabuco señala el hecho: "Mitre recibió a Octaviano el 20 de abril y el 1° de mayo se firmaba el tratado. Pocas veces se ha realizado tan apresuradamente acto internacional de tal importancia"2. Jourdán agregará sin asomo de duda: "El tratado ya había sido discutido y aceptado y el ministro F. Octaviano de Almeida Rosa llegó para su pronta firma". La verosimilitud de que así haya ocurrido está dada por algunos hechos que anota Jourdán: por más poderes de que estuviera investido el negociador brasileño, la discusión y aprobación de tan importante documento le habría exigido reiteradas consultas con la cancillería de Río. Pero no habiendo telégrafo que conectara la capital del Imperio con Buenos Aires, le hubiera sido forzoso viajar -al menos una vez- para las consultas de rigor. Almeida Rosa no lo hizo ni tiempo tuvo para hacerlo. Desde que arriba a la ciudad porteña hasta la firma transcurren diez días, de lo que debe concluirse, con Cárcano, que "las cláusulas ya estaban discutidas y en verdad Octaviano no venía a negociar sino a rubricar algo que ya estaba negociado"3.
Si algo faltaba para corroborar la existencia de la Alianza mucho antes de su firma es el hecho que se menciona. La Alianza existe desde las Puntas del Rosario y sin duda desde el protocolo que el 23 de agosto de 1864 firman Elizalde y Saraiva. No es inútil señalarlo, puesto que se demuestra que la Triple Alianza no es una respuesta a la beligerancia paraguaya, sino un hecho anterior.
En su momento la Alianza, y sobre todo el texto del Tratado, suscitan repudio poco menos que universal. Sarmiento en los EE. UU. -es nuestro representante diplomático- manda cartas a periódicos y personalidades intentando disipar lo que a su juicio es un error. Sarmiento supone que siendo el Paraguay república y el Brasil imperio, los norteamericanos tienden a simpatizar con sus iguales republicanos de América del Sur. El 9 de julio de 1866 las repúblicas andinas se solidarizan con el país guaraní. Declaran que la conducta del Brasil es idéntica a la de los franceses en México, y a la de España en el Océano Pacífico y en Santo Domingo. La protesta engloba a los gobiernos del Perú, Chile, Bolivia y Ecuador, aparece en El Peruano de Lima y va dirigida a los gobiernos de Buenos Aires, Montevideo y Río de Janeiro.
El canciller de Mitre cree neutralizar la indignación de las naciones hermanas con métodos propios de tinterillo de aldea. El 28 de noviembre de 1866 escribe Elizalde a Mitre: "Los del Pacífico quedan envueltos en notas y papeles en que los he enredado y nada hay que temer por aquel lado"4.
Nada hay que temer -es probable- militarmente hablando, pero la repulsa que pronuncia el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Toribio Pacheco, el 9 de julio de 1866, es extremadamente severa y nada fácil de disimular con enredos, mañerías y subterfugios. La del Paraguay "es una guerra pura y simplemente de intervención, ante la cual las demás naciones no pueden permanecer como meras espectadoras". Y más adelante: "Hacer del Paraguay una Polonia americana sería un escándalo que la América no podría presenciar sin cubrirse de vergüenza"5. Y se trataba de eso: hacer una Polonia americana puesto que el Tratado de Alianza consagraba el despojo del Paraguay6.
Moralmente la causa de los aliados recibió condenación poco menos que unánime. En carta a Sarmiento del 12 de enero de 1869, el diplomático argentino Manuel R. García Mansilla escribe: "No nos basta triunfar en el campo de batalla, cosa que pueden lograr las peores causas. Necesitamos triunfar moralmente en Europa y Estados Unidos y esa batalla habrá de darla nuestro cuerpo diplomático. López, Ud. sabe, contaba con las simpatías de ambas Américas y el pueblo paraguayo con las del mundo..."7.
La simpatía siguió del lado del Paraguay. Una prueba de ello es la declaración del Congreso de Colombia el 27 de julio de 1870: "...admira la resistencia patriótica y heroica opuesta por el pueblo del Paraguay a los aliados". Y en el artículo 2° se agrega: "...participa del dolor que a los paraguayos amigos de su patria ha producido la muerte del mariscal Francisco Solano López"8.
Había razones para expresar dolor. Poco antes, el 25 de septiembre de 1869, Sarmiento le escribe a su amigo Santiago Arcos, que se encuentra en Chile: "La guerra del Paraguay concluye por la simple razón que hemos muerto a todos los paraguayos mayores de diez años"9.
2. LA REPULSA DEL PUEBLO
No me propongo pasar revista a todas las manifestaciones que produjo el pueblo argentino durante la guerra, como expresión de su resistencia a complicarse en el crimen contra el país hermano. Pero vayan algunas. El 5 de noviembre de 1865 un herrero de Catamarca extiende al gobernador Maubecín el siguiente recibo: "Recibí del gobierno de la provincia de Catamarca la suma de cuarenta pesos bolivianos por la construcción de 200 grillos para los voluntarios catamarqueños que marchan a la guerra contra el Paraguay"10. ¡Qué elocuencia!
El 24 de junio del mismo año el gobernador de La Rioja, coronel Julio Campos, le escribe así al general Gelly:
"No me pida tropas de línea [para la guerra contra el Paraguay, L. P.] es muy difícil hacer en las circunstancias y sobre todo en esta Provincia en que sus habitantes tienen horror a ser soldado de línea.
Cuando precisen fuerza o milicia de las provincias no pidan contingentes porque la sola palabra basta para introducir la alarma y despoblar pueblos enteros..."11.
Cabría admitir que si el pueblo hubiera considerado suya esa guerra, sus temores a los contingentes habrían desaparecido.
El 9 de septiembre, siempre de 1865, Santiago envía un batallón de ochocientos hombres para luchar contra el Paraguay. En el fuerte La Viuda se sublevan y ciertamente no llegan a destino12.
El 18 de julio Antonino Taboada le informa a Gelly sobre el contingente riojano: pasó lo que Campos ya sabía. "...sublevado en Los Llanos han muerto algunos de sus oficiales y formando montoneras amenazaban ya hacia la Capital"13.
A Urquiza se le desbandan en Basualdo y Toledo dos ejércitos que ha reunido para enviar al Paraguay. Tan formidable desobediencia colectiva no tiene precedentes en el país. En Córdoba las cosas no andan mejor: "...hay una completa apatía", anota Emilio Mitre en carta a Gelly datada en Río Cuarto el 5 de mayo de 186514. Y el 12 de junio insiste el hermano del presidente, nuevamente en carta a Gelly. Se muestra escéptico: esos voluntarios -dice- "...al fin del cuento han de ser tan voluntarios como aquellos famosos patriotas del tiempo de la independencia que iban al ejército atados codo con codo"15.
En Corrientes, provincia parcialmente ocupada por los paraguayos, no se advierte entusiasmo alguno en el pueblo por pelearlo al invasor. Paunero, en carta a Gelly, datada en Campos de Pesoa (orillas del río Corrientes) el 18 de junio: "...concluye Ud. por lamentarse -alude a una carta del ministro de guerra fechada cuatro días antes- de que entre los correntinos no haya quién hostilice a esa gente... "16. "Esa gente" son los paraguayos. El 2 de julio, Paunero agrega en otra a Gelly: la vanguardia -del ejército argentino- "... donde desertan a bandadas los nobles correntinos con jefe y oficiales a la cabeza..."17.
Cuando en Entre Ríos se corre la noticia del desbande del ejército de Urquiza, el coronel Joaquín María Ramiro, capitán del puerto de Paraná, se dirige en estos términos al ministro de guerra: "Esto y otras muchas circunstancias que omito harán comprender a vuestra excelencia el espíritu antinacionalista que reina en la mayor parte del pueblo porque no quieren hacer causa común con los porteños..."18.
Los levantamientos, sublevaciones y resistencias se generalizan y adquieren características sumamente graves para el Gobierno Nacional. A tal punto que la falta de soldados debe ser suplida con enganchados en Europa, que a cambio de una paga se avienen a pelear por algo que ignoran contra alguien que desconocen. El poeta Hilario Ascasubi es el reclutador en el Viejo Mundo; por ese trabajito -hay un contrato- el Gobierno lo remunera adecuadamente19. Es claro que los mercenarios se comportan como corresponde; habrá deserciones masivas desde el principio mismo de la guerra. El 19 de junio de 1865 Mitre le escribe a Gelly: "Se han desertado como 15 soldados del 9°, que tiene hoy más de 40 enfermos. Los desertores son la mayor parte de los enganchados en Europa"20. El 25 de enero de 1868, nuevamente Mitre a Gelly: "Espero poder mandarle, para principios del mes que viene, 400 soldados más, que deben venir de Europa"21.
Los soldados no alcanzan. Los criollos se desertan; los mercenarios imitan el ejemplo. Habrá que recurrir a los mismos paraguayos. Y así ocurre: los prisioneros de guerra son obligados a combatir contra sus hermanos. Es práctica de los tres aliados. El 4 de octubre Mitre le anoticia al vicepresidente Paz: "El general Flores (Venancio) ha adoptado por sistema incorporar a sus filas todos los prisioneros y después de recargar su batallón con ellos, ha organizado uno nuevo de 500 plazas con puros paraguayos"22.
Aludiendo a los brasileños, Mitre añade en la misma carta: "Nuestro lote de prisioneros en Uruguayana, fue poco más de 1.400. Extrañará Ud. ese número, pues debieron ser más; pero la razón es que por parte de la caballería brasileña hubo en el día de la rendición [paraguaya, L. P.] tal robo de prisioneros que por lo menos arrebataron de 800 a 1000 de ellos, lo que muestra a Ud. que el desorden de esa tropa, la falta de energía de esos jefes y la corrupción de esa gente, pues los robaban para esclavos(...). El comandante Guimaráes, jefe de una brigada brasileña, escandalizado de ese tráfico indigno, me decía el otro día que en las calles de Uruguayana tenía que andar diciendo que no era paraguayo para que no lo robasen"23.
En relación con el mismo hecho (rendición de Uruguayana) el coronel Palleja, oriental, escribe: "...y luego vino la noche, durante la cual y todo el día siguiente se estuvo sacando paraguayos por todo el mundo: no hay un oficial de los tres ejércitos, que no sacara su paraguayito"24.
El presidente Solano López, enterado de estas atrocidades, se dirige por carta al presidente Mitre: "Los [prisioneros, L. P] que no han participado de tan inicua suerte han servido para fines no menos inhumanos y repugnantes, pues, en su mayor parte, han sido llevados y reducidos a la esclavitud del Brasil, y los que se prestaban menos, por el color de su cutis, para ser vendidos, han sido enviados al Estado Oriental y las provincias argentinas de regalo, como entes curiosos y sujetos a servidumbre"25.
Mitre responde el mismo día: "...lejos de obligar a los prisioneros a engrosar violentamente las filas de los ejércitos aliados o de tratárselos con rigor, han sido tratados todos ellos, no solo con humanidad sino con benevolencia... "26.
3. EL HEROÍSMO PARAGUAYO
Las pruebas abundan, pero hay una que supera a todas en elocuencia y en autoridad. En la biblioteca del Museo Mitre hay un folleto de 13 páginas, que lleva este título: Despacho privado del Marqués de Caxías, Mariscal de ejército en la guerra contra el Gobierno del Paraguay, a Su Majestad el Emperador del Brasil, don Pedro II.
Caxías es un viejo soldado y al tiempo de firmar el texto que se reproduce parcialmente a continuación, comanda en jefe los ejércitos imperiales. El lugar de data es: Cuartel general en marcha en Tuiucue; la fecha, 18 de noviembre de 1867. Caxías anoticia a don Pedro porque el soberano le ha requerido información, que el marqués envía privadamente aludiendo a "la situación e incidentes más culminantes de los Ejércitos Imperiales". "Todos los encuentros -anota- todos los asaltos, todos los combatientes habidos desde Coimbra a Tuiuti, muestran, y sostienen de una manera incontestable que los soldados paraguayos son caracterizados de una bravura, de un arrojo, de una intrepidez, y una valentía que raya a ferocidad sin ejemplo en la historia del mundo".
"...Su disciplina proverbial de morir antes que rendirse y de morir antes de hacer [sic] prisioneros porque no tenían orden de su jefe, ha aumentado por la moral adquirida, sensible es decirlo pero es la verdad, en las victorias, lo que viene a formar un conjunto que constituye a estos soldados, en soldados extraordinarios invencibles, sobrehumanos.
López tiene también el don sobrenatural de magnetizar a sus soldados, infundiéndoles un espíritu que no puede apreciarse bastantemente con la palabra; el caso es que se vuelven extraordinarios; lejos de temer el peligro lo acometen con un arrojo sorprendente; lejos de economizar su vida, parece que buscan con frenético interés la ocasión de sacrificarla heroicamente, y de venderla por otra vida o por muchas vidas de sus enemigos (...).
El número de soldados de López es incalculable, todo cálculo a ese respecto es falible, porque todo cálculo ha fallado (...).
Vuestra Majestad, tuvo por bien encargarme muy especialmente el empleo del oro, para acompañado del sitio allanar la campaña del Paraguay, que venía haciéndose demasiadamente larga y plagada de sacrificios, y aparentemente imposible por la acción de las armas; pero el oro, Majestad, es materia inerte contra el fanatismo patrio de los paraguayos desde que están bajo la mirada fascinadora, y el espíritu magnetizador de López (...).
...soldados, o simples ciudadanos, mujeres y niños, el Paraguay todo cuanto es él son una misma cosa, una sola cosa, un solo ser moral indisoluble...27 (...). ...¿cuánto tiempo, cuántos hombres, cuántas vidas y cuántos elementos y recursos precisaremos para terminar la guerra, es decir para convertir en humo y polvo toda la población paraguaya, para matar hasta el feto del vientre de la mujer...? (...).
... en cuanto al general Mitre, después de su obstinado empeño en hacer prevalecer su personalidad acordada por el tratado del 1° de mayo, se ha convencido de que sin pueblo y sin soldados debe no solamente someterse a cuanto Vuestra Majestad halle por bien disponer, sino aún más, de ser las armas imperiales a las que debe acogerse buscando el único amparo que debe buscar. El general Mitre está resignado de lleno y sin reserva a mis órdenes; él hace cuanto yo le indico, como ha estado muy de acuerdo conmigo, en todo, aun en cuanto a que los cadáveres coléricos se arrojen ya de la escuadra como de Itapirú a las aguas del Paraná para llevar el contagio a las poblaciones ribereñas, principalmente a las de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe que le son opuestas; pero convencido de nuestra situación, y aunque ve que con la paz quedan nulificadas sus aspiraciones de virreinato, comprende también que es razonable e imperiosamente necesario abandonarlas, y que la paz es el único medio salvador de nuestra peligrosa situación. El general Mitre está también convencido de que deben exterminarse los restos de fuerzas argentinas que aún le quedan, pues de ellas no divisa sino peligros para con su persona. Pero él espera, finalmente, que por medio de la paz habrá llenado el clamor del pueblo argentino y de sus tropas, y que así habrá podido terminar pacífica y honrosamente su presidencia, y que conservando el ascendiente de su partido podrá continuar trabajando en favor de la idea que hoy quedará postergada, y podrá con el tiempo, pudiendo hacer valer su influencia oficial para la elección de un nuevo Presidente preparar el país y las cosas, con el poderoso auxilio de Vuestra Majestad, a los mismos objetos de la Alianza que esta vez no ha podido realizarse"28.
Documento que se comenta por sí mismo, da amplio campo a la reflexión. Queda confiado a la del lector.
NOTAS
1. Ramón Cárcano, op. cit., pág. 98.
2. Ibíd., pág. 99.
3. Ibíd.
4. Bartolomé Mitre, Archivo, op. cit., t. XXVII, pág. 236.
5. Luis Alberto de Herrera, op. cit., tomo I, págs. 62 y 63.
6. En una introducción que escribió Sarmiento al folleto que publicó el Gobierno Nacional con el título: Papeles del tirano de Paraguay tomados por los aliados en el asalto de 27 de diciembre de 1868 (Bs. As., Impr. "Buenos Aires", 1869), lo reconoce: "La verdadera causa de la antipatía a los aliados, sin distinción de republicanos o imperiales, vino de que el Tratado de Alianza fijaba límites territoriales al Paraguay, estrechando, al parecer, los de antiguo reconocidos, o pretendidos tales por el Paraguay..." (Domingo F. Sarmiento, Obras Completas, tomo XXXIV, Cuestiones Americanas, Buenos Aires, Luz del Día, 1952, pág. 314.) ¡¿Al parecer...?!
7. Luis Alberto de Herrera, op. cit., t. I, pág. 94.
8. Ibíd., pág. 63.
9. Luis Alberto de Herrera, La pseudo historia para "El Delfín", t. II, Montevideo, Impr. El Siglo Ilustrado, 1947, pág. 22.
10. Rafael Cano, Catamarca del 800, pág. 66.
11. Rafael Cano, Revista de la Biblioteca Nacional, núm. 52, págs. 525 y 526.
12. Gaspar Taboada, Los Taboada, t. III, Buenos Aires, 1937, págs. 473 y sigs.
13. Rafael cano, Revista..., cp. cit., pág. 595.
14. Gaspar Taboada, Revista de la Biblioteca Nacional, núm. 51, pág. 274.
15. Rafael Cano, Revista..., op. cit., pág. 503.
16. Ibíd., pág. 520.
17. Ibíd., pág. 530.
18. Ibíd., págs. 545 y 546.
19. Publicación Oficial, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 1865, pág. 464.
20. Bartolomé Mitre, Archivo, cp. cit., t. XXVII, pág. 136.
21. Bartolomé Mitre, Archivo, op. cit., t. III, pág. 166.
22. Bartolomé Mitre, Archivo, op. cit., t. XXVIII, pág. 126.
23. Ibíd., pág. 129.
24. Ibíd., pág. 130.
25. Ibíd., págs. 124 y 125.
26. Ibíd., pág. 125.
27. Marqués de Caxías, Despacho privado del.... Mariscal de ejército en la guerra contra el Gobierno del Paraguay, a S. M. el Emperador del Brasil don Pedro II, folleto sin pie de imprenta ni fecha de impresión, pág. 2.
28. Ibíd., págs. 11 y 12.
XIII. ¿LA GRAN POLÍTICA?
1. RETÓRICA PARA INCAUTOS
Mitre calificó de "grande" a su política. Hablando sobre los objetivos que lo guiaban en la guerra contra el Paraguay, decía: "Cuando nuestros guerreros vuelvan de su larga y gloriosa campaña a recibir la merecida ovación que el pueblo les consagre, podrá el comercio ver inscriptos en sus banderas los grandes principios que los apóstoles del libre comercio han proclamado para mayor gloria y felicidad de los hombres". Jamás la franqueza se unió tan brutalmente a una no deliberada ironía; de todos modos, palabras para la enorme losa sepulcral que cubre al pueblo paraguayo.
En 1871 escribirá Juan María Gutiérrez: "La fiebre amarilla [que está azotando a Buenos Aires, L. P.] es uno de los frutos de la gran política"; y agregará: "...el foco verdadero de esta gran calamidad es el Paraguay, o más bien la Asunción, tal cual la ha hecho la última guerra"1. ¡Tal cual la ha hecho la última guerra!
2. UN ESTADO DE ESPÍRITU COLECTIVO
Durante los cinco años que duró la guerra hubo en el territorio nacional 85 "revoluciones", 27 sublevaciones de tropas y 43 sublevaciones de cuerpos militares por falta de pago2. Las sumas de dinero invertidas en la represión de estos movimientos, adicionadas a las pérdidas materiales ocasionadas por ellos fueron estimadas en casi 20 millones de pesos fuertes, que equivalen a casi 4.000.000 de libras. Para medir correctamente la significación de estos guarismos, debe decirse que representan aproximadamente la mitad de los gastos ocasionados por la guerra contra el Paraguay3. De modo que puede afirmarse que el conflicto sustrajo al progreso nacional -ya que no al de la oligarquía bonaerense- poco menos de 12.000.000 de libras. Amén de muertos y lisiados y otras pérdidas. Así, desguarnecidas las fronteras con el indio, este se entregó a formidables depredaciones alentadas por comerciantes inescrupulosos de aquí y de Chile. En cinco años hubo 240 malones que privaron de la libertad y de la vida a 1810 personas4. Con infinitamente menos de lo que costó la guerra, el indio pudo ser masivamente incorporado a la agricultura y a la actividad productiva en general. Pero eso no era negocio. Lo era el que murieran en el Paraguay, o se perdieran 18.000 argentinos; y el que en las luchas civiles murieran cinco mil más. A los que habrá que agregar otros cinco mil emigrados a países vecinos5. ¡La gran política!
Las masas resistieron la guerra, mas no solo ellas. Un sector de la intelectualidad -puede que el más brillante- dijo su repulsa o la mascó en silencio. Escuchemos nuevamente a Gutiérrez. En carta a Mariano Sarratea fechada el 18 de mayo de 1870, que encabeza con la leyenda: "muy confidencial", escribe don Juan María:
"Muy amado y viejo amigo y señor don Mariano E. de Sarratea (...). Mucho tiempo hace que nada me complace y que nada de cuanto hacen nuestros gobernantes me parece bien. Yo no quiero tener pasiones ni opiniones oficiales: lamento la guerra que ha terminado como lamento la que comienza [contra López Jordán, L. P.], la cual amenaza dejar al Entre Ríos en la misma brillante situación que ha quedado el Paraguay. Nos gobierna una gavilla de pillos y de charlatanes y cuando veo que esto no tiene remedio, la discreción me manda mirar a otro lado y callar. Si yo no fuera un miserable proletario o si tuviera menos edad, no viviría en un país en donde hace el papel principal de la comedia gubernativa el pedante dómine de aldea que Ud. conoce".6
¿Hace falta aclarar que el dómine es Sarmiento?
Gutiérrez siente asco y desasosiego. También Carlos Cuido Spano. Ya estuvo preso por oponerse a la guerra. Luchará a su manera y terminará en poeta griego, cantando a Berenice y a Hermione. Guido lo explica así: "Nunca quise doblar mi cerviz ante esos poderosos de cartón pintado; he preferido apartarme por completo de la vida política y ser un simple espectador de mi propia patria"7. Pero no siempre fue igual. El 20 de marzo de 1866 comienza a publicar en La América de De Vedia su trabajo "El gobierno y la Alianza". El 15 de abril aparece en folleto de 114 páginas. El 26 de julio Carlos Guido Spano va a parar a la cárcel. Mitre tiene buenas razones para temer al hijo del ilustre general de San Martín. En el folleto se leen frases como estas: "...pese a la prédica de su liberalismo ficticio (alude a don Bartolo), dominado por el espíritu de la reacción unitaria, trabajó en el sentido de hacer imposible toda oposición que no naciese del seno mismo de sus correligionarios..."8. "El gobierno de la Confederación Argentina había ahogado en sangre la protesta de las poblaciones sublevadas. El más terrible de sus antagonistas, el bravo general Peñaloza, patriarca amado de los Llanos, que así guerreó la tiranía de Rosas, como combatió más tarde las dragonadas de Mitre, caía en brazos de su heroica esposa a los golpes del puñal asesino"9. "El país no ha olvidado que apenas abiertas después de Pavón las sesiones de la legislatura, se discutió y sancionó un grande escándalo: la deuda Buschental. El prestamista usurario pasaba antes que nadie, escurriéndose, cargado con los millones de la Nación esquilmada. El ministro de Hacienda le sacaba el sombrero10. Y en otro lugar: "...Sarmiento pasea por el mundo sus excentricidades burlescas: Riestra, economista errante, da vueltas en derredor de las cajas de fierro de los negociantes ingleses de la Bolsa de Londres (...) y la América, profundamente conmovida por las repetidas agresiones de la Europa, no arranca una palabra de simpatía a nuestras cámaras enervadas y sin aliento propio, que solo se mostraron enérgicas al tratarse de sus compatriotas vencidos"11.
Guido lucha a su manera, incluso con versos. En 1871 compone la famosa elegía a la muerte del Paraguay que miles de argentinos han repetido ignorando a qué aluden: "Llora, llora, Urutaú,/en las ramas del yatay./Ya no existe el Paraguay/donde nací como tú".
La realidad derrota a Guido y le hace poeta griego. Pedro Goyena lo dice así: "El señor Guido reside, pero no vive en Buenos Aires. Sus versos reflejan el cielo, los paisajes, las mujeres de Grecia..."12. Excesiva rotundidad la de Goyena, aunque lleva parcialmente razón. Mas se deplora el que no haya intentado explicar la huida de Carlos Guido Spano a una realidad ideal y, por lo tanto, artificial.
Otro que rechaza la guerra y la política de Mitre es Miguel Navarro Viola, intelectual, jurista y político. En 1865 escribe y publica el folleto Atrás el Imperio. Lo dedica a Leandro Gómez, el héroe de Paysandú. Irá preso a un pontón. Le harán compañía -comienza 1867- Aurelio Palacios, padre de Alfredo L. Palacios, el coronel Benjamín Méndez, el teniente coronel Carlos Lacalle, los abogados Vázquez Sagastume y Plaza Montero, y los periodistas Epifanio Martínez y Wenceslao de Lafforest.
También Olegario V. Andrade es opositor decidido. El soldado argentino -escribirá el 12 de agosto de 1865 en el artículo "¿A dónde vamos?"-:
... va a prestar su bandera para cobijar bajo su sombra las rapiñas del Brasil y servir de alcahuete a sus vergonzosas liviandades (...). Va a contribuir a remachar las cadenas del Paraguay que disputando está con noble valentía, la conservación de su vida a los verdugos que quieren atarle al cuello la áspera soga de la esclavitud extranjera"13.
El poeta Andrade, de quien varias generaciones de argentinos han conocido solo sus versos, fue un político militante que arriesgó no pocas veces el pellejo, que conoció clausuras de periódicos, persecuciones, despidos de empleados y otras lindezas por el estilo. Él fue de los que fustigaron a Urquiza con violencia por lo que reputó traición del amo de San José. En el artículo "El general Urquiza ante la opinión del país", publicado el 14 de julio de 1867, se lee:
"El partido federal reconoce como jefe al general Urquiza, título a que ha renunciado tantas veces cambiando como Essaú el derecho de primogenitura por un plato de lentejas.
El partido federal le debe la gloria de la organización nacional. El partido unitario le debe la conservación de su predominio desde Pavón acá. Sin el general Urquiza, que verdaderamente ha conspirado contra su propio partido, la reacción hubiera derrumbado el frágil edificio de la actualidad. Sin el general Urquiza, que parece ha tenido una venda sobre los ojos, la sublevación de Basualdo14 hubiera sido de más trascendencia que la revolución del 51; la insurrección de las provincias estaría ya golpeando las puertas de Buenos Aires; el ultraje inferido a Entre Ríos en la expulsión de su diputado hubiera sido vengado de una manera digna; pero el general Urquiza se ha interpuesto como una roca en el lecho del torrente y las olas de la ira popular se deshacen en espuma cuando estrellan en él"15.
Carlos Paz y Álvaro Barros publican en 1870 el folleto La política brasileña y la juventud argentina en enero de 1870: constituye un violento ataque a la política oficialista. Al subir Mitre al poder -anotan los autores- establece la doctrina de la intervención a las provincias. Enseguida aluden a la alianza con el Brasil, que califican duramente, y mencionan el estado de sitio, las clausuras de periódicos, las prisiones de opositores, el alzamiento de contingentes. Paz y Barros brindan algo más que palabras, como que transcriben cifras sumamente significativas sobre los estragos de la guerra, que hemos citado antes de ahora en este capítulo.
No son estas las únicas manifestaciones de oposición a la guerra que emanan de políticos, intelectuales y profesionales. Son harto más numerosas. La meditación más profunda es la de Alberdi -varias veces citado-; y tiene su coro en voces que van del simple estallido verbal a la penetración profunda en los hechos. El pueblo repudió la guerra y luchó contra ella. Pero no escasos hombres de letras y de pensamiento lo acompañaron, incluso con algo más que meras efusiones verbales.
3. MITRE Y SARMIENTO SOBRE INGLATERRA
He aquí otro costado de la "gran política": el pensamiento (que se hizo acción política prolongada en acción militar) de Sarmiento y Mitre sobre la metrópoli inglesa. En 1861 inaugura don Bartolo las obras del Ferrocarril Gran Sud; dirá en esa ocasión: "Démonos cuenta de este triunfo pacífico, busquemos el nervio motor de estos progresos y veamos cuál es la fuerza inicial que lo pone en movimiento. ¿Cuál es la fuerza que impulsa ese progreso? ¡Señores, es el capital inglés!"16. Diez años más tarde, inaugurando el 7 de marzo de 1871 el Ferrocarril a San Fernando declara Mitre que desde 1809
"... quedó sellado el consorcio entre el comercio inglés y la industria rural del país. Los derechos que los negociantes ingleses abonaron en aquella época a la aduana de Buenos Aires fueron tan cuantiosos, que fue necesario apuntalar las paredes de la tesorería por temor de que el peso que soportaba las echase al suelo. Esta fue la primera hazaña del capital inglés en estos países".
La segunda la olvida don Bartolo: la extracción en metálico de fondos aún más cuantiosos, que fueron a parar a Inglaterra conducidos en barcos de guerra. Prosigue así su perorata:
"Cuando las colonias hispanoamericanas declararon su independencia a la faz del mundo, nadie creyó en ellas. Las nuevas repúblicas no encontraron en Europa quien les prestase un peso ni quien les fiase un ciento de fusiles. Solo el capital inglés tuvo fe en su porvenir, y abriendo sus cerrados cofres les dijo: ‘Aquí están las libras esterlinas del comercio británico: tomad lo que necesitéis’".
Nuevamente retórica para incautos, que se solaza con la distorsión violenta de la verdad: "Cuando las Provincias Unidas -agrega- despedazadas por la guerra civil, pobres, casi sin rentas y sin crédito, no encontraban un solo argentino que les prestase un real, el capital inglés envió a una sola de sus provincias la cantidad de cinco millones de libras esterlinas para construir puestos y poblar nuestros desiertos en la frontera, bajo garantía de sus tierras públicas"17.
El lector hará bien en releer las palabras de Chateaubriand sobre los empréstitos ingleses y confrontarlas con estas de Mitre. Igualmente todo lo atingente al empréstito Baring de 1824. ¡Qué distinta fue la realidad! ¡Qué mentirosa versión la de don Bartolo! Pero llevaba un objeto: colorear de un verde primaveral las oscuras cadenas de la sujeción.
Veamos ahora a don Domingo. En "El discurso a la bandera" dicho el 24 de septiembre de 1873, quedó estampado para siempre
"...la poderosa Albión, la enérgica raza inglesa, cuya misión parece ser someter el mundo bárbaro de Asia, África, y de los nuevos continentes e islas al influjo del comercio, e improvisar naciones que trasplanten el Hábeas Corpus, la libertad sin tumulto, la máquina y la industria, bienvenida fue siempre y bien empleados serán sus capitales en las grandes empresas que completen nuestra existencia como nación civilizarla"18.
Sarmiento discierne la "misión" de la raza inglesa y de hecho contribuye a que ella se realice. Años antes, el 22 de octubre de 1857, publica en El Nacional un artículo que titula: "La insurrección de la India". Allí se lee:
"Los horrores de que han sido víctimas las familias inglesas en la India han despertado en nuestra población [sic] la indignación general hacia los perpetradores de tales atentados, y la merecida simpatía por los que sufren [que no son los hindúes, por lo visto, L. P.].
La insurrección de la India, originada en las filas del ejército indígena, ha tomado el carácter de un movimiento de raza y de religión, siendo los mahometanos los principales instigadores y desde entonces nuestras simpatías estarán siempre del lado de los cristianos y de la civilización a que pertenecemos [¿occidental y cristiana...?, L. P.].
La palabra 'independencia' no nos seduce hasta desearla para pueblos que solo la obtendrían para sepultarse de nuevo en la espantosa barbarie de los despotismos asiáticos (¿incluso el nuestro, acaso, que no es asiático pero es bárbaro, según Sarmiento?, L. P.).
Donde quiera que el pueblo inglés ha enarbolado su bandera o establecido su raza, ha dejado sus bellas instituciones y su industria [cañones y masacres, huesos de tejedores nativos, opio y violencia inaudita, L. P.], pudiendo decirse que es Inglaterra la única nación europea cuyas leyes, gobierno, literatura y artes conservan los pueblos aún después de emanciparse de sus dominios [¿también nosotros conservamos todo esto?, L. P.].
Cualquiera que sea el destino que el porvenir reserve al Imperio Británico, a su raza y a su lengua, le será deudor el mundo bárbaro que ella ha civilizado, de ponerse en corto tiempo, no solo a la par, sino a la delantera de todos los pueblos civilizados"19.
Estas ideas se compaginan admirablemente con aquellas otras de Sarmiento sobre el pueblo paraguayo. En carta a Manuel R. García, ministro argentino en Washington, se expresa de esta manera: "...aquel bruto [alude a Solano López, L. P.] tiene todavía 20 piezas de artillería y dos mil perros que habrán de morir bajo las patas de nuestros caballos"20. Luego le dirá a la señora de Horacio Mann: "Era preciso purgar la tierra de toda esa excrecencia humana". Está hablando del pueblo del Paraguay. Y en carta a Lastarria del año 70 aconsejará repoblar ese pueblo de "sifilíticos" con italianos y vascos. Su desprecio -mejor digamos: su odio- por el pueblo paraguayo es escalofriante. Es el mismo que siente por el pueblo argentino. Pero ese odio devino hechos y la humanidad asistió a una hecatombe homérica en que la tragedia y el heroísmo rayaron a alturas sobrecogedoras. Fue la "gran política", la de Mitre y Sarmiento, la del capitalismo inglés de que fueron mandaderos.
NOTAS
1. Ernesto Morales, Juan María Gutiérrez, Buenos Aires, El Ateneo, 1937, pág. 180.
2. Carlos Paz y Álvaro Barros, La política brasileña y la juventud argentina en enero de 1870, Buenos Aires, imprenta de la Discusión, 1870, pág. 27.
3. Ibíd., pág. 26.
4. Ibíd., pág. 28.
5. Ibíd.
6. Ricardo Sáenz Hayes, Miguel Cané y su tiempo, Buenos Aires, Kraft, 1955, pág. 65.
7. Ernesto Quesada, La personalidad de Carlos Guido Spano, Buenos Aires, Imprenta Mercantil, 1918, págs. 8 y 10.
8. Carlos Guido Spano, op. cit., pág. 362.
9. Ibíd., págs. 365 y 366.
10. Ibíd., pág. 363.
11. Ibíd., pág. 364.
12. Pedro Goyena, Critica literaria, Buenos Aires, Rosso, 1937, págs. 250 y 251.
13. Olegario V. Andrade, Artículos histórico-políticos, Buenos Aires, Editor J. Lajouane y Cía., 1919, pág. 89.
14. Un ejército entero convocado por Urquiza para pelear contra el Paraguay desobedece al caudillo y se dispersa en Basualdo, Entre Ríos.
15. Olegario V. Andrade, op. cit., pág. 52.
16. Bartolomé Mitre, Arengas, t. I, Buenos Aires, Biblioteca La Nación, 1902, pág. 192.
17. Adolfo Mitre, El pensamiento de Mitre (selección y prólogo), Buenos Aires, Lautaro, 1943, págs. 63 y 64.
18. José P. Barreiro, El pensamiento de Sarmiento (selección y prólogo), Buenos Aires, Lautaro, 1943, págs. 155 y 156.
19. Domingo F. Sarmiento, Obras Completas, op. cit., t. XXV, págs. 387 y 388.
20. José María Rosa, La guerra..., op. cit., pág. 300.
PARA TERMINAR
Período único en los anales de la historia llama Marx a los años que corren en Inglaterra entre 1848 y 1864. La crisis del algodón ocasionada por la guerra civil en los EE. UU. pone en duda brevemente las bases mismas del régimen. Mas luego viene la recuperación y el león de la Gran Bretaña alargará sus zarpas a todos los rincones del orbe. La formidable y siempre creciente demanda de materias primas y alimentos, la necesidad perentoria de aumentar la demanda exterior de los productos de la industria inglesa -y secundariamente francesa y de otros países industriales- hacen que el planeta vaya integrándose en un único y férreamente sometido mercado mundial. Ningún país de la tierra quedará marginado. Ninguno en que haya consumidores de productos industriales y productores de alimentos y materias primas demandados por las grandes potencias centrales. Inglaterra debe exportar; y si en 1846 lo hace por 58.842.377 libras, en 1865 esos guarismos han arribado a 165.862.402 libras. En solo diecinueve años casi llega a triplicar la suma en libras esterlinas de sus envíos al exterior. Empero, para advertir cabalmente el ritmo formidable con que va desarrollando las exportaciones debe señalarse que un año más tarde, en 1866, ellas crecen a 188.917.563 libras, lo que supone un incremento de más de 33.000.000 de libras en el lapso de solo doce meses, o un 20% de crecimiento.
Esta expansión vertiginosa va acompañada de la más despiadada rapiña colonial: en el primer capítulo de este libro el lector encontrará números elocuentes al respecto. Igualmente en lo que hace al crecimiento de la renta nacional inglesa, que si de 1845 a 1865 (veinte años) va de 4,0 mil millones de libras a 6,0 mil millones de libras, opera un crecimiento similar en los próximos diez años (1865 a 1875) llevando la renta nacional a 8,5 mil millones de libras. De lo que se sigue que ahora Inglaterra en solo una década gana una riqueza para la que antes tuvo que trabajar exactamente el doble: dos décadas. El ritmo de crecimiento de la renta nacional se duplica. Pero aún no ha comenzado lo mejor para la burguesía inglesa: o mejor dicho: está en vísperas de comenzar. Lenin sitúa en 1876 el inicio del "imperialismo" en Europa occidental. De aquí en más aumenta la opresión colonial, la rapiña y los beneficios. Todos los guarismos son barridos por cifras estremecedoras. Porque si en 1862 el 29,4% de la superficie terrestre está sujeta a dominio colonial, en 1912 será el 62,3%. En 1876 más de la mitad de Asia está reducida a la condición de colonia, toda Australia y más de la cuarta parte de América. Pero nuestro continente sud y centro americano está en casi total dependencia colonial por más que la bandera extranjera solo flamee en una parte de él. En 1875 representa el 5 ½ % del comercio total de la Gran Bretaña, y en 1876 confiesa el "Board of Trade" del gobierno inglés que el comercio con el Río de la Plata ha duplicado el aumento que se advierte con las colonias en que flamea la bandera imperial. Por lo demás, en los trece años que van de 1862 a 1875 más del 50% de todas las inversiones británicas negociadas en la plaza financiera de Londres van a parar a la Argentina, mediante la compra de los bonos externos que emiten los gobiernos nacionales. Inglaterra puede prescindir de enviarnos tropas; las cadenas que nos envía son menos ostentosas pero no menos efectivas. Entre tanto, nuestra economía se va acondicionando a las necesidades de las grandes potencias industriales. Dependemos de ellas para nuestras ventas al exterior, que lo son de escasos productos, todos ellos materias primas. Desde afuera nos imponen los precios y estamos entregados al arbitrio de factores que nos son totalmente ajenos y que no podemos gobernar. Sufriremos las bajas de precios que se repiten periódicamente a nivel internacional y toda nuestra estructura temblará cada vez que ello suceda. Y si asoman tímidos intentos -surgen en el seno mismo de la oligarquía gobernante- de romper la coyunda diversificando la producción agraria y construyendo una industria moderna, todo quedará en eso: tímidos intentos. Nuestro comercio exterior crónicamente deficitario y el despilfarro oficial determinarán el endeudamiento externo, que irá progresando a pasos de gigante. Todo se hará en interés de las grandes potencias; nos quedarán las migajas. Nos quedará el atraso esencial con adornos de ferrocarriles y telégrafos, formas democráticas y palacios insolentes que edificarán los oligarcas vernáculos. Detrás del brillante parlamento, la realidad miserable. Detrás de la retórica liberal, la realidad colonial.
En una América del sud y central en que el fenómeno argentino se repite; en un mundo cada vez más controlado por el capitalismo de las grandes potencias el Paraguay debía despertar graves aprensiones. Tierra riquísima en maderas, algodón, tabaco y otros productos requeridos por las potencias centrales, parecía impensable que pudiera guiar su derrotero histórico con arreglo a sus intereses nacionales, a su propia voluntad. Era también un mal ejemplo, inquietante y subversivo. Podía suscitar imitadores; podía tentarlos. Debía ser destruido tal como era y lo fue. Debía ser remodelado y lo fue. Debía ser incluido como una pieza más del mercado mundial, pero pieza funcionando en un mecanismo controlado desde ultramar. La tarea de llevar el Paraguay a la buena senda le fue confiada a sus vecinos más inmediatos. Supieron cumplirla. Fue trabajosa pero hubo compensación. Un sector de la oligarquía gobernante incrementó su riqueza de modo formidable. Pero sobre todo, la guerra le sirvió a la oligarquía bonaerense para terminar con la oposición interna, condición necesaria para imponer su hegemonía sobre todo el país. En los campos de la tierra guaraní quedaron enterrados miles de argentinos que representaban un grave factor irritante en tanto permanecieran con vida y en el país. Entre tanto, en las campañas argentinas fueron exterminados muchos miles de argentinos más. La parte más viril y díscola de la población criolla fue enterrada con escasos honores fúnebres. Las víctimas de la libre concurrencia fueron sus víctimas físicas. Al principio debieron vivir al borde de la muerte por hambre cuando fueron expropiados sus medios de producción artesanales o cuando les fue negada la tierra que era de ellos. Luego murieron a balazos. Por una ironía de la historia -una más- pueblos a los que nada de fundamental separaba se exterminaron recíprocamente. El humo de las balas y cañones fue el incienso que los pueblos quemaron en honor de la libertad de comercio y de la entrega de la voluntad nacional. El pueblo argentino lo resistió pero fue vencido. Detrás de él vinieron los inmigrantes huyendo de otras miserias. Vinieron llamados por la oligarquía cuando esta los necesitó para desarrollar la agricultura. Sus viejos agravios y rencores no estaban referidos a esta nueva tierra. Venían con la esperanza en el alma y eran más aptos para ser gobernados. La oligarquía prefirió su esperanza al odio y al rencor que le profesaba el pueblo criollo. Y este fue un paria en su tierra. Un Martín Fierro colectivo. Por eso cuando Hernández escribió su poema el pueblo se reconoció en él. Ese solitario cuchillero que la escasa visión de alguien vio en el gaucho Fierro fue arrinconado y destruido porque llevaba la rebeldía en el alma. Porque le habían matado la esperanza y nada le ofrecían en cambio. Nada medianamente humano. Pronto se cumplirán cien años desde la destrucción del Paraguay y los argentinos nos interrogamos más perplejos que nunca. Nuestra perplejidad pide respuesta al hoy que vivimos y al ayer que otros vivieron. Puede que las palabras anden escasas para respondernos. Puede que incluso estemos hartos de ellas. Pero vamos tomando conciencia de nosotros mismos y acaso en día no lejano seamos capaces de producir los hechos que nos curen la perplejidad. Los pueblos del mundo entero nos señalan caminos. Encontraremos el nuestro, el único posible, el que piden nuestras particulares y singulares circunstancias. Esa es nuestra esperanza.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Acevedo, Eduardo, Historia del Uruguay, Montevideo, Imprenta Nacional, 1919, ts. III, IV y V.
- Notas y apuntes. Contribución al estudio de la historia económica y financiera de la R. O. del Uruguay, t. I, Montevideo, Imprenta El Siglo Ilustrado, 1903.
Agote, Pedro, "El Banco de la Provincia de Buenos Aires", en Nueva Revista de Buenos Aires, t. 3, Buenos Aires, 1881.
- "La deuda pública argentina", en Nueva Revista de Buenos Aires, t. 2, 1881.
Alberdi, Juan Bautista, Belgrano y sus historiadores, en tomo V de Escritos póstumos, Buenos Aires, 1898.
- El Brasil ante la democracia de América, Buenos Aires, Ediciones ELE, 1946.
- Estudios económicos, Buenos Aires, La Cultura Argentina, 1934.
- Escritos póstumos, t. IX, Buenos Aires, 1894.
- Escritos póstumos, t. XV, Buenos Aires, Imprenta Alberdi, 1900.
Alberdi; Gutiérrez; Frías, Cartas inéditas de Alberdi a J. M. Gutiérrez y Félix Mías, Buenos Aires, Luz del Día, 1953.
Alcedo y Herrera, Dionisio de, Piraterías y agresiones de los ingleses y otros pueblos de Europa en la América Española, desde el siglo XVI al XVIII, deducidas de las obras de... por J. Zaragoza, Madrid, Imprenta Manuel G. Hernández, 1883.
Allende, Andrés, La frontera y la campaña del Estado de Buenos Aires. 1852-1853, La Plata, edición de la Universidad Nacional de La Plata, 1958.
Altamira, Rafael, Historia de España y de la civilización española, t. III, Barcelona, 1906.
Álvarez, Juan, Temas de historia económica americana, Buenos Aires, Editorial El Ateneo, 1929.
Alvear, Emilio de, artículo en La Revista de Buenos Aires, n° 81, enero 1870.
Andrade, Olegario V., Artículos histórico-políticos, Buenos Aires, J. Lajouane y Cía., 1919.
Anónimo, Bosquejo analytico acerca da questão anglobrasileira, Rio, Typographia Popular de Azeredo Leite, 1863.
Archivo General de la Nación, Archivo Guido, 7 - 16. 2. 15.
Barreiro, José P., El pensamiento de Sarmiento (selección y prólogo), Buenos Aires, Lautaro, 1943.
Barros, Álvaro, Fronteras y territorios federales de las pampas del sud, Buenos Aires, Hachette, 1957.
Belgrano, Mario, La política externa con los Estados de Europa (1813-1816), en Historia de la Nación Argentina de la Academia Nacional de la Historia, vol. VI, primera sección, Buenos Aires, El Ateneo, 1947.
Belloc, Hilaire, Historia de Inglaterra, Madrid, La Nave, 1934.
Beraza, Agustín, La economía de la Banda Oriental durante la Revolución (1811-1820), Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1964.
Beverina, Juan, Invasiones inglesas, en Historia de la Nación Argentina, de la Academia Nacional de la Historia, vol. IV, Buenos Aires, El Ateneo, 1956.
Bustamante, José Luis, Los cinco errores capitales de la intervención anglo-francesa en el Plata, Buenos Aires, Solar, 1942.
Caillet Bois, Ricardo R., Un año crítico en la política exterior de la presidencia de Mitre, Buenos Aires, Talleres Gráficos Frías Ayerza y Elizalde, 1946.
Cano, Rafael, "Catamarca del 800", en Revista de la Biblioteca Nacional, n° 52.
Cárcano, Miguel Ángel, Urquiza y Alberdi. Intimidades de una política, Buenos Aires, La Facultad, 1938.
Cárcano, Ramón, Guerra del Paraguay, Buenos Aires, Domingo Viau y Cía., 1939.
Cardozo, Efraím, Asunción del Paraguay, en Historia de la Nación Argentina de la Academia Nacional de la Historia, vol. III, Buenos Aires, El Ateneo, 1956.
- El Imperio del Brasil y el Río de la Plata, Buenos Aires, Librería del Plata, 1961.
Casarino, Nicolás, El Banco de la Provincia de Buenos Aires en su primer centenario, Buenos Aires, Peuser, 1922.
Castro, Antonio P., Nueva historia de Urquiza, Buenos Aires, Araujo, 1944.
Cavalcanti, Amaro, Résenha Financeira do ex Imperio do Brasil en 1889, Río de Janeiro, Imprenta Nacional, 1890.
Caxías, Marques de, Despacho privado del.... Mariscal de ejército en la guerra contra el Gobierno del Paraguay, a S. M. el Emperador del Brasil, don Pedro II, Folleto sin pie de imprenta ni fecha de impresión.
Chávez, Fermín, Vida y muerte de López Jordán, Buenos Aires, Ediciones Theoría, 1957.
Chávez, Julio César, "Unitarios y federales en el Paraguay", en Revista de Historia, n° 2, Buenos Aires, 1952.
Chesterton, G. K., Pequeña historia de Inglaterra, Buenos Aires, Espasa Calpe Argentina, 1946, (Col. Austral).
Conté, Antonio, Gobierno provisorio de Flores, Montevideo, 1897.
Creydt, Oscar, Formación histórica de la Nación Paraguaya 1963, sin pie de imprenta ni mención de editorial.
Cuccorese, Horacio J., Historia de la conversión del papel moneda en Buenos Aires, Buenos Aires, edición de la Universidad Nacional de La Plata, 1959.
Danilevsky, V., Historia de la técnica, Buenos Aires, Lautaro, 1946.
De Angelis, Pedro, Colección de documentos de historia argentina, t. VI, edición de 1836.
De Paria, Alberto, Mauá, Río de Janeiro, Edit. Paulo Pongetti y Cía., 1926. Diario La República, n° 872, Buenos Aires, 21-12-1868.
El Río de la Plata, dirigido por José Hernández. La Razón, del 8-9-1966.
Documentos: La libertad de comercio en la Nueva España en la segunda década del siglo XIX. Introducción de Luis Chávez Orozco, México, 1943.
Du Gratty, Alfred, La República du Paraguay, Londres, 1862.
Ellauri, José y Herrera y Obes, Julio, El curso forzoso en Buenos Aires, Buenos Aires, Imprenta La Tribuna, 1867.
Ferns, H. E., Gran Bretaña y Argentina en el siglo XIX, Buenos Aires, Hachette, 1967.
Fitte, Ernesto J., El precio de la libertad, Buenos Aires, Emecé, 1965.
Forbes, John Murray, once años en Buenos Aires (1820-1831), Buenos Ares, Emecé, 1951.
Gálvez, Víctor, Memorias de un viejo, Buenos Aires, Solar, 1942.
García, Juan Agustín, La ciudad indiana, Buenos Aires, Alpe, 1953.
García Mellid, Atilio, Proceso a los falsificadores de la historia del Paraguay, ts. I y II, Buenos Aires, Theoría, 1963.
- Proceso al liberalismo argentino, Buenos Aires, Theoría, 1964.
Garrigos, O., El Banco de la Provincia, Buenos Aires, Imprenta P. Coni, 1873.
Giberti, Horacio, Historia de la ganadería argentina, Buenos Aires, Raigal, 1954.
Giménez Vega, Elías S., Testigos y actores de la Triple Alianza, Buenos Aires, Peña Lillo, 1961.
González Calderón, Derecho constitucional argentino, Buenos Aires, 1917.
Goyena, Pedro, Crítica literaria, Buenos Aires, Rosso, 1937.
Guido Spano, Carlos, El gobierno y la alianza, en Ráfagas, ts. I y II, Buenos Aires, Igon Hnos., 1879.
Hering, Ernesto, Los Fúcar, México, Fondo de Cultura Económica, 1944.
Herrera, Luis Alberto de, La culpa mitrista, ts. I y II, Buenos Aires, Pampa y Cielo, 1965.
- La seudo historia para "El Delfin", t. II, Montevideo, Imprenta El Siglo Ilustrado, 1947.
Horton Box, Pelham, Los orígenes de la guerra de la Triple Alianza, Buenos Aires, Nizza, 1958.
Hutchinson, Thomas J., The Parana, Londres, E. Sanford, 1868.
- Buenos Aires y otras provincias argentinas, Buenos Aires, Huarpes, 1945.
Irazusta, Julio, Influencia económica británica en el Río de la Plata, Buenos Aires, Eudeba, 1963.
Kossok, Manfred, El virreinato del Río de la Plata. Su estructura económico-social, Buenos Aires, Futuro, 1959.
Labougle, Alfredo de, "La caja de conversión y el valor del peso moneda nacional", en Revista de Ciencias Económicas, agosto de 1930.
Laemmert, H., Almanak 1871, Río de Janeiro, Edit. Laemmert, 1871.
Lanús, Anacarsis, Cuestiones económicas, financieras y bancarias, Buenos Aires, Imprenta Biedma, 1877.
- Anales de la Sociedad Rural Argentina, n° 3, del 30-11-1866.
- Id., n° 7 del 31-3-1867, artículo de Duhamal.
Latzina, Francisco, El comercio argentino antaño y ogaño, en t. III de Censo Agropecuario de 1908.
Lenin, Vladimir Ilich, El Imperialismo, fase superior del capitalismo, t. 2 de Obras Escogidas, Buenos Aires, Problemas, 1946.
Levene, Ricardo, Investigaciones acerca de la historia económica del Virreinato, t. 1 y 2, Buenos Aires, El Ateneo, 1952.
Lynch, John, Administración colonial española, Buenos Aires, Eudeba, 1962.
Mansilla, Lucio V., Memorias, Buenos Aires, Hachette, 1955.
Martínez, Benigno T., El Paraguay, memoria presentada bajo el punto de vista industrial y comercial en relación con los países del Plata, Asunción, 1885.
Martiré, Eduardo, La crisis argentina 1873-1876, Buenos Aires, Imprenta Dorrego, 1965.
Marx, Carlos, El Capital, Buenos Aires, Biblioteca Nueva, 1946.
Marx, Carlos y Engels, Federico, La guerra civil en los EE. UU., Buenos Aires, Lautaro, 1946.
- Correspondencia, Buenos Aires, Problemas, 1947.
- Projet de fondation d'une Banque Franco-Argentíno, París, 1876.
Maurois, André, Historia de Inglaterra, Santiago de Chile, Ercilla, 1945.
Mehring, Franz, Carlos Marx, Buenos Aires, Claridad, 1943.
Miller, William, Historia de los EE. UU, México, Novaro, 1963.
Mitre, Adolfo, El pensamiento de Mitre (selección y prólogo), Buenos Aires, Lautaro, 1943.
Mitre, Bartolomé, Archivo, t. III, V, XXIV y XXVII, Buenos Aires, Biblioteca La Nación, 1913.
- Arengas, t. 1, Buenos Aires, Biblioteca La Nación, 1902.
Molas, Mariano A., "Descripción histórica de la antigua provincia del Paraguay", en La Revista de Buenos Aires, ts. IX y X, Buenos Aires, 1866.
Montoya, Alfredo, Historia de los saladeros argentinos, Buenos Aires, Raigal, 1956.
Morales, Ernesto, Juan María Gutiérrez, Buenos Aires, El Ateneo, 1937.
Moreno, Mariano, Escritos políticos y económicos, Buenos Aires, Ocesa, 1961.
Mulhall, Michael G., The English in South Ameríca, Buenos Aires, Imprenta The Standard.
Mulhall, M. G. y E. T., Handbook 1869, Buenos Aires, 1869.
- Manual de las Repúblicas del Plata, Buenos Aires, Imprenta Coni, 1876.
- Handbook of Brazil, Buenos Aires, 1877.
- Handbook of the River Plate, Buenos Aires, Imprenta The Standard. 1885.
Nichols, Madaline Wallis, El gaucho, Buenos Aires, Peuser, 1953.
Oddone, Jacinto, La burguesía terrateniente argentina, Buenos Aires, Ediciones Populares Argentinas, 1956.
Orleans, Gastón de, Diario da Campanha do Paraguay, Río de Janeiro, Typographia Nacional, 1870.
Oroño, Nicasio, La verdadera organización del país, en Escritos y discursos, Buenos Aires, 1869.
Ortega Peña y Duhalde, "El barón de Mauá y la Banca Británica", en Revista La Unión Americana, n° 2, 1965.
Ortiz, Ricardo M., Historia económica de la República Argentina, t. I, Buenos Aires, Raigal, 1955.
Panettieri, José, La crisis ganadera 1866-1871, La Plata, edición de la Universidad Nacional de La Plata, 1965.
Parish, Woodbine, Buenos Aires y las provincias del Río de la Plata, Buenos Aires, Hachette, 1958.
Paz, Carlos y Barros, Álvaro, La política brasilera y la juventud argentina en enero de 1870, Buenos Aires, Imprenta de la Discusión, 1870.
Pelliza, Mariano, La organización nacional, Buenos Aires, La Cultura Argentina, 1923.
Pereira de Barros, Considerações sobre a situação financeira do Brasil, Río de Janeiro, Typographia Universal de Laemmert, 1867.
Pereyra, Carlos, Francisco Solano López y la guerra del Paraguay, Buenos Aires, sin mención de editor, 1953.
Pintos, Francisco R., La defensa de Paysandú, Paysandú, Uruguay, Ediciones Aquí Poesía, 1964.
Prado Júnior, Caio, Historia económica del Brasil, Buenos Aires, Futuro, 1960.
Presas, José, Memorias secretas de la princesa del Brasil, Introducción de H. Zorraquín Becú, Buenos Aires, Huarpes S.A., 1947.
Puiggrós, Rodolfo, La época de Mariano Moreno, Buenos Aires, Partenon, 1949.
Publicación oficial, Anales de la Sociedad Rural Argentina, n° 1, del 309-1866; - n° 2, del 31-10-1866. n° 4, del 31-12-1866; n° 12, del 31-8-1867; n° 16, del 31-8-1867.
- Censo de 1881 de la Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, 1937.
- Censo de la Provincia de Buenos Aires, 1881.
- Correspondence respecting hostilities in the River Plate, Londres. Harrison and sons, 1865.
- Diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 1865 y 1866.
- Falhas do Throno 1823-1872, Río de Janeiro, Typographia Nacional, 1872.
- Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores, 1866
- Memoria del Ministerio del Interior, 1867-1868.
- Memoria del Ministerio de Hacienda, 1865, 1866, 1868 y 1870.
- Memoria del Ministerio de Guerra, 1866, 1868, 1869 y 1870.
- Mensaje del Presidente de la República al Congreso Legislativo de la Nación, Buenos Aires, Imprenta La Tribuna, 1869.
- Primer censo de la República Argentina en 1869, dirigido por Diego de la Fuente. Buenos Aires, 1872.
- Registro Estadístico.
- Revista de la Biblioteca Nacional, n° 31, tercer trimestre de 1944.
Quesada, Ernesto, La personalidad de Carlos Guido Spano, Buenos Aires. Imprenta Mercantil. 1918.
Rebaudi, Arturo, La declaración de guerra de la República del Paraguay a la República Argentina, Buenos Aires, Serrantes Hnos., 1924.
Rebollo Paz, León, Historia de la Organización Nacional, t. I, Buenos Aires, Librería del Plata, 1951.
Reclus, Élisée, Nouvelle Géographie Universelle, t. XIX. Paris, Librairie Hachette, 1894.
Registro Nacional, n° 5814 (1863-1869); n° 5855; n° 6065; n° 6265; n° 6333; n° 6372; n° 6946.
Rivera, Enrique, José Hernández y la guerra del Paraguay, Buenos Aires, Indoamericana, 1954.
Robertson, J. P. y G. P., Cartas de Sud-América, t. III, Buenos Aires, Emecé, 1950.
Robertson, J. P. y N., La Argentina en los primeros años de la Revolución, Buenos Aires, Biblioteca La Nación, 1916.
Robertson, Williams S., La política inglesa en la América española, en Historia de la Nación Argentina de la Academia Nacional de la Historia, primera sección del vol. 5, Buenos Aires, El Ateneo, 1956.
Rosa, José María, Defensa y pérdida de nuestra independencia económica, Buenos Aires, Haz, 1954.
- La guerra del Paraguay y la montonera argentina, Buenos Aires, Peña Lillo, 1964.
Sáenz Hayes, Ricardo, Miguel Cané y su tiempo, Buenos Aires, Kraft, 1955.
Saldías, Adolfo, Historia de la Confederación Argentina, tomos I, VI, VIII y IX, Buenos Aires, Orientación Cultural, 1958.
Sánchez Quell, Hipólito, Estructura y función del Paraguay colonial, Buenos Aires, Kraft, 1964.
Sarmiento, Domingo F., "Candidatura de Alsina", en El Nacional, del 1212-1885.
- "Rumores, guerras en perspectiva", en Obras Completas, t. XXV, Política Estado de Buenos Aires, Buenos Aires, Luz del Día, 1851.
- Obras Completas, t. XXVI, Buenos Aires, Luz del Día, 1957.
- Cuestiones Americanas. Obras completas, t. XXXIV, Buenos Aires, Luz del Día, 1952.
Scalabrini Ortiz, Raúl, Historia de los ferrocarriles argentinos, Buenos Aires, Devenir, 1957.
- Política británica en el Río de la Plata, Buenos Aires, Fernández Blanco, 1957.
Scobie, James R., La lucha por la consolidación de la nacionalidad argentina, Buenos Aires, Hachette, 1964.
Sombart, Werner, El apogeo del capitalismo, t. 1, México, Fondo de Cultura Económica, 1946.
Street, John, Gran Bretaña y la Independencia del Río de la Plata, Buenos Aires, Paidós, 1967.
Taboada, Gaspar, Los Taboada, t. III, Buenos Aires, 1937.
Tornquist, Ernesto y Cía. Ltda., El desarrollo económico de la República Argentina en los últimos cincuenta años, Buenos Aires, 1920.
Villalobos, Sergio, Comercio y contrabando en el Río de la Plata y Chile, Buenos Aires, Eudeba, 1965.
Zeballos, Estanislao, Caifucurá, Buenos Aires, Hachette, 1961.
LEÓN POMER
Nació en Bahía Blanca en 1928, en un hogar de padres chacareros recientemente urbanizados. Mientras cursaba los estudios secundarios, ingresó en la militancia de izquierda. Fue preso, recluido en La Plata y expulsado de la enseñanza pública por tiempo indefinido. Sus primeros escarceos literarios los hizo en revistas estudiantiles. Luego del servicio militar en Neuquén (como castigado), se radicó en Buenos Aires, ciudad en la que se casó y tuvo dos hijas. Prosiguió allí su militancia comunista y codirigió la revista Aporte. Con posterioridad, se apartó de la actividad partidaria -producto del gran desengaño, compartido con otros hombres de su generación-, pero no del compromiso ideológico, que el tiempo fue aún fortaleciendo. Integró el grupo La Rosa Blindada, en cuya revista escribió diversos artículos y publicó, además, en la editorial, su primer libro, organizó y prologó, entre otras colaboraciones, la edición de Escritos sobre estética y problemas de la literatura, de Juan Bautista Alberdi (La Rosa Blindada, Buenos Aires, 1974).
Un viaje al Paraguay fue su inspiración para La guerra del Paraguay, ¡gran negocio! (Caldén, Buenos Aires, 1968), reeditado posteriormente por el Centro Editor de América Latina y con dos ediciones en Brasil. El profesor Rodolfo Puiggrós, rector de la Universidad de Buenos Aires, designado por el gobierno del Dr. Cámpora, lo invitó a ingresar en la UBA, donde se hizo cargo de cátedras en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, dirigiendo, además, el Instituto de Investigaciones Históricas Diego Luis Molinari. Expulsado por la intervención de Ottalagano (intervención decretada por el gobierno de Isabel Perón), fue junto con Puiggrós invitado a ejercer la docencia en la Universidad del Salvador. Pero los acontecimientos políticos conocidos, entre ellos el aumento de la violencia política contra la intelectualidad de todas las corrientes de la izquierda peronista y no peronista, entre otros sectores atacados, lo llevaron a aceptar una invitación para radicarse en San Pablo, Brasil. Allí fue profesor de la Pontificia Universidad Católica (PUC), de la Universidad de Campinas y de la Universidad del Estado de San Pablo. En esta última hizo su doctorado en Historia. Con el total apoyo de la Pontificia y junto con su esposa, trabajó en la solidaridad con los exilados uruguayos, paraguayos y argentinos que llegaban a la capital paulista. Como fruto de la participación en esas tareas y junto con compañeros de varios exilios, participó en la creación, en el seno de la PUC, del Instituto de Relaciones Latinoamericanas (IRLA), que publicó en castellano y portugués el Informativo Popular Latinoamericano. Durante su estancia en Brasil, varias editoriales de San Pablo publicaron algunos de sus libros, los que continúan reeditándose.
En septiembre de 2005 regresó a la Argentina, jubilado ya de la docencia universitaria, para continuar, entre otras cosas, dedicando sus mejores esfuerzos a la historia.
Fruto de todos esos años de intensa labor política e intelectual es una veintena de libros entre los que, además de los arriba mencionados, podemos destacar: El soldado criollo (CEAL, Buenos Aires, 1971); América, historias, delirios e outras magias (Editora Brasíliense, São Paulo, 1980); O hispano-indígena (Global Editora, Sao Paulo, 1983); Cinco años de guerra civil (Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1986) y La construcción del imaginario histórico argentino (Editores de América Latina, Buenos Aires, 1998). En la colección Libros de Indoamérica ha publicado, anteriormente, Historias de gauchos y gauchisoldados (Colihue, Buenos Aires, 2007).
ÍNDICE
PRÓLOGO PARA LA EDICIÓN EN PARAGUAY
PRÓLOGO
PALABRAS PARA LA SEGUNDA EDICIÓN
PARA ENTRAR EN MATERIA
LA GUERRA DEL PARAGUAY: ESTADO, POLÍTICA Y NEGOCIOS
I. Gran Bretaña: un nuevo siglo XVI
1. Comienzo con piratas
2. El período único
3. ¿(qué significa el ferrocarril?
4. Algunas circunstancias transitorias
II. Insólito Paraguay
1. Los comienzos
2. El peculiar desarrollo
3. La impronta guerrera
4. Aparece Francia
5. La dictadura perpetua
6. ¿Francia aísla al Paraguay?
7. El Dictador y la Iglesia
8. Política económica
9. La fuerza del Paraguay
10. El sucesor
11. El mal ejemplo
12. Lindas palabras, feas maneras
13. El otro López
14. Mr. Thornton frunce la nariz
III. ¿Brasil de los brasileños...?
1. Contrabando, buen negocio
2. Don Juan se va al Brasil
3. Río Grande con las fauces abiertas
4. Rotschild y su áurea cadena
5. Un amo de malas pulgas
6. El codiciado Paraguay
7. Brasil en vísperas de la guerra
IV. Flores al Uruguay
1. Independencia uruguaya contra apetitos brasileños
2. Orientales que se inclinan
3. Giró
4. Aparece don Venancio
5. Pereira entrega el cuello a los ingleses
6. Un obsequio de Mitre: Flores al Uruguay
7. ¿Ley natural...?
8. Intervención solapada
9. Don Bartolo teje la intriga
10. Nace la Alianza
11. Guerra al Uruguay
12. Balas y cañones para destruir Paysandú
13. Los aliados brasileños del general Mitre
14. Bocado de cardenal
15. Antes de la dictadura
16. Ireneo Evangelista de Souza, Barón de Mauá
17. Flores en la silla
18. El Paraguay declara la guerra
V. ¡Los civilizadores!
1. Primero neutralizar
2. La cruzada para "libertar" al Paraguay
3. La tentación no vencida
4. ¿Por qué...?
VI. Los amos de Buenos Aires
1. Los latifundistas ganaderos
2. La gran burguesía comercial
VII. La crisis
1. Caen los precios
2. Agricultura e industria: paliativos
VIII. Los que financiaron la guerra y la disfrutaron
1. Los prestamistas particulares
2. El Banco de Londres
3. Empréstitos brasileños
4. La Casa de Moneda y Banco de la Provincia
5. El empréstito en Londres
6. Otros que la disfrutaron: los proveedores
IX. ¿Urquiza traicionó?
1. Subvenciones, préstamos e hipotecas
2. Mister Christie va y viene
3. Negocios son negocios
4. Diplomacia, mentiras y remate alberdiano
X. Confesiones
1. Donde comienzan las confesiones
2. Donde prosiguen las confesiones
XI. Heroísmo y miseria
l. La Triple Alianza
2. La repulsa del pueblo
3. El heroísmo paraguayo
XII. La guerra ha terminado
1. La paz en el Paraguay
2. Uruguay y Brasil, en poder de su acreedor inglés
3. La Argentina endeudada
4. Inversiones inglesas en la Argentina
5. Otra fuente de endeudamiento: el despilfarro oficial
6. Comercio exterior argentino después de la guerra; su lugar en el contexto sudamericano
XIII. ¿La gran política?
1. Retórica para incautos
2. Un estado de espíritu colectivo
3. Mitre y Sarmiento sobre Inglaterra
PARA TERMINAR
APÉNDICE
Algo más sobre "Flores al Uruguay"
Y ahora el Paraguay
El ministro inglés
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
LEÓN POMER
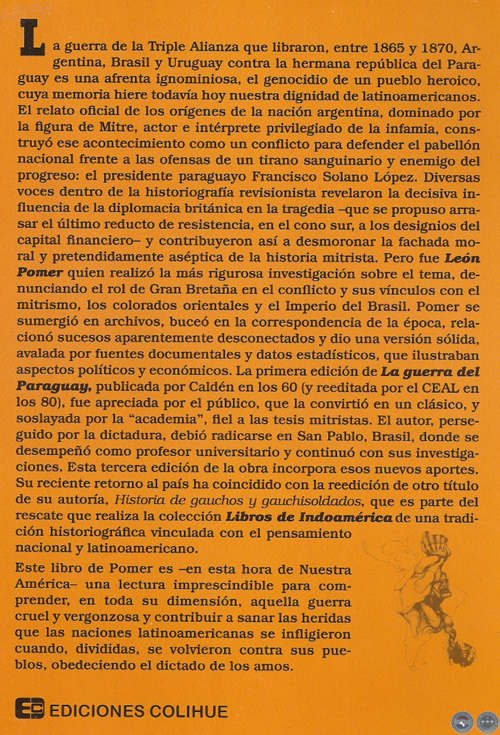
Todos los derechos reservados
Desde el Paraguay para el Mundo!
Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto