LISANDRO CARDOZO (+)

LA OBSESIÓN - Cuento de LISANDRO CARDOZO

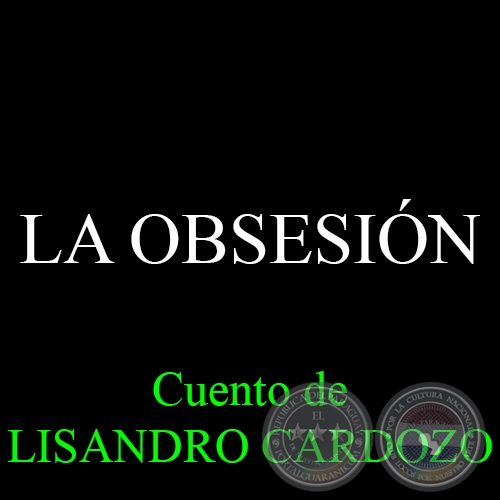
LA OBSESIÓN
Cuento de LISANDRO CARDOZO
-¿Te acordás de Carlos V. Giménez?
-Carlos V.o Carlos Quinto, respondió Justo Martínez.
-Ahí me cagaste, compadre. No sé muy bien, porque esa V siempre fue un misterio para todos. Era un gordito, que fue nuestro compañero en el tercero y que escribía poesía.
-Ahaa, uno de esos boludos medio raros. No, no me acuerdo para nada de él. ¿Decías que fue nuestro compañero?
-No sé, en realidad, creo que él era de un curso superior...
-Disculpame viejo, pero yo soy muy malo para retener nombres, y tratándose de una historia tan lejana....¿Me entendés, no?
-¿Qué tal, Juan?, perdonáme que te interrumpa, ¿te acordás de Carlos V o Carlos Quinto, el gordito del tercero del Liceo Rodó?
-No, creo que no, ¿por qué, qué pasa con él?
-Resulta que estaba en la peluquería...
-¿Y él es el peluquero?
-No, no. Yo estaba leyendo el diario y encontré en la página de avisos fúnebres que falleció ayer.
-¿Murió?, -dijo Juan, sorprendido-, entonces no lo conozco.
Más tarde pasé por la casa de repuestos de Hugo y, mientras compraba algunos accesorios para mi auto, le pregunté sobre Carlos, y él tampoco sabía nada y ni se acordaba de un compañero de esas características.
Mario, el imprentero, que de chico trabajó con mi tío, y siempre olía a tinta y aguarrás. El estuvo esa noche por mi casa, todo impregnando con su característico aroma, y para colmo, el vaso de cerveza quedó manchado con tinta magenta.
- Creo que me acuerdo de él, aunque no estoy muy seguro. ¿De qué murió, dijiste?
-Eso es lo que quería saber también yo, Mario.
-Mirá che, si es el que yo estoy creyendo. Ese Carlos estaba trabajando en la aviación.
-Puede ser. Ahora que lo mencionás, creo que alguna vez había dicho que quería ser astronauta. ¿Te acordás que de chico, hasta se había tirado de un árbol con un avión de cartón, que había construido y casi se mató?
-Estás confundido, chera’a. A ese Carlos le había atropellado un camión de carga dentro del hipódromo.
Quedé muy desilusionado.
Estuvo unos días por Asunción el profesor Orué. Tomamos juntos un café en el barcito que queda frente a la plaza Uruguaya. Conversamos sobre los viejos tiempos, recordamos anécdotas de compañeros que ya forman parte de nuestro acervo histórico, y aproveché la oportunidad para escarbar en sus muchos recuerdos sobre Carlos V. Él, que tenía una memoria prodigiosa, me descalabró con su respuesta. “Ese nunca fue mi alumno, no lo recuerdo”.
Entonces, será que ya me estoy volviendo loco, y la fotografía en el diario me está trastornando cada vez más. Yo tengo vívidos recuerdos de él, pero debo admitir que no fue una persona brillante, de los que llamaban la atención por su inteligencia, salvo los poemitas que escribía y que, tal vez, solamente yo conocía. Recuerdo su aspecto bonachón, siempre aseado, de rostro simplón y de hablar pausado. La ojera que tenía se le había acentuado en la reciente foto.
Fui a ver a Ramón Rodríguez, ex compañero, que estaba aquejado de una enfermedad y guardaba cama. Se puso dificultosamente de costado y jugamos unas partidas de ajedrez, pero pronto me aburrí. Ramón nunca fue muy bueno para las estrategias y las mujeres. De solterón empedernido, después de tres meses de casado pasó a ser viudo y volvió a vivir con su anciana madre.
-Tenés que estar enloqueciendo vos. Si ya murió, qué más importa, y no hay nada que hacer; me espetó en la cara.
-Pero decime, Ramón, ¿vos te acordás de él, verdad?
-No. Sencillamente, no.
Esa foto del diario era tan clara y no podía creer que fuera alguien que haya conocido en otro lugar. Se lo veía tan sano, para pensar que murió de alguna enfermedad grave: El texto del aviso decía...``Confortado con los auxilios....’’, eso me hizo suponer que no falleció trágicamente en algún accidente automovilístico.
Fui esa tarde a la peluquería. Pedro estaba asentando el filo de su navaja Solingen, tan concentrado, que ni me sintió. Sus livianas manos siguieron batiendo un buen rato el brillante metal en la gruesa tira de cuero de carpincho.
Busqué entre los diarios apilados, y faltaba la página de fúnebres de aquel miércoles. Tal vez se la llevó alguien que también lo reconoció, pensé.
Román hacía arreglos en una vieja máquina de escribir, en el garagecito que era su lugar de trabajo. Llegó, Mario Monzón, blandiendo una hoja de diario en la mano.
-¿Viste lo de Carlos Venerando?
- Sí, me enteré, -contestó Román-, y ¿a quién se le ocurre llamarse Venerando por estos tiempos?.
-Y se murió nomás el pobre infeliz.
-¡Y bueno, yo creo que él mismo se lo buscó, mi amigo. Imaginate andar preguntando por ahí sobre su propia muerte, como si nada.
Del libro Noche de pesca y otros cuentos.(1992) Editorial Servilibro.
ENLACE INTERNO A ESPACIO DE VISITA RECOMENDADA
(Hacer click sobre la imagen)
ENLACE INTERNO A ESPACIO DEL DOCUMENTO FUENTE
(Hacer click sobre la imagen)
SEP DIGITAL - NÚMERO 7 - AÑO 2 - MARZO 2015
SOCIEDAD DE ESCRITORES DEL PARAGUAY/ PORTALGUARANI.COM
Asunción - Paraguay
ENLACE INTERNO A ESPACIO DE VISITA RECOMENDADA
(Hacer click sobre la imagen)






Todos los derechos reservados
Desde el Paraguay para el Mundo!
Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto



