JUAN NATALICIO GONZÁLEZ PAREDES (+)



LA IDEOLOGÍA AMERICANA, 1984 - Por NATALICIO GONZÁLEZ

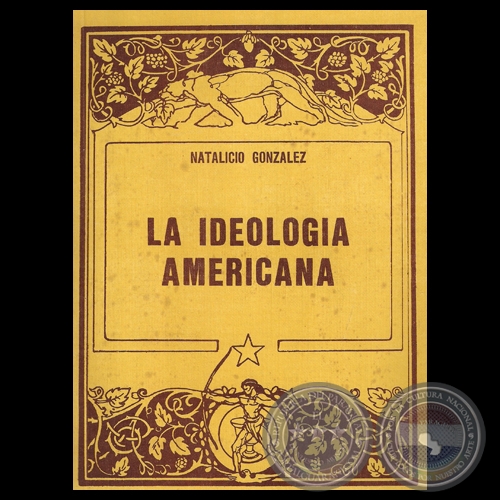
LA IDEOLOGÍA AMERICANA
Por NATALICIO GONZÁLEZ
Editorial CUADERNOS REPUBLICANOS
Asunción – Paraguay
1984 (219 páginas)
INDICE
PRESENTACIÓN
EL PLURALISMO AMERICANO
TEORÍA Y FUNDAMENTOS DE LA LIBERTAD
PARAGUAY Y LA CULTURA RIOPLATENSE
NOTAS PARA UNA IDEOLOGÍA PARAGUAYA
LA IDEOLOGÍA ARGENTINA
LA IDEOLOGÍA NORTEAMERICANA
BOLÍVAR Y EL IDEARIO DE LA LIBERTAD
LA IDEOLOGÍA DE LA REVOLUCIÓN BOLIVIANA
LA IDEOLOGÍA APRISTA
MADERO Y LA REVOLUCIÓN MEXICANA
PRESENTACIÓN
La Editorial "Cuadernos Republicanos", tiene la satisfacción de poner en manos de sus lectores esta obra de Natalicio González. Huelga abundar en la biografía y en la relevancia. que tiene este autor, tan ampliamente conocido en el continente americano. Basta, sin embargo, con advertir que este libro contiene un panorama dilatado y esclarecedor de su pensamiento, lo que le otorga, sin duda, una singular atracción.
A lo largo de sus páginas, el lector podrá seguir, paso a paso, la preocupación trascendente que orientó la vida y el quehacer intelectual del autor: la de indagar en la identidad profunda del Paraguay, en sus raíces históricas y sociológicas, para trazar un brillante y esperanzado proyecto histórico, dentro de una perspectiva intensamente americanista.
La obra está constituida por artículos escritos en distintas épocas. Pese a ello, pueden notarse una unidad conceptual y una coherencia que son privativas de los pensadores penetrantes. Llamarán la atención, por poco conocidos, algunos aspectos de su pensamiento. Ellos permitirán comprender mejor la intención y, sobre todo, la pasión que subyace en la ejecutoria de González. Pasión agónica, si se quiere, en el sentido que otorga Unamuno a la agonía, como sinónimo de lucha ardiente e indeclinable.
Su concepción de la cultura americana propone un análisis del pluralismo que la caracteriza y que escapa a toda posibilidad de simplificación. Pluralismo asentado sobre la antigua herencia indígena y sobre el caudaloso aporte europeo. Pluralismo en el que González ve, antes que un síntoma de disolución, como pretenden ciertos pregoneros de un imposible chauvinismo cultural, "una manifestación de universalidad, de capacidad receptiva, de esa voluntad alerta que nos lleva a asimilar todas las creaciones del genio humano que se ofrezcan a nuestra apetencia".
Para González, existe una línea progresiva del desarrollo cultural y político americano, que nos lleva hacia formas cada vez más altas de vigencia de la libertad. La voluntad humana que anima a este proceso está regida por un idealismo platónico, de férreas connotaciones éticas, que permite presagiar la repetición del antiguo milagro griego.
"Los oprimidos, los explotados, los miserables -anuncia con admirable tono profético- verán realizada en esta parte del planeta la eterna Utopía que infunde dinamismo a la historia universal, y nuestra sola calidad de pueblos libres, creadores y felices, actuará como incontrolable explosivo - sobre todas las tierras de opresión. Pero si arriamos la bandera de la libertad, pereceremos como esclavos".
Su infatigable visión nos lleva a la descripción de un concepto moderno de la libertad. No de la libertad natural tal como fue propuesta por la filosofía individualista. El hombre no nace libre, como creían ingenuamente los teóricos del liberalismo, sino que conquista la libertad, colectivamente, y practicando la solidaridad social. Las instituciones de la familia y el Estado son los instrumentos que conducen a la realización de la solidaridad, ámbito inexcusable de, una genuina libertad humana.
Al Estado le corresponde cumplir una misión fundamental: la de asegurar la justicia social y la libertad, a través de la formación de la Cultura. "No existe -asegura- un medio más eficaz para liberar al hombre de la opresión de la naturaleza y de la opresión política". Con la Cultura podremos crear el espíritu del que emanan los valores que identifican a los grandes pueblos de la tierra. Del espíritu brotarán las leyes, las constituciones y los códigos que establecerán el marco para la práctica de la libertad. Y no al revés, como aventuran quienes creen que el espíritu puede nacer de la letra.
Explicadas las grandes tendencias del proceso cultural americano, González aborda el caso paraguayo, como una identidad nacional crecida al servicio de un ideal americano. La erudición del autor se manifiesta en toda su riqueza para demostrar este carácter singular de la historia de su pueblo. Y, dentro de ese devenir, la búsqueda permanente de la constitución del Estado servidor del hombre libre, como el propósito que ilumina la irrupción y la afirmación del hombre paraguayo entre los pueblos del mundo.
El poder del Estado tiene un rol definido, el de movilizar las riquezas que se encuentran real o potencialmente dentro de su ámbito geográfico, al servicio del hombre. Ve en la organización jurídica y política anterior a 1870 un ejemplo de la asunción de ese papel: "regulador de la justicia, el amparo de la libertad y el órgano de la prosperidad nacional...".
No se limita González a exponer vagamente el diseño de dicho estado, sino que dedica un capítulo a resumir sus implicancias. Entre ellas asumen gran importancia la creación de un poder que sea la expresión del pueblo y una creación de la geografía; un poder que realice la unidad nacional mediante la sugestión del pasado y mediante la, proyección de un ideal hacia el futuro; una individualidad internacional que asegure la expansión comercial y el control de la enseñanza en todos los grados para asegurar el desarrollo cultural.
A la organización política y jurídica del Estado se agrega una economía al servicio del pueblo, que debe sustentarse en la independencia con respecto al capital privado; la salvaguarda de las riquezas básicas de la especulación privada; la intervención estatal en la economía; la reforma agraria; la reagrarización del pais, que incluya su repoblación y la estatización del transporte y de los organismos que intervienen en la función del dinero.
Capítulos dedicados al pensamiento argentino y norteamericano y al papel cumplido por Bolívar en la independencia americana son otras tantas facetas de este libro. Adelanta González el criterio, que hoy se está abriendo paso en la historiografía americana, de que la independencia pudo llevarse a cabo cuando Bolívar aceptó que ellá debía impregnarse de un contenido democrático, con todas sus consecuencias políticas, sociales y económicas. Por eso Bolívar puede reclutar a los antiguos soldados de José Tomás Boves, legendario caudillo realista, y ponerlos al servicio de la causa nacional. Soldados que se sentían iguales a sus jefes y que combatían no solamente por una patria sino también por una sociedad más justa.
Ese ideal, que se manifiesta con intensidad durante la independencia, infunde vigor a las ideologías contemporáneas que lo expresan en nuestro tiempo. Entre ellas, el coloradismo paraguayo, partido al que González contribuyó a otorgar un perfil revolucionario, de marcado acento nacionalista.
Es interesante notar que González entronca al coloradismo con las ideologías que presiden procesos revolucionarios nacionales, en varios países del continente. Dedica, por ello, densos capítulos a otros procesos, en los que descubre concomitancias y paralelismos con el que puso en marcha el Partido Colorado, desde 1947 en adelante.
La revolución boliviana, triunfante en 1952, luego de una sangrienta contienda civil, merece un análisis meduloso y bien documentado. Su carácter nacional, su originalidad teórica y su enraizamiento en la tierra reciben las simpatías expresas de nuestro autor, por las razones enunciadas.
Igual juicio recibe la revolución mexicana, torrente ideológico y humano que irrumpe fragorosamente en la historia, destruyendo el poder del latifundio y devolviendo a la nación las bases físicas y espirituales de su poderío. El Plan de Ayala, recibe una atención especial del autor, quien ve en dicho documento la condensación de los propósitos centrales de este movimiento. Las figuras legendarias de Francisco Madero, el terrateniente caudillo de su pueblo y de personajes tan atrayentes como Pancho Villa y Emiliano Zapata reciben, igualmente, el tratamiento agudo de la incomparable prosa del autor.
La obra incluye, además, un juicio crítico sobre el pensamiento del aprismo peruano, ideología estructurada por el ya fallecido Víctor Raúl Haya de la Torre. La óptica de Natalicio González busca aprender lo que todos estos pensadores y corrientes populares tienen en común, dentro del contexto de un americanismo radical, que pretende definir la identidad cultural del continente y crear sobre él un ámbito de libertad y de justicia.
Como ningún otro pensador paraguayo, González profundiza en las tendencias doctrinarias y políticas del americanismo, no sólo con un fin meramente especulativo sino para extraer de ellas enseñanzas y propuestas concretas para la acción. El estadista se superpone, en esta instancia, al intelectual, al concentrar su atención en los aportes concretos de cada uno de estos movimientos.
Tal es, en pretenciosa síntesis, el contenido de este libro de un autor de fructífera ejecutoria en la historia de nuestra cultura. Autor poco y mal conocido en el Paraguay, aunque objeto del unánime reconocimiento de los más grandes exponentes de la intelectualidad americana, tales como Luis Alberto Sánchez, Germán Arciniegas y otros.
De este modo, la Editorial "Cuadernos Republicanos", prosigue una labor de difusión que ya tiene numerosos y conocidos antecedentes. Esta obra contribuirá, sin duda, a que pueda conocerse mejor, en forma global, el aporte de uno de nuestros más grandes intelectuales, al pensamiento americanista. Y, por ello mismo, a tener una visión más precisa y cabal de su ideario nacionalista.
EL EDITOR
EL PLURALISMO AMERICANO
La conquista, iniciada en el siglo XV y consumada una centuria después, cambió el curso del destino americano. En ningún otro momento de la historia universal se exhibieron con tanto énfasis las grandezas y miserias del hombre europeo. Usando la terminología agustiniana, diremos que fue entrada a saco lo mismo la urbe terrenal que la ciudad de los dioses, y si aquélla fue despojada de sus tesoros de oro y plata, ésta quedó vaciada de sus creencias milenarias. El alma del indio permaneció por largo tiempo vacilante, con la fe siempre viva pero sin aplicación concreta ni manifestaciones rituales: ella no podía aspirar sino a una supervivencia imperfecta mediante la aceptación de ritos foráneos y de imágenes metecas. De este modo, una nueva religión, una nueva concepción de la economía, de la sociedad, de la vida misma, trasplantadas a nuestro hemisferio e injertadas en el viejo tronco indígena, hicieron irrupción en estas tierras. En plena colonia, cuando apenas se iniciaba el proceso de asimilación de la cultura occidental, ya pudimos sentir en carne propia el trágico e incesante desgarramiento europeo, ya por obra de las facciones que se enfrentan con encono y chocan con furia, o bien a través de las proyecciones americanas de las luchas imperialistas. Estas últimas encontraron su más codiciosa expresión en la caza de los galeones, en la guerra de los piratas.
El trasplante de la nueva cultura. y sus esfuerzos de adaptación y predominio, que aún no han llegado a su término, se manifiestan dramáticamente en el roce de dos fuerzas contradictorias. Por un lado, los juristas, los misioneros, que comenzaron a suplantar al soldado analfabeto, tratan de europeizar a la vasta América por medio del proselitismo religioso y científico. La Iglesia y la Universidad fueron los instrumentos de esta denodada empresa. Por otro lado, el mundo indígena, (que se hace sentir a través de las fuerzas telúricas, de las costumbres nativas que se iban contagiando al dominador, de los varios idiomas autóctonos estudiados y aprendidos por la clase sacerdotal), implacable y silenciosamente absorbía y transformaba los valores foráneos que habían irrumpido en el inmenso teatro americano. Hoy en día, comenzamos a entrever los primeros resultados de este largo proceso, y ya podemos aseverar que existen y actúan factores materiales y espirituales que decididamente conducen hacia una fuerte unidad americana, por encima de nuestras diferencias regionales, pese a la diversidad de idiomas y a la presencia de economías semi-coloniales al lado de países super-industrializados.
* EL PLURALISMO AMERICANO
Algunos fenómenos sociales, algunas manifestaciones de la vida espiritual que fácilmente dan lugar a interpretaciones equívocas, aparentemente testifican la insanable atomización de nuestras repúblicas. Un análisis más rígido, que penetre hasta la raíz de las cosas, es capaz de rectificar esta impresión; pues en realidad, los hechos que son seleccionados como pruebas de divisionismo, más bien evidencian una característica común y debieran ser interpretados como los primeros signos de una libre e inquieta unidad de la conciencia colectiva. Me refiero a esa compleja multiplicidad de tendencias que bullen en todos nuestros pueblos, sin dispersarlos, al modo del oleaje que ondula y pasa sin destruir la continuidad del mar eterno, profundo y uno. Estas manifestaciones de una inquietud juvenil, de una curiosidad siempre alerta, constituyen el típico pluralismo americano, y al par que enriquecen y afirman nuestra universalidad, nos conceden un sentido de comprensión y de humanismo sin precedentes en el pasado. Ese pluralismo se hace sentir con fuerza extraordinaria, porque en él se funden dos corrientes similares, la una procedente del milenario particularismo europeo, y generada la otra por la riqueza de formas de las antiguas culturas indígenas; pero con la particularidad de que detrás de ambas, asoma una identidad de fines que inquieren su camino y buscan su expresión. El alma americana tiene una vocación tentacular y busca integrarse, enriquecerse, con la asimilación de todo lo grande y digno que haya descubierto la inteligencia humana; vocación que le viene, acaso, del choque, superposición y compenetración de tantas culturas, algunas de ellas antípodas, de los que ha sido teatro nuestro hemisferio. Por todo esto, dentro del proceso de nuestra actual cultura mestiza. el pluralismo, lejos de ser un síntoma de disolución, más bien representa una manifestación de universalidad, de capacidad receptiva, de esa voluntad alerta que nos lleva a asimilar todas las creaciones del genio humano que se ofrezcan a nuestra apetencia.
El pluralismo torna, si no imposible, acaso muy difícil reducir en esquemas más o menos rígidos las tendencias espirituales e ideológicas de nuestro hemisferio. Nuestro temperamento acentúa dichas dificultades. Nos repugna todo sistema metafísico, si bien en orden a la moral y por lo mismo en la política, tomada como una rama de la ética, puede advertirse una constante identidad de ideales que arrancan de las profundidades de la historia. Pero si buscamos una raíz metafísica a nuestra actitud ante la vida, la perplejidad vuelve a apoderarse del ínvestígador acucioso y objetivo. ¿Qué rumbos toma la inquisición filosófica? ¿En torno a qué ideas, en torno a qué concepción del cosmos, puede vislumbrarse la constitución de una posible metafísica americana? En las especulaciones de los pensadores de nuestro hemisferio sería aventurado, si nos mantenemos en el ámbito trascendente de la filosofía, señalar el tema central, o siquiera una corriente predominante. Encontraremos idealistas, naturalistas, positivistas, representantes, en fin, de todas las escuelas, antiguas y modernas. Tal vez sea el eciecticismo el que dé la nota dominante en una impresión de conjunto. Sin embargo, hay que guardarse del engaño a que predisponen las apariencias. En el subsuelo de esta multiplicidad se desliza, río silencioso y oculto, una corriente unificadora, que se manifiesta en el estilo, en la manera de considerar los problemas, las ideas, los sistemas filosóficos que nos llegan de fuera; y sobre todo, en un vigilante esfuerzo por asimilarlos, por trasformarlos, para que armonicen con nuestro medio e integren nuestra realidad. Los ordenamos dentro de una nueva perspectiva, en el afán sutil de reducirlos en exponentes de nuestras modalidades y de nuestros intereses. Esta manera de actuar frente al mundo de hoy revela que estamos en una etapa que puede ser caracterizada como aquella en que nos lanzamos a la búsqueda de nuestra expresión. Hemos superado en gran medida el ciclo del mimetismo irracional, para iniciar el ciclo de la imitación creadora. Captamos seleccionadamente cuanto el hombre moderno, en su infinita audacia, concibe o descubre, sin reparar en su raza o su nación; enriquecemos incesantemente nuestra personalidad con la asimilación de una muchedumbre de valores foráneos; y simultáneamente, buscamos dar forma al reprimido universo que llevamos dentro, ya sea a través de nuestras preferencias por determinada concepción de vida, ya realizando los primeros intentos para elaborar un sistema ideológico coherente, de sentido universal, pero que lleve el sello de la americanidad.
Presenciamos, en el Nuevo Mundo, un fenómeno parecido al que vio la humanidad a la aparición de los filósofos naturalistas de la Jonia. Aquellos pensadores, que tornaron del Oriente muchos elementos de la rudimentaria ciencia de su siglo, supieron desembarazarse de la grandiosa imaginación del Asia y de toda norma imperativa como la emanada del saber sacerdotal, para asirse a la realidad helénica y aventurarse a la concepción del cosmos, o sea del caos organizado. También el pensador americano tiene que evadirse de lo absoluto, es decir, tiene que rehusar la elución de su época y de su medio, a que tan propenso se muestra el europeo, y tomada esta actitud, no sólo aceptar la dura realidad de nuestro tiempo, sino sumergirse en ella, para trasformarla y adecuarla a las exigencias de nuestro espíritu. En otros términos, se ve precisado a evitar la especulación puramente metafísica, para cargar su atención sobre todo aquello que pueda contribuir al despertar y al ascenso de nuestros pueblos. De ahí la primacía de que gozan, en nuestro hemisferio, las investigaciones relativas a la metodología científica y a la apreciación de los valores sociales; de ahí que las, más representativas capacidades intelectuales de América se muestren tan propensas a la búsqueda de la unidad que coordine tanto saber dispar, de la relación que vincule entre sí a las diversas disciplinas que forman el cuerpo de la ciencia contemporánea. Si los viejos jonios especulaban sobre la unidad del cosmos, aventurando hipótesis tras hipótesis sobre la materia primordial, los jóvenes americanos especulan sobre la unidad del mundo de hoy, buscando la conciliación de la familia humana bajo el signo de la libertad. Es decir, quieren la unidad que salve al hombre.
*CARACTERES DE LA UNIDAD AMERICANA
Aunque parezca paradoja, el pluralismo americano es una de las manifestaciones más notorias y constantes de la unidad continental. Constituye el método más frecuentemente elegido para revelar lo propio en un estilo inteligible para el mundo, o en otros términos, para infundir sentido universal a lo que es local o por lo menos regional, y hacer que los valores de una cultura amerindia en proceso de elaboración constante, se hagan visibles, más que en la estructuración de una filosofía, en las tendencias de nuestra acción práctica y de nuestra vida profunda
De un extremo a otro del continente se advierte una amalgama de idealismo trascendente, de sentimiento y presentimientode nuevas formas que nos sean congénitas, y de audaz inmersión en la realidad que nos atrae, nos inquieta y a veces nos subleva. Aparece muy vivo el afán de experimentar, de ensayar sistemas nuevos para normar el caos originario, de descubrir o adaptar métodos totalmente revolucionarios que permitan levantar la condición del hombre americano. En este empeño de desenvolver lo nuestro, de valorizarlo hasta el máximo y a todo trance, aplicando con mayor frecuencia métodos adaptados que no lo genuino y vernacular, estamos logrando crear cosas totalmente nuevas bajo nombres antiguos y foráneos. El individualismo americano, por ejemplo, se va diferenciando cada vez más del individualismo europeo.
Es curioso comprobar la médula nihilista de todos los sistemas ideológicos específicamente europeos. Los que arrancan del colectivismo, bajo la égida de Carlos Marx, buscan la supresión de todo gobierno -al menos en estricta teoría-, y si aceptan la llamada dictadura del proletariado, es como medio para suprimir las clases sociales y aniquilar el Estado ordenador concebido, en su forma más clásica y equilibrada, por la filosofía ateniense. Y la ideología liberal encuentra su última expresión en el anarquismo que, a su vez, cifra la felicidad humana en la supresión de todo poder disciplinante. Parta del individualismo, o parta del comunismo la eterna Utopía europea se sintetiza en una humanidad atomizada, disociada, sin autoridad y sin Estado.
Opuestamente, al hombre americano le anima el sentimiento místico de la solidaridad social. La Utopía americana se manifiesta en el angustioso empecinamiento con que lucha por el advenimiento del individuo solidario de su prójimo, del Estado servidor del hombre libre. Nuestro individualismo crece y se desarrolla como la expresión más alta de la solidaridad social. Propugnamos por el respeto a la personalidad humana, propendemos a su armonioso desarrollo, pero sabemos que ella solo puede crecer como expresión de una sociedad libre. Lazos más fatales que las leyes del destino, tal como lo concebían los antiguos, atan al hombre a su medio, a su nación, a su continente, de tal manera que no concebimos al hombre libre sino como el refinado producto de una sociedad también libre, tanto en lo político como en lo económico. Una sociedad estructurada sobre la injusticia abre para sus miembros el camino ineluctable de la esclavitud.
En todo el continente, la solidaridad se destaca como causa dinámica de la libertad y como condición de la supervivencia de la misma, y en Indoamérica ha dado origen a nuevas figuras del derecho, principalmente en el orden internacional. Cuando las condiciones del mundo libre desaparecen esporádicamente en alguna región de nuestro hemisferio, presa del atormentado proceso político tan propio de nuestro tiempo, los hijos de la patria oprimida buscan refugio en aquellos países en que el hombre americano pueda vivir sin deformarse; y para amparar al proscripto contra el odio de los dictadores, cuya vesania no respeta fronteras, se ha instituido un derecho específicamente americano, el de asilo, que asegura la supervivencia del hombre libre, pese a las condiciones políticas y sociales adversas del momento, y mal grado a los regímenes de opresión, que quísieran aniquilar a sus opositores, donde quiera que estén, sobre todo a aquellos que irradian alguna fuerza moral o guían con la luz de su intelecto. El hecho dominante, caracteristico del mundo americano de hoy, es que la solidaridad social ha creado en cada una de nuestras repúblicas el tipo del hombre libre; y la solidaridad entre nuestros pueblos hace Posible la supervivencia de ese hombre libre, al asegurarle un refugio contra las dictaduras regionales.
* LIBERTAD Y UNIDAD
La unidad americana, más que en la diversificada realidad de nuestros días, se manifiesta con notorio vigor en las aspiraciones que encausan los acontecimientos. La pasión, o más exactamente, la mística que dinamiza nuestra vida, dimana del firme propósito de hacer efectivas en nuestro medio la libertad y la democracia. Tan hincado se halla en el alma de nuestros pueblos este ideal, que hasta los déspotas lo invocan a cada instante en la afanosa búsqueda de prosélitos. No es que les interese primordialmente el acrecimiento del número de sus adeptos; lo que les preocupa es crear el estado de legitimidad del poder, que en América necesariamente dimana del asentimiento del pueblo. Esta preocupación, que resulta singular en usurpadores sin escrúpulos, deriva del rumbo que ha tomado la historia americana, que apunta -como la brújula al norte- a la libertad y a la democracia. Felizmente, hemos alcanzado ya un grado de madurez espiritual que impide el escamoteo de la realidad a través de simples escarceos retóricos. Ya no nos bastan las engañosas cláusulas de leyes sin vigencia en la vida: la gran revolución indoamericana que convulsiona nuestros días deriva de la supremacía que se concede al hecho cotidiano y humilde sobre las pomposas teorizaciones que no bajan de las especulaciones abstractas. Sabemos ya que la libertad y la democracia no son meras palabras, y que para vivirlas, se requiere un pueblo que obtenga el justo precio de su trabajo, y facilidades para defender su salud y realizar su educación técnica e intelectual. Allí donde no se realicen estas condiciones, no tendrá vigencia la democracia, ni aparecerá la libertad como un fenómeno natural y corriente de la vida.
Hay repúblicas americanas que ya han conquistado de modo definitivo ambos bienes, que son como las dos caras de una misma medalla; y por lo mismo, les corresponde la responsabilidad de generalizar en nuestro hemisferio este modo de ser, no ya por altruismo, sino por propio espíritu de conservación. Si no desaparecen todas las dictaduras, desaparecerán todas las democracias. La libertad es un bloque, por lo menos dentro de los límites de un mismo continente; así lo comprendieron aquellos próceres que llevaron avante la guerra de emancipación, y que por eso rebasaron fronteras en sus intrépidas marchas a través de montañas y llanuras, hasta lograr convertir la lucha por la independencia en un problema de solidaridad entre todos los rebeldes.
La América actual es un conglomerado de pueblos libres y de pueblos oprimidos, de pueblos prósperos y de pueblos paupérrimos. En unos la libertad es un hecho que no sólo tiene la fuerza de una larga tradición, sino que reposa en firmes realidades económicas y culturales; en otros tiene todavía una expresión imperfecta, pero se halla en pleno ascenso, gracias a las transformaciones progresistas de las bases materiales y espirituales de la sociedad; de otros se halla proscripta, precisamente porque grandes intereses reaccionarios miran con terror la posible aparición de una masa solvente e ilustrada. Pero en todos, el firme propósito de encarnarla en la realidad cotidiana es el mismo. Nuestros pueblos viven pasionalmente la libertad y la democracia, con ímpetu creciente, ya sea como una realidad lograda o semi-lograda, ya como un ideal a conquistar. Otra vez la unidad americana encuentra su expresión más perfecta, no en la torturada experiencia de nuestros días, sino en los rumbos de nuestra voluntad, en la orientación que infundimos a la historia que estamos elaborando. Ella está en nuestro espíritu, y pugna por convertirse en un fenómeno corriente de la vida. En la noche que se cierne sobre ciertas zonas desventuradas de nuestra América, se está incubando la próxima e inevitable aurora.
* LA ESENCIA AMERICANA
Marchamos hacia un mundo de libertad, con dinámico optimismo, porque nuestros pueblos no creen que haya nada absoluto en este cambiante universo, en perpetuo devenir. Si hay en ellos alguna creencia generalizada, es la de que es posible una constante mejora del género humano, en el orden moral, como en el orden intelectual y material. La fe en el progreso indefinido alienta con invencible fuerza en el alma del hombre americano, pero nuestra idea del progreso no se compone de nociones exclusivamente utilitarias, no; nuestro positivismo se amalgama con una animosa corriente de idealismo platónico, y siempre estamos queriendo descubrir un substractum espiritual hasta en los más rudos fenómenos económicos. Hoy por hoy, la originalidad americana no hay que buscarla en un sistema metafísico, ni en un cuerpo de doctrinas filosóficas, que en todo caso se halla en proceso de formación, sino en un extraordinario entusiasmo moral como no se advierte en ninguna otra región del mundo moderno. Por eso, la política sin ideales, o el acto desprovisto de entraña ética, jamás arrastrará a nuestros pueblos a esas gestas de magnífica grandeza que iluminan y embellecen algunos momentos fugaces de nuestra historia.
No es tarea fácil ofrecer una noción del mundo americano, en lo que tiene de esencial y permanente. Lo efímero, lo anecdótico, han contribuido a crear una máscara pintoresca que disfraza la verdadera faz del continente. Una vasta literatura de cronistas superficiales ha creado un mapa quimérico de nuestra geografía y una psicología de novelones truculentos para explicar los fenómenos de nuestra vida. El camino de la introspección es casi opuesto: no hay que ver la máscara sino el rostro oculto, y ahondar aún más, comenzando por aprehender lo que haya de común, de idéntico dentro de la pluralidad de naciones que integran el continente. Hay que reemplazar la imagen pintoresca que se tiene de América por una noción racional e intuitiva, acaso poética, pero al propio tiempo veraz, objetiva, hecha de realidad trascendente y cotidiana a la vez.
• INTELECTO Y AZAR
América no es cartesiana, ni kantiana, sino platónica. La realidad del mundo físico es para nosotros, como lo fue para los atenienses, el punto de partida, el soporte de toda teoría del conocimiento. Existimos, luego pensamos, después conocemos y usamos del conocimiento para hacer participar la materia abrupta en la perfección de la Idea. En otros términos: si sondeamos con el análisis el mundo circundante, es porque creemos en su existencia, y en la posibilidad de captarlo, de conocerlo, de deducir sus leyes naturales y de transformarlo. Es criterio del hombre americano que el mundo debe ser regido por el intelecto y el pensamiento. Por eso pretendió, desde mucho antes de la irrupción del blanco en nuestro ámbito geográfico, ordenar el caos originario mediante la ideación matemática. Infundió ritmo y medida a la explosiva vitalidad de la naturaleza tropical, gracias a la periodicidad de las cosechas y la invención de la botánica médica y agrícola. Midió con precisión admirable, no sobrepasada hasta nuestros días, el tiempo huidizo, creación del intelecto, sincronizándolo con las evoluciones siderales de los astros; y hasta sus religiones tienen algo de un misticismo matemático, que se hace sentir a través de una desconcertante alegoría de figuras de origen intelectivo, que conservan reminiscencias geométricas en su quimérico antropomorfismo. El cielo o el mito se ocupa de revelar los secretos de la técnica y de la materia, y en retribución, el hombre se emperra en eternizar la vida de los dioses, con la transfusión de su sangre en el acto mágico del sacrificio.
Ya no comprendemos el mito indígena ni la esencia de los grandes símbolos, eternizados en la escultura precolombiana. Pero el alma del hombre, y su vocación ancestral, cambian poco y persisten a través del tiempo en la dirección primigenia. Por eso, hoy como ayer, el americano se apasiona por el conocimiento que trasciende a la práctica, por la técnica, en su empeño de aplicar las conquistas de la ciencia al dominio del medio, como uno de los caminos de la liberación del hombre. Ese apogeo de la técnica, que vemos triunfar en los Estados Unidos, es una meta que persiguen todos los países americanos, grandes y pequeños, no como trasunto de una concepción materialista de la vida, sino por la primacía que concede al Intelecto sobre el Azar en la dirección del mundo. Eso ha ocurrido siempre en estas tierras. Mientras el soldado analfabeto llegado de Europa procuraba, en su desprecio al trabajo, formar una aristocracia de guerreros ociosos y explotadores, en el indio el oficio era la base de una jerarquía y no de una degradación.
La mente, que reordena y rige el mundo por el trabajo, da sentido a todos los acaeceres de nuestra vida. La historia del mundo americano, en su esencia, es la lucha del Intelecto contra el Azar. El Intelecto actúa para infundir una finalidad humana a las transformaciones físicas que se operan en nuestro contorno; contrariamente, el Azar, tal como lo concebían los griegos, se escapa a la acción del espíritu, porque obedece a un movimiento ciego de la materia, o a un impulso degradante de la animalidad, y carece de fines, si se toman los fines como metas ideales de la perfectibilidad. Nuestra inteligencia es apolínea y dionisiaca la grandiosa naturaleza que nos circunda; pues bien, nuestra acción se manifiesta como un constante esfuerzo por humanizar el medio. Pero lo irracional, ilógico e imprevisto, salta a cada paso en nuestro camino. El Azar de un descubrimiento nos convirtió en colonia; y el Intelecto que discierne, que busca el camino de la libertad, que nos facilitó la recuperación astuta y silenciosa de los medios de dominación, hizo posible la victoria en la lucha por la independencia. El Azar permite, a ratos, la primacía de los instintos desencadenados, revancha de las fuerzas ciegas de la naturaleza contra la inteligencia ordenadora. Se producen en tales momentos esas grandes pausas de la marcha hacia la luz. La obnubilación mental, la incapacidad regresiva, mantienen a los pueblos en la miseria, en la ignorancia, presos de males orgánicos innumerables. Asistimos al ciclo de las dictaduras instintivas y delirantes, que representan el retorno momentáneo del espíritu báquico o dionisiaco. Es la bestia que hunde sus pezuñas en la carne doliente del pueblo. De pronto el Intelecto recupera su función rectora, y florecen las Repúblicas libres, prósperas, asiento de una cultura humana, juvenil, audaz y generosa, todavía en proceso de formación, es verdad, pero que ya está desplazando a Europa en la dirección del mundo. Sobre tierras potencialmente ricas, en pueblos aún vírgenes, optimistas, que se encuentran en el alba de su ascención en la historia, y que solo aguardaban el predominio del pensamiento sobre los instintos, del Intelecto sobre el Azar, para perder su aspereza primigenia y dar vuelo a su genio creador, se asienta la nueva libertad. Desgraciadamente, aún quedan oprimidos que solo pueden mirarla a la distancia. Y se plantea otra vez el mismo dilema: o todos los americanos participan en la libertad, o los libres de hoy serán los esclavos del mañana.
* LA TRAGEDIA AMERICANA
Se pueden calificar de penosas las condiciones en que se desenvuelve el Intelecto, siempre alerta contra las irrupciones del Azar.
Ya pertenece al pasado aquella alegre lucha entre el hombre y el medio, dura pero llena de incentivos para la voluntad, pues la intervención del maquinismo la ha simplificado considerablemente; ya no se presenta con el patetismo de antaño la acción del pionero que abre caminos a la civilización, porque el héroe de nuestros días es el ingeniero que anticipa en fórmulas matemáticas las transformaciones del medio que apetece la sociedad. Esta es la ganancia de nuestra época. En cambio, en aquel juego entre los bajos instintos y el pensamiento clarificador, ya no es posible esperar un desenlace sin la interferencia de las fuerzas de retroceso, que actúan desde fuera, al tiempo que los pueblos se mueven solos, aislados en sus respectivos escenarios, sin encontrar en sus hermanos de América ninguna solidaridad activa que les ayude a resolver sus problemas y a hacer frente a los peligros que amenazan su destino. Esa solidaridad se hace visible únicamente entre los servidores de la opresión, entre los grandes intereses que crecieron a la sombra del colonialismo, y que en el afán de sobrevivir, actúan en el plano internacional y trabajan infatigablemente para perpetuar, o por lo menos prolongar algo más en el tiempo, el estado de servidumbre. Ellos fomentan la aparición de los regímenes de ,oprobio y les ayudan a subsistir, para evitar que una América unida y libre generalice su modo de ser y provoque la aparición del milagro americana en la historia universal.
Tal es la tragedia de nuestros pueblos.
No hay que eludirla. Es mejor aceptarla como es para plantear en sus verdaderos términos la pugna incesante entre el Intelecto y el Azar. Sobre el fondo unitario de la América eterna, destaquemos la América pobre y rica, desunida pero deseosa de la propia reintegración, de la hora presente. Reconozcamos que la gran debilidad de nuestro continente deriva de la existencia de zonas de opresión y de miseria, que subsisten, en gran medida, a causa del predominio artificial de los bajos instintos sobre el espíritu, del Azar sobre el Intelecto, cuya manifestación práctica es el ritmo isócrono, de altibajos, de nuestro proceso económico. Insistamos en que la libertad no se incuba con discursos o proclamas de partido, ni por imperio de ninguna ley escrita; se la estructura de abajo a arriba, atacando las enfermedades, destruyendo la miseria y la ignorancia, mediante la elevación del nivel de vida de los pueblos. Tiene que ser el resultado de un activo proceso de culturización y de solidaridad continentales.
* EN BUSCA DE UNA SOLUCIÓN
El problema es complejo y la solución difícil. Hay que permanecer constantemente alerta para evitar que la solidaridad del mundo libre degenere en oscuras maniobras de predominio. Es indispensable mantener el principio de no intervención en nuestras relaciones internacionales, y consiguientemente, se descarta de por sí toda política que aisladamente y por impulsos del momento, tienda a desembocar en una ruptura de relaciones de los gobiernos democráticos con las dictaduras. Un accidente de la historia, por desagradable que fuere, no debe interrumpir el normal intercambio de intereses y de ideas entra nuestros países, y lo que nos interesa es que las masas oprimidas no vivan tras una cortina de incomunicaciones, al margen de la gran corriente del pensamiento libre, tan identificado al destino americano. Por lo mismo, cabe buscar, sin ofensa de las soberanías particulares, un entendimiento entre los pueblos y sus líderes más destacados, para organizar, en un plano continental, la defensa de las bases económicas y sociales que sirven de fundamento a toda auténtica democracia.
No se derriban dictaduras con panfletos. Estamos frente a un problema en que los nombres propios carecen de importancia; Las oscuras manifestaciones antropomorfas del instinto y del azar pasarán como burbujas de un agua malsana; y lo que nos interesa es extirpar las condiciones que hacen posible su aparición y supervivencia. El gran dilema de la libertad y de la dictadura debe ser considerado con mentalidad de constructores y no con espíritu polémico.
La primera tarea tiene que consistir en la defensa de las fronteras de la libertad. Urge movilizar la solidaridad de las democracias, a fin de crear una fuerza moral capaz de evitar que las dictaduras vayan derribando, uno tras otro, los gobiernos que actúan como servidores del hombre libre. El mayor pecado de nuestro hemisferio consiste en no defender activamente la democracia; en actuar con un ciego egoísmo localista, sin reparar que la libertad es un bloque, llamada a perecer o asentarse en todo el continente. No se trata, de ninguna manera, de caer en el intervencionismo, sino de defender a los pueblos de la intervención de las dictaduras, que generalmente se hace sentir a través de las asonadas militares que ponen término a un gobierno de origen popular.
¿Cuál es la forma práctica de realizar estas ideas? He procurado dar respuesta a esta pregunta, dando forma contractual a la defensa de la democracia. En efecto, a finales de 1948, a raíz del golpe militar venezolano que depuso a Don Rómulo Gallegos, como Presidente del Paraguay propuse al gobierno de Chile la firma de un acuerdo, que quedaría abierto a la adhesión continental. Sin declinar la rigidez de una posición contraria a la intervención y precisamente dentro del ejercicio de la soberanía de las naciones, aquella iniciativa buscaba estructurar la solidaridad de los pueblos libres, a fin de crear una mayor seguridad de supervivencia a los regímenes democráticos, ignorando los poderes arbitrarios que surgen sobre sus ruinas. Ella constaba de dos cláusulas:
1.- Las Repúblicas americanas no reconocerán a ningún gobierno surgido de un acto de fuerza, y únicamente mantendrán relaciones con aquellos que tienen su origen en actos electorales.
2.- El presente convenio queda abierto a la adhesión de las Repúblicas americanas y entrará en vigencia una vez que tenga la adhesión de por lo menos diez de ellas.
Un golpe militar,- que vino a poner término a mi gobierno, cortó de raíz una política que tendía a estructurar la libertad sobre firmes bases económicas y sociales. Y, naturalmente, liquidó el primer esfuerzo intentado en América para convertir en solidaridad activa la solidaridad estática de los pueblos libres.
No creo que la acción de los gobiernos democráticos deba ir más allá del convenio que me tocó proponer a Chile. Todo acto que tiende a llevar la libertad a sangre y fuego a un país extraño, sólo conseguirá hacerla odiosa e impedir su triunfo. Por lo demás, el hombre americano tiene otras obligaciones entre ellas, la de entregarse a una activa propaganda ideológica que, haciendo abstracción de los gobiernos, formule y difunda la doctrina anticolonial que busque reintegrar al hombre en la posesión de sus bienes materiales y espirituales, es decir, de una libertad viviente, -efectiva y plena. Urge ofrecer un sistema de ideas que encienda el fervor de las masas, capaz de crear la mística americana de la democracia, de convertirse en normas de la conducta cívica, descendiendo de las abstracciones a la vida práctica. Las especulaciones que no penetren y reacondicionen la realidad, resultan estériles; necesitamos una ideología que mueva intereses, que contemple necesidades, que tenga presente el humilde dolor de las masas; una ideología que se torne pasional, a cuyo conjuro el ciudadano desilusionado sienta arder un fuego nuevo en el espíritu, y salte del escepticismo a la acción, para defender su pan, su salud, sus esperanzas, en una palabra, las posibilidades de ser un hombre libre.
Las incipientes democracias indoamericanas no se ocuparon, por largo tiempo, sino de preservar la libertad de una minoría semi-ilustrada de las ciudades. Se desentendieron de las masas campesinas. Allí donde la democracia acertó a enriquecerse con un contenido social y económico justo, y convirtió en el objeto de su política al trabajador desheredado y explotado, se salvó y consolidó; pero allí donde no logró ampliar sus bases populares, desapareció a la primera irrupción de los cuarteles. El campo no acudió a defender una libertad en que no participaba, y las minorías bizantinas comprobaron una vez más, que una libertad no compartida por el pueblo desaparece, tarde o temprano, sin gloria ni ruído.
La participación activa, permanente, de todos los pueblos de nuestro hemisferio en el ideal americano de la libertad, es la única condición de supervivencia de nuestras Repúblicas. De los pueblos, entiéndase bien, no de las oligarquías. La unificación en una vida libre y próspera dará origen a la coordinación activa y pasional en la defensa del bien común. Actualmente, aquellos que no gozan de los beneficios de la libertad, viven absorbidos por sus tragedias aldeanas y no pueden elevarse hasta pensar en términos universales. Les interesa más la propia liberación que el destino de los vecinos libres que nada hacen por ayudarles. Creen sinceramente que defender la libertad de otras repúblicas es un modo muy efectivo de consolidar las dictaduras que se enraizan en la propia casa. Nadie desea afrontar nuevas responsabilidades mientras no se rompan las propias cadenas.
Por lo mismo, nuestro primer problema, en esta hora crucial de la historia, reside en la generalización del sistema de vida libre en todo el continente. El aumento de la potencialidad militar, el despliegue de bases estratégicas defensivas en torno a nuestro hemisferio, son válidos como medidas de emergencia; pero adoptados como elementos constitutivos de una política permanente, resultarán más aniquiladores que la guerra misma.
Al amparo de esas defensas, hay que echar los firmes cimientos del mundo libre en todos los países americanos, con decisión y rápidamente. Es el mejor modo de unificar la voluntad de defensa de nuestros pueblos. No habrá ninguno de ellos que no se lance a la más intrépida lucha si se trata de conservar los bienes morales, materiales e intelectuales en que sea copartícipe. Agréguese que el espectáculo de todo un continente, ilustrado, próspero, que sirva de morada a la ciencia y a la libertad, tendrá que imanar la atención del mundo y gravitar sobre él con fuerza irresistible. Contribuirá a cambiar la faz del planeta, pacíficamente, con más intensidad que la revolución norteamericana y la francesa, que tanto influyeron en las transformaciones políticas del siglo pasado. Atraerá a los continentes oprimidos con su humanismo militante y creador; conquistará las simpatías del universo; y la agresión de los opresores se hará trizas en un choque con el genio de un hemisferio libre y unido.
En una época de escepticismo como la nuestra, en que se ha perdido la fe en el poder de Dios y en que se cree que la VIRTUD, en su acepción antigua de síntesis de sabiduría activa y de bien actuante, ya es algo arcaico, sin vigencia en la vida, hay que insistir, con toda la fuerza del pleonasmo, sobre la espiritualidad y el intelecto considerados como potencias creadoras de los acaeceres cotidianos. Aún incurriendo en repeticiones, cumpliremos con un deber al incitar infatigablemente a mirar más allá de los hechos materiales. Una filosofía cambia a veces el curso de los acontecimientos. En el mundo antiguo vimos una vez un pequeño pueblo de mercaderes, de poetas, filósofos y artistas, elevarse a la cúspide de toda grandeza, a tal grado que las creaciones de su genio aún nos guían en la búsqueda de un humanismo redentor y tolerante. Alcanzó esas alturas atenuando los horrores de la guerra y suprimiendo la conquista, para reemplazarla por la expansión pacífica de su cultura y la creación de una serie de ciudades libres en torno al mar Egeo. La macedonización del mundo antiguo volvió a implantar la práctica de la rapiña en las relaciones de los pueblos, y la historia de Europa se desenvolvió, desde entonces, no a la sombra del pensamiento platónico, sino bajo el signo de la espada de Alejandro.
El Nuevo Mundo puede repetir el milagro griego, si asegura el imperio de la libertad en todo su vasto ámbito geográfico y coloca su genio y sus inagotables riquezas al servicio del espíritu. Que su fuerza, impregnada de esencia cristiana, no ofenda al débil y actúe para amparar al hombre libre, y gravitará sobre el mundo con irresistible imperio. Los oprimidos, los explotados, los miserables, verán realizada en esta parte del planeta la eterna Utopía que infunde dinamismo a la historia universal, y nuestra sola calidad de pueblos libres, creadores y felices, actuará como incontrolable explosivo sobre todas las tierras de opresión. Pero si arriamos la bandera de la libertad, pereceremos como esclavos.
TEORÍA Y FUNDAMENTOS DE LA LIBERTAD
Entiendo que las especulaciones políticas no son válidas si prescinden de la realidad geográfica y de la realidad social. Aún las teorías que aspiran a una validez universal tienen un substractum, regional que se hace evidente con el menor análisis. Por lo mismo, me adelanto a confesar que las páginas que siguen han sido escritas en un esfuerzo por iluminar los problemas paraguayos dentro del conjunto de los problemas americanos.
I
LA TEORIA DE LA LIBERTAD
La tragedia de América, su impotencia para enfrentarse con los problemas vitales de su existencia, su notoria incapacidad para conquistar su autonomía económica y su autarquía intelectual, provienen en gran medida de ese extraño afán de apoderarse de los sistemas ideológicos europeos para usarlos como instrumentos de un fin específicamente americano.
Todo sistema ideológico es un órgano de expansión de la Cultura que lo ha elaborado. Lógicamente difunde un orden de ideas, crea un estado de espíritu, propicios al dominio de los pueblos que les sirvieron de matriz. El imperio español, por ejemplo, sería ininteligible si no existiera la clave de la escolástica. En el orden político, él fue la dúplica monumental de ese otro monumento que se llama la Summa Teológica de Santo Tomás de Aquino. El liberalismo, con su explosiva expansión por el mundo, actuó como corrosivo de ese imperio, pero en el mismo grado en que contribuyó a destruirlo, participó en la estructuración del poder inglés, que tendió sus tentáculos de acero a todas las partes conocidas del Planeta, para comenzar a declinar después de la primera guerra mundial.
Hacia 1920 se inició un ciclo histórico semejante al que precedió a la decadencia hispánica. En aquel momento, la escolástica se había agotado ya como fuerza creadora; era apenas un instrumento de conservación de una inmensa obra que habla llegado a su término. La idea del poder político que actúa al servicio de Dios ya no podía mover a las masas. El fervor de las Cruzadas había desaparecido de la Europa cristiana, trabajada por terribles disensiones religiosas. Sometida América, no hubo ya incógnitas tierras de infieles que descubrir y sojuzgar. Surge el liberalismo, con una nueva concepción de la vida. España, en la cúspide de su poderío, lo resistió; su interés no podía ser otro que conservar el orden de cosas existentes en el mundo. Inglaterra y Francia, cunas de la nueva ideología, se erigieron en sus abanderados, porque comprendieron que el triunfo del liberalismo era la condición de su grandeza futura. Las fuerzas conservadoras vieron una especie de Anticristo en cada pregonero de Rousseau y de sus epígonos. En la dirección del mundo, la burguesía europea estaba por suplantar a la aristocracia y al clero; el poder político y la hegemonía económica iban a pasar de una clase a otra, pero Europa no iba a renunciar por eso a la explotación colonial de los otros continentes.
El cataclismo ideológico que conmovió a la Europa tuvo larga repercusión en el Nuevo Mundo. Con la excepcíón del Paraguay, que pagó su fidelidad a sí mismo con la casi extinción de su pueblo en 1870, la guerra de la independencia se realizó bajo el signo del liberalismo; vale decir, usamos para un fin antieuropeo una doctrina elaborada para servir a la expansión europea. El error era explicable. Se asumió una actitud de beligerancia frente a la escolástica porque ese era el modo de combatir a España, a la dueña de estas naciones; pero al abrazarnos al liberalismo, nos entregamos a la Europa surgida del caldero ardiente del 93. Rompimos la coyunda política de Madrid, para aceptar la coyunda mental de Paris y la coyunda económica de Londres.
En nuestros días, el liberalismo clásico u ortodoxo se halla igualmente agotado. Es una fuerza conservadora de lo existente, pero carece de todo impulso creador. El maravilloso espectáculo de la Europa industrial y positivista, que en el siglo pasado, bajo el signo del liberalismo convirtió el resto del Planeta en una factoría, ya no despierta en el observador de hoy la dramática tensión de otros tiempos. El liberalismo ha perdido uno de sus caracteres esenciales. Ya no es dinámico; es estático. Un nuevo sistema ideológico, el comunismo, le disputa, la primacía, con la misma violencia eruptiva con que la filosofía concretada en el Contrato Social y en la Declaración de los Derechos del Hombre, combatiera a la escolástica. El proletariado europeo pretende suplantar en la dirección del mundo a la burguesía liberal. Pero la suplantación de una clase por otra, no implica la menor posibilidad de que Europa- renuncie a la política imperial, a las ventajas emergentes de su hegemonía en el mundo.
En este conflicto, hubo un momento en que surgió un tercer factor. El espíritu de la escolástica renació en los países fascistas. En el alma contradictoria de la Europa lucharon, en vísperas de la segunda guerra mundial, la concepción medioeval de la vida, que quería renacer; el orden liberal, que pretendía subsistir y perdurar; y la nueva sociedad comunista, que buscaba distender su imperio.
En el Nuevo Mundo repercutió y repercute este conflicto, a causa de ese afán ya tradicional de pretender usar los sistemas ideológicos europeos para resolver problemas específica
mente americanos. No se advierte que la adopción de cualquiera de las tres ideologías rivales nos atará a los países que las utilizan como instrumento de expansión y de predominio. La boga de las ideas fascistas estuvo por retrotraernos poco menos que al año diez, en beneficio no ya de Madrid o Lisboa, sino de Roma o Berlín, cuando la derrota del hitlerismo disipó ese peligro; la fidelidad al liberalismo significa fidelidad a la economía colonial que estrangula a nuestras naciones; y el eventual triunfo del comunismo haría que Moscú suplantara a Londres y a Washington en la función de regir nuestro destino.
Conviene, pues, estructurar una doctrina propia para resolver en un sentido americano los problemas de la vida continental. Esta doctrina debe aparecer a los ojos de nuestros pueblos como la objetivación de sus anhelos, ensueños y pasiones. Vale decir, debe fundarse en la idea de la libertad, que es lo más vital, persistente y profundo que un análisis exhaustivo puede señalar en el alma del hombre americano.
Por estas razones, aquí intentamos elaborar, desde el punto de vista paraguayo, y en lo posible, desde el punto de vista indoarnericano, una teoría de la libertad. Este esfuerzo era necesario, porque hay la propensión de identificar liberalismo y libertad. Este equívoco merece ser aclarado. Sería un acontecer trágico para América el no poder satisfacer la más grave pasión de su alma sin abrazarse a una ideología importada; que no pueda amar la libertad sin declararse esclava de la Europa.
El Contrato Social y la Declaración de los Derechos del Hombre coinciden en afirmar, con el énfasis de un dogma, que el hombre nace libre. Es a través de un largo proceso histórico, que la Sociedad y el Estado cercenan y anulan esta libertad originaria. La Revolución advino para hacer trizas de esta opresión arbitraria y devolver al individuo su libertad natural.
Este dogma constituye la esencia del liberalismo y anima la concepción social, política, económica y jurídica del gran movimiento liberal que en el pasado siglo dominó en Europa y desbordó sobre la América. En un momento dado, mentes más exaltadas que reflexivas llegaron a identificar la idea del liberalismo con la idea de la libertad. Los males que este equívoco desencadenó en el continente americano son considerables. No entra en nuestro intento analizarlos en su compleja multiplicidad, pero es inevitable referirse a algunos errores que aún perviven en nuestras naciones y actúan en su seno como instrumentos de una política que las estrangula y las retiene en su condición de dominios económicos de las potencias occidentales.
Integra el liberalismo, entra en su estructura, está en su médula, la idea de que el fin del universo es el individuo. El yo hipertrofiado, que rebasa los lindes de la personalidad, que procura mover el mecanismo del mundo para satisfacción del egoísmo personal, es la consecuencia lógica de la aceptación de esa doctrina. La libertad es entendida como el derecho de satisfacer ese egoísmo hasta sus últimos extremos. Es dañoso y atenta contra la libertad cualquiera tentativa estadual que tienda a constreñir la voluntad individual en vista de un fin social, a un interés colectivo. Al individuo aislado, dueño de un poder económico considerable, se le concede el derecho de oprimir al semejante, de explotarle, pero el Estado no puede, sin una grave ofensa a la libertad, intervenir en contra de esa voluntad individual abusiva. El Estado liberal es una policía que está para reprimir la violencia física, pero no la violencia invisible, que actúa por la acción extorsiva del dinero. Las consecuencias prácticas de esta singular paradoja, que predica la libertad y sistematiza la servidumbre, se ve en todas partes. El respeto teórico y extremado a la libertad individual conduce a la creación de una plutocracia que esclaviza a la gran masa de desheredados. Entre diez mil obreros que buscan trabajo para no morirse de hambre y diez empresarios que puedan aguardar seis meses o un año para hacer funcionar sus fábricas a base de operarios enganchados con un salario misérrimo, se sabe a qué lado se inclina la balanza de la dominación. Como se ve, la teoría liberal de la libertad conduce directamente a la explotación del hombre por el hombre. La plutocracia fija a su arbitrio los salarios. En el proceso de su crecimiento, el capital privado se hipertrofia, se libera de toda concepción moral de la vida, corrompe y subyuga a los dirigentes políticos. Las empresas conceden gruesos emolumentos a los gobernantes, y una vez que han logrado domesticar el equipo dirigente por la acción del dinero, dominan de hecho el Estado, disponen sin contrapeso de todo el poder público y lo utilizan al servicio exclusivo de sus intereses.
Según la ideología liberal, el Estado no debe inmiscuirse en las actividades económicas. El dejar hacer y el dejar pasar constituye la fórmula clásica de la economía liberal. La acción privada, el libre juego de la concurrencia, crean espontáneamente las leyes que rigen la creación y la distribución de la riqueza.
Al amparo de esta teoría, por encima del pueblo, base y fundamento de la nación, se forman la clase media, de origen casi siempre popular, y en una escala aún más elevada, la clase capitalista, en la que figuran los señores de la industria. En países de estructuración colonial, como el Paraguay, esta clase capitalista se halla representada por el grupo de las empresas extranjeras y sus personeros subvencionados. Esta formación de tres clases diversas, bien diferenciadas y con frecuencia antagónicas, es el primer resultado práctico del Estado constituido conforme a los postulados del liberalismo. El segundo resultado es más grave. La prescindencia del Estado de las actividades económicas permite el desenvolvimiento hipertrófico y sin control del capital privado que se constituye en grandes y poderosas empresas y tiende sus tentáculos sobre el Estado, lo domina y lo instrumenta a sus designios. Agréguese a estos males la práctica viciosa del sufragio universal, las elecciones que se realizan bajo el signo del dinero y que dan origen al gobierno de los partidos enfeudados a la plutocracia. Los partidos triunfantes legislan en interés de las empresas que financian sus actividades, y al propio tiempo convierten al Estado en instrumento para consumar el pillaje de la sociedad en beneficio de sus caudillos.
Desde este momento el objeto de la política estadual es el beneficio de los capitanes de industria y de los oligarcas, con abstracción de los intereses de la clase media y de los del pueblo. Las leyes económicas, las leyes sociales, las leyes políticas que emanan del Estado así constituido no persigue sino el provecho de la clase que le domina y le instrumenta: la nación considerada como totalidad es relegada de tal modo que hasta la idea del Estado concebido como fuerza capaz de repeler las agresiones exteriores, desaparece. De su parte el pueblo, en vez de crecer verticalmente, dentro del ámbito del país, crece horizontalmente, hacia el exterior, apartándose del nucleo social de que forma parte para integrar otras naciones donde encuentra más desarrollado el sentimiento de la justicia social.
La insoluble antinomia liberal, que predica la libertad y organiza la opresión, proviene de extraer sus dogmas y postulados de un supuesto abstracto, con sistemático menosprecio de la realidad circundante. En vez de enseñar al hombre la verdad de su miseria y adiestrarle en la técnica de su liberación, le supone teóricamente libre y prácticamente le entrega a la servidumbre.
En las sociedades, sobre todo en las más primitivas ¿goza efectivamente el hombre de aquella libertad absoluta que presupone la doctrina liberal?
Al mito de la libertad natural se puede oponer estas tres objeciones:
I - La tierra, considerada como fuente de producción, impone al hombre el deber de fructificarla, y este deber crea la obligación del trabajo. Considerada como morada del pueblo, impone el deber de conservarla para que la generación contemporánea la traspase intacta a su posteridad, y este deber crea la obligación de defenderla. La tierra, por consiguiente, limita fundamentalmente y de dos maneras diversas la plena libertad individual.
II - Por otro lado, cada generación puede ser considerada como un eslabón del pueblo, en su perpetuación en el tiempo. ¿Cómo se satisface esta ansia de perennidad a la especie humana? A través de la familia, núcleo vivo que renueva y reproduce al individuo perecedero en sucesión de padre a hijo en el curso de las edades. Y como instrumento de realización de este designio superior de la especie, el hombre se ve impelido a aceptar una serie de obligaciones indelegables, tales como el deber de sustentar al hijo, de educarle, de transmitirle íntegra la herencia social que a la vez se ha recibido de los ascendientes. Donde se ve que el solo hecho de pertenecer a un pueblo determinado crea ya una limitación efectiva a la libertad individual.
III - Los deberes emergentes de nuestra solidaridad con la tierra y con el pueblo deben ser valorados en cada momento histórico conforme a las exigencias más perentorias de los problemas que la actualidad cotidiana plantea al hombre. Hay momentos en que el supremo deber consiste en defender de la usurpación exterior el solar que sirve de morada al pueblo y que produce el sustento que la nutre. En otras circunstancias habrá que dar prioridad al deber de transformar el Estado, las instituciones políticas, para salvar y realizar los fines permanentes de la nación. Y en otros momentos ocupa el primer plano el deber de producir la riqueza, de fomentar la instruccion, de crear y desenvolver los valores de una Cultura. Lo que nos demuestra que el hombre no sólo vive bajo un cúmulo de obligaciones ineludibles, sino que tampoco es libre de fijar la preeminencia de sus deberes, en el orden que le conviniere o deseare, porque el momento histórico crea situaciones que marcan reglas a la conducta humana.
Estas objeciones, que nacen del estudio objetivo de la realidad, son más fecundas en sus resultados prácticos que la afirmación dogmática de la existencia de una libertad ausente en la vida del pueblo. Hay que palpár las ataduras para romperlas en nombre de un ideal de liberación humana. El hombre lleva intrínsecamente en su voluntad el poder de ampliar el dominio de la libertad. El trabajo es susceptible de racionalización, en vista a un ahorro intensívo de la fatiga que es su corolario. Se puede eludir hasta cierto grado la servidumbre de la guerra mediante la organización de la paz. La carga de la familia se aligera allí donde el sentimiento de la solidaridad social se objetiva en instituciones adecuadas. Y mediante la creación de la Cultura, no solo el hombre reacciona sobre el medio, sino que influye en la marcha de la historia, atenuando una de las opresiones que encauza sus actos hacia un rumbo predeterminado.
El hombre, por lo tanto, soporta el peso de la esclavitud original, pero también lleva en sí una capacidad inagotable de liberación. La historia de la humanidad se resume, en último término, en una marcha indefinida hacía la libertad, a través de un dominio lento de las fuerzas que nos oprimen y agobian.
El hombre nace esclavo. Los animales salvajes advienen a la vida con mayor libertad; algunos de ellos desde el primer día se muestran aptos para la locomoción; vienen dotados de un mínimo de capacidad originaria para actuar en un mundo hostil, para hacer viable la existencia. La prole del hombre se desprende del vientre materno, inerme, privado de la astucia, esa hija del instinto y de la inteligencia, y desprovista de fuerza, ese don de la fortaleza física. El niño requiere cuidados infinitos para no perecer. Librado a sus propias fuerzas no tendría ninguna probabilidad de escaparse a la muerte. Ni habla ni camina, ni discierne; es una pequeña masa indefensa que apenas realiza algunos movimientos instintivos. Y no obstante, ese pobre ser se salva. Va rompiendo poco a poco sus crueles ataduras. Aprende a caminar; adquiere el don mágico de la palabra; arde en su mente la luz del pensamiento. Estas liberaciones sucesivas no son una conquista individual, sino el resultado de una obra colectiva. La prole del hombre, impotente para desenvolverse en un universo hostil, en un medio erizado de amenazas de muerte, se salva gracias a la solidaridad social que se objetiva en la familia.
Esta es la gran lección que surge del análisis de la realidad. El dogma fundamental del liberalismo, la afirmación mística de que el hombre nace libre, se convierte en una pobre cosa arbitraria. Queda patentizado que la libertad no es un don de la naturaleza sino una conquista del hombre tomado como ente colectivo pero no como ser atómico y autárquico. El único Instrumento de liberación de que dispone nuestra especie es la solidaridad social. El incesante esfuerzo colectivo que actúa a través de la historia para ampliar cada vez más los dominios de la libertad, crea para su eficacia órganos adecuados, unos más simples y otros más complejos, pero todos fundados en la idea de la solidaridad social. Así nacen las instituciones.
La primera de ellas, por su universalidad y su prestigio más que milenario, es la familia. Su aparición no es un accidente imprevisto de la historia; obedece al ansia de perennidad que tortura al alma de la especie. Para satisfacer ese imperioso afán de conservación y de perpetuación, el hombre se ve precisado a objetivar en un organismo el sentimiento de la solidaridad social. La familia funda una disciplina colectiva, que crea deberes y obligaciones; es un instrumento de liberación. Torna más poderoso al niño débil que a la bestia agresiva. En realidad, el proceso de liberación se produce por la aceptación de deberes más benignos y amables a trueque de la rotura de cadenas ominosas y mucho más duras de arrastrar.
La institución del Estado tiene igualmente un fin liberador. Originariamente aparece como una organización que ampara de peligros exteriores la libertad de los pueblos. Es la objetivación del poderío, de la capacidad de repeler y de agredir, de una comunidad organizada. Trae la seguridad del ciudadano, le sustrae a los peligros de la esclavitud defendiéndole de las depredaciones de las hordas errantes que cazan al individuo para mercar con él. Luego su función se torna más compleja. Organiza la justicia y se encarga de punir los delitos antisociales en nombre de la colectividad agredida en alguno de sus miembros. El hombre asume nuevamente ciertos deberes y ciertas obligaciones, de carácter humano y altruista, para ampliar la zona de sus libertades efectivas. Así como la familia libera al niño de las asechanzas del medio, la función del Estado consiste en hacer efectiva, cada vez con mayor amplitud social, la libertad política y económica de los ciudadanos.
La tergiversación de la verdadera función del Estado, característíca del liberalismo, ha llegado a torcer el destino histórico de una de las más altas creaciones del sentimiento de la solidaridad social que anima al hombre. El liberalismo inculca que el Estado es un mal. Le acepta a regañadientes, constreñido por la experiencia que le enseña que la vida colectiva no se puede desenvolver armoniosamente sin el fundamento de la autoridad. Le adjudica una función limitada de gendarme, para que los conflictos entre las libertades individuales puedan resolverse dentro del cuadro de la ley. Pero le priva de toda facultad que pueda dar base a su intervención en el proceso económico de la nación. El Estado, despojado de uno de los factores preponderantes del poderío moderno, se halla impotente frente a la expansión arrolladora del capital privado, y al fin se somete a él. Desde este momento deja de ser el instrumento de la liberación del pueblo, y actúa de hecho para consolidar la dictadura de las plutocracias.
Hay otro error complementario del que queda enunciado y que conduce a los mismo funestos resultados. El liberalismo cree en la universalidad de la ley y en la capacidad de la razón para crearla a su arbitrio, con prescindencia de los datos de fa realidad. Según este criterio, la ley es una norma de la mente a la cual debe acomodarse a todo trance el mundo torturado y divergente; una invención del hombre, válida para todas las sociedades y para todas las latitudes. Imbuído de esta creencia, copia sin escrúpulos las leyes europeas para aplicarlas a las sociedades americanas. La legislación colabora con el capital' extranjero para evitar toda insurgencia contra nuestra calidad de colonias de las potencias occidentales.
Queda patentizada la existencia de fuerzas hostiles y opresoras que pueden desnaturalizar la función del Estado. Corresponde igualmente al sentimiento de la solidaridad social reaccionar contra estas amenazas creando organismos que impidan al Estado evadirse de su fin liberador de la comunidad. Es para desempeñar este papel que aparecen los partidos políticos en el Estado y la familia, de la solidaridad social en su función de fuerza liberadora del hombre. Corresponde a los partidos velar con aguzada sensibilidad para que el Estado cumpla cada día con mayor amplitud y profundidad la misión de ampliar el campo de las libertades humanas.
La acción del Estado es singularmente importante en la tarea de fomentar y promover la Cultura. Aquí se le ofrece un campo ilimitado para servir la causa de la libertad. Tenemos dicho que la Cultura es un proceso elaborado intencionalmente para crear valores que expresen lo más nítidamente posible la realidad esencial del espíritu; ella es una creación inteligente de la especie humana, hasta donde sea posible, de las coyundas del medio en que vive. Al convertir en valores los elementos extraídos de la naturaleza circundante el hombre transforma en un auxiliar de la vida numerosos factores hostiles del mundo originario. Los útiles de trabajo reducen el volumen del esfuerzo que requiere una tarea dada, y las conquistas de la ciencia conceden a la especie la libertad de acción en dominios mucho más vastos. Donde se ve que la cultura es uno de los instrumentos primordiales de la liberación humana.
Este breve esquema basta para evidenciar que la libertad no es un don gracioso de la naturaleza; todo lo contrario; ella aparece en el pináculo del fatigoso bregar de la humanidad. Ha sido conquistada paso a paso, entre sacrificios cruentos e incruentos a través de un patético esfuerzo colectivo que constituye la médula y el fin de la historia universal. El esfuerzo constante del hombre a su paso por la tierra debe tender a conservar y ampliar la libertad. Con ese fin se organiza la familia, se constituyen los partidos, se estructuran los Estados, se promueve la Cultura; en una palabra, surge en las colectividades los variados organismos animados por el sentimiento fecundo de la solidaridad social.
Tal es la teoría de la libertad que surge de un análisis de la realidad continental. Para el americano que discierne es difícil otorgar su adhesión al liberalismo, no por oposición a la libertad, sino en el afán de hacerla efectiva. El liberalismo, amigo teórico de la libertad, prácticamente oprime, despoja y esclaviza a los pueblos. En América, como acontece con todas las doctrinas políticas específicamente europeas, el liberalismo actúa como agente del imperialismo, difunde en las masas una funesta conformidad con nuestra condición de colonias constituidas en entidades nacionales aparentemente autónomas.
El Coloradismo paraguayo, es una doctrina americana, que nace de la realidad americana. No acepta doctrinas importadas: ni liberalismo, ni comunismo, ni fascismo. Busca estructurar algo que pueda sintetizarse con esta palabra: americanidad! El único sistema ideológico y pólítico capaz de actuar con eficacia como instrumento de la liberación continental, ha de ser aquel que nazca espontáneamente de la mente del hombre americano, al influjo de los anhelos colectivos y de las condiciones sociales en que se desenvuelven nuestros pueblos.
El Coloradismo, manifestación regional de la americanidad, actúa en la democracia continental como el instrumento liberador del Paraguay. Recoge en su seno a toda la masa agraria de un país esencialmente agricultor; vale decir, a los hombres que por su contacto continuo con la tierra, y por su connaturalización con el paisaje y el ambiente, se hallan profundamente impregnados de las fuerzas telúricas del Nuevo Mundo y llevan en sí la mayor suma de originalidad y de potencia creadora para elaborar una Cultura autóctona.
El Coloradismo no cree, e insisto en ello para acentuar una diferenciación de vital importancia, que la libertad sea un don gracioso de la naturaleza, o en términos russonianos, que el hombre nazca libre. Sostiene, eso sí, que América es el continente de la libertad, no porque goce o haya gozado de sus beneficios, sino porque lo más esencial, duradero y permanente de nuestra individualidad colectiva apunta a ella con la misma persistencia con que la brújula señala el polo magnético. Toda la historia del Nuevo Mundo en sus episodios de más genuína significación vital, se reduce en último término a una vasta epopeya por la conquista de la libertad. El imperio de las ideas importadas, la ausencia de una doctrina política que sea creación espontánea de la realidad americana, la traición y venalidad de las clases dirigentes, han malogrado cien veces las conquistas de este esfuerzo secular. A pesar de todo, el pueblo no ha dejado de persistir -en sus luchas por este ideal difuso pero imperioso.
El Coloradismo hace suyo, en el país en que le corresponde actuar, el contenido liberador de la americanidad. Busca crear y realizar la libertad sobre la tierra guaraní, y con ese fin se organiza, lucha, padece. Su destino es ampliar constantemente la libertad de los paraguayos, contribuyendo a estructurar un Estado que cumpla estas tres funciones primordiales, aparte de otras adjetivas:
1º - El Estado debe actuar como instrumento de liberación política. No está al servicio de ningún partido, sino de los fines eternos de la nación. Los partidos son simples órganos de que la democracia se sirve para controlar la función del Estado y asegurar su acción al servicio de la libertad.
2°. - El Estado debe ser instrumento de la liberación económica del pueblo, un órgano de realización de la justicia social. El Estado, debe tomar como objeto de su política el pueblo, que es la base humana de la nación. Toda actividad privada o partidaria o gubernativa que hiera o dañe los intereses del pueblo será ilícita, y para no incurrir en ella el Estado debe ejercer el dominio de toda fuerza económica capaz de dominar y tiranizar al Estado. O en otros términos: el Estado debe independizarse en absoluto de los poderes plutocráticos, no para destruir o perseguir la fortuna privada, sino para realizar la armonía en el seno de la nación, el equilibrio de las fuerzas antípodas que actúan dentro del ámbito del país, sin jamás perder de vista el fin supremo y último, que es mantener ciertas condiciones propicias para que el pueblo, obediente a los impulsos de su genio, cree, nutra y desenvuelva los valores de, su propia cultura.
3º - El Estado debe contribuir con una política apropiada a la formación de la Cultura. No existe un medio más eficaz para liberar al hombre de la opresión de la naturaleza y de la opresión política. Transformando el material que ofrece el medio físico en valores que contribuyan al bienestar, al descanso y a la felicidad del pueblo, se crea el ambiente adecuado para que el genio creador del mismo, libre de ataduras materiales, se manifieste en toda su fuerza en la obra de fecundar los valores ideales de la Cultura.
Por este camino, y solo por éste, América alcanzará su liberación. Una labor previa consiste en arrancar de las mentes extraviadas el mito funesto de que la libertad es un don gracioso que recibimos al nacer de las fuerzas innominadas del mundo. La libertad, no quepan dudas, es una conquista del hombre.
Hay que batallar sin tregua y sin descanso para hacerla efectiva, para conservarla para ampliar su dominio.
Unamuno reintegró a la palabra agonía su acepción de lucha, de obstinado batallar, en vez de aseverar que el hombre nace libre, aceptemos la realidad, más humana y doliente, pero más bella que el dogma falso y simplista, reconociendo que la libertad sólo vive de la milenaria agonía del hombre.
II
LOS FUNDAMENTOS DE LA LIBERTAD
Conceptúo como una de las dolencias más perniciosas del espíritu colectivo, ese afán de reducir los problemas del mundo en que vivimos a términos anecdóticos. Se trata del pecado de superficialidad, muy difundido en América. Centramos nuestra atención en las burbujas de la vida, sin sospechar el bullir recóndito, la corriente vital que nos envuelve y arrastra. Denunciamos, con estruendo, la menor erupción cutánea sin aludir a las causas orgánicas profundas de que ella es mera manifestación epidérmica, un alerta cuyo sentido no nos cuidamos de penetrar.
Es la subalternización de la mente humana, se inicia en el Paraguay con la irrupción de los líderes del Partido Liberal en el ambiente nativo. La política se convierte en un asalto despiadado al hombre y a su intimidad, y luego a su vida. "El Látigo", -diario opositor, fue una muestra de lo primero, y el asesinato de Facundo Ynsfrán, una prueba de lo segundo. Con la conquista del poder, que el liberalismo consuma a comienzos de este siglo, gracias a la ayuda extranjera, este modo de ser se generaliza. El agravio a todo lo vernáculo, la persecución y la caza del hombre, la sed jacobina de extirpar a sangre y fuego al que piensa de otro modo, fueron los temas y quehaceres de nuestra vida. Poco a poco, la mente paraguaya pierde su impulso de penetración, ese ímpetu juvenil que capacita al pensamiento a horadar la grosera costra de la realidad para iluminar su médula. La fantasía suple a la meditación, y los problemas, todos nuestros problemas, quedan intactos después, de girarse despreocupadamente a su contorno. Gracias a este proceso hemos dejado destruír, casi alegremente, los fundamentos de nuestra libertad, arrastrados a las luchas bizantinas por las formas, con olvido de las esencias. Vivimos quince años bajo el estado de sitio, discutiendo los conceptos y el alcance de esta institución jurídica, sin darnos cuenta de que su vigencia desgarraba nuestras carnes. Luego surgió la polémica sobre los sistemas electorales, y nadie se percató que cualquiera fuese el sistema adoptado, la voluntad desarticulada del pueblo persistiría en la inanimidad, mientras subsistiesen las causas que la aniquilaban. Voceamos contra las conculcaciones de la ley, sin percatarnos de que un régimen surgido de la intervención extranjera será perennemente espúrio mientras subsista. Ensangríenta el solar guaraní la cólera de los bandos en lucha, pero en esos choques no se dilucida la causa nacional, sino el predominio de intereses foráneos y rivales.
La mente paraguaya, originariamente tan capaz y equilibrada, que hasta fines del siglo pasado, casi con unanimidad, no actuaba sino en función de su pueblo y de su tierra, se torna imprecisa, vacilante, y pierde hasta su originaria capacidad de concentración. El charlatanismo suplanta a la función de pensar, y en el mejor de los casos el ingenio cubre con juegos malabares la ignorancia doctoral y espesa. Llegamos por este camino al ciclo de los juristas que parafrasean textos importados, usando un estilo tartamudo; al ciclo de los intelectuales que copian cuando escriben y recuerdan cuando piensan.
Surgen, es verdad, algunos grandes valores, como para probarnos que la savia nativa no se halla agotada y que subsiste en las capas profundas del pueblo una fuerza potencial que hará posible el renacimiento. Ya es un economista de la envergadura de Fulgencio R. Moreno, pero todo conspirará para desfigurar su personalidad cubriéndola con la fama de festivo cronista de cosas añejas. Ya un Manuel Domínguez, cuyo orgullo vernáculo será perseguido por las mistificaciones y las sátiras de los despaisados. Ya un animador sin segundo como Juan E. O'Leary, pero ha de ser su destino, durante medio siglo, presentar el pecho a todos los dardos de la difamación y de la injuria. Ya es un buceador extraordinario de la realidad paraguaya, un pensador de la alcurnia de Ignacio A. Pane, pero le envolverá toda la vida, para apagar su voz y amenguar su figura, la leyenda de su hermetismo, erigida sobre una supuesta nebulosidad del pensamiento y un supuesto desorden del lenguaje. Ya es un estadista, que desprecia la anécdota política y resuelve el meollo de las cosas, planteando la reivindicación de las tierras usurpadas, como Juan L. Mallorquín, pero entrarán a funcionar en su contra todas las fuerzas de la opresión, para presentarlo como un lunático empecinado, poseído de una idea fija absurda, digno a lo más de la sonrisa conmiserativa de los cuerdos. ¡Cuánto han tenido que sufrir los paraguayos, que angustiados por el drama de su pueblo, no estaban ni para las vanidades ni para la farsa amena y vana!. Mantenerse medularmente paraguayo llegó a significar una absurda vocación de mártir o de asceta. Pero ese dolor silencioso, desconsolado y amargo, no ha sido estéril. De él se alimenta nuestra esperanza, y si pretendemos estructurar la libertad, debemos erigirla sobre ese dolor anónimo y sobre ese sacrificio que nunca pidió tregua. Ir a buscarla en la sociedad de los que la destruyeron, sería como esperar la salvación del abrazo de la boa constrictora, o como atribuír a la puñalada no sé qué mágica virtud vivificante. Sin ningún afán de perennizar el rencor, cabe rechazar la superstición de la tolerancia, con que justificamos la mala compañía. No se trata, en este caso, de deplorar incesantemente lo que ya está consumado, de reaccionar contra la realidad petrificada, inmune a la acción transformadora del hombre; se trata de que el mero hambre de poder, el afán del provecho por el provecho, el planteo bizantino de nuestros problemas, reducido a papeleos y decretos sin vigencia en la vida, atrofiarán otra vez nuestras libertades. Convengamos en la necesidad de superar la letra y de ejercitar constantemente el don creador. Luchar sin pausa para que tenga expresión ese algo invisible y casi divino que llevamos dentro, sentir el misticismo de una Idea de valor universal, exige un minimun de disciplina; pero sin ambos supuestos no cabe esperar que brote del suelo la riqueza ni que la libertad integre la atmósfera, forme ese ambiente de euforia que sirva de acicate al impulso creador de nuestro pueblo. Lo ha dicho Unamuno: "El enriquecerse no es un fin, sino un medio. Como no es fin, sino medio, la libertad de un individuo, o la independencia de una nación. Si el que lucha por la libertad no tiene una idea más o menos clara, del uso que de ella ha de hacer luego, jamás será libre: ni será de veras independiente aquel pueblo cuya clase dirigente no tenga una conciencia, más o menos clara, del valor histórico de ese pueblo, del uso que ha de hacer colectivamente y para los grandes fines de la cultura, de esa independencia".
Por lo tanto, el problema de la libertad no es tema de disquisición jurídica, ni de leyes y decretos, sino cuestión de hechos. Los fundamentos de la libertad han sido destruídos, aniquilados en el Paraguay, y la primera tarea que tenemos por delante consiste en reconstruirlos. De inmediato, esa nueva realidad creada por el esfuerzo colectivo, se traducirá automáticamente en leyes, en instituciones, quiera o no la voluntad individual, más o menos arbitraria, de los hombres. Pues la ley no es una serie de articulados que dicta un Presidente, o un Parlamento, a su arbitrio, sino una expresión de la dinámica social que se coordina en fórmulas de acción, en vista a su mayor eficiencia. Si no es eso, queda en el papel. Se reduce a una mera codificación del abuso amparado por la fuerza.
¿Cómo, por qué vías hemos llegado a la destrucción de nuestras libertades? Sin este análisis previo, nunca alcanzaremos a comprender la naturaleza y la profundidad de los problemas nacionales, y al avanzar a su encuentro, nos expondremos, como el ciego, a movernos medrosamente, sumergidos en un mundo trágico y en sombras, imagen de la nada, sin más guía que el instinto. Muy poca cosa para un pueblo. Pues, si el instinto es certero en todo lo que se refiere a la conservación de la existencia individual, sólo el intelecto esclarece los designios de la historia.
Yendo a la médula del asunto, es fácil observar que el régimen liberal se inicia, en 1904, con una política cuyo desenlace ineludible no podía ser otro que la destrucción de la fortaleza fisiológica del pueblo. Las obras sanitarias, en vías de ejecución, fueron relegadas para las calendas griegas. Aquellos que abatieron con un certero balazo, disparado anónimamente, la vida del ilustre Facundo Ynsfrán, también destruyeron la obra de este gran paraguayo, clausurando la Facultad de Medicina. En 1940, apenas funcionaban en el país cuatro hospitales destartalados -¡luego de pasar por una guerra!- y no pasaban de doce los médicos que ejercían fuera de la Capital, para atender la salud de un millón de campesinos. Hoy ese número pasa de ciento, y los hospitales se han multiplicado, pero la obra realizada en tan cortos años, con ser grande, es apenas un comienzo: una gota de agua en un mar de necesidades. Frente a las primeras manifestaciones del aniquilamiento fisiológico de nuestro pueblo ¿qué hemos hecho? Acusarle de indolencia, de falta de espíritu cívico, de incapacidad para el esfuerzo continuado, de mil cosas más. Pero no le dimos médicos, ni hospitales, ni medicamentos. Los facultativos que hacen vida política suplieron en parte la acción ausente del Estado: curaban gratuitamente a sus pauperizados compañeros de ideal que arribaban a sus consultorios, procedentes de esa campaña excluida de la vida nacional. El resto quedaba a cargo de la acción actínica del sol, vencedora de epidemias, y de las yerbas medicinales, supervivencia degenerada de la sabia medicina guaraní.
Pero ese pueblo acosado por el ankilostomas, la desnutrición, la tuberculosis, la sífilis, la malaria, la buba, mantenía milagrosas reservas de energía, y cuando entraron en juego causas vitales para su destino, como aconteció durante la guerra del Chaco, superó sus penurias y sus males crónicos para escribir una página digna de sus mayores. Luego volvió a sumergirse en su estoicismo silencioso. No podía exigírsele un constante ejercicio de la ciudadanía, la despierta vigilancia de sus derechos, puesto que se lo había despojado del derecho de ser sano, fuerte y próspero. Los hombres de la capital no se dieron cuenta de que un pueblo disminuido fisiológicamente y privado, puede decirse, de la libertad de vivir en estado de salud, no acudiría a defender la libertad de sus guías y dirigentes. Fue lo que ocurrió. Asunción, la única ciudad paraguaya donde subsistían algunas libertades elementales, fue a su turno despojada de ellas, y el pueblo campesino no se conmovió. ¿Cómo exigir le el mínimo esfuerzo para la defensa de ciertas libertades, que ya no eran nacionales, sino privativas de una minoría capitalina? La sensibilidad colectiva estaba muerta para los reclamos del egoísmo. Además, dada nuestra idiosincracia de pueblo gregario, siempre el Paraguay tuvo tendencia a proclamar, no los derechos del hombre, sino los derechos del pueblo, en la idea cierta de que alcanzados éstos, aquellos se dan y se vigorizan espontáneamente. Nuestra dinámica social tiene sus peculiaridades. No nos mueven los intereses individuales, nos repugna la hiperestesia del yo; en cambio, nos mueven y entusiasman los ideales colectivos, cuando son desinteresados, de raigambre puramente cultural, y por tanto, universales. ¿Y cómo extrañarnos de lo que ocurrió, si la destrucción fisiológica del pueblo, iba acompañada del aniquilamiento de su economía? Es decir, de la destrucción del trabajo acumulado: de lo que el esfuerzo productivo iba convirtiendo en riqueza disponible para holgura de la acción creadora, desinteresada e idealista.
Esta destrucción de la economía paraguaya tiene varios aspectos, que son como caras de un mismo poliedro. Uno de ellos fue la mengua de la producción por cabeza de habitantes, como resultado de la decadencia fisiológica del pueblo, por un lado, y del premio irrisorio alcanzado por el esfuerzo productor, por el otro. El paraguayo no obtuvo la justa retribución de su trabajo. No es que el valor intrínseco de los elementos integrantes de la producción nacional, no haya marcado un ascenso en la curva de los precios; es que el costo de la comercialización insumía toda posible utilidad, y hasta parte del capital. He ahí por qué, en los primeros cuarenta años de este siglo, han venido coincidiendo la baja del salario, la mengua de la producción relativa y la suba de los precios.
Los males de la economía paraguya, que quedan señalados, se vieron agravados hasta lo inverosímil por el envilecimiento de la moneda. Ochocientos pesos paraguayos, cuyo valor fue en 1903 de cien pesos oro, quedaron reducidos en 1940 a 17 centavos oro. ¿Imagináis lo que eso representa como despojo, como saqueo, o en términos más benignos, como destrucción llevada a sus últimos extremos, de la fortuna privada? (1)
Suponed un hombre de empresa, audaz e imaginativo, que en 1903 haya iniciado alguna industria con ocho mil pesos paraguayos. Al cabo de ocho lustros, es decir, en 1940, ha logrado multiplicar por treinta veces su modesto capital inicial, que se eleva de ese modo a 240.000 pesos. Haced el balance final. Ese hombre que ha trabajado durante cuarenta años, no sin inteligencia, se ha encontrado, al término de su incesante esfuerzo, con un montón de papeles. Su capital inicial, en vez de aumentar, sufrió una mengua de cincuenta por ciento: los mil oro se han reducido a quinientos.
Gracias a este proceso, quedó liquidada la fortuna privada del Paraguay. Las empresas que tuvieron la previsión de operar en moneda extranjera, lograron eludir el desastre, pero los paraguayos que no siguieron ese ejemplo, vieron desaparecer la riqueza acumulada por sus mayores. Los hijos de los millonarios amanecieron un día en la pobreza. No se escaparon al calificativo de ineptos cuando la fortuna paterna desapareció como por arte de magia. Y allí no hubo ineptitud, sino despojo legal e invisible, una verdadera confiscación de bienes consumada por el Estado.
De este modo desapareció otro de los fundamentos de la libertad. La riqueza vale como instrumento: da holgura y tiempo para ampliar el ámbito de nuestras libertades efectivas; hace posible la adquisición del ufilaje y de la técnica para transformar los valores latentes del medio en valores de curso universal; permite la aparición de las grandes industrias, que al par de elevar el nivel de vida de los pueblos, apresuran el florecimiento y la plenitud de un tipo dado de cultura. He ahí cómo el adelanto material aparece como un supuesto necesario de la libertad, que no vive en la bizantina hermenéutica de un concepto, ni de los caprichos de una cambiante legislación política. Son las luchas por un ideal renacentista, el esfuerzo empecinado por integrar con un matiz inédito la civilización, el incesante empeño de ampliar el dominio de la ciencia y las especulaciones del intelecto: son estas sustancias del espíritu y de la acción idealista, las que animan y vitalizan la libertad. Ella no desciende de los Códigos para amparar a los hombres; nace de los pueblos atareados en una labor trascendente, y de la vida pasa a las instituciones, da norma a las leyes escritas, rige la conducta de los ciudadanos, y crea en el ámbito de la nación ese estado de gozo y optimismo, tan propicio a la aparición del genio inventivo y a la elaboración de los valores autóctonos.
La reforma monetaria, llevada a cabo en 1943, permitió emprender la transformación de nuestra economía, al ofrecer una medida del valor y un instrumento seguro y permanente a las transacciones. El guaraní, hasta enero de 1949, fue el equivalente del peso paraguayo de 1903. Su aparición tenía que ser, ineludiblemente, previa a todo plan de revitalización económica del país. Desgraciadamente, otro proceso de desvalorización, que se detuvo en 1958, postergó la hora de la recuperación nacional. Falta ahora reconstruir la fortuna paraguaya, mediante una política que eleve el standard de vida del pueblo y contribuya a la aparición de gran número de capitales medianos. Actualmente no existe un paraguayo que tenga cinco millones de dólares y no pasan de veinte aquellos cuyo caudal pueda calcularse en quinientos mil dólares. Es necesario que surjan algunos miles de estos últimos, como condición para la estabilidad social y política, y la práctica de una democracia efectiva y progresista. La riqueza es una fuerza estabilizadora, y cuando se le asigna su función propia, y se la emplea como medio e instrumento de realizaciones culturales, es además y primordialmente una fuerza liberadora. A condición, naturalmente, de que se muestre solidaria con el cuerpo social en cuyo seno ha brotado, y no asuma función extractora, sistematizando la transfusión de los beneficios a un organismo foráneo. Es decir, a condicíón de suplantar la economía colonial o semi-colonial vigente en el Paraguay, por una economía autónoma.
La creación de la riqueza propia, constituye, en este mundo en que todo se compenetra y vincula, otro de los supuestos necesarios para rehacer nuestro sistema educacional. Pues por ese camino, el de la simulación de la enseñanza en los precisos momentos en que se privaba de ella al pueblo, hemos transitado para llegar a la destrucción de nuestras libertades. Señalaré una vez más, la suerte de la instrucción pública bajo el régimen liberal.
En 1903 había un maestro por cada 53 alumnos y se invertían ocho pesos con treinta y ocho centavos oro por cada uno de estos; y veinte años más tarde, encontramos un maestro por
cada 118 alumnos y la inversión se reduce a un peso con noventa y dos centavos oro por cada escolar. Estas cifras delatan el odio a la cultura, el afán de destruir a la nación mediante el fomento de la ignorancia. Pero no dan idea de la realidad, que es mucho más sombría. En el sistema educacional de ese régimen, sistema que al fin ha sido eliminado, había un fondo diabólico de simulación, que fue necesario denunciar y destruir.
Con el fin de ocultar el abandono de una de las funciones básicas del Estado, las escuelas primarias fueron agrupadas en tres categorías: en Superiores y Medias, de las que egresaban alumnos ya alfabetizados; y en Inferiores, que figuraban en las estadísticas pero que no llenaban sus funciones. Se comprobó que los conscriptos que pasaron por las escuelas Inferiores, sentaban plaza en el ejército sin saber leer ni escribir. ¿Por qué razón? Porque la instrucción primaria es un ciclo cerrado; hay que proporcionarla integralmente, o no. La enseñanza a medias no aprovecha; es totalmente estéril. A fin de superar esta farsa, hubo que generalizar el tipo de las escuelas Superiores y Medias, y prescindir de las Inferiores.
Desgraciadamente, contamos con muy pocas escuelas Superiores y Medias. En 1937 no funcionaban en toda la República sino 24 escuelas Superiores y 119 escuelas Medias es decir, 143 escuelas. Se ha dado, después un gran salto, hasta elevar su número en 1944 a 220 (72 escuelas Superiores y 148 Medias). Casi se duplicaron las pocas escuelas del ciclo liberal, ¡pero teníamos 170 mil niños que educar!
"Sólo sobre el cuidado del niño, ha escrito Gabriel del Mazo, sobre su íntimo vivir y cultivarse, podrá ser levantada con nueva mente la futura República, y la República alzará al niño con amor sobre sus hombros, para poder ver y comprender los horizontes con ojos limpios. Viejo y emocionante paradigma escolar y social de la leyenda cristiana, la humanidad necesita descansar en el Niño, padre del hombre".
Cuando una nueva época nos llame, debemos recomenzar por él y construir pensando en el Estado y lo que se inicia en el niño, proseguir en el adolescente, en el joven, en el hombre. No por mero afán de acumular saber, dominar técnicas y oficios, sino con el fin de promover la aparición de valores ideales, de espiritualizar el ámbito en que vivimos y encender sobre nuestra tierra una gran lumbre benigna y redentora, milagro de la cultura, que ningún viento logre apagar jamás.
Necesitamos de geólogos que lean los enigmas ocultos en las entrañas de la tierra; de químicos que descifren el mismo enigma en plantas y minerales; de físicos que domeñen las fuerzas del universo para convertirlas en servidoras de la humanidad; de un mundo de artesanos, mecánicos, obreros diestros en todos los menesteres de la industria contemporánea. Todo eso hace falta para trasformar y hacer circular las riquezas estratificadas de la tierra guaraní, para que las plantas de nuestras selvas brinden a los dolientes sus potencias curativas, para que de las maderas innumerables salgan aeroplanos, tejidos, papeles, todas esas cosas imposibles que realiza, mejor que la antigua magia, el genio infatigable del hombre. Hay que llegar a la, integración del paraguayo que viva en su siglo, a la altura de su tiempo.
Y de ser posible, ir más allá, avanzar siempre, pero a condición de que tales realizaciones sean medios, no fines. Ellas nos darán la holgura, nos comunicarán cierto aire desenvuelto, juvenil y deportivo, en la grande empresa idealista en que debemos fatigarnos desde la cuna hasta la tumba. Y la libertad, que es una conducta, algo adyacente al dinamismo social, ha de brotar, vivir y desenvolverse mientras vayamos erigiendo los armoniosos monumentos de la cultura propia. No es ella un don de la naturaleza, ni un regalo de juristas y legisladores, sino el resultado natural del esfuerzo altruista de hombres y pueblos. así como la chispa brota del roce de dos cuerpos de igual dureza, la libertad enciende sus luces como resultado de la expansión creadora del espíritu humano.
¿En qué ha de consistir, en términos concretos, la grande empresa idealista del Paraguay?
Fuimos, en el siglo XVI, un maravilloso plantel de cultura surgido en el corazón de las selvas americanas. Volvimos a serlo en la primera mitad del siglo XIX. Los signos que dan carácter peculiar a nuestros orígenes, marcan igualmente la pauta de nuestro futuro. El pasado nos enseña que el primer deber de nuestra generación es infundir en nuestro pueblo una voluntad de grandeza y perfección, la aspiración ardiente de aportar un matiz americano a la civilización universal. Devuelta al pueblo su fortaleza fisiológica, revitalizada nuestra economía, puesta a tono con el mundo moderno nuestra organización educacional, arrojémonos con bravía audacia a la acción altruista y creadora. Procuremos aportar al mundo, en cada amanecer, alguna nueva muestra de nuestro genio inventivo. Aspiremos siempre, cada vez con más fuego, con más ansiosa tenacidad, aunque no lo alcancemos nunca, a ser un modelo de naciones en grandeza moral e intelectual. Y si los dioses nos permiten llegar a ser alguna vez ese modelo quimérico, no quedar satisfechos, siempre querer más y arrojar nuestra ambición de hacer el bien, de servir más que nadie a la humanidad, a manera de un astro que incendie la noche, hasta los lindes más lejanos del futuro. Sea ese nuestro destino, elegido con lúcida conciencia, y trabajado con ardor incesante.
La libertad, una libertad nunca abatida, nos será dada por añadidura. Es este el modo de conquistarla y de hacerla imperecedera. La lucha por el bien, por la ilustración, por el bienestar del género humano, es la sola sangre que la anima y que circula por el cuerpo etéreo e invisible de la Libertad. Allí donde se ponga tregua a este batallar altruista e incesante, aparecerá la tiranía, síntoma de la pereza o de la fatiga o del agotamiento de los pueblos, provocado por causas físicas previsibles y evitables.
No hagamos de la libertad, de la democracia, ampulosos juegos de retórica con que disimular ambicioncillas. Si se nos nace la ambición, tengámosla a plena luz, orgullosamente, pero respetable, ilustre y redentora: ambición de servir; ambición de perennidad haciendo cosas perennes. No convirtamos la libertad, la democracia, en tópicos, es decir, en momias, en cosas muertas, de museo; sino en algo viviente, viviéndola, nutriéndola con fatigas y obras, creando con el esfuerzo cotidiano un mundo de constante superación. Pues, la libertad y la democracia no son entidades metafísicas, categorías abstractas que desciendan del limbo por imperio de los artículos de una ley; son estilos de vida, expresiones de la conducta, que lograremos dinamizar y difundir bregando por altos y esclarecidos fines culturales y humanos. Pero ni la una ni la otra son fines, y por eso no se las puede realizar persiguiéndolas como tales. Es igualmente absurdo pretender que broten de la pluma de los escribas. Las constituciones, los códigos, las leyes pueden ser expresiones de la libertad y de la democracia, pero éstas no descienden de aquellos, porque el espíritu no nace de la letra. Si creamos el espíritu, la letra se formará a su imagen.
NOTA
(1) Debemos reconocer que lo propio aconteció entre 1948 y 1956.
PARAGUAY Y LA CULTURA RIOPLATENSE
* EL PARAGUAYO FRENTE A LA ELECCIÓN DE SU DESTINO
El contenido psíquico de un pueblo, así como sus impulsos permanentes, aquellos que delatan su vocación en la historia, y su reacción ante las contingencias decisivas de la vida, no se manifiestan en toda su desnudez sino en presencia de las crisis que someten a prueba el mundo a que pertenece. Generalmente la anécdota, la inquieta y varia aventura epidérmica del momento, teje una especie de máscara deformadora e irónica que defiende y oculta la realidad profunda. Muchos juicios que corren sobre el Paraguay provienen de tomar esta socarrona apariencia por la esencia de su ser. El equívoco se agranda, con frecuencia, por culpa del carácter paraguayo, virilmente franco, que nunca se presta a simular tibiezas allí donde su pasión se halla encendida y vigilante.
Ese equívoco proviene del culto irrevocable del Paraguay a ciertos valores de su historia que en los países del Plata no gozan de predicamento. El Paraguay, seguramente, no ha de renunciar nunca a apreciar con criterio propio los hechos y los actores de su historia, pero en ello no ha de verse ni hostilidad, ni vestigio de odio a otros países, como no vemos nosotros ni la una ni lo otro en la exaltación de algunas figuras de la historia continental que, por no sé qué designio del destino, un día chocaron con nosotros. Corresponde a nuestros pueblos realizar la tarea, por lo demás fácil, de provocar en el Olimpo americano la reconciliación de los héroes antes rivales, mediante el abrazo fraternal de sus propias naciones. Pues, la discordia teórica de los héroes no es, en último término, sino una proyección sobre el pasado de los prejuicios contemporáneos.
Por lo que toca al Paraguay, ni sus desventuras pasadas, ni la equivocada interpretación de su conducta, le han desviado ni le desviarán de los rumbos permanentes de su proceso histórico. Su solidaridad, mejor aún, su lúcida identificación con el destino rioplatense, es el hecho más constante, continuado y animoso que se destaca en su pasado. Después de fundar las grandes urbes que hoy florecen en tierra argentina, todas las veces que asomó un peligro contra ellas, acudió a defenderlas. Durante todo el largo período colonial, Argentina contó siempre con el concurso paraguayo para rechazar las agresiones que venían de fuera, proviniesen ellas de ingleses, franceses o portugueses. Esta conducta no ha variado nunca, ni aún después del paréntesis épico representado por la guerra del 65. Aún vivían los vencidos en aquella epopeya, y los más ilustres de ellos, como los generales Caballero y Escobar, decidían de los rumbos de la política nacional -en los consejos de Gobierno, cuando pareció que el furor de la guerra iba nuevamente a asolar estas regiones. Argentina buscó amigos en su contornos, y el general Roca sondeó la opinión del gobierno-de Asunción. El presidente paraguayo, antiguo soldado caído prisionero en la batalla de Acosta Ñú, y los generales que fueron sus jefes, tuvieron una sola opinión: la del propio pueblo paraguayo. Y del país sin rencores llegó una voz fraternal, la voz de una nación viril, que dijo: "El Paraguay, como cuna de la civilización del Río de la Plata, considera que su destino es surgir o perecer con esa civilización".
* FUNDAMENTO POPULAR DEL DESTINO ELEGIDO
Una tal respuesta era, en realidad, el pronunciamiento varonil de un pueblo habituado a domeñar las más duras contingencias y que, por su familiaridad con la acción, sabe la suma de posibles penurias y de cruentos sacrificios que puede implicar el mantenimiento de esa fórmula que con elegante concisión definía toda una filosofía de la cultura rioplatense. No vino aquella respuesta, improvisadamente, sino como fruto de varios siglos de historia, y por lo mismo expresa un pensamiento voluntarioso que durará lo que la nación guaraní. Pues, el mensaje, en el que será vana tarea buscar un solo elemento de agresión o de hostilidad a lo foráneo, sacaba a luz algo que integra la médula espiritual de cada paraguayo. Expresaba una idea que, hecha pasión callada en el corazón de los nativos, mueve a estos como una fuerza que no mengua, que más bien se acrece con el tiempo, porque la alimenta la conciencia de la responsabilidad histórica.
Pues, acontece que el paraguayo es un tipo humano de extremada sensibilidad para lo telúrico y para lo viviente y fundamental de su pasado. Se siente, no una entidad aislada en el tiempo presente, sino una continuidad con proyección sobre el futuro y con deber de no amenguar los valores legados por sus antepasados. El estoicismo, el coraje -al que procura despojar del tono patético mediante el constante ejercicio de la ironía-, el sentido de la solidaridad social y otras tantas virtudes que adornan al pueblo guaraní, tienen raigambre más que secular y son cuidados como una herencia colectiva, cuyo eclipse implicaría algo así como la deshonra y la disolución de la entidad nacional. Y ese hombre, de tan alerta sensibilidad para los ideales permanentes de la colectividad de que es miembro, se halla imbuído de la creencia de que sus padres echaron los cimientos de la cultura rioplatense y que, pese al incipiente poderío actual de su nación, retiene el deber y el derecho de seguir siendo actor prominente en el proceso de esa cultura. Y esta concepción de su destino no proviene de un origen docto, universitario; no se halla elaborada con ingredientes filosóficos de novísima importación; al contrario, allí donde vive con más fúlgida nitidez, es en la masa oscura que sufre y que padece, inclinada sobre la tierra, sembrando el grano con el mismo gesto ancestral de sus antepasados. "Ñandé rembiapó cué", sentencia el campesino en su lacónico guaraní; y el "ñandé rembiapó cué", que literalmente significa lo que fue nuestra obra, o sea lo que hemos erigido, lo que hemos estructurado, la obra magna de las generaciones, en la mente del nativo de pies desnudos, que usa poncho, que esgrime el machete y que masca o fuma tabaco, implica la imperiosa obligación de conservarla, de acrecerla, de defenderla empecinadamente contra todas las contingencias del destino, para realizar el ideal de vida de cada uno y todos ellos, tal como ya se diseñaba en el pensamiento de los progenitores.
• LOS TÉRMINOS DEL PROCESO CULTURAL
Y no le falta razón al hombre paraguayo. Su alma generalmente hermética, donde bullen grandes posibilidades en gran parte inéditas, tiene su mensaje que decir, cuenta con dones propios que brindar a la humanidad, en nombre de la América profunda y auténtica. Por todo ello, el pueblo guaraní sigue siendo un factor insustituible en el proceso cultural rioplatense. En su incesante bregar para la realización de un determinado estilo de vida, lleva adiestrándose cuatro siglos en la tarea que se tiene asignada a sí mismo, y por tanto, nadie como él se presenta tan apto para trabajar con pasión, veracidad y limpieza por la creación de un mundo típicamente americano.
Esta afirmación, entiéndase bien, no implica menosprecio de otras funciones también eminentes que deben cumplirse para que el nuevo mundo americano, al alcanzar su plenitud, no pierda en universalidad, ni en cordial generosidad humana. Precisamente, en el proceso de la cultura rioplatense, se destaca esa colaboración íntima pero disimil, contradictoria pero complementaria, entre las ciudades periféricas y las ciudades centrípetas, entre Buenos Aires y Asunción, para hablar más concretamente. Ambas se empeñan en tareas aparentemente antípodas, excluyentes, pero que en lo profundo tienden a integrar una misma y lúcida creación.
Por eso, Buenos Aires no debe olvidar que en la elaboración de la cultura propia, le corresponde una función innovadora, de incesante acicate a las oscuras potencias telúricas. Por mandato de la geografía, por su condición de puerto de importancia mundial, -donde llegan oleajes de hombres de todas las razas y hablas, ideas foráneas del más vario origen, inquietudes y preocupaciones exóticas, ciencias y supersticiones animadas por el genio de otros pueblos, valores y despojos de otras civilizaciones, -Buenos Aires se halla dotada a maravilla para renovar mirajes, para inquietar con la presentación de cambiantes paradigmas que inciten y empujen hacia las nuevas creaciones. La verdad es que en esta ciudad tentacular, se está al día con las conquistas de la ciencia, del arte, de las industrias. Ya no son únicamente anónimos trabajadores, como aquellos que se desbordaban sobre la pampa e improvisaban trigales y ciudades, los que arriban a sus muelles que se abren como brazos a los perseguidos del mundo; también acuden los primeros cerebros de nuestro tiempo, poetas y economistas, ingenieros y químicos, filósofos y médicos. Con este aporte del espíritu, y la extraordinaria riqueza material que vocean sus avenidas y edificios, Buenos Aires puede brindar al resto de América las últimas novedades técnicas alcanzadas en los centros directrices de la civilización occidental.
. EL APORTE PARAGUAYO A LA HISTORIA
En Asunción, en todo el ámbito paraguayo, el ritmo de vida es más reposado y más lento. La dinámica se equilibra con la meditación, con cierto margen de divagación desinteresada. No debe atribuirse esta cualidad o este defecto a causas puramente materiales, pues la innegable pauperización del país, lo mismo que su estructuración económica primitiva hasta el exceso, son contingencias superables en cualquier momento, apenas se empeñe en la conquista de la prosperidad un esfuerzo orgánico e inteligente. Aún superada la etapa de su decadencia material, el ritmo de vida paraguaya no ha de variar en forma muy visible, porque a cualquiera aceleración que se efectúe en detrimento de lo profundo, se opondría la función que secularmente compete al Paraguay dentro de la cultura rioplatense. Así como Buenos Aires aporta, a América cuantos valores nuevos arrojan Europa y Estados Unidos, y aún el Asia y el Africa, sobre el mundo, así también, el Paraguay se empeña en la americanización de todos esos valores foráneos. Los absorbe, y sin despojarlos de su virtualidad creadora, los hace actuar al servicio de un fin propio de nuestro hemisferio.
En esta tarea, tiene el Paraguay, conviene repetirlo, una experiencia de cuatro siglos. Habrá período de su historia en que dicha tarea se vea trabada por la falta de lucidez de sus
dirigentes, pero esa es su vocación indeclinable, que ninguna opresión ha logrado destruir, y que brilla con esplendor inusitado apenas las circunstancias propicias se vuelven a presentar. Esa vocación es la clave de todo el pasado paraguayo: la clave de sus miserias y de sus grandezas, de sus hervores revolucionarios y de sus vastos silencios inexplicables, de sus prodigiosas realizaciones materiales como de la aparente abulía de ciertas épocas, abulía que traduce una negativa práctica a transitar caminos distintos al elegido.
Por eso es interesante desentrañar el significado que tiene la aparición del Paraguay en la historia moderna. Esa aparición se produce sin estridencia, modesta, callada, humildemente; no obstante, despierta un interés extraordinario apenas el análisis ríos lleva a descubrir en ella el comienzo de un fanático esfuerzo de adaptación de valores disímiles y contradictorios, al mundo americano. Aún se estaba en pleno ciclo de la conquista, cuando en la tierra guaraní ya se producía una serie de conflictos entre el ímpetu avasallador de lo europeo y la resistencia absorbente de lo nativo. Puede aseverarse que toda la historia del Paraguay se nutre en esta lucha sorda, enconada, que se oculta en la raíz de todos los acaeceres cotidianos, grandes y pequeños. El hombre y la tierra, es decir, el actor y artífice de los sucesos así como el teatro de los mismos, se empeñan en no perder su alma, en seguir siendo una misma entidad, enriquecida con el aporte de las culturas foráneas, para fortalecerse, pero permaneciendo idéntica a sí misma.
El blanco traía consigo, al irrumpir con hambre de botín en tierras americanas, fuerzas explosivas, profundamente revolucionarias para el ámbito de sus hazañas depredadoras. Por un lado, la destreza técnica de los especializados en profesiones manuales, representaba un instrumento de dominación al parecer invencible. Por otro lado, el maquinismo aplicado a la guerra, el arcabuz y la pólvora opuestos al arco y a la flecha, implicaban una inmensa superioridad en el arte de matar y destruir. La introducción del perro y del caballo, como auxiliares del conquistador, agravó la desventaja de los nativos. Por último, la posesión de la selva, de donde el indio extraía el material para las armas, quedó anulada por la posesión de los metales, de los cuales el oro y la plata encarnaban para el europeo el poder inherente a la riqueza, y el hierro representaba en potencia los útiles de la industria y de la guerra. El indio guaraní luchó contra esta adversidad, se diría invencible, mediante la mezcla de sangre, que condujo al mestizaje, y la apropiación paulatina de la técnica importada, que le condujo al lento dominio de las industrias de origen foráneo. Es decir, opuso a la guerra mecánica, una sorda guerra biológica y una lúcida guerra espiritual. Contaba a su favor con dos aliados: el tiempo, que le permitió trasmitir al nieto mestizo su lengua y su ideal de vida, y el aislamiento geográfico de los advenedizos, que le permitió americanizar a gran número de ellos.
. AISLAMIENTO Y UNIVERSALIDAD
El caso paraguayo adquiere interés, continental, asume categoría de ejemplar, de arquetipo al que siempre habrá que referirse las veces que se plantee el problema de la liberación de un pueblo frente a civilizaciones técnicamente superiores que procedan a someterlo al régimen de la explotación colonial. Da el único método que conduce a la nueva libertad, método de superación de las propias deficiencias, de restablecimiento de un equilibrio de fuerzas, de acicate al propio genio creador, cuyo adormecimiento conduce siempre al vasallaje. Nada más apasionante que ver actuar, en el propio corazón de América, el genio autoritario e imperialista de las viejas razas del Mediterráneo, genio depredador que en el mundo antiguo estructuró el dominio de Roma y que, en tiempos más cercanos, creó con cruel violencia los varios imperios europeos que se vienen sucediendo en el rectorádo de las naciones. Las duras aristas del Conquistador se liman en las selvas asuncenas, con increíble premura, y si él mismo no deserta de la causa europea, por lo menos sus hijos y sus nietos actúan como activos beligerantes contra el dominio foráneo.
La ruptura del equilibrio entre las fuerzas que elaboran la historia, nunca puede producirse sin riesgos. América había dejado de ser definitivamente el continente misterioso perdido entre las aguas del mar tenebroso; ya no podrá en adelante sustraerse a la universalidad, y por eso, el triunfo de su alma, cuando amenaza ser total, con posibilidad de excluir la colaboración de lo foráneo, entraña un problema de limitación que también puede ser funesta. El caso paraguayo vuelve a iluminar esta cuestión. Cuando en la tierra guaraní se cumplió el proceso de americanización de los valores europeos, pudo creerse un momento que allí podía reanudarse la historia precolombiana como si no hubiese existido el episodio del descubrimiento y la conquista. El poder de Europa, el prestigio fascinante de su civilización material, llegaban vacilantes, desteñidos, a los lindes de la República guaraní, cuyo aislamiento, bajo la dictadura de Francia, hizo evocar en los escritores sin imaginación, la imagen, tan repetida para caracterizar falsamente aquella época, de una China recogida tras impenetrables murallas de selvas, de ríos y de cordones de soldados vigilantes y ariscos. No; el Paraguay nunca corrió el riesgo de convertirse en una China, porque no se alejaba de Europa para tornarse asiático, sino para permanecer fiel a la propia individualidad, para ser una entidad típicamente americana. Pero es indudable que ese aislamiento tenía que ser pasajero porque nacía de causas también efímeras: solo bajo esa condición era tolerable. El aislamiento como sistema tenía que suponer, necesariamente, un corolario de males tan graves como aquellos que podrían justificarlo. Hubiera amenazado a la cultura rioplatense de estratificación por la ausencia de incentivos exteriores que impulsasen a superar constantemente las etapas logradas. El Paraguay tuvo el agudo sentido de este peligro en dos ocasiones decisivas de su pasado: primero, en la época colonial, cuando el aislamiento del núcleo asunceno provocó la expansión del mismo hacia el sur, en busca de una puerta que se abriese sobre Europa; y segundo, después de la época francista, cuando rompe una incomunicación de treinta años y contrata, pagando salarios fabulosos para la época, sabios y técnicos europeos, reputados como los primeros en sus respectivas especialidades.
El aislamiento asunceno de la primera hora colonial, fue el resultado del rechazo de Europa por estas regiones. Ellas se mostraron hostiles a la conquista, implacablemente reacias a la aceptación del Amo. Todas las fundaciones españolas surgidas en la vasta cuenca del Plata, se habían extinguido. La Buenos Aires de Mendoza pereció entre escenas de hambre y antropofagia, que dejaron un recuerdo de espanto en la memoria de los sobrevivientes, y dieron origen al primer romance escrito en la capital paraguaya:
Y llegó la cosa a tanto
que como en Jerusalén,
la carne del hombre también
la comieron.
Las cosas que allí se vieron
no se han visto en escritura:
¡comer la propia asadura
de su hermano!
Asunción se salvó, gracias al mestizaje, es decir, dejando de ser europea para convertirse en una ciudad de indios y mestizos. En el seno de las familias el idioma guaraní desalojaba al idioma castellano, los platos indígenas a los platos españoles, y los jóvenes hablaban con énfasis de su ascendencia americana. Muchos conquistadores, temiendo que aquella generación de nativos extirpase a los troncos íberos que declinaban en la vejez, escribían a Lima y a Madrid, ponderando el peligro de una cruenta sublevación de los "mancebos de la tierra". Pero los mestizos asuncenos no iban a repetir la hazaña estéril de aquel extraño Lope de Aguirre, prócer frustrado y prematuro de la independencia americana, que aún aguarda su biógrafo. Ellos no querían romper con Europa; solo pretendían liberarse de ella. Y por eso, con fines propios, persiguiendo su comunicación con otros conglomerados humanos, a fin de seguir desenvolviendo su naciente cultura mediante la adquisición de nuevos valores, calaron el desierto circundante y fueron sembrando en él, más de setenta pueblos (sin contar los jesuíticos), y más de treinta fuertes y presidios, que se escalonaron desde la embocadura del Plata hasta las remotas riberas del Guapay.
El rumbo principal de esta expansión se ciñó al curso de los grandes ríos: bajó por las aguas del Paraguay y del Paraná-guazú, hasta dar con el mar, con la vía que conduce a todos los destinos. De este modo surgieron Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y otras ciudades, durante este dinámico ciclo de la expansión asuncena. Nacieron al servicio de un ideal americano: este acontecimiento totalmente nuevo, sin precedentes, marca con su cuña indeleble el sentido de la vida de nuestro hemisferio dentro de la historia universal. Todo lo que es original y no copia, todo lo que es libre y no mimetismo de esclavo, todo lo que es creador, todo lo que justifica la existencia de una América en el mundo, halla su primera manifestación tangible y visible en el gesto de aquellos mestizos que erigen su nueva ciudad en la orilla del gran río, por propia deliberación, obedeciendo a sus propias necesidades, soñando en la integración de la entidad de que ellos son partes. Allí, en los modestos y oscuros orígenes, ha de buscarse la verdadera trascendencia de la aparición de Buenos Aires; porque el espíritu que anima y preside su creación es, ciertamente, más grandioso e indestructible que los monumentos de cemento y acero que hoy sirven de marco a sus calles atareadas y a sus espléndidas avenidas.
* LA PUESTA DEL MUNDO RIOPLATENSE
México, Bogotá, Lima -ya lo dije alguna vez-, son ciudades de conquistadores, que aparecen como una consagración del dominio español sobre las comarcas a que sirven de cabeza. Eran los grilletes que sujetaban los miembros de América a la negra cruz del vasallaje. Servían de asiento a los gendarmes, a los perceptores de impuestos, y rodeaban de pompa la pequeña corte de los pro-cónsules, al par que corrompían las inteligencias americanas, europeizándolas, es decir, haciéndolas funcionar al servicio de la opresión. Buenos Aires, por la fuerza de las cosas, desempeñó a la larga y por mucho tiempo idéntico papel, porque los elementos constitutivos de la independencia no estaban aún maduros, pero el hecho fundamental, que la diferencia de las otras capitales, es que no fue una creación europea, sino una creación mestiza, que nace en función de propósitos específicamente autóctonos. En vano los monarcas españoles contradicen este fin originario; en vano imponen a Lima como etapa obligada del camino a Europa; en vano se empeñan en desviar el cauce natural del comercio de mercancías y de ideas. Buenos Aires lleva sobre su destino la marca de su origen. Permanece fiel a la cultura rioplatense, a los ideales de sus fundadores, y se convierte en la ciudad del contrabando, en la vía ilegal por donde Europa arroja, sobre estas comarcas, los valores revolucionarios incubados por sus industrias, ansiosas de expansión, y por sus pensadores, que acuñaban en sus escritos las fórmulas de un orden nuevo. Simultáneamente, por aquí se escurren fuera del cerrado mundo hispánico, los frutos de la tierra, cueros de los ganados de la pampa, yerba y tabacos del Paraguay, y otros productos exportables, burlando las leyes prohibitivas y esquivando la acción de los agentes encargados de impedir la expansión del comercio rioplatense. Mediante este proceso, antieuropeo y por lo tanto ilegal dentro de la estructura jurídica del imperio español, proceso que fue una manifestación vigorosa, continuada e invencible de la decisión a ser libre de nuestros pueblos, Buenos Aires se convierte en la puerta por donde se derrama sobre el mundo las riquezas de estas regiones; la puerta por donde ingresan los elementos apetecidos por la generación mestiza para integrar el complejo ingrediente de su progreso. El Paraguay siempre vio con claridad el problema. Su discusión con Rosas, por ejemplo, sobre lo que se llamó la libertad de los ríos, en el fondo no era sino una pugna entre una política que adjudicaba a Buenos Aires una posición nueva en la historia, y la pretensión de los países interiores de que el gran puerto argentino permaneciese fiel a los designios de los fundadores. La libertad del inocente tránsito y comercio por las aguas del Paraná, escribía Don Carlos Antonio López replicando a Rosas, "sería sumamente útil, no sólo al Paraguay, más también a toda la Confederación, y a Buenos Aires. Sólo ella es quien puede dar crecimiento a las ciudades de Corrientes, Bajada y Santa Fé: fundar nuevas ciudades y dar valor a las márgenes de ese río majestuoso. La capital de la Confederación, que por su situación es y continuará a servir de emporio al comercio paraguayo, recogerla anualmente abultadas; comisiones de compra y venta, a más de los lucros de las especulaciones de sus propios súbditos". Los años transcurridos no han hecho sino confirmar la extraordinaria clarovidencia de estas conclusiones, y el Paraguay tiene, aún hoy, en las palabras del esclarecido guía de sus horas inciertas, señalado el rumbo de la política que debe seguir, si no quiere contrariar la vocación de su pueblo.
* UNIVERSALIDAD, EXOTISMO Y AUTENTICIDAD
Muchos errores presentes y pasados, provienen de la prioridad que concedemos a lo adjetivo sobre lo primordial. Nuestra curiosidad mariposea por sobre todas las rutas del mundo, apasionándose enfermizamente del exotismo, con olvido de los valores que integran nuestras propias entidades nacionales. Y tan peligroso como la impermeabilidad absoluta a todo lo foraneo, o tal vez más, es la metamórfosis de la pasión por lo universal, pasión seria, profunda y discriminadora, en ese decadente dilentantismo de la fantasía que se entretiene en el juego de la novedad, sin ahondarla.
Para no confundir la universalidad con el exotismo, es tarea previa formarse lúcida conciencia de nuestro ser y nuestra esencia, pues la universalidad no se da sino en individualidades auténticas y vigorosas. Por eso tenemos por delante tres series, por lo menos, de labores a cumplir, para que nuestro espíritu no se disuelva en un vano intento por encarnar valores universales. Primero, debemos determinar lo que hay de medular en nuestro desenvolvimiento histórico, distinguiendo las tendencias adjetivas y pasajeras, productos de la moda del momento, de aquello que es constante y sirve de sostén y armazón al complejo de la vida colectiva; segundo, hay que captar el nexo espiritual que unifica y torna inteligibles los acaeceres cotidianos que, como oleajes alternadamente plácidos o tumultuosos, dan voz, color y vida al fluír del tiempo; y tercero, nos toca esclarecer, ahondar hasta la pasión, la conciencia de lo que a cada región corresponde en el proceso cultural rioplatense. Estas tres series de labores que deben ser simultáneas y complementarias, no son ni pueden ser un mero juego de los dilentes en especulaciones abstractas. Ellas han de alumbrar con la luz de la inspiración nuestro destino manifiesto, cuya miseria y cuyo esplendor futuros dependen, en gran medida, de nuestra mayor a menor fidelidad a los designios prístinos y ya lejanos de los fundadores de nuestra cultura.
Una investigación inicial en los tres rumbos que quedan señalados, rápidamente ilumina ciertas zonas oscuras del futuro que se halla en trance de hacerse actual, de convertirse -en substancia de la historia. Podemos eludir cualquier error posible en la aventura hacia lo que vendrá, con sólo aceptar lealmente las consecuencias de los pocos hechos esenciales que hemos destacado. Buenos Aires debe persistir en su función de ventana abierta sobre el mundo, por donde todos los vientos de la rosa náutica introduzcan los mil gérmenes de la multánime vida universal; Paraguay hace bien en asumir la función callada y maternal de la tierra que arropa y cuida el sueño de la simiente, que mañana será el árbol foráneo enraizado en suelo adoptivo. Buenos Aires renegaría de su origen y de su misión, si dejara de ser la urbe cosmopolita y novelera, la acogedora de las nuevas técnicas y las nuevas ideas, allí donde es posible armarse de las últimas conquistas de la ciencia para emprender la gran aventura en busca de la plenitud de las entidades nacionales que prosperan en la fértil hoya platense. Y Paraguay, en su sector mediterráneo, hace bien en luchar, en la medida de sus fuerzas, por asimilar estos valores que llegan en tumulto, en su mayoría con fines puramente utilitarios y con escaso substracturn moral. Precisamente, lo que caracteriza a América dentro de su universalidad, lo que da tono y sustancia propia a su alma, es la exaltación de lo ético como fundamento de la vida. Pero se trata de una moral esencial, válida en todas partes y en todas las circunstancias, y que por lo mismo se diferencia de la moral europea, que sólo rige dentro del ámbito de sus intereses regionales, y que se extingue en su contacto con pueblos más débiles, para dar rienda suelta al instinto de la depredación. Se trata de una moral laica, que parte de la idea de la dignidad del pueblo, y que se diferencia de la moral española, de fanática raigambre religiosa, pero que no trepida en quemar herejes y que marcó su irrupción en América con crímenes innumerables, que van desde la traición al asesinato, desde el descuartizamiento hasta la asadura, sin respeto ni al hogar indígena ni al pundonor de sus mujeres. Por eso, americanizar valores foráneos, significa darle un substractum ético, de modo que la fuerza típicamente europea de lucro, poderío y dominación, desprovista de fines verdaderamente altruístas, se convierte en una potencia creadora, que concilíe en su seno la idea de la ciencia y la idea del bien.
VIII - LA SOLUCIÓN AMERICANA
Un pensador chino, Kou-Houng-Ming, con la sutileza propia de su raza, dijo sagazmente que la insoluble tragedia de Europa deriva de contar con una ciencia que no satisface al corazón, y con una religión que no satisface a la inteligencia. Puede aseverarse que América trae la solución de ese conflicto, al infundir un substractum ético a todos los valores culturales, haciendo que sobre él descansen, lo mismo las creaciones racionales de la mente que los impulsos místicos de la sensibilidad.
Dentro de este característico proceso cultural, unas regiones de nuestro hemisferio reciben el aporte innumerable y multánime del mundo moderno, y otros lo asimilan, le infunden el acento de nuestra tierra americana, el alma de nuestros pueblos. , Queda señalado, el mecanismo de este proceso en un caso regional, pero falta precaver contra las falsas apreciaciones, que convierten en una pugna lo que debe ser constante tarea de conciliación. No incurramos en el error funesto, pero desgraciadamente muy común, de interpretar mal ambas funciones, igualmente necesarias, idénticamente nobles, que se complementan y están llamadas a integrar, en una vasta armonía, -el común esfuerzo de los países pertenecientes al sistema del Plata.
Sin una lúcida conciencia de la dignidad y de la trascendencia de la propia función en este concierto creador de una cultura americana, aún podemos malograr la obra tenaz y silenciosa de cuatro centurias. Podemos malograrla a fuerza de menosprecio de cuanto es esencial y distintivo de nuestro continente.
Por un lado, cabe señalar el error de los que conciben la superioridad como un remedo de lo foráneo. Para ellos, Buenos Aires debe ser algo así como un pedazo de Europa, una urbe que mire ansiosamente a las viejas naciones de donde provienen sus masas de inmigrantes, los instrumentos técnicos de su prodigioso desarrollo, siempre de espaldas al resto de América. De espaldas a las propias provincias argentinas. Los que pregonan este sueño antiamericano, ni han auscultado el pasado, ni tienen visión del porvenir, deslumbrados por el esplendor material y domados por el muelle confort que proporciona la fortuna.
No han auscultado el pasado, puesto que olvidan con extraordinaria facilidad que la capital argentina no arranca de la Buenos Aires europea erigida por Mendoza, y que barrió el simún de la pampa, como la huella del viajero que el viento borra de la arena del desierto; sino de la Buenos Aires americana, que los mestizos de Asunción alzaron en las márgenes del gran río, con puro barro criollo, con puro espíritu nativista, a prueba de años adversos, para la eternidad de un sueño grandioso entrevisto en la aurora de nuestras días genésicos. Y carecen de instinto para bucear el porvenir, puesto que no comprenden aun el destino de una entidad urbana es inseparable de todas las fuerzas económicas y espirituales que la nutren, como la sangre nutre el cuerpo. Abárquese el pasado y el futuro, en su unidad vital y en su continuidad ininterrumpida, y se evitará el tránsito de los caminos extraviados.
Y viene el segundo error, el error complementario del primero, que también es sano evitar; el error de menospreciar el ritmo de la vida paraguaya. Como una secuencia de él, surge el mito de la abulia guaraní, de la incapacidad criolla para las grandes creaciones de la cultura, tesis que tuvo sus sociólogos y sus profetas. El pueblo que mayor energía desplegó en la historia rioplatense; que domeño el desierto; que fundó y sostuvo ciudades; que contribuyó con su sangre a repeler a franceses; portugueses e ingleses; que con su caudal sostuvo la lucha contra los piratas en el Pacífico y la guerra contra los aucas en Chile; que fundó la agricultura y la ganadería en el corazón de las selvas americanas y creó un típico plantel de civilización dentro de un mundo hostil y agresivo, es un pueblo abúlico, según una escuela sociológica nacida bajo el influjo del señor Le Bon. Porque hay sociólogos que confunden la estridencia con la energía, la bulla con la gesta creadora, casi invisible, que sólo da sus frutos en el grave silencio que forma el aura de la horas genésicas.
Hay otro mito que destruir: el mito del llamado tropicalismo paraguayo. Existe una creencia generalizada, principalmente en los medios literarios, según la cual los paraguayos tienen la pasión de los colores detonantes, el culto de la tragedia, el don de la hipérbole. Y el blanco y el negro son los colores preferidos por las clases populares: el clásico typoi, no mancha su frescura albura sino con unos sencillos dibujos en hilo negro, que corren como simétricos arabescos al borde del escote. El ñandutí, con la sobria flor del guayabo como motivo central, tiene que ser blanco como la espuma, y los modelos en colores que aparecen en los últimos tiempos, son una concesión al mal gusto extranjero, con fines puramente mercantiles. Se olvida generalmente, que la civilización moderna heredó el gusto severo del equilibrio, no de las tierras hiperbóreas, de cielos opacos y luz decadente, sino de un país solar como Grecia. Por lo demás, es difícil encontrar un ser de gustos más sobrios, de tanta mesura en sus pasiones, de mayor parquedad en las palabras, que el paraguayo. Él sentido de la ironía, el genio socarrón del pueblo, siempre está alerta para caricaturar la falta de equilibrio y el gusto por lo detonante. Gran parte de la poesía popular guaraní constituye una sátira social, del más elevado estilo; sátira que trasciende hasta en la música con que se cantan esas composiciones de anónimos aedas.
El paraguayo, sobrio, medido, severamente cordial, se precautela incesantemente contra el ridículo, que es el defecto que más teme en la vida. Disimula el heroísmo, la fatiga, la pasión, el llanto, el dolor, porque su genio cáustico y vigilante le pone en guardia contra toda exageración. Nos encontramos en presencia de un tipo humano de perfiles clásicos, por su instinto del límite y de la sobria elegancia, por su sentido de la proporción, por su amor a lo concreto.
En suma, Argentina da una nota y otra el Paraguay, y ambas son necesarias para dar su tónica a la vasta sinfonía de la cultura rioplatense. La extinción de cualquiera de estas notas, o simplemente su degeneración, ha de contribuir a desintegrar a la otra. El sentimiento de esta realidad espiritual, que ha resistido a la prueba de los siglos y a los reiterados errores de los hombres, es muy vivo en las masas populares del Paraguay, y constituye una fuerza de posibilidades ilimitadas, que no es aprovechada con la intensidad debida para el bien común. De esta verdad fundamental debe partir toda política que tienda a estructurar sobre bases progresistas las relaciones argentinoparaguayas. El atraso del Paraguay es un mal negocio para Argentina; el explosivo desarrollo de este país es un bien para la tierra guaraní; y los estadistas con visión de futuro han de comprender, seguramente, que el esplendor de la cultura rioplatense tiene una única base posible: la sólida prosperidad de las dos patrias hermanas. La solitaria estrella del escudo paraguayo, como toda estrella, brinda su luz a todos, por encima de fronteras; y las dos manos que se estrechan en el cordial blasón del pueblo argentino, nos están diciendo como debe entenderse y practicarse la amistad entre nuestras naciones.
NOTAS PARA UNA IDEOLOGÍA PARAGUAYA
I
En el proceso constitucional de una nación, actúan conjuntamente, interfiriéndose, dos órdenes de realidades. Por una parte están los factores geográficos y los resultados de la movilización de las riquezas que los integrara, y que al entrar a formar parte de la economía van creando el vasto complejo de los valores materiales. Por otro lado, aparece el espíritu, que se manifiesta a través de las apetencias humanas, sus inclinaciones instintivas, sus ideales de vida, y que en último término impone un significado más o menos preciso y una finalidad relativamente constante a las transformaciones del medio.
Entendido en su acepción material, el valor, tema de la economía, es un objeto sin interioridad. El substractum espiritual que podría descubrirse en él, no nace de una volición interna sino que le viene de fuera, es un añadido de origen humano. Un objeto vale, no por lo que es en sí, sino en vista del partido que el hombre puede sacar de él, en el grado preciso en que despierta los deseos y el interés de una colectividad. Por eso la escala de los valores materiales mantiene una relación constante con la escala de los deseos humanos, y la caprichosa variación de esos deseos figura entre los factores ocasionales que influyen en la fluctuación de los precios. Precisamente esta ausencia de volición, de una potencia espiritual que actúe de dentro hacia afuera, es decir, centrífugamente, capacita a las cosas valoradas por las apetencias humanas a trocarse en mercancía, en materia de trueque, de compraventa.
Inversamente, el hombre se diseña como fenómeno espiritual, que adquiere congruencia gracias a un agudo sentido de la propia identidad. Los variados movimientos espirituales que agitan al ser humano, siempre se hallan conectados con la conciencia, y tienden a enriquecer el yo, o en otros términos, a realizar el super-yo, la individualidad constantemente perfeccionada, cuyo logro es la gran tarea de la vida. Bajo una envoltura frágil y variable, el hombre se autorrealiza incesantemente, en una marcha sin pausa hacia el ser diseñado en las adivinaciones del porvenir, ser que nunca logra la expresión perfecta y cabal. La distancia que hay entre lo que se es y lo que se quiere ser, es la misma que existe entre la realidad que vivimos y el ideal a que aspiramos.
El hombre no se disuelve, no se dispersa en el ámbito de sus actividades. Enriquece su capacidad para dominar el medio, aguza su sensibilidad y su intelecto para sorprender los secretos del gran misterio que nos rodea, pero permanece esencialmente idéntico, o por lo menos aspira a esa identidad, garantizada en el orden civil por la perennidad del nombre que adoptamos. La fuerza de una personalidad y su coherencia psíquica, se miden por el ámbito que ilumina su inteligencia. O en otros términos: el hombre no se diluye en el mundo que va cruzando, sino que se perfecciona a lo largo de este viaje apasionante por la vida, es decir, capta y se incorpora aquellos elementos que le permiten el desarrollo, la integración, en una pugna de fidelidad cada vez más acentuada al ente que se pretende realizar, al ente ideal que queremos convertir, espiritual y físicamente, en una realidad tangible y cotidiana. La intervención de la sociedad en este proceso individual, intervención que tiene por objeto beneficiar la lucha por el perfeccionamiento con el aporte decisivo de la herencia social, es lo que llamamos educación, do tanta importancia en la formación de las naciones.
En suma, aplicando al caso una expresión platónica, diremos que el hombre es "una Idea en sí", una realidad espiritual, superior siempre a su expresión física, y que abarca, extiende su nombre a cuanto elemento entra a integrar la personalidad, que va creciendo sin prisa y sin pausa, recorriendo en el orden del espíritu un camino parecido al que va, en el orden físico, del niño al ser provecto. Es a este proceso de la personalidad; que procura realizar en el mundo un tipo humano dado, al que alude Platón en aquella concisa definición de la Idea, que se lee en el "Fedón": "Es la esencia misma, que por su presencia da nombre a las cosas en que se encuentra". "Hay cosas cuya Idea tiene siempre el mismo nombre que se comunica a otras cosas, que no son lo que es ella misma, pero que conservan su forma mientras existen".
Dentro del ámbito de una nación, los individuos se suceden con ritmo y movimiento de ola, pero subsiste la Idea que esa colectividad pretende corporizar, la Idea de aquello que se denomina "paraguayo", "argentino", "mexicano", o lo que sea. Idea que busca revelarse en la magia del mundo, asumiendo una imagen cada vez más aproximada a la esencia inmutable, al arquetipo imperecedero. Esta pugna por la perfectibilidad, este patético esforzarse por la objetivación nítida y veraz de la Idea, es tarea de generaciones, y a esta continuidad, sin duda, se refiere Platón al afirmar que "los vivientes nacen de los muertos".
El valor-objeto puede cambiar de forma y de dueño sin pervertirse, pero el hombre que traiciona su esencia, que se alza contra la Idea que le da nombre, corrompe su decoro y se deshace en podredumbre. "Las cosas tienen precio, decía Kant; las personas, dignidad". Y señalaba el camino de la perfectibilidad el método para traducir menos groseramente, en este rudo mundo, el arquetipo cuya atracción nos alza del fango y nos mueve en el plano del espíritu: "La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de la inteligencia, sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable, porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino en la falta de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella, sin la tutela de otro".
II
En la lucha por encarnar, en la torturada realidad, la Idea que mueve sus actos y da sentido a la historia de su pueblo, el paraguayo se vio obligado a afrontar factores adversos que solamente hombres de un temple de hierro eran capaces de vencer. Fue en cierto modo el ordenador del caos, el domeñador de un medio que parecía apenas emerger de la primera mañana de la creación. El habitat elegido evoca las más agresivas regiones amazónicas. Era la selva primitiva, a la que no se domina sino extirpando sus plagas, sus miasmas, sus celadas infinitas, y descubriendo y apropiándose de las virtudes medicinales y alimenticias de su flora, de los recursos inesperados que ofrece su fauna arisca y carnicera. Había además el río, que de pronto se hincha, cubre con sus aguas las sementeras, el industrioso hogar de los moradores de la costa, y lleva los estragos a florecientes comarcas. El paraguayo no se arredró. Sus casas, que erigían sus pardos techos de paja en las colinas, se convirtieron en pequeñas unidades donde había nacido la economía de consumo: el huerto y el corral proveen de alimentos, funciona el telar, los frutos silvestres dan origen a la dulcería: de ese modo cada hogar producía cuanto era menester a la vida de una familia. La escala de los valores sufre extrañas trasmutaciones:no es el oro el que sirve de moneda, sino cuñas de hierro, el hierro utilísimo con que se fabrica el arcabuz y que entra en la construcción de los barcos, el hierro que es filo en el machete que abre senderos en el bosque y símbolo de seguridad en las balas que se forjan en las herrerías locales. Un día, el fuego hizo lo que ya no pudo el agua: la destrucción total de la ciudad. No importa. Sobre cenizas nació la mansión de material incombustible, con sus techos de rojas tejas y los grandes aleros que defienden de ese sol de oro del Paraguay, que hace vibrar el aire como una lira. La selva, finalmente, fue dominada por la acción combinada del fuego y de la cultura de la tierra, y el río se humanizó poco a poco, fuerza domesticada por el espíritu, hasta trocarse en un factor de progreso, que conduce sobre su lomo irisado y palpitante la riqueza elaborada en el país, hacia los grandes centros de consumo. En síntesis, el Paraguay es un Estado erigido en el corazón de la selva, y Asunción, su capital, conserva las huellas visibles de su origen Silvano. Para darse una noción aproximada de la magnitud de la empresa cumplida, habría que considerar los problemas que, pese a la técnica industrial de nuestro tiempo, sigue planteando el Amazonas índomeñado a la penetración, en su área, del hombre moderno, dueño de recursos mecánicos y científicos desconocidos en los siglos anteriores.
Pero la lucha no era solamente contra el medio, sino también contra el hombre, más ardidoso y artero que la naturaleza. El paraguayo de la Colonia, surgido del mestizaje hispano-guaraní pasaba los quince días del mes ocupado en cultivar la tierra, a fin de subvenir a las necesidades de su prole, y los otros quince días los empleaba en guerrear contra las tribus chaqueñas, para defenderse de los malones. Su puño era igualmente diestro en ceñir las manceras del arado o la empuñadura de la espada.
Los buscadores de paralelismos, querrán encontrarlo entre el romano de los primeros tiempos y el paraguayo de la colonia. Sería un error. El romano, antes que guerrero, es un soldado que se adiestra en la técnica de las batallas con un fin depredador. En su primigenio afán de conquista, a la que le impulsa la búsqueda de mano de obra esclava para el trabajo, ya se halla en potencia el futuro Imperio. Temperamental y estructuralmente, el romano es un hombre de presa, un conquistador insaciable, que busca el dominio del mundo. Por eso Virgilio, el poeta más representativo del genio de su pueblo, ha de cantar en versos lnmortales: "Para otros los triunfos del arte, las maravillas de la estatuaria, de la elocuencia, de la misma ciencia de los cielos; para vosotros, romanos, el arte de gobernar los pueblos, de saber dictar la paz o la guerra, de perdonar a los vencidos y humillar a los soberbios; para vosotros el ser la nación positiva y política por excelencia, el pueblo rey".
El paraguayo es un agricultor de instinto guerrero pero sin vocación de soldado. El capitán y sus huestes hacen vida de camaradería; la autoridad no fluye de los galones sino de la capacidad de conducir, sometida a la prueba del fuego y de la muerte. El hombre paraguayo, guerrero instintivo, burlesco y a veces genial, carece de la vocación cuartelera. Por lo mismo, no apetece la conquista, ni el goce de dominar y someter; pero ha de luchar duramente, con empecinamiento, para objetivar en el mundo visible y tangible, la Idea que busca realizar, y que entrevé en una zona de luz desde el limbo de su vida humilde. El paraguayo ideal, el arquetipo del hombre americano libre, que se incuba en su alma, pugna por una expresión cada vez más perfecta, en un enfrentarse exasperado con las fuerzas de la opresión. Esta incidencia entre el caos y el espíritu ordenador, entre la Fuerza y la Idea, se traduce en el plano de la historia en la lucha del pueblo por una organización liberadora.
Con el fin de asegurar su libertad, entendida como el derecho de mantener su identidad a través del tiempo, de objetivar la Idea, la esencia presente en sí, en una realidad cada vez más perfecta, más cercana al arquetipo, el paraguayo busca constituir el Estado servidor del hombre libre. Una tal entidad no tiene por fin destruir al hombre paraguayo, sino crear las condiciones que favorezcan el desarrollo de su autenticidad, la universalización de su autoctonía, en el sentido de hacerla Inteligible a la mente del mundo, como valor integrante de la compleja cultura de nuestro tiempo. Así como es función del hombre impregnar de su espíritu el medio circundante, corresponde al Estado servidor del hombre libre usar el poder que el pueblo le infunde, en movilizar todas las riquezas de su ámbito geográfico, al servicio del hombre que lo habita, para que ese hombre, integrándose, sumando a su identidad todos los valores del contorno, trasunte en la vida cotidiana, cada vez con mayor aproximación, el Arquetipo inmutable que le tortura como un modelo imposible y le impulsa hacia la perfectibilidad indefinida. Gracias a este proceso, el paraguayo, con nítida conciencia de su destino, persigue la Idea del hombre americano libre que tiene por misión realizar.
Las instituciones de un país, aquellas que nacen y se estructuran para realizar los fines que persigue el pueblo en un ciclo dado de su existencia, resultan incomprensibles si se los toma como una abstracción, separadas de la sociedad que las ha dado origen. Lo comprueban los errores, a veces grotescos, en que incurren algunos exégetas del pasado paraguayo. Hasta 1870, la nación guaraní no siguió ningún modelo europeo para organizar el Estado. Guiado por su propio genio, se abstuvo a construír sus instituciones en vista a sus necesidades mediatas e inmediatas, sopesando al propio tiempo los peligros que se cernían sobre su horizonte tempestuoso. Consideró el Estado como la objetivación de los ideales del pueblo y la expresión tangible de su poderío, llamado a ser el regulador de la justicia, el amparo de la libertad y el órgano de la prosperidad nacional, y con las leyes deducidas de esta concepción al propio tiempo idealista y realista, fijó normas al ejercicio del poder.
El tipo del ciudadano paraguayo, al finalizar el siglo XVIII, seguía siendo, como ya dejamos dicho, el agricultor-guerrero, que pasaba la mitad de su existencia cultivando la tierra y la otra mitad fundando ciudades, civilizando desiertos, pugnando por domeñar el mundo hostil que le rodeaba. Este guerrero está lejos de ser el soldado profesional, como los que integraban las guarniciones españolas del resto del continente; es sencillamente un ciudadano armado que se costea su caballo, sus armas, sus provistas y municiones; y si entra en las batallas es para defender causas que interesan a su persona, a su familia y a la colectividad de que es parte consciente, gravitante y disciplinada. Cuando pelea contra el indio del Chaco; contra el mameluco o contra el jesuita, sabe perfectamente por qué expone su vida en los cruentos entreveros. Los comuneros del siglo XVIII, por ejemplo, se alzaron proclamando el principio de la prioridad del común sobre toda otra voluntad, pero buscando como fin concreto rescatar del monopolio jesuítico, las riquezas básicas de la nación y el sistema de sus comunicaciones, como una condición del bienestar- general. Casi un siglo después, la revolución de la independencia perseguirá idéntico propósito. Ambos movimientos, despreocupándose del individuo como entidad aislada, solo comienzan a tenerlo en cuenta al considerarlo como miembro integrante de la comunidad, cuyo bienestar privado se revesa sobre todo. Mientras la revolución francesa proclama los derechos del hombre, los comuneros y los patriotas paraguayos de 1811, formulan la declaración de los derechos del pueblo. Unicamente precisando esta diferencia; se aclara a los ojos del investigador el proceso ulterior de la historia paraguaya.
III
España había creado las instituciones coloniales, en prosecución de estos fines:
1°.- Asegurar el dominio del continente por tiempo indefinido ; y
2°.- Sacar el máximo de beneficio de sus posesiones.
La propia legislación social, dictada para amparar al indio. no persigue propósitos morales ni humanitarios; respondió pura y simplemente a la necesidad de conservar una mano de obra
barata, que se iba extinguiendo por el abuso y la crueldad de sus explotadores. Más tarde, las reformas carolinas estructuradas por la Ordenanza de Intendentes y otras leyes complementarias, buscaron crear organismos técnicos más eficaces y más rígidos para el logro de idénticos fines. Por eso descargaron un golpe de muerte sobre los Cabildos, esos focos ardientes de las libertades americanas. Felizmente, tales medidas resultaron tardías. La población nativa ya tenía desplazados a los europeos de la jefatura de la economía nacional y monopolizaba el tecnicismo industrial de la época; es decir, tenía en sus manos los instrumentos efectivos de la dominación. Desde este momento la. independencia dejó de ser un problema insoluble, como lo fue para los comuneros, para convertirse en una cuestión de, oportunidad. Por las mismas razones, el objetivo constitucional de la revolución se reduce a asegurar el poder para los nativos, dejando intacta la legislación colonial en todo lo que no dañaba este propósito; y su acción revulsiva se hace sentir, muy levemente en la esfera política, pero con fría violencia en el campo económico.
De 1811 a 1840, es decir, durante las tres décadas siguientes a la proclamación de la independencia, el país vive en estado revolucionario, o mejor dicho, dentro de una paz revolucionaria. La política paraguaya tiende a nacionalizar la fortuna; y se empeña, al propio tiempo, en dar bases autóctonas al poder político y al poder espiritual.
Cuando Buenos Aires pide ayuda, el Paraguay propone sufragar las campañas de la independencia con los bienes de los europeos. En el orden interno, los gobernantes se ciñen estrictamente a esta política. En 1812, se estableció el albinagio, o sea la incapacidad de los europeos de transmitir sus bienes, por testamento o sucesión, a ningún pariente extranjero o residente en el exterior: ellos debían necesariamente recaer en parientes paraguayos, o en su defecto, pasaban al dominio del fisco. El 9 de junio de 1821, se convoca a todos los españoles residentes en la ciudad, y una vez congregados en la plaza pública, en número de trescientos, se los reduce a prisión. Dieciocho meses después, en virtud del decreto del 22 de enero de 1823, recuperan la libertad, previa satisfacción de una multa que se elevó a un total de 10 mil pesos oro, suma cuantiosa para la época. En 1834, en 1835 y en 1838, se vieron compelidos los españoles a satisfacer nuevas contribuciones forzosas.
La propia organización de la familia sufre un cambio fundamental. El 1° de marzo de 1815, se promulga un decreto realmente revolucionario, "como medida, dice su preámbulo, exigida por la necesidad de facilitar el progreso de la sagrada causa de la libertad de la República". Se trata, en realidad, de provocar una ruptura brutal, de crear un abismo entre la familia paraguaya y los enemigos de la emancipación. Los articulados de esta ley audaz, dura hasta la inclemencia, disponen:
"1o. - Que no se autorice matrimonio alguno de varón europeo con mujer americana de raza blanca, o reputada por tal por el pueblo, desde la primera hasta la última clase del Estado, por ínfima que sea, so pena de extrañamiento y confiscación de bienes de los párrocos o curas autorizantes de tal matrimonio; y de confinamiento en el Fuerte de Borbón del europeo contrayente, por diez años y confiscación de sus bienes.
"2o. - Que en el caso de intentar los europeos contraer matrimonio con mujer americana de la expresada calidad, clandestinamente, serán castigados con las mismas penas, sin perjuicio de decidir sobre la nulidad del matrimonio así contraído. "
3o. - Que en ningún juicio secular o eclesiástico se admitan peticiones o esponsales de europeos, aún prometidos por escritura pública, a mujeres de la referida calidad, ni sobre estupro alegado con el fin de obligar a contraerse matrimonio entre tales personas, bajo las mismas penas señaladas.
"4o. - Que los europeos no deben ser admitidos en los bautizos como padrinos de pila, ni en las confirmaciones de niños de la clase mencionada; ni ser admitidos como testigos de ningún matrimonio, bajo las mismas penas. Pero los europeos podrán casarse con indias de los pueblos, mulatas conocidas y negras".
En el orden espiritual, se procede a la nacionalización de la Iglesia. Se hizo intervenir al poder civil en la celebración del matrimonio, como condición de su validez. El ejercicio del sacerdocio se convierte en privilegio de los americanos. El decreto del 2 de julio de 1815 suprime toda jurisdicción extranjera sobre los religiosos del Paraguay. "Prohibo, dice con enérgica dicción el doctor Francia, y en caso necesario extingo y anulo todo uso de autoridad o supremacía de las autoridades, jueces o prelados residentes en otras provincias, o gobiernos, sobre los conventos de regulares de esta República, sus comunidades, individuos, bienes de cualquier clase, hermandades o cofradías anexas o dependientes de ellas".
En el orden económico, el Estado prohibe la salida de moneda, metálica, y adelantándose al régimen imperante en nuestro tiempo en gran número de países, hace que el comercio internacional se convierta en un simple trueque de mercancías, sin la intervención del dinero. El pensamiento paraguayo se halla expuesto en el decreto del 13 de noviembre de 1813: "No hay duda que la opulencia de los Estados es un nervio y un apoyo a su defensa. Así es que todos anhelan multiplicar las causas de la riqueza, y los canales que las transportan. La extracción del metal precioso no es necesaria para mantener el comercio exterior, supuesto que la exportación del país supera siempre a las importaciones".
El Paraguay echa los cimientos de un peculiar socialismo de Estado. La nación cuenta con estancias fiscales, abre grandes almacenes para vender artículos al pueblo, a un precio acomodado, y organiza el monopolio de la industria forestal con el fin de allegar recursos destinados a sufragar la defensa nacional.
El año 1840 cierra una etapa de la vida paraguaya e inicia otra. El ciclo revolucionario había pasado; se iniciaba el período de la organización nacional. Una ley consagra los derechos civiles del extranjero, pero sin reconocerle privilegios sobre el nativo; otra declara la libertad de vientres, es decir, la condición libre de cuantos nacen en el país; y una tercera, considerando --y uso las propias palabras de la ley-, que los indios, "durante siglos han sido humillados y abatidos con todo género de abusos, privaciones y arbitrariedades, y con todos los rigores del penoso pupilaje, en que les ha constituido y perpetuado el régimen de conquista", y que durante "demasiado tiempo han sido engañados con la promesa fantástica de lo que llamaban sistema de libertad de los pueblos", los declara ciudadanos naturales de la República.
Se ve nacer las instituciones, encarnarse en la realidad, antes de tener formas en la ley ni nombre en su articulado, como impulsadas por incógnitas potencias populares, por fuerzas innominadas que brotan de la tierra. El gobernante se limita a observar y dirigir el formidable experimento, a guiar las grandes corrientes nacionales, para deducir las leyes ocultas e incorporarlas, una tras otra, al Código de la República, Código que va siendo elaborado por la vida misma de la nación.
En esta gigantesca labor se delinean los caracteres del Estado paraguayo, del Estado servidor del hombre libre, que funda las industrias básicas del país, emprende grandes obras públicas y crea los organismos técnicos adecuados para la revalorización de la economía nacional. Investiga, cataloga y explota las riquezas del subsuelo; organiza una poderosa marina mercante cuyas unidades visitan los grandes puertos de Europa; construye el primer ferrocarril y la primera línea telegráfica del Río de la Plata; establece- la fundición de hierro de Ybycuí, de donde salen armas e implementos agrícolas; surgen astilleros, fábricas de papel, de azufre, de pólvora, de, artículos de loza y porcelana, se extrae salitre y se explotan las caleras. El estanco de la yerba -y otros productos, y las industrias estaduales, subvienen a las necesidades de la administración pública y el pueblo casi desconoce los impuestos. Se contrata más de doscientos técnicos, en su mayor parte ingleses. Llegan ingenieros, escritores, mecánicos, geólogos, constructores navales, profesores, expertos en todos los oficios predominantes en la Europa del siglo XIX. Los hay quienes ganan cinco libras esterlinas por día.
Se convierte en principio de la política paraguaya la idea de que es obligación del Estado no solo alfabetizar al ciudadano, sino también la de darle un oficio útil, porque el hombre puede vivir sin leer ni escribir, pero no sin trabajar. "Las escuelas son los mejores monumentos que podemos erigir a la libertad de la República", dijo el presidente Carlos Antonio López, y sembró de escuelas de artes y oficios a lo ancho y lo largo del país. De, ellas surgieron una generación de trabajadores inteligentes y preparados, que dieron vida a la industria pesada y naval, y a una gran multiplicidad de actividades económicas. En 1860 no existía -en todo el territorio paraguayo un solo analfabeto, fuera de los párvulos que no habían alcanzado la edad escolar. "Ni la libre Inglaterra presenta un ejemplo semejante", escribió Juan Bautista Alberdi, el argentino de más caudaloso pensamiento del siglo XIX.
El Estado paraguayo estaba animado por un pensamiento moral y no por una ficción jurídica. Este contenido ético, fecunda sus organismos y da sentido a sus actos. Tras una sequía, tras una epizootía, el Estado compensaba al campesino la pérdida de su cosecha o de sus ganados. De hecho, existía un seguro agropecuario, aunque innominado en la ley. El Estado no concebía la existencia de un solo paraguayo sin hogar y sin tierra, y para evitar dicho mal, que le evitó, repetía regularmente actos que por su persistencia y continuidad llegaron a tener el carácter de instituciones en potencia, de acentuado sabor nativista.
Por lo demás, este mundo cambiante se hallaba en pleno proceso evolutivo. Se salía de la noche rumbo a la aurora. Carlos Antonio López lo caracteriza con singular elocuencia en uno de sus sabios mensajes al Congreso: "Continuemos -dice- en la marcha lenta de tanteamiento y experiencia, pero de mejora y progreso sensible, como hasta aquí; establezcamos y reconozcamos los principios que al fin han de entrar en el cuadro de la organización y constitución permanente de la República; proclamemos y respetemos, con la mayor escrupulosidad, los derechos civiles, esenciales y primordiales de todo hombre, la libertad, la propiedad, la seguridad, la igualdad ante la ley. Cada nación tiene sus condiciones y cada una se desarrolla según sus necesidades; por eso, ha sido un absurdo funesto que todos los pueblos y naciones se imiten y copien ciega y servilmente".
IV
La guerra de la Triple Alianza abre un nuevo capítulo en la historia del Paraguay. Del seno de la derrota, de los escombros de un país, cuyo número de habitantes bajó, a causa de un pelear desesperado durante cinco años contra tres naciones, de un millón y medio a 250 mil niños, mujeres y ancianos; del seno de esta derrota, surgió un Estado que se estructuró de acuerdo a las normas impuestas por el vencedor, sin intervención de la voluntad popular, y por lo mismo, los principios consagrados en la nueva Carta nunca descendieron de la ley escrita a la realidad nacional.
Hay dos factores negativos que actúan ominosamente sobre la vida paraguaya. Uno es de orden interno y se refiere, principalmente, a las transformaciones de la geografía paraguaya. Asunción ejerció, primariamente, la capitalidad de un vasto territorio, cuyo centro ocupaba. Hoy se halla en la periferia del país, y sigue actuando como si ocupare el centro, mirando más a lo ajeno que tiene en frente que a lo propio que vegeta atrás. De ahí que sea más corta, contada en términos de horas, la distancia que une Asunción a México, que la distancia que la separa de muchos pueblos del noroeste paraguayo. Nuestros magníficos ríos interiores se hallan cerrados a la navegación por falta de dragaje, y en la comarca más rica y benigna del país -el futuro centro de las grandes aglomeraciones humanas-, la que se extiende al oriente de Villarrica, los únicos medios de transporte son el caballo y la carreta. Nunca se podrá resolver los problemas relativos a la liberación del hombre paraguayo, sin efectuar simultáneamente la marcha hacia el oeste y la marcha hacia el Chaco, a fin de integrar a la vida nacional todo un mundo que no ha salido de la economía de consumo, y que apenas mantiene una ligera conexión, más de índole administrativa que cultural o comercial, con la capital de la República. Pero no se podrá alcanzar estos logros sin proceder a una transformación revolucionaria y profunda de las instituciones que viven en la legislación escrita, pero no en los hábitos del pueblo ni en los actos de los gobernantes. Un Estado debe adquirir la forma y poseer la movilidad que requiere para cumplir los fines de su creación.
La finalidad inmediata y actual de la democracia paraguaya consiste en la creación de una Sociedad justa, de un Estado servidor del hombre libre, y de una Economía puesta al servicio del pueblo.
La sociedad justa implica:
a) Un pueblo cuya célula sea un núcleo (familia, aldea, pueblo) y no el individuo tomado con abstracción de todo, vínculo social. El núcleo supone raigambre histórica y geográfica en el país que le sirve de morada (aún cuando lo integren individuos de origen foráneo), y su vínculo con la nación, al superar el interés puramente materialista, se funda en la creación de valores ideales de la cultura,
b) Un pueblo dinámico, creador, poseído del sentimiento de la ética social.
El Estado, servidor del hombre libre implica:
a) Un poder que sea una expresión del pueblo, una objetivación de los anhelos del país, y una manifestación organizada de la fuerza popular.
b) Un poder que, en su expresión formal y en su finalidad inmediata, sea en gran parte una creación de la geografía.
c) Un poder aglutinante y armonizador, que realiza la unidad nacional mediante la sugestión del pasado, o sea el recuerdo de la obra realizada en común, y mediante la sugestión del porvenir, o sea la proyección de un mismo ideal hacia el futuro.
d) Una individualidad internacional que mantenga intacto la base física de la nación y asegure la expansión comercial de la República.
e) Un propulsor cultural que ejerza el control de la enseñanza en todos sus grados.
La Economía puesta al servicio del pueblo implica:
a) La independencia del Estado del dominio del capital privado.
b) La salvaguardia legal de las riquezas básicas del país de toda especulación privada que haga abstracción del bien colectivo.
c) La intervención del Estado en la Economía, en la medida en que se haga necesaria para anular la acción antisocial de los monopolios.
d) La reforma del Estatuto Agrario a fin de convertir la tierra, que deja de ser objeto de especulación y de monopolio, en morada del pueblo y en matriz que proporciona el sustento del mismo Se extiende por latifundio la tierra improductiva, cualquiera sea su extensión, pero no la que es explotada integralmente, sea grande o pequeña.
e) La suplantación del ideal de la renta, que pasa a segundo plano, por el ideal del bienestar del pueblo.
f) La reagrarización del país, o lo que es lo mismo, la creación de un régimen de producción que contemple la repoblación del Paraguay.
g) La estadización de los medios de transporte y el control legal de los organismos que intervienen en la función del dinero.
h) La economía deja de ser un fin para convertirse en un medio.
V
El otro factor negativo de la vida paraguaya es la visión retardada de la realidad mundial, una concepción del mundo que tiene su origen en la proyección de Mercator.
Se debe a Mercator la representación cilíndrica de la tierra, con paralelos y meridianos rectangulares, que al dar a los pequeños círculos polares la misma anchura que al gran círculo ecuatorial, acreció imaginariamente las distancias reales que existen entre un punto y otro del planeta. Con todo, la proyección de Mercator constituyó un progreso y sirvió para guiar al hombre, con eficiencia, en sus lejanas exploraciones, al marino en sus periplos, al comercio para elegir las rutas de su expansión, y al Estado para dar fundamentos geográficos a su política. Pero la aparición de la edad del aire dio origen a otra perspectiva del mundo que habitamos.
Al hablar de una visión retardada, fundada en la proyección de Mercator, no pretendo suponer que alguien ignore los progresos de la cartografía; la conclusión a la que quiero llegar, es que existe una política que adopta la idea del aislamiento en el Paraguay, de una especie de fatalidad geográfica derivada de su condición mediterránea. Esta política pesa sobre el país y conduce a la parálisis de la acción creadora del Estado, en todo lo que afecta a su conexión con el mundo. Y sin embargo, una tal concepción de la geopolítica paraguaya pertenece a la prehistoria, es una supervivencia del planeta visto a través de su proyección cilíndrica en los mapas.
Seguramente, nunca se podrá representar con exactitud una esfera sobre una superficie plana. Verdad es que el mapa esfera, o globo, esquiva casi todas las dificultades, pero no puede ofrecer detalles de uso práctico por la necesaria limitación de su tamaño. Felizmente, la moderna cartografía plana ha logrado dar una visión más adecuada de la tierra, visión propia de la edad del aire. La proyección polar, por ejemplo, trastrueca la idea del aislamiento de los países mediterráneos y ofrece una visión más justa de la distancia. El llamado hemisferio occidental, citemos un caso, desaparece de entre los datos de la geografía porque es irreal, no existe cuando interviene el aeroplano en las relaciones humanas. Es más propio habla del hemisferio norte o del hemisferio sur, cuya realidad se manifiesta en la esfera celeste. Pues bien: si proyectamos un mapa que tenga por centro el polo, en cuyo contorno, a través de círculos sucesivos, se desarrolle la representación de países y mares, en seguida observaremos que la distancia más corta entre Roma y México, no es la parábola cuyos extremos tocan ambas ciudades; sino una línea que siga el pequeño círculo representado por el paralelo 40, y que al llegar al meridiano de la capital mexicana, ya dejada atrás Nueva York, tuerce al sur hasta alcanzar su destino. Lo propio se puede decir del Paraguay. Su aislamiento de la edad del vapor, se convierte en un venturoso punto de convergencia en la edad del aire. Con el tiempo, cuando el Estado paraguayo se decida a sacar todas las ventajas de esta nueva estructura de la geopolítica intercontinental, la línea matriz de la navegación aérea, parta de Europa o de los Estados Unidos, tendrá que trazar un puente entre Nueva York y la capital paraguaya, con escala en Venezuela. Y de Asunción saldrán los vuelos laterales que lleguen a Río de Janeiro, a Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile, La Paz y Lima.
Un Estado que no tenga en cuenta las nuevas nociones de la distancia, de la mediterraneidad y de los puntos clave del planeta, que la edad del aire ha estructurado en base a los nuevos canales del intercambio entre naciones, es un Estado de tipo medioeval, paralítico, incapaz de cumplir su función específica en el mundo moderno. Carece de dinámica, de iniciativa, y comprime el progreso de los pueblos en vez de fomentarlo, de desenvolverlos en múltiples direcciones, con ese ritmo joven y audaz que es el estilo de nuestro tiempo.
LA IDEOLOGÍA ARGENTINA
La ideología de la Argentina independiente se inicia con una tesis, el unitarismo, y una anti-tesis, el federalismo, sin que ninguna de las facciones que se erigen en representativas de ambas corrientes, se preocupase de definir con precisión sus designios. Se trató más bien de peste de las Provincias, de un movimiento instintivo de autodefensa contra la supervivencia de la Colonia que tomaba la forma de un centralismo autoritario; y de parte de los dirigentes de la capital, de una tentativa de constituir una oligarquía criolla en nombre de la unidad de la nación.
El primero que expone doctrinas económicas y políticas, y se empeña en descubrir un sistema de ideas dentro del confuso movimiento revolucionario, es el brillante e impetuoso Mariano Moreno. Ya en vísperas de la profunda conmoción continental, en un alegato presentado a las autoridades españoles, defendió el derecho argentino de comerciar libremente con Inglaterra. Buscó conciliar los intereses de su pueblo con la avidez de los dominadores. Sostuvo que un comercio sin trabas, extraído de la clandestinidad en que se desarrolla, era el único arbitrio excogitable para extinguir el contrabando de las mercancías inglesas y para, simultáneamente, asegurar al erario recursos sustanciales mediante un gravamen racional a la importación. El liberalismo económico y la tesis mercantilista, inculcados por los tratadistas europeos en boga, inspiraron al prócer argentino que supo animar dichas doctrinas con un fervor inusitado y la invocación de los intereses de la clase rural. Arguye que la abundancia de mercancías europeas en el mercado interno, provocaría el descenso de precios de esos artículos más que necesarios, casi imprescindibles, para difundir los hábitos de una vida civilizada, y que la España industrialmente débil no se hallaba en condiciones de suministrar. Esa baja beneficiaría considerablemente a las clases económicamente débiles, al vigorizar sustancialmente su capacidad de compra. Por otra parte, la exportación de los frutos del país fomentaría la agricultura y desenvolvería la congelada industria ganadera, bajo el incentivo de las lícitas ganancias. Señala que el intercambio con Gran Bretaña ofrece una garantía firme y permanente contra la extracción de la moneda de oro y plata, peligro que invocaban los enemigos del comercio libre, porque los exportadores ingleses invertirían el valor de sus mercancías colocadas en el Río de la Plata en adquirir productos de la región, que Inglaterra los necesita para consumo de su pueblo.
En lo político, Moreno se envanece de ser un epígono de Rousseau, a quien se refiere entre laudes encendidos y cuyo Contrato Social traduce y difunde, pero cuidándose de expurgarlo de aquellos pasajes que hieren sus sentimientos católicos, al parecer muy vivos y nada tolerantes. El ginebrino, observa Moreno sin eufemismos, "tuvo la desgracia, de delirar en materias religiosas". Esta circunstancia, en su criterio, no amengua la calidad excepcional de la obra, pues "en ella se descubre la más viva y fecunda imaginación; un espíritu flexible para tomar todas formas, intrépido en todas sus ideas; un corazón endurecido en la libertad republicana y excesivamente sensible; una memoria enriquecida de cuanto ofrece de más reflexivo y extendido la lectura de los filósofos griegos y latinos; en fin, una fuerza de pensamientos, una viveza de coloridos, una profundidad de moral, una riqueza de expresiones, una abundancia, una rapidez de estilo, y sobre todo, una misantropía que se puede mirar en el autor como el muelle principal que hace jugar sus sentimientos y sus ideas".
A este juicio literario añade la ponderación de las ideas: "Los que deseen ilustrarse encontrarán modelos para encender su imaginación y rectificar su juicio. Los que quieran contraerse al arreglo de nuestra sociedad, hallarán analizados con sencillez sus verdaderos principios; el ciudadano conocerá lo que debe al magistrado, quien aprenderá igualmente lo que puede exigirse de él: todas las clases, todas las edades, todas las condiciones participarán del gran beneficio que trajo a la tierra este libro inmortal, que ha debido producir a su autor el justo título de legislador de naciones".
La lucha revolucionaria acentúa el temperamento pasional de Moreno, en quien brillan la dureza de ánimo, la voluntad de vencer a toda costa llevada a sus últimos extremos, el frío calculador que selecciona los medios de aplastar la reacción de los colonistas. Es el ideólogo que se halla dispuesto a encarnar en la realidad sus sueños de libertad e independencia, sin reparar en la sangre derramada ni en los medios a emplearse en esta lucha que no acepta ni brinda clemencia. Es el primer jacobino americano que alza su figura en la historia, con la peculiaridad de que su gesto no es mimético ni su pasión refleja. Considera que en las revoluciones, la moderación degenera necesariamente en deslealtad, y la mira como si fuera una funesta forma de la debilidad y no de la cordura. "jamás, son sus palabras, en ningún tiempo de revolución, se vio adoptada por los gobernantes la moderación ni la tolerancia; el menor pensamiento de un hombre que sea contrario a un nuevo sistema, es un delito por la influencia y por el estrago que puede causar con su ejemplo, y su castigo es irremediable".
Embarcado en el movimiento emancipador, con medios escasos que oponer a un imperio más extenso que el de Roma, crea todo un plan en que se mezclan la audacia y la prudencia, la abnegación suprema y la bajeza máxima, el brío temerario y la astucia cauta y artera. Como ideólogo, cree en la fuerza explosiva de las ideas y premedita métodos de propaganda, como político que se cura de escrúpulos, propugna la clemencia y la impunidad para los adeptos, aún siendo criminales; como duro instrumento de la liberación de un mundo, no trepida en ponderar la eficacia revolucionaria del cadalso, y pide la muerte para todos aquellos que se oponen a la independencia americana, aún tratándose de varones selectos y sin máculas. "Consiguiéntemente, escribe, cuantos caigan en poder de la Patria (cuando se trata de enemigos exteriores o interiores), como gobernadores, capitanes generales, mariscales de campo, coroneles, brigadieres, y cualesquiera otros de los sujetos que obtienen los primeros empleos de los pueblos que aún no nos han obedecido, y cualquiera otra clase de personas de talento, riqueza, opinión y concepto, principalmente las que tienen un conocimiento completo del país, sus situaciones, caracteres de sus habitantes, noticias exactas de los principios de la revolución y demás circunstancias de esta América, debe decapitárselos".
Para comprender a Mariano Moreno—para no confundir con un caudillo sanguinario y bárbaro a este ideólogo puro, que corta y brilla como el acero, conviene tener presente que su método se hallaba implícito en el medio americano. El descuartizamiento, la decapitación, la delación a través del confesionario, formaban parte del sistema represivo de la Colonia. Es probable que los estudiantes de Chuquisaca, en cuya reputada Universidad Moreno cursó con aprovechamiento, más de una vez hayan discutido y esclarecido los problemas de la emancipación y los métodos aplicables a una lucha sin esperanza, en la que la única posibilidad de supervivencia era la victoria. Pues un condiscípulo suyo, el docto paraguayo Pedro Vicente Cañete, elabora en aquellos mismos días un plan similar al de Moreno pero para combatir a los insurgentes, pues aquella gran inteligencia extraviada permaneció fiel a España y combatió con vehemencia la causa americana. De cualquier modo, Mariano Moreno es una versión rioplatense del Bolívar de la Guerra a Muerte. La diferencia consiste en que el argentino estructuró minuciosamente, con mentalidad chuquisaqueña (usamos la palabra sin intención despectiva), es decir, con mentalidad prolija, legalista y calculadora, su plan terrible que no pudo aplicar plenamente; en tanto que Bolívar convirtió en acto el pensamiento, pero vistiéndolo con los fulgores de su elocuencia irresistible.
LA IDEOLOGÍA NORTEAMERICANA
La declaración de la Independencia, redactada por Tomás Jefferson y aprobada por el Congreso de Filadelfia el 4 de julio de 1776, surgió como una feliz síntesis del pensamiento norteamericano predominante en aquel momento crucial de la historia. Fue la fórmula que expresó con nitidez los vagos impulsos que animaban al pueblo y que le arrastraron a una lucha incierta contra el poder inglés. Lo que le da categoría en la historia, es que se elevó sobre los intereses regionales sin dejar de tenerlos en cuenta, para concebir los acontecimientos como un fenómeno espiritual que busca la realización de una sociedad justa que no tiranice al prójimo. Marca el comienzo del mundo moderno por la aparición de un ideal de vida que estaba llamado a prevalecer y a dar carácter a la época contemporánea. En ella se anticipan las corrientes ideológicas que iban a destrisar la concepción autocrática del Estado, al poner en boga la filosofía de la libertad que despertó en el hombre del Siglo XIX el sentimiento del auto respeto y su corolario, la noción de los derechos y deberes cuyo ejercicio y cumplimiento hicieron recorrer a la humanidad ese largo camino que va del esclavo antiguo al obrero de nuestro siglo.
Es inútil buscar antecedentes a la declaración norteamericana. Sería fácil señalar el influjo de los pensadores de la Enciclopedia, algunos ecos de la ideología rousseaniana y, sobre todo, la presencia invisible y lejana de Locke, pero lo que haya de similitud entre la corriente ideológica europea y el pensamiento de los fundadores de la democracia norteamericana, sería en todo caso lo que representaba el lote común del tiempo en que se vivía, lo que flotaba en el ambiente, lo que estaba en todas partes, semejante a esas semillas que el viento eleva en su vuelo para luego sembrarlas en toda un área del suelo propicio. Sería, apurando el análisis, el retorno de ideas autóctonas de nuestro hemisferio, sistematizadas por los tratadistas del Viejo Mundo, porque la Declaración no se incubó a base de reminiscencias librescas sino que fue elaborada con dolor y sangre entre las indecisiones de una guerra en que se sucedían victorias y derrotas.
Por otro lado, las institucionesnorteamericanas que se estaban estructurando dentro de un nuevo orden jurídico, tenían antecedentes seculares, no sólo en las costumbres de los colonos sino en el estilo de vida de las comunidades indígenas. "Rastréese el soterrado origen de algunos hechos y obras políticas modernas, escribe LuisLópez de Mesa, y hallarse que América los produjo directa o indirectamente, por suscitación o engendramiento: inspiró a Tomás Moro a través de Américo Vespucio, impresionó a Montaigne y a Locke, agitó el profundo pensamiento de Montesquieu, visitó la pugnaz inventiva de Voltaire, y lo que ya de operación inmediata, enseñó a los norteamericanos, Franklin inclusive, la idea federal, según se la trasmitió el cacique iroqués Canasatego en, 1774, y el gobierno democrático de igualdad ciudadana o ciudadanía uniforme lefue acreditado a Jefferson por los indios Cheroquecosde Virginia, en ocasión tan oportuna e impresionante modo que a él se impuso y con él, ya lo sabemos, a nuevas generaciones". De que las similitudes del pensamientoeuropeo y norteamericano no pasaban de la superficie, se tornan evidentes apenas se ahonda el análisis de aquel momento histórico. Los ideólogos europeos eran utopistas que predicaban revoluciones convenientemente póstumas; eran constructores de teorías, duchos en especulaciones mentales sin vigencia en la realidad de su tiempo. La Revolución Francesa ya se estaba incubando, es verdad, peno aun truenos y los relampagos de su guillotina constituían el secreto del futuro que ninguna Casandra se hubiera atrevido a predecir. Contrariamente, los postulados de la Declaración se presentaban con los caracteres de una actitud rectora de la vida. Constituían normas de conducta de todo un pueblo, finos que se encarnaban de inmediato en la sociedad,por obra de una colectividad que los reclamaba como suyos y de líderes voluntariosos, prácticos, habituados a anular la distancia que media entre el acto y la idea. Además, se estaba en presencia de un pueblo capaz de vivir la metafísica pero que habitualmente se resiste a hacer de ella un cuerpo aparte para distracción de mentes especulativas y ejercicio de especialistas: de un pueblo que realiza lo que se propone, qua se ciñe a las reglas morales, pero que busca comprobar los resultados innovadores de su conducta o de sus actos, no en la rectificación de un sistema de ideas o de una norma ética, sino en el mejoramiento de la sociedad.
La Declaración parte de la convicciónde que en las ciencias sociales, lo mismo que en las matemáticas, hay verdades inalienables, axiomas que deben ser aceptados sin discusión para que se pueda construir sobre ellos un modo de existencia, un tipo de sociedad presente ya en cierta medida en el mundo americano. Se trata de la filosofía de un pueblo de creadores y no de especulativos. La disolución del acto por la duda aquí no es posible porque se parte de la fe puesta en algunas verdades innatas sobre las que no se piensa volver para discutir suveracidad. Por eso la Declaración afirma dogmáticamente que "todos los hombres fueron creados iguales"; que "elCreador los dotó de ciertos derechos inalienables entre los que figuran la vida' la libertady la prosecución de la felicidad". Tales afirmaciones suponen una dirección determinada en la vida, un tipo de sociedad muy diferente a la preconizada hasta entonces en el ámbito de la civilización occidental, y la estructuración de un Estado de poder limitado y función estricta, al que se impone como finalidad la obligación de servir el hombre libre. Aparece -y vale la pena hacerlo notar- debajo o más allá de un realismo constructivo y militante, una vigorosa corriente ideológica que se hace patente cuando se compara el patrón inglés con sus secuencias norteamericanas. La función del poder público ya había sido objeto del análisis contradictorio de los ideólogos europeos; ya los más lúcidos pensadores se habían insurgido contra el gobernante absoluto, y señalaban como límites infranqueables de sus facultades, los fines del Estado. Para Locke, ellos consistían en "la defensa de la vida, de la libertad y de la propiedad". "Jefferson, señala un autor, sustituyó el término propiedad por la frase búsqueda de la felicidad: rasgo característico y revelador de este filósofo social que a lo largo de su vida puso en primer término los derechos humanos". He ahí como el "liberalismo" norteamericano dejó de ser liberalismo desde el primer instante, puesto que al cargar todo el énfasis de su contenido revolucionario sobre lo social, ya consagraba el principio de la fundación reguladora del poder, al que se reconoce la facultad de corregir los males de este mundo, cualquiera fuere su origen, a fin de asegurar la felicidad del hombre. Este punto de vista fue ganando poco a poco la adhesión de los amigos de la libertad. "Los demócratas no se opusieron en un principio al liberalismo económico, porque al comienzo tenía la apariencia de una libertad democrática, escribe Guillermo H. Riker. Durante el Siglo XIX, sin embargo, fueron advirtiendo cada vez más que la anarquía del laissez faire beneficiaba sólo a unos pocos. La transferencia del poder de gobernar a las personas particulares que podían apoderarse de él, engendró un tipo de sociedad, en la cual, como dijo Marx, el trabajador lleva al mercado su propio pellejo y no tiene nada que esperar sino... ser despellejado. Durante el Siglo XX, la democracia se ha empeñado en rectificar ese inconveniente. Ha aumentado la libertad democrática al abandonar la práctica y la filosofía del laissez faire, al nivelar los ingresos de los servicios sociales y al propiciar los sindicatos. La reparación de la pérdida de la libertad bajo el imperialismo dista mucho de ser completa. Pero se ha avanzado lo suficiente para demostrar -a pesar de la incredulidad de los comunistas- que la tendencia a largo plazo de la política democrática, se encamina hacia la libertad democrática".
Por todo esto, dentro de la concepción norteamericana de la democracia, el Estado no admite una neutralidad prescindente frente a los choques de intereses, principalmente cuando la pugna de ambiciones crematisticas amenaza originar la opresión o debilitar la autonomía espiritual y física del hombre libre. Los poderes del Estado, enuncia la Declaración, "provienen del consentimiento de los gobernados, y tiene por fin garantizar los derechos inalienables del hombre": derechos no sólo políticos sino también económicos y sociales. En su largo proceso evolutivo, este principio dio origen a la nueva libertad wilsoniana, que concedió al Estado el control de la banca y de la política monetaria, la fiscalización de los imperios económicos fundados sobre una concentración de capitales y de industrias, y la facultad de asegurar la igualdad de oportunidades, derogando aun "las apariencias de los privilegios especiales de cualquiera suerte de ventajas fícticias". El mismo dinámico principio generó el derecho de huelga, las leyes contra los trusts, hasta lograr una nueva expansión con el nuevo trato (new deal) al "hombre olvidado" de Franklin Delano Roosevelt, entre cuyos objetivos figuran: el control del Estado sobre la economía para asegurar una distribución más equitativa de la renta nacional; y la acción del mismo tendiente a mejorar el bienestar del hombre común. No se trata de destruir el capitalismo, sino de estructurar un nuevo tipo de capitalismo, despojado de sus proyecciones desigualitarias y de su finalidad exclusivamente pragmatista. Este nuevo capitalismo, que vino a ser la culminación de un largo proceso evolutivo, parte de la aceptación de una responsabilidad constante en la creación del bienestar colectivo, y amplía la función de la técnica, que aparte de su aplicación habitual en la industria, entra a actuar sobre el conjunto del proceso económico, a fin de superar o por lo menos atenuar, los ciclos de crisis y depresión. En la entraña de este capitalismo humanista y de viva sensibilidad social, ya nada queda de aquel tentacular liberalismo europeo, de carácter plutocrático, cuya esencia incorruptible la formula la Asamblea Constituyente de Francia, en su ley del 14 de julio de 1791, en términos que tienen la enérgica precisión propia del pensamiento francés: "Los ciudadanos de un mismo estado y profesión, decía aquella ley, los obreros de un arte cualquiera, no podrán en sus reuniones nombrar presidentes, ni secretarios, ni síndicos, tener registros, ni tomar resoluciones, ni deliberar, ni formar reglamentos sobre sus pretendidos derechos comunes. Si los ciudadanos de unas mismas profesiones, artes y oficios deliberan, adoptando entre ellos convenciones -tendientes a rehusar en conjunto y a no acordar sino a un precio determinado sus trabajos, dichas deliberaciones y convenciones serán declaradas inconstitucionales, atentatorias a la libertad y a la Declaración de los Derechos del Hombre".
La nueva libertad y el nuevo trato aventaron hasta los últimos vestigios de este agresivo egoísmo de clases, con que la burguesía liberal hizo sentir su aparición y su hegemonía en el mundo moderno.
Otro dogma de la Declaración de Independencia, es el que hace residir en el pueblo la potestad de modificar y abolir la forma de gobierno que resulta destructiva a los fines de la nación; o en otros términos, la facultad de destruir el poder que no actúe en prosecución de la felicidad común. De aquí deriva la flexibilidad del sistema político norteamericano, que partiendo de una doctrina muy peculiar de matriz liberalizante, culmina en un capitalismo de nuevo tipo, impregnado de preocupaciones sociales, que somete la técnica al servicio del mejoramiento humano. Desarrollándose en este nuevo plano ético de la vida, incluye en la finalidad de todas las instituciones económicas no sólo la función de asegurar utilidades justas a los promotores de empresas, sino también la de proporcionar servicios sociales y culturales a todos los que tengan actividades creadoras.
Dentro de esta concepción de un capitalismo progresista, el poder que retiene el Estado por voluntad del pueblo, no se usa para destruir al enemigo sino para defenderlo contra las fuerzas hostiles que procuran socavar su libertad. No constriñe, ayuda a la expansión de la personalidad. Esta tarea es infinita porque son ilimitadas las posibilidades de perfectibilidad que el hombre tiene por delante. Como consecuencia también la sociedad injusta y a veces cruel de nuestros días, puede superarse constante e indefinidamente, con sólo encauzar su impulso hacia el bien en un movimiento sin pausa que dé coherencia a sus partes, y le permita desarrollar su capacidad creadora. De este modo, nos encontramos frente a la utopía de la perfectibilidad ilimitada, del progreso que ensancha su círculo, como la onda en el agua. Esta fecunda Utopía, que se funda en la primacía del bien sobre el mal en el alma humana, constituye la esencia de la democracia norteamericana. No se puede negar que este vitalismo optimista que da tono a la actividad de la más grande nación de nuestro tiempo, es a la vez simple y profundo, desenfadado y cordial, y actúa con la audacia, la petulancia y alegría con que se manifiesta toda juventud.
En la construcción de este mundo mejor, entra en juego la calidad de los factores humanos que manipulan la realidad para darle formas nuevas, para acomodarlas a las necesidades de la sociedad de nuestro tiempo. En el ideal que se está elaborando, que se va traduciendo en hechos, se reflejan necesariamente, al producirse el tránsito de lo abstracto a lo concreto, las ambiciones, las deshonestidades, la sed de lucro, lo mismo que las excelencias y virtudes de sus constructores. El norteamericano no cree que la santidad sea obra del diablo; o en otros términos, no concibe que los valores de una cultura puedan derivarse de factores ya corrompidos. Ni cree que las personas sin densidad ética puedan ser eficaces rectificadoras del rumbo equivocado que, puede seguir cualquier conglomerado humano. Por eso no quiere encomendar la construcción de su Utopía sino a los mejores, y los grandes actos electorales ofrecen el balance de este esfuerzo periódico de selección de líderes. Raymundo Swing interpreta verazmente el sentir de su pueblo cuando escribe: "No creo que sea posible edificar una Utopía con malos materiales de construcción. En la estructura social lo que vale es la solidez de los materiales. Lo que cada uno de nosotros tiene que aportar a la sociedad es uno mismo, la honradez consigo mismo, la fe en la lealtad, la propia sinceridad en el trato. Si alguien cree que alcanzará la Utopía por medio de la mentira, bajo falsas banderas, por tergiversación intencionada, por aserciones erróneas premeditadas, por dolo o engaño, conspiración y fraude, delegando finalmente —a otro el poder de pensar, juzgar y estudiar la evidencia, en vez de hacerlo por sí mismo, ese alguien conocerá muy poco acerca de los caminos del progreso. Porque la Utopía no es diferente de la democracia, que tampoco ha sido concluida. Es un principio encaminado en una dirección deseable, pero la tarea de construirla es infinita e inagotable".
Siempre aparece, a través del proceso histórico de los Estados Unidos, una corriente idealista de raigambre mística, que se expresa en actos y no en un sistema metafísico, que se traduce en realizaciones benéficas para la colectividad y no en especulaciones mentales que se disuelven en abstracciones, sin descender nunca a la vida real. Un ejemplo típico de ese rasgo del genio norteamericano nos ofrece Abraham Lincoln en su ejemplar arenga de Gettysburg, cuando concede al acto prioridad sobre el verbo, y asevera que el apologista del Héroe está demás, no puede cambiar los acontecimientos porque el sacrificio del hombre de acción ya ha orientado la historia hacia el rumbo elegido por su voluntad. En efecto, después de afirmar que lo que se hallaba en juego en la guerra de Secesión, era la posibilidad de durar "la nueva nación concebida en la libertad y dedicada a la proposición de que todos los hombres fueron creados iguales", Lincoln, frente al trágico teatro de la victoria que se extendía a su vista, pensando tal vez en la virtud redentora de la sangre, tal como nos la enseña el Cristianismo, de pronto exalta la superioridad intrínseca de los que hacen sobre los que hablan: "Queremos dedicar este campo de batalla, afirma, a aquellos que dieron su vida para que esta Nación pueda vivir. Más, no podemos dedicar, no podemos consagrar, no podemos santificar este campo. Los valientes, muertos y vivos, que lucharon aquí, lo han consagrado, y nuestras pobres fuerzas nada pueden añadir ni quitar ya".
He aquí la superioridad del acto sobre la tela de araña de las abstracciones. Las ideas son válidas únicamente como actos en potencia y por lo mismo no alcanzan realidad sino a través de las acciones humanas; y estas acciones tienen grados, en consonancia con la pasión y el sacrificio que las, animan. Cuando el hombre da su vida para que la idea no perezca, entonces la causa que ella simboliza adquiere todas las posibilidades de perdurar.
¿Y cuál es la idea por cuya supervivencia derraman su sangre y dan su vida los norteamericanos? Lincoln la expresa en una frase que ulteriormente se ha convertido en la fórmula clásica que define la sociedad democrática: "Para nosotros los vivientes, dijo, mejor es que nos dediquemos a la tarea inacabada que ellos de esta suerte llevaron a cabo tan noblemente. Que resolvamos aquí, que estos muertos no murieron en vano; que la nación guiada por Dios renazca para la libertad y que no desaparezca de la tierra el gobierno del pueblo, peer el pueblo y para el pueblo".
Lincoln, en una hora decisiva de la historia, supo acuñar en una frase imperecedera la esencia de la ideología de su pueblo. Estamos lejos de las instituciones liberales de entraña aristocrática, estructurada por el genio inglés y la filosofía racionalista de Francia. Dentro de la concepción norteamericana; el gobierno son la inteligencia y la buena voluntad que actúan para disciplinar los impulsos antisociales y someter las fuerzas naturales al servicio del hombre libre. El poder público no es un instrumento de dominación; ha sido instituido para sufrir la servidumbre, siempre sometido a la voluntad de las mayorías y, por lo mismo, no puede sustraerse a su vigilante función de liberador de la colectividad. La dinámica social presiona sobre él, en forma visible e invisible, para que su acción actúe sobre la realidad y provoque aquellas transformaciones que faciliten la expansión del hombre sobre su medio. En los Estados Unidos el pueblo no es un espectador pasivo, sino un factor de la historia que induce al poder a promover la felicidad común; es una voluntad exigente que sanciona con su voto al que no llena plenamente y a satisfacción la función que se le encomendare. No sólo orienta; también pide. "Pide --son palabras de Guillermo H. Riker- que el gobierno evite aquellas catástrofes naturales que pueden impedirse en teoría; por ejemplo: las inundaciones.
Y en cuanto a aquellas catástrofes que son inevitables, como los huracanes y la sequía, espera que el gobierno se prepare por lo menos para afrontarlas y que haga planes para atenuar mis efectos. Dentro del ambiente interno, estructurado para asegurar la voluntad del hombre, pide más: que el gobierno controle, impida y suprima realmente las depresiones, la inflación, las enfermedades endémicas, la inmundicia urbana; la arrogancia en los cargos y altas situaciones, en una palabra, todos aquellos defectos y fracasos que traen consigo la muerte y, la servidumbre de tantas personas".
Otro rasgo que define a la ideología norteamericana es su aceptación de una ética válida para todas las latitudes y a la que da aplicación lo mismo en su trato con las naciones asiáticas y africanas que con Europa. Por eso, cuando su preponderancia técnica, militar y económica o, en otros términos, cuando su hegemonía cultural suma nuevas responsabilidades sobre los Estados Unidos y los obliga, contra su vocación, a asumir el liderato del mundo libre, no sufre cambio su concepción de los deberes de una nación democrática y a nadie excluye de los agresores y hacedores de guerra. El pueblo norteamericano insiste en creer que el poder no corrompido, que no haya renunciado a su contenido ético, no puede eludir la obligación de amparar al hombre contra las catástrofes naturales, sociales y políticas. Por imperio de esta concepción del poder y de sus funciones, acude a mitigar el dolor humano en las zonas más dispares del planeta. Envía alimentos a las masas asiáticas castigadas pór el hambre; proporciona elementos sanitarios a las víctimas de las convulsiones de la naturaleza; combate las epidemias en todos los continentes; y cuando el poder de Hitler amenaza con extender las zonas de presión, inventa la doctrina de préstamos y arriendos a fin de vigorizar la resistencia de los pueblos atropellados por los conquistadores modernos. En cumplimiento del programa propuesto, los Estados Unidos, antes de participar en la segunda guerra mundial, enviaron a Inglaterra materiales por valor de 30.000.000.000 de dólares y a Rusia por valor de 11.000.000.000. El valor de los mismos proporcionados a Inglaterra, se elevaron, al 30 de septiembre de 1946, a 73.000.000.000 de dólares y en idéntica fecha el monto de lo entregado a Rusia llegó a 23.000.000.000 de dólares. El total de lo que los Estados Unidos erogaron en concepto de préstamos y arriendos hasta la fecha aludida, alcanzó la fabulosa suma de 102.000.000.000 de dólares.
Bernardo Baruch ofrece esta síntesis de la ayuda a la Unión Soviética: "Concentramos nuestra ayuda en llenar las necesidades más imperiosas de Rusia, tales como aviones para combate nocturno, que los soviéticos no podían producir, o combustible aéreo, renglón en el cual la producción rusa era tristemente deficiente. Las 1981 locomotoras y los 3.786.000 llantas que enviamos a Rusia, superaron en número tanto a las locomotoras como a las llantas que entregó la producción soviética en cualquier año anterior a la guerra. En el último período que precede a la misma, Rusia producía aproximadamente 200.000 unidades de camiones al año. Nosotros les enviamos 375.000 camiones. Estos camiones equivalían, ya que eran enormemente superiores a los hechos en Rusia, a la producción normal rusa de dos años.
"El ejército rojo no habría podido lograr nunca la movilidad superior, que fue una de sus principales ventajas sobre los alemanes, a no ser por los camiones, llantas y locomotoras que les remitimos, al propio tiempo que artículos tales como 52.000 jeeps, 35.000 motocicletas 415.000 aparatos telefónicos, 15.000.000 pares de botas militares y 4.000.000 de toneladas de alimentos norteamericanos. Los soviéticos, pudiendo mover sus tropas con mayor rapidez, se colocaron en la situación de escoger las salientes alemanas más débiles, para sus ataques.
"Rusia no podía equipar, con sus propios recursos los 22.000.000 de hombres que el Ejército Rojo calculaba haber movilizado. Los trabajadores y campesinos se hubieran visto obligados a quedarse en las fábricas y granjas. La producción de municiones rusas se hubiera visto disminuida para poder llenar las brechas que nosotros tapamos. Tampoco debemos olvidar que los 500.000.000 de dólares en herramientas para maquinaria y los 2.500.000 en materiales industriales, tales como blindaje de acero, aluminio, cobre y zinc, estimularon grandemente la producción rusa".
Los Estados Unidos ingresaron en la primera como en la segunda guerra mundial, arrastrados por objetivos morales, principalmente para asegurar la supervivencia de la libertad en el mundo. Wilson había dicho: "El derecho es más precioso que la paz y nosotros lucharemos por aquello que nos ha sido siempre caro: por la Democracia; por el Derecho de los que se someten a la autoridad, para tener voz en su propio gobierno; por los derechos y libertades de las pequeñas naciones; por el dominio universal del Derecho realizado por un tal concierto de pueblos libres, que traiga paz y seguridad a todas las naciones y haga por fin libre al mundo mismo". Y Roosevelt dijo: "Cuando recurrimos a la fuerza, estamos decididos a que esta fuerza se dirija al bien sumo, así como contra el mal presente. Los norteamericanos no somos destructores: somos constructores. Nos hallamos en medio de una guerra, no de conquista, no de venganza, sino por un mundo en que esta Nación y todo lo que ella representa, estarán seguros para nuestros hijos". Y los catorce puntos de Wilson tuvieron una versión modernizada en la Carta del Atlántico.
Si el costo en sangre y riquezas que pagaron los Estados Unidos por su participación en la primera guerra mundial, pareció inverosímil en su tiempo, lo que sacrificó en la segunda,
para asegurar la supervivencia de su ideal de vida, supera cuanto se conoce en la historia. Baruch hace sobriamente el trágico balance: "De hecho, más de la mitad de todas las municiones producidas por los aliados, llevan impreso el sello hecho en América. Nuestros gastos de guerra ascendieron en el año fiscal de 1946, a 33.000.000.000 de dólares, excediendo a los gastos combinados de Gran Bretaña y la Rusia Soviética. Sin embargo, esta asombrosa corriente de productos y de dólares, fue como simple añadidura al peso que tuvimos que soportar, al hacernos cargo de la parte que nos correspondía en la batalla física.
"A pesar de que los Estados Unidos se vieron obligados a entrar en la guerra sólo 27 meses después de que estalló, las bajas militares norteamericanas fueron mayores que las del Imperio Británico en conjunto, tanto en muertos como en heridos. De las 90 divisiones que tomaron por asalto a la Europa Occidental, 61 eran norteamericanas. También eran nuestros los grupos de desembarco que iniciaron el ataque (menos en unas cuantas cabezas de playa), en las muchas islas del Pacífico, reforzados por las valerosas aunque pequeñas fuerzas australianas, neozelandesas y filipinas, y ayudados por la tenaz resistencia china. El almanaque mundial arroja un saldo total de bajas combinadas entre Inglaterra, Australia, Canadá, Nueva Zelandia. Sudáfrica y las Colonias, de 353.652 muertos militares, 475,070 heridos, 90.844 desaparecidos y 60.595 muertos civiles, o sea un total de 980.161 bajas El número de muertos norteamericanos . pasó de 400.000 y llega casi a 670.000 el de heridos.
La victoria no pone término ni a las responsabilidades ni a la erogaciones de los Estados Unidos. Esta típica concepción que tiene el poder, al que supone susceptible de corrupción si no le anima la pasión de servir al hombre libre, hace que el pueblo norteamericano asuma su papel de la post-guerra con una lúcida conciencia de sus obligaciones morales. Otra vez, lo mismo que en la época de Wilson, tiene que chocar con el pertinaz colonialismo de vario origen, colonialismo que quiere servirse de la victoria para mantener en servidumbre vastos conglomerados humanos.
La firme decisión de preservar el régimen democrático, que constituye la base y la esencia de la vida norteamericana, dieron origen a la doctrina de Truman. ,
"Uno de los fines fundamentales de la política exterior de los Estados Unidos, enuncia dicha doctrina, es crear condiciones dentro de las cuales podamos nosotros y las demás naciones, elaborar un tipo de vida que no esté sujeto a la coacción. No podremos lograr nuestros propósitos si no estamos dispuestos a ayudar a que los pueblos libres mantengan sus instituciones libres y su integridad nacional, contra movimientos agresivos que quieren imponerles los regímenes totalitarios. La política de los Estados Unidos debe consistir en el apoyo a los pueblos libres que están resistiendo a un intento de subyugación por minorías armadas o por presiones externas".
Como secuencia de la doctrina Truman, surgió el plan Marshall, que asienta, práctica y tácitamente, el principio de que el mundo democrático constituye un bloque, y que el sector próspero y superdesarrollado de este mundo no hace sino defender sus propios intereses al contribuir a la supervivencia de la libertad, allí donde la miseria y el imperialismo colaboren conjuntamente para destruirla. La política idealista de los Estados Unidos encuentra en ese plan su expresión más audaz, generosa y consoladora. El poderío entra a actuar por primera vez en la historia del mundo, como amparo y no como opresor.
Con carácter de donativo inmediato, el plan Marshall fija 300.000.000 de dólares para reconstruir Europa, 473.000.000 para invertir en China y 275.000.000 para ayudar a Grecia y a Turquía. Europa se salvó de la miseria, conservó su estilo de vida y volvió a resurgir como foco de la cultura occidental, donde el hombre moderno crea y orienta sin mengua de su libertad.
Poco después, los Estados Unidos anuncian la doctrina del Punto IV, que opone al imperialismo una política altiva que busca nivelar a los pueblos en la prosperidad y en la eficiencia, así como en el goce de todos los derechos humanos. Harry S. Truman, en su discurso inaugural de 1949, define esta nueva política norteamericana en los siguientes términos:
"Debemos iniciar un nuevo y atrevido programa que ponga al alcance de aquellas regiones que no han logrado su desenvolvimiento económico, los beneficios de nuestros adelantos en el campo de la industria y de la ciencia. Más de la mitad de los habitantes de la tierra, viven en condiciones casi miserables. Se alimentan en forma altamente inadecuada. Son víctimas de las enfermedades. Su vida económica, además de primitiva, está estancada. Su pobreza constituye un obstáculo tanto para ellos mismos como para otras regiones más prósperas. La humanidad posee, por primera vez en la historia, los conocimientos y la habilidad necesarios para aliviar los sufrimientos de estas gentes.
`Los Estados Unidos son preeminentes entre las naciones, en cuanto al desarrollo de nuevas técnicas tanto industriales como científicas. Los recursos que, sin perjuicio propio, podemos utilizar para ayudar a estos pueblos, son limitados. Pero día a día aumentan nuestros imponderables recursos en materia de conocimientos técnicos y éstos sí son inagotables. Soy de opinión que debemos poner al alcance de los pueblos amantes de la paz estos recursos en conocimientos técnicos, con el fin de ayudarlos a realizar sus aspiraciones a una vida mejor. Y, en cooperación con otras naciones, debemos fomentar la inversión de capitales en aquellas regiones que la necesiten para poder desarrollarse.
"Nuestro propósito debe consistir en ayudar, para que los pueblos del mundo, por su propio esfuerzo, logren producir mayor cantidad de alimentos ropa, materiales de construcción, y
más energía mecánica que contribuya a aligerar sus tareas. Invitamos a las demás naciones a mancomunar sus recursos técnicos con los nuestros, para esta empresa. Su contribución será recibida con agrado. Siempre que sea factible, ésta debe ser una empresa de orden cooperativo, en la cual todas las naciones trabajen conjuntamente, por medio de las Naciones Unidas y sus dependencias especializadas. Este esfuerzo debe abarcar a todo el mundo para alcanzar así la paz, la abundancia y la libertad. Si contamos en este país con la cooperación de los hombres de negocios, del capital privado, de los agricultores y de las clases trabajadoras, este programa puede fomentar enormemente la actividad industrial en otros países y levantar así, sustancialmente, sus niveles de vida.
"Estos programas económicos deben ser proyectados y controlados, para que beneficien a los habitantes de las regiones donde se llevan a cabo. Las garantías al inversionista, deben estar equilibradas por iguales garantías que salvaguarden los intereses de los pueblos cuyos recursos y cuyos trabajos formen parte de estas empresas. El antiguo imperialismo, o sea la explotación del nativo para lucros del extranjero, no tiene cabida en nuestros planes; lo que nosotros proyectamos es un programa de desarrollo económico basado en los principios de igualdad democrática".
Estos principios se tradujeron en una cuantiosa inversión de dólares, empleados en combatir la miseria, en elevar el nivel técnico de las zonas poco desarrolladas, en movilizar la riqueza casi intacta de vírgenes regiones del planeta. La asistencia en forma de donaciones y créditos netos insumieron 6.000.000.000 en 1953 y 4.000.000.000 en 1954, año en que, sumadas con las erogaciones efectuadas desde la terminación de la segunda guerra mundial, las transferencias netas al extranjero hechas por el gobierno de los Estados Unidos en cumplimiento del programa que se propuso realizar, llegaron a 50.000.000.000 de dólares.
John Fitzgerald Kennedy, al asumir la presidencia de su país, acuñó una fórmula feliz para adecuar a la realidad contemporánea la ideología de los fundadores de la democracia norteamericana. En su discurso del 21 de enero de 1961, recordó que el mundo ha sufrido un cambio vasto y profundo en el decurso de la última centuria. "El hombre, dijo, tiene en sus manos mortales el poder para abolir toda forma de pobreza humana y para abolir, también, cualquier forma de vida humana. Y, sin embargo, las convicciones por las que lucharon nuestros antepasados siguen debatiéndose en todo el globo: entre ellas, la convicción de que los derechos del hombre provienen, no de la generosidad del Estado, sino de la mano de Dios".
Enunció la doctrina de la solidaridad activa y a la aseveración de Jefferson de que los hombres se organizan en sociedades políticas en una constante búsqueda de la felicidad, infundió un sentido ecuménico y militante. Fue cuando lanzó la idea de la Alianza para el Progreso, estructurada ulteriormente en los acuerdos de Punta del Este. Fueron sus palabras:
"A los pueblos de chozas y aldeas esparcidos en la mitad del globo que luchan por romper las cadenas de las miserias de sus masas, les prometemos nuestros mayores esfuerzos para ayudarlos a ayudarse a sí mismos, por el período que sea preciso. Si una sociedad libre no puede ayudar a los pobres, que son muchos, tampoco puede salvar a los ricos, que son pocos.
"A nuestras hermanas repúblicas allende nuestra frontera meridional les brindamos una promesa especial: convertir nuestras buenas palabras en buenos hechos mediante una nueva alianza en aras del progreso ayudar a los hombres libres y los gobiernos libres a despojarse de las cadenas de la pobreza". Esta asociación de la idea del poder a la obligación de servir, anima toda la vida norteamericana y trasciende hasta en la creación de sus arquetipos humanos. "El héroe que se hace en los Estados Unidos, escribe Discon Wecter, es un hombre que tiene el poder y sin embargo no abusa de él. Es la demostración práctica de la democracia romántica. Washington es el más sublime porque después de haber conquistado nuestra libertad rechazó una corona, la dictadura militar y toda recompensa nacional. Lee es el más grande, porque hizo lo que creía su deber, fracasó en los antagonismos angustiosos y luego, con suavidad, trabajó cuanto pudo para reparar los daños causados por todos los odios y todos los rencores. Lincoln es sumamente atractivo, porque en la conducción de esta desesperada guerra que le dió poder de un zar, jamás olvidó su amor por la gente común del Norte y del Sur".
Las palabras que siguen, de Riker, completan la silueta del héroe norteamericano: "Admiramos el noble aplomo de Washington y la alegre confianza en sí mismo, y hasta la arrogancia de Franklin Delano Roosevelt. Creemos que estas son virtudes que remozan nuestra valentía en momentos de desesperación. Aunque esos rasgos están al borde de la personalidad autoritaria, sabemos que podemos admirarlos sin peligro, porque no van acompañados de un afán de dominación y de una voluntad ansiosa de gloria. Por otra parte, la tradición norteamericana se negó siempre a admitir como héroes a hombres que imponen la servidumbre como su derecho personal o bien en nombre de la clase social que representa".
Hay otra fuerza contra el cesarismo, que se mantiene viva en las costumbres norteamericanas. Ella reside en la obligación del Estado de sobreponer el bien común a los intereses del fisco. El Estado no puede discutir intereses ante los tribunales, con el mismo criterio crematístico con que proceden las entidades privadas; su interés no reside en ganar pleitos sino en salvar los principios en que se funda la libertad norteamericana. Por eso, el Subsecretario de Justicia, aparte de actuar con el valor moral necesario para resistir a las presiones políticas y financieras, se cuida de no sostener reglas y principios cuya afectación pueda dañar a la democracia. Es dogma de la jurisprudencia norteamericana que el gobierno es la personificación de todos los ciudadanos y no actúa en los tribunales para dañar a los ciudadanos en nombre de una autoridad que tiene su origen en la voluntad mayoritaria del pueblo. Los Estados Unidos ganan un pleito siempre que en los tribunales se haga justicia a sus ciudadanos. Es decir, el fallo favorable debe fundarse en el interés del pueblo y no en un supuesto interés del Estado.
En el orden internacional, la ideología norteamericana se origina en un ensanche, en una aplicación en escala mundial de la doctrina de la cooperación y del respeto recíproco en que se funda la unión de Estados confederados. Las críticas que se les dirigen se fundan, generalmente, en lo que, hicieron o en lo que pueden hacer y no en su conducta presente. Se trae a colación sus desembarcos en México y en Centro América, la fórmula del garrote enunciada por el primer Roosevelt, sin advertir que estas anomalías unánimemente condenadas por la conciencia continental, no tienen posibilidad de alcanzar una vigencia nueva, porque son actos culpables que contradicen la verdadera ideología norteamericana.
"Este poder exuberante e inquieto, escribe Frank Tannenbaum, refiriéndose a los Estados Unidos, ha sido disciplinado por un poderoso sentido moral igualmente fuerte, que no tan sólo ha logrado contenerlo y dirigirlo, sino que ha logrado humanizarlo. ¿De qué otra manera podría ser explicada esta potencia ruda e ilimitada, que habiendo participado de dos grandes guerras, a 3.000 y a 6.000 millas de distancia de sus playas; y que en el apogeo de su gloria militar, con el enemigo derrotado y el mundo indefenso para resistir a la fuerza de sus ejércitos, deshiciera sus fuerzas acumuladas y regresara a sus tranquilas costumbres, pidiendo solamente que las demás naciones del mundo hicieran lo mismo? No ha tratado de someter a ningún pueblo bajo mal trato y tampoco ha exigido homenaje o sumisión de parte de los débiles y desamparados, como hubiera podido hacerlo, de haberlo deseado. Más aún; no sólo se ha negado a sí mismo alguna compensación por los cuidados y el costo que significan dos guerras, sino que al final de la contienda ha ofrecido sus recursos y su pericia para ayudar a vendar las heridas y mitigar las penas que las guerras han impuesto a otros pueblos, incluyendo a los enemigos que ha derrotado".
No es desdeñable la revolución que operan en la dirección del mundo, y en las ideas que predominaban sobre los recíprocos deberes entre naciones, iniciativas de una amplitud humana y de un idealismo práctico tan trascendental, como el plan Marshall, el Punto IV, y la Alianza para el Progreso. Sufra o no eclipses momentáneos, el respeto con que los Estados Unidos tratan a los países débiles de América no tiene precedente en otros hemisferios. Este ejemplo dicta reglas de conducta a las potencias de Asia y Europa, que ya no intentan avasallar a las repúblicas menores del Nuevo Mundo. Aventuras como las intentadas en Venezuela para llevar adelante el cobro impulsivo de las deudas, o en México para imponer un imperio lejano e intercontinental, son posibilidades eliminadas de nuestro mundo de hoy, no por un acaso de la suerte, sino porque en el orden internacional, la doctrina europea de las esferas de influencia han sido suplantadas por la doctrina americana de la cooperación. Las relaciones interamericanas se desenvuelven al amparo de dos ideas básicas: la igualdad jurídica y la ineluctable comunidad de destino de nuestras Repúblicas. El panamericanismo, cuyo principal animador son los Estados Unidos, se funda precisamente en una concepción espiritual de las naciones, no en una concepción materialista o de poderío y, por lo mismo, es una sociedad de iguales, donde el voto de una pequeña república tiene el mismo valor que el de la mayor potencia de nuestro siglo.
Ya ha pasado el ciclo del expansionismo norteamericano, y lo que supervive de ese período en la mentalidad de algunos dirigentes actuales, es cierta condescendencia con el colonialismo europeo, que tiene su origen en circunstancias accidentales de la política mundial y en el sistema de alianzas defensivas de ellas derivadas. También eso pasará, porque tales tendencias y simpatías no tienen raíces en nuestro hemisferio. Eran supervivencias de una mentalidad refleja, que durante siglos actuó como un espejo frente al pensamiento europeo. Nada de esto puede persistir. En nuestros días, la acción internacional de los Estados Unidos se caracteriza en su conjunto por la idea de, que el deber moral constituye un elemento conservador de todo poderío, y por el convencimiento de que la preeminencia no purificada por la pasión de servir, degenera fácilmente en un abuso de la fuerza.
Es corriente en Iberoamérica la creencia de que los norteamericanos excluyen de su ideología las especulaciones filosóficas y aquellos impulsos que conducen a las creaciones artísticas. Nehru, el orgulloso conductor de la Nueva India, ha dicho de ellos que tienen una inteligencia mecanizada que no les permite superar la etapa técnica de la civilización. Tales aseveraciones trasuntan el mal humor de un hombre ilustre, pero de ninguna manera los rasgos verdaderos de la civilización norteamericana. Nacen en ese pueblo las corrientes filosóficas más profundas de nuestros tiempo; sus novelistas son imitados en Europa, sus pintores ocupan el primer plano en el proceso contemporáneo de las Artes Plásticas, sus poetas y dramaturgos hacen escuchar sus voces entre el fragor de las inmensas fábricas. En ninguna otra región del planeta, la actividad espiritual es tan intensa como en los Estados Unidos. Tal vez la falsa visión de este mundo vasto y complejo que está creando la cultura de nuestra época, provenga de aquella propensión que tuvieron los fundadores de la Nación norteamericana, de dar prioridad a la creación de riquezas sobre las especulaciones improductivas, llevados de la convicción de que toda gran cultura se sustenta sobre bases materiales. ¿Quién puede negar que la miseria de los pueblos es el punto de partida del retorno a la barbarie? De estas premisas partía Benjamín Franklin y no del menosprecio a los impulsos desinteresados del espíritu, cuando escribió: "Nada es bueno o bello, sino en la medida de la utilidad que presta, aunque todo tiene su utilidad en determinadas circunstancias. Así pues, la poesía, la pintura, la música (y sus estados de expresión), constituyen necesaria y propia recompensa para una sociedad que ha llegado a la etapa del refinamiento; pero le son perjudiciales si aún no llegan a esta meta, porque entonces se crea la necesidad de gozar de estas artes antes de conseguir los medios". Y Juan Adams, en carta que dirigió desde París, en 1780, a su esposa Abigail, coincidió con el criterio de Franklin: "No son las Bellas Artes lo que nuestro país requiere, escribió; las artes de la vida práctica, las artes de la mecánica, son lo que necesitamos en un país que se encuentra en formación Mi obligación de estudiar la ciencia de gobernar, antecede al estudio de cualquier otra ciencia. Las artes de legislar, administrar y negociar, debieran ocupar el pri-
mer lugar y, hasta cierto punto, excluir todas las demás. Debo estudiar la política y la guerra; así mis hijos podrán estudiar en libertad matemáticas y filosofía. Y mis hijos a su vez deberán estudiar matemáticas, filosofía, geografía, historia natural, arquitectura naval, navegación, comercio y agricultura, para darles a sus hijos el derecho de estudiar poesía, pintura, música, arquitectura, escultura, tapicería y cerámica". Este proceso previsto por Adams, se ha cumplido en la vida norteamericana. Los recios dominadores del mundo material, ponen su fabulosa riqueza, su genio industrial, la ciencia de sus físicos y el vigor mental de sus filósofos y conductores, al servicio de la supervivencia del espíritu. Gracias a ellos la libertad no ha desaparecido y sigue animando las esperanzas de los oprimidos de la tierra.
Los norteamericanos han estructurado la sociedad científica más perfecta del mundo moderno. En su vida cultural y económica hay un constante intercambio entre la ciencia y la técnica. El sabio ya no es un individualista de genio sino un investigador que trabaja en equipo. Cuenta con recursos casi ilimitados que la nación allega a fin de asegurarle holgura en la vida y éxito en sus inquisiciones. Sus descubrimientos se traducen en nuevas técnicas, en la eficiencia del maquinismo, en la producción multiplicada a un costo cada vez menor. Al seguir este rumbo de la vigilante voluntad, los norteamericanos interpretan el espíritu y las tendencias de todos los pueblos de nuestro hemisferio. Es más: ese consorcio de la ciencia y de la técnica, realizado para servir la felicidad del género humano, se ha convertido en un ideal universal. A su amparo se trasforma el mundo moderno. Los maravillosos logros de la poderosa nación sirven de meta aun a aquellos Estados que la combaten y que quisieran extirpar del mundo el estilo de vida de la más dinámica de las democracias. Los imperativos guías de la Rusia Soviética no cesan de repetir: alcanzaremos a los Estados Unidos; superaremos a los Estados Unidos. Por eso, de producirse el drama que amenaza al mundo, es dudoso que el vencedor de la guerra atómica sean los rusos. No hay memoria de que un pueblo haya vencido a su modelo.
BOLÍVAR Y EL IDEARIO DE LA LIBERTAD
I
Hay un héroe oscuro, anónimo, innumerable, antiguo como el mar y como el mar aparentemente tornadizo, ora plácido y dócil, ora colérico y tempestuoso, un héroe que con lúcido empecinamiento viene estructurando la libertad de nuestras naciones, entre martirios, triunfos y brutales desgarramientos: ese héroe es el pueblo americano. A veces, en los momentos de crisis en que se juega su destino para dos o tres siglos, encarna sus virtudes y sus vicios, sus estupendas energías, sus sueños magníficos y su voluntad implacable, en alguna figura brotada de sus entrañas, con cuyo cerebro piensa, en cuya voluntad actúa. Si el intérprete elegido vacila o se insurge contra la voluntad general, es barrido como la brizna por un viento huracanado, y surgen otros y otros para continuar la obra; pero si ese intérprete sabe adelantarse al oscuro deseo de los pueblos, si se desprende del seno de los mismos a semejanza del rayo que salta de la nube para tajar y calcinar el obstáculo, entonces tales figuras taumaturgas, que pasan por el mundo para dar una nueva fisonomía se tornan tan imperecederas como los propios pueblos que personifican.
No de otro modo irrumpieron en la historia americana, para no perecer ya, cuando la gesta de la libertad necesitaba traducirse en las más bella epopeya que ilustra los anales del mundo, Bolívar en el norte y San Martín en el sur. La obra a emprender era de tal magnitud, que no bastaba un solo hombre. aun con la calidad del genio, para llevarla a feliz término, y por eso, simultáneamente, en la misma hora solemne, los dos grandes capitanes comenzaron a trazar esas líneas convergentes de heroismo y sangre, que vinieron a encontrarse en tierras del Inca. Ambos se adelantaron entre cumbres desoladas, llanuras estremecidas y ciudades en ruinas, no para oprimir y esclavizar, sino para romper cadenas, para liberar naciones, América acababa de crear un nuevo tipo de guerrero: el que pelea y trasciende fronteras no para conquistar, sino para destruir la conquista. Cuando se encontraron los dos grandes capitanes, no hubo, no pudo haber, consiguientemente, aquel choque de intereses, aquella pugna de predominio, como gustan inculcar los historiadores que hacen la crónica de nuestro pasado a la manera europea, sin reparar cuán absurdo resulta definir la psicología del guerrero libertador, producto genuino de nuestro medio, por afinidad con los héroes clásicos de otros continentes, en cuyos temperamentos, depredadores asoma, sin velos, el hambre del botín.
No. No se puede plantear una presunta rivalidad entre Bolívar y San Martín, porque el una fue para el otro lo que el reverso de una misma moneda. Es decir, cada cual tuvo su propio estilo espiritual, pero también cada cual fue el obrero predestinado de la grandeza del otro. La magnífica tarea de Bolívar, pese a la audacia y a la genialidad con que fue emprendida, se hubiere derrumbado finalmente sin la magnífica tarea cumplida por San Martín en el sur, y a la inversa, las victorias del vencedor de Chacabuco tuvieran un fin infausto sin las victorias gemelas y casi sincrónicas de las huestes bolivarianas en el norte. Suprimid esta colaboración, y haréis imposible la independencia americana. El fin de ambos capitanes no fuera distinto del de Tupac Amarú o de Antequera; y los que hoy enaltecemos como libertadores, hubiesen quedado en la categoría de próceres frustrados. Otras individualidades en potencia, es verdad, hubieren venido después a transitar sus huellas de martirio para realizar la libertad que buscaban los pueblos.
Pues, de todos modos, la hora de la libertad había sonado. El pueblo americano estaba decidido a arrasar la Colonia, y no faltaría seguramente el conductor que lo guiase, entre terribles batallas, hacia el mundo nuevo que asomaba en el horizonte de la historia. El propio Bolívar así lo reconoció. "Yo no he sido el único autor de la Revolución, decía en 1828, cuando ya se había acallado el estruendo de la guerra. Durante la crisis revolucionaria y la larga contienda entre las tropas españolas y las patriotas, hubiera aparecido algún caudillo si yo no me hubiere presentado y si la atmósfera de mi fortuna no hubiere como impedido el acrecentamiento de otros, manteniéndoles siempre en una esfera inferior a la mía". Sobre todo, estaba el pueblo, inflexible en sus designios, que si no tenían expresión en elegantes documentos literarios, la tenían en la brutal elocuencia de los hechos. Estaba el pueblo, ya poseído de la fiebre revolucionaria, que sería su propio guía, el creador y animador de las másculas voluntades puestas a su servicio. Los directores visibles del movimiento, eran en realidad los dirigidos; brillaban en lo alto, conducían acatando, dóciles a las oscuras potencias que les empujaban desde abajo; pero era el mundo de los anónimos, de los desarrapados, de los humildes, el que realmente actuaba sobre la brújula del tiempo, señalando rumbos nuevos en la historia.
En Venezuela, más que en ninguna otra parte, se hace visible desde el primer momento la fuerza del movimiento popular, La clase ilustrada quiso jugar a la Revolución, sobreestimando su capacidad rectora, y pronto quedó barrida del escenario nacional. Miranda, actor prominente en las tumultuosas transformaciones de la Europa de su tiempo, general de la Francia que aterrorizaba a las viejas sociedades feudales con su guillotina, arriba a Venezuela, libra las primeras batallas por la libertad, y luego capitula espantado, al comprender que la francesa era una revolución casi académica, comedida, llena de remilgos y escrúpulos, comparada con las fuerzas de destrucción que se habían desencadenado sobre el suelo de América. El pueblo iba mucho más allá que la simple ruptura con España; buscó desde el primer instante la destrucción de las castas aristocráticas, y cuando la Revolución pretendió esquivar este problema, se agavilló en las huestes del terribles Boves para cumplir sus designios hasta la última extremidad.
Juan Vicente González, en uno de esos rasgos de adivinación genial que asoman a cada paso en su obra, es el primero que comprende, aunque a medias, el sentido de la revolución venezolana. "Es a la inteligencia a quien concedió el cielo la dirección y el mando, escribe en 1846, interpretando el punto de vista de la oligarquía caraqueña. Nace de ella todo movimiento saludable, todo progreso, toda idea útil y provechosa. Por esto el 19 de abril fue obra de cuanto vale en Venezuela. Lo que llaman pueblo, no tuvo parte en él". En realidad, la "inteligencia", es decir, los condesitos y, demás quisquillosos miembros de la nobleza colonial, pretendían la independencia política pero sin cambio en la estructura social del país, y "lo que llaman pueblo" no comprendia la liberación sin el acceso de las clases inferiores a todas las dignidades de la naciente República. Boves, a quien tan certeramente llama Juan Vicente González "el primer Jefe de la Democracia venezolana", fue el primero en interpretar este impulso popular, y bajo la bandera realista, desencadenó la gran revolución igualitaria que realizó una nueva distribución de la fortuna y provocó la irrupción de las clases inferiores en las funciones directivas. El realismo de Boves y sus huestes era más aparente que real, y a este respecto los españoles nunca se llamaron a engaño. En 1814, en plena guerra, informaba al gobierno peninsular el Capitán General Francisco Montalvo: "Boves ha logrado reunir, como que convida con todo género de desorden, cerca de diez o doce mil zambos y negros, los cuales pelean ahora por destruir a los criollos blancos, sus amos, por el interés mutuo que ven en ello; poco después partirán a destruir a los blancos europeos, que también son sus amos, y de cuya muerte les viene el mismo beneficio que de la de los primeros". Y años después, compulsando documentos, el historiador Restrepo llegaba a la conclusión de que siendo los soldados realistas "casi todos indios, zambos, negros y mulatos, Boves había desencadenado la ínfima clase de la sociedad contra la que 'poseía la riqueza del país. La raza blanca., negra y bronceada iban a darse un combate de destrucción y muerte en las llanuras y en las montañas de Venezuela".
Es en este caos tumultuoso, que se arroja Bolívar con todo el ímpetu de su briosa juventud. Pertenecía a la nobleza colonial; era dueño de tierras y de esclavos; su fortuna figuraba entre las mayores del país; pero su educación, dirigida por un maestro extravagante y genial, le había preparado para desvincularse de sus orígenes. No es fácil, sin embargo, romper de golpe las ataduras que nos ligan a la clase a que se pertenece. Bolívar participa en la lucha contra España, sin aceptar en un principio la revolución social que ya estaba desencadenada, y a pesar de su genio, a pesar de sus brillantes victorias, su campaña se disuelve en el desastre. Los terribles llaneros de Venezuela, dirigidos por Boves, llevan el estrago a todas partes; "el hierro mata a los que respiran, escribe un testigo; las ciudades exhalan la corrupción de los insepultos"; sirven de trágico decorado a los caminos los cuerpos lanceados de las víctimas miembros arrancados de no se sabe quién, restos deformes de los que fueron arrastrados a la cola de los caballos. En este ejército, donde por primera vez conquistan grados militares multitud de americanos de humilde origen, Boves comía con sus soldados, dormía con ellos, era un igual y un compañero de ellos, y su autoridad y su imperio sobre esa muchedumbre de gente belicosa emanaba tanto de su coraje personal y de su superioridad física, como de su acatamiento al ideal igualitario de sus huestes.
Bolívar, quien dirá más tarde que el arte de triunfar en las batallas se aprende en las derrotas, supo aprovechar la lección de Boves. La revolución americana se resistía a ser una copia más o menos estilizada de la revolución francesa. No se podía aplicarle el método de los literatos y de los pensadores que calcaban sus ideas, sus prosas y sus versos sobre el modelo europeo. Sin pueblo no era posible triunfar, y ese pueblo no iba a seguir sino al caudillo que se acomodase a su índole, a sus gustos y costumbres, al caudillo dispuesto a fundar con ellos la nueva sociedad democrática. El hombre resuelto a servir la causa de América tenía que comenzar ,por americanizarse.
Y es en este momento que irrumpe en la historia el verdadero Bolívar, el grande, el imperecedero, el impar, aquel que iba a encarnar el tipo del hombre americano por excelencia. Al despojarse voluntariamente de la costra europea de su personalidad, se hace más visible el mundo de autoctonía que llevaba dentro. Un tumulto de fuerzas misteriosas, proveniente de la volcánica tierra que pisaba, de la clara y suave atmósfera caraqueña, de la originalísima y lujuriosísima naturaleza vernacular, comienza a resonar en las honduras de su ser y a dar un sentido nuevo y audaz a todos sus actos y palabras. Su aparición fulminante en un continente convulsionado, entre estruendos de batallas y gritos de libertad, significó sobre todo el nacimiento de un nuevo sentido de la vida, de una nueva concepción del derecho, de la justicia, de todos los valores ideológicos de la civilización occidental.
Olvidándose de sus orígenes, despidiéndose de Europa para darse por entero a su América, Bolívar logró arrastrar a los pueblos que en tumulto iban al encuentro del destino elegido. En esta americanización de su individualidad, y no en su entronque en la prepotente oligarquía colonial, debe buscarse el origen de su imperio sobre los más formidables y omnipotentes caudillos de la emancipación americana. Estos caudillos no iban a marcar el paso detrás de ningún jefe por motivos de ascendencias nobiliarias. ¿Qué iban a interesarles a un Páez, a un Arismendi, los orígenes familiares del Libertador? Estos hombres inconmensurables, verdaderas fuerzas desencadenadas de la naturaleza, siguieron al estupendo dionisiaco que fue Bolívar, porque en él encontraron a un ser de su misma naturaleza y contextura, pero más potente, más fascinador, y hasta más monstruoso en las manifestaciones de su energía. Comprendieron, más por obra del instinto que de la razón, que Bolívar era un fenómeno genuinamente americano, un accidente inconmensurable del Nuevo Mundo, de la misma naturaleza que los Andes y el Amazonas, inteligible para la inteligencia apolínea del pensador europeo.
Para acaudillar a los indómitos llaneros de Venezuela, para cautivar el alma del paisanaje, Bolívar vistió el poncho criollo, se armó de astucia y de sutileza, sobre el potro bravío galopó por las llanuras a la cabeza de sus bravos, y a nadie cedió en audacia ni en coraje. Recordando sus años de aprendizaje, decía en 1828: "Me acuerdo, que el año 17, en Angostura, di uno de mis caballos al actual general Ibarra: antes de ensillarlo, para cumplir una apuesta, Ibarra saltó por sobre el caballo, de tal modo que partiendo del lado de la cola fue a caer al otro lado de la cabeza. Para probar a los presentes que yo podía hacer igual, di también el brinco pero caí sobre el pescuezo del caballo, recibiendo un porrazo del cual no hablé. Picado en mi amor propio di un segundo brinco y caí sobre las orejas, recibiendo un golpe peor que el primero. Esto no me desanimó; al contrario, tomé más ardor, y la tercera vez pasé el caballo".
Y agregaba el Libertador:
"Confieso que hice una locura, pero entonces no quería que nadie dijese que me pasaba en agilidad y que hubiese uno que pudiese decir que hacía lo que yo no podía hacer. No crean ustedes que esto sea inútil; si es posible, el hombre que manda a los demás en todo debe demostrarse superior a los que deben obedecerle: es el modo de establecerse un prestigio duradero e indispensable el que ocupa el primer rango en la sociedad y particularmente el que se halla a la cabeza de un ejército".
Con estas palabras, Bolívar definía la condición de toda jefatura en los ejércitos de América, y sintetizaba los resultados de su propia experiencia con los llaneros de Venezuela. El Libertador se había convertido en un llanéro más, por propia voluntad, cuando a principios de 1818 logró que los antiguos soldados de Boves reconocieran su autoridad. "Hallábase entonces Bolívar en lo más florido de sus años y en la fuerza de la escasa robustez que suele dar la vida ciudadana, escribe Páez, en uno de los más felices retratos que nos queda del Libertador. Su estatura, sin ser procerosa, era no obstante suficientemente elevada para que no la desdeñase el escultor que quisiese representar a un héroe; sus dos principales distintivos consistían en la excesiva movilidad del cuerpo y el brillo de los ojos, que eran negros, vivos, penetrantes e inquietos con mirar de águila, - circunstancias que suplían con ventaja lo que a la estatura faltaba para sobresalir entre, sus acompañantes. La tez tostada por el sol de los trópicos, conservaba no obstante la limpidez y lustre que no habían podido arrebatarle los rigores de la intemperie y los continuos y violentos cambios de latitudes por las cuales había pasado en sus marchas. Para los que creen hallar las señales del hombre de armas en la robustez atlética, Bolívar hubiera perdido en ser conocido lo que habría ganado con ser imaginado; pero el artista, con una sola ojeada y cualquier observador que en él se fijase, no podía menos que descubrir en Bolívar los signos externos que caracterizan al hombre tenaz en su propósito y apto para llevar a cabo empresa que requiera gran inteligencia y la mayor constancia de ánimo.
"A pesar de la agitada vida que hasta entonces había llevado, capaz de desmedrar la más robusta constitución, se mantenía sano y llena de vigor; el humor alegre y jovial; el carácter apacible en el trato familiar; impetuoso y dominador cuando se trataba de acometer empresa de importante resultado; hermanando así lo afable del cortesano con lo fogoso del guerrero.
"Era amigo de bailar, galante y sumamente adicto a las damas, y diestro en el manejo del caballo: gustábale correr a todo escape por las llanuras del Apure, persiguiendo a los venados que allí abundan.
"Formaba contraste, concluye Páez, la apariencia exterior de Bolívar, débil de complexión, y acostumbrado desde sus primeros años a los regalos del hogar doméstico, con la de aquellos habitantes de los llanos, robustos atletas que no habían conocido jamás otro linaje de vida que la lucha continua con los elementos y las fieras. Puede decirse que allí se vieron entonces reunidos los dos indispensables elementos para hacer la guerra: la fuerza intelectual que dirige y organiza los planes, y la material que los lleva a cumplido efecto".
De este modo, Bolívar se vió, desde 1818, colocado al frente de los antiguos soldados de Boves, de aquellos centauros maravillosos que vencieron a las más brillantes legiones patriotas, en los Taguanes, en Carabobo, en Araure y otros lugares de la volcánica Venezuela. De que fue así, lo testifica el propio Páez, cuando se refiere en sus Memorias a "la resolución que había tomado en Mérida de irme a los llanos de Casanare -escribe-, para ver si desde allí podía emprender operaciones contra Venezuela, apoderándome del territorio de Apure y de los mismos hombres que habían destruido a los patriotas bajo las órdenes de Boves, Ceballos y Yañes". Estos propósitos fueron llevados avante, sin ningún obstáculo, y "Bolívar se admiraba -continúa Páez-, no tanto de que hubiere formado aquel ejército, sino que hubiese logrado conservarlos en buen estado de disciplina, pues su mayor parte se componía de los mismos individuos que a las órdenes de Yañes y Boves habían sido el azote de los patriotas".
¿Cómo se produjo el milagro? Sencillamente aceptando como ideal de la revolución el ideal democrático de los llaneros, con todas sus consecuencias políticas, sociales y económicas, o sea la reversión de la fortuna que la oligarquía colonial hacia las clases populares, y la apertura de todas las funciones a la gente humilde. Las huestes de Páez, en el momento en que reconocieron a la jefatura de Bolívar, formaban un ejército de ciudadanos, en que todos eran iguales, tanto jefes como soldados, y donde la jerarquía militar no se hacía visible sino en la hora de la batalla. La oficialidad se fue formando con los más capaces, sin reparo a sus orígenes ni al color de la piel. "En los primeros tiempos, de la independencia, decía diez años después el Libertador, se buscaban hombres, y el pri
mer mérito era el ser guapo, matar muchos españoles y hacerse temible: negros, zambos, mulatos, blancos, todos eran buenos con tal de que peleasen con valor. A nadie se podía compensar con dinero porque no lo había, sólo se podían dar grados para mantener el ardor, premiar las hazañas y estimular el valor. Es así como individuos de todas las castas se hallan hoy entre nuestros generales, jefes y oficiales".
Bolívar llegó a asimilarse con tanta fuerza el ideal de vida del pueblo venezolano, que en 1828 se quejaba amargamente de lo que ocurría en la Nueva Granada, donde la emancipación no logró extirpar de raíz a la oligarquía colonial. Aquí, decía, sigue el pueblo bajo el estado de esclavitud; gime bajo el yugo de los Alcaldes, de los curas de parroquias y de los magnates; la libertad y las garantías sólo existen para los ricos, nunca para el pueblo, cuya esclavitud es peor que la de los mismos indios; "en Colombia hay una aristocracia de rango, de empleos y de riquezas, equivalente por su influjo y sus pretensiones y peso sobre el pueblo, a la aristocracia de títulos y de nacimiento la más despótica de Europa; en esta aristocracia entran los clérigos, los frailes, los doctores o abogados, los militares y los ricos; si hablan de libertad y de garantías, la reclaman para sí y no para el pueblo; quieren también la igualdad, para elevarse y ser iguales a los más caracterizados, pero no para nivelarse ellos con los individuos de las clases inferiores de la sociedad: a éstos los quieren considerar siempre como a sus siervos a pesar de todo su liberalismo".
Nadie ha definido mejor que Bolívar con estas palabras, la contra-revolución oligárquica que estalló en toda América al día siguiente de las guerras de la emancipación. La eliminación de San Martín por los oligarcas limeños; la serie de crímenes en que degeneraron las luchas políticas de un extremo a otro del continente; el asesinato de Dorrego por el general Lavalle, "un hombre atrevido y sin moral, cuya carrera ha sido por los grados que conducen un delincuente al patíbulo"; la alevosa emboscada en que pereció Sucre. el héroe puro de una época de hombres duros e inescrupulosos, arrancaron la indignada protesta de Bolívar. Semejante espectáculo amargó su fatigado corazón. En cambio, él, tan atrevido en sus determinaciones, tan audaz en el cumplimiento de sus designios superiores, respetó siempre las posiciones conquistadas por los hijos del pueblo mediante el esfuerzo propio; de ahí sus miramientos y hasta sus debilidades para con Páez, aun en los momentos en que éste contrariaba la política del Libertador.
Era Bolívar enjuto y pequeño de cuerpo. La piel curtida por el sol de mares, selvas y llanuras; la cara ósea, de pómulos salientes; los ojos llameantes y magnéticos; la nariz aquilina; la frente prominente y vasta, como acostumbrada a los aletazos del viento cálido de las sabanas y del viento helado de las cumbres, ostenta una abundante corona de crespos cabellos. que acentúa la forma alargada de la cabeza. Sobre el afilado mentón, aparece cortada la boca imperiosa, extraordinariamente expresiva, con el labio inferior un poco saliente; boca que ruge en la cólera, que en los momentos solemnes articula las frases con extraordinaria elocuencia, y que modula con ternura los más delicados pensamientos en la intimidad.
"La actividad de espíritu, y aún de cuerpo, es grande en el Libertador, y lo mantiene en una continua agitación moral y física, anota Perú de Lacroix; el que lo viere y observare en ciertos momentos, sin conocerlo; creería ver a un loco. En los paseos a pie, su gusto es caminar muy aprisa y tratar de cansar a los que le acompañan; en otras ocasiones, se pone a correr y a saltar, tratando de dejar atrás a los demás. En los paseos a caballo, hace lo mismo". Son sus hábitos llaneros que persisten en él hasta la hora de su muerte; cuando el mal tiempo impide estos paseos, se desquita meciéndose con violencia en la hamaca criolla. Su energía es implacable; en él aparece sublimada, cuando las circunstancias lo requieren, la inclemente dureza de los guerreros del Apure; se diría que las terribles legiones de Boves, aquellos que iban a convertirse con el correr del tiempo en los soldados de Páez, ya habían encontrado en Bolívar un vocero de su envergadura, cuando éste, en su tremendo decreto de Trujillo, estampó aquellas palabras terribles: "Españoles y canarios, contad con la muerte aún siendo indiferentes... Americanos, contad con la vida aunque seáis culpables".
He ahí a Bolívar en una de las actitudes más emocionantes de su vida. Con una audacia ilimitada, con voluntad más implacable y empecinada que la adversidad que se embosca en cada recodo de su camino, con una inclemencia que no se oculta sino que vocea su propia crueldad, Bolívar supera la flaca naturaleza humana, para convertirse en una idea grandiosa, cuyo triunfo es superior a la vida y a la muerte, porque de ella depende la libertad de las generaciones que han de sucederse sobre la tierra americana, hasta el confín de los siglos venideros. La declaración de la guerra a muerte significa la extinción de la conquista en nuestro hemisferio, la extinción de los hombres que la propugnen, de la raza que funda su grandeza en el dominio de nuestros pueblos. Más, que al gesto desmesuradamente duro de un hombre, asistimos a una típica explosión de la naturaleza americana, dinámica, anárquica, atrevida, que entre monstruosos estallidos de energía marcha hacia un equilibrio sereno, suyo, masculino, de armonía fuerte y de gracia vigorosa.
Y el héroe crece de proporciones, entre victorias y derrotas. Gana y pierde Caracas; tiene en sus manos toda Venezuela, y luego, fugitivo y negado por sus lugartenientes, huye del país en ruinas. Cierta noche, en el seno del abatimiento, rodeado de sus desesperanzados capitanes, hombres de fierro que lloraban el vencimiento irreparable y total, después de pasar el día en los pantanos del Orinoco para salvarse del enemigo, hablaba de libertar la patria, de reconquistar Nueva Granada, de expulsar a los españoles del Perú. Era la noche trágica de Casacoima. Y lo que pareció un delirio se tornó una profecía. "A los dos meses, escribe Juan Vicente González, Bolívar había tomado a Angostura; dos años después Nueva Granada le aclamaba vencedor en Bogotá; cuatro años más tarde destruye en Carabobo el Ejército de Morillo; a los cinco da libertad a Quito, y al cabo de los siete años sus victoriosas banderas ondeaban sobre las altas torres del Cuzco".
Vencido hoy y vencedor mañana, Bolívar tiene que procurarse los elementos de que carece. ¿Qué importa que la suerte le sea hostil en sus primeras aventuras? Estrangula a la mala suerte; sus montoneras se convierten en ejércitos organizados; sus ejércitos realizan marchas estupendas a través de naciones; en triunfantes batallas abate el orgullo de insignes generales. Se complace en los prodigios. Cuando el poderoso Morillo cree próxima la pacificación definitiva de Venezuela, Bolívar organiza la expedición de Jamaica, con 250 hombres arriba a Margarita, con el prestigio de sus primeros éxitos ocupa Carúpano y luego Ocumare de la Costa, convierte en un todo orgánico las guerrillas dispersas de las sabanas, ahoga la hidra de la anarquía mediante el necesario sacrificio de Piar, funda la Gran Colombia en el Congreso de Angostura. Capitaneando sus legiones trepa ásperas montañas; sus plantas violan heladas y solitarias cumbres del Planeta. De allá, de la región del rayo y de la nube, desciende irresistible hacia los valles enemigos, vence ejércitos más poderosos que los suyos, conquista frescos laureles, crea para la libertad nuevas naciones. Tras sucesivos triunfos, que culminan en la victoria de Bocayá, reconquista la Nueva Granada; y con la concisión característica de su estilo literario da al Congreso cuenta de la fulgurante campaña: "Cuatro batallas campales ganadas, cuatro millones de hombres devueltos a la libertad y cuatro millones de pesos en las cajas del ejército tal ha, sido el motivo de mi ausencia".
El Ecuador ve brotar densos bosques de laureles a su paso; el Perú conoce el deslumbrador brillo de su espada; el Potosí, cuyas entrañas de plata atormentaron de codicia a. los conquistadores, y el Illimani, solitaria columna del Planeta encanecida por la nieve de los siglos, siente el solemne rumor de sus pasos de guerrero. Bolivia surge a la vida autónoma por un milagro de su voluntad infatigable. Las miradas atónitas del mundo se dirigen hacia aquel ser extraordinario que, después del retiro de San Martín, se destaca impar, como una cumbre más entre las cumbres, sobre aquel escenario de montañas. Los espíritus amantes de la libertad cifran en él su última esperanza. Padecía la humanidad tremenda crisis; imperaba la reacción en todas partes; y he aquí que Bolívar, erigiéndose en el intérprete en la voluntad de los pueblos, establece el imperio de los principios republicanos en un vasto continente. Desprecia las testas reales. Con airada mano rechaza la corona que los seguidores del éxito se empeñan en ceñirle a la cabeza. No quiere ser el Amo; él es, el Libertador.
El guerrero es además hombre de Estado, de visión profética. Entra a las ciudades, bajo lluvia de flores, y dicta leyes sabias y generosas, constituciones que consultan la felicidad de los pueblos. Sueña con la unidad de América, pregona el arbitraje y entrevé, en el futuro lejano, la apertura del canal de Panamá. Es escritor de estilo incandescente. Sus proclamas son de una elocuencia singular; en todo derrama el fuego de su alma. En célebres Congresos triunfa con la oratoria; gana con la palabra batallas tan ilustres como las victorias de su espada.
Muere, por último, tísico y pobre, a la orilla del mar inmenso como su espíritu adolorido. El continente liberado se debatía en la anarquía. El siniestro rumor de las querellas intestinas turbaba la agonía del Libertador. Y cerró sus ojos, pensando en los destinos de su América.
Su paso por el mundo dejó huella imborrable, en una bella porción de la humanidad. Pertenecía a la estirpe de los hombres excepcionales que, según la expresión de Emerson, cambian la faz de las cosas. Pero sobre todo era el hijo de América por excelencia. Múltiple, poliédrico, deseoso de hembras y placeres, se mostró tan excesivo en los goces humanos como extraordinario y original en sus ideas. Su ambición no estaba manchada de ruín avaricia, pues incendió su fortuna en aras de su ambición; ni su orgullo fue disfraz de hueca vanidad, pues para ostentarlo creó libres repúblicas en tierras de opresión. En sus discursos, en sus proclamas, cartas y manifiestos, se hallan los principios básicos de una sociología, de una política y de un derecho americanos. Se burló en muchas ocasiones de los cándidos ideólogos que querían ver florecer de golpe, las utopías de filósofos exóticos en estas tierras atormentadas. Hizo alusión más de una vez a la composición étnica de la población americana, a las costumbres que predominan en ella, pretendiendo basar la legislación revolucionaria en la realidad social de su tiempo. Sintió como ninguno la unidad espiritual del Nuevo Mundo, el común destino de sus repúblicas inquietas, el idealismo de los pueblos y su identificación fanática, irreductible, a la democracia y a la república.
No fue Bolívar un genio inocuo, candidato a un puesto en el santoral. Gozó de la vida con el mismo frenesí con que sirvió la causa de la independencia. Extraña mezcla de lodo y luz son los mortales: esta dualidad, reconocida por la mística de las religiones como por la sabiduría de los filósofos, es la condición esencial de toda vida humana. Pero en América la heterogeneidad y la multiplidad de virtudes y vicios en un solo individuo asume proporciones fantásticas, no por falla de la moral, sino porque la concepción ética de nuestros pueblos se diferencia de la europea, y la mayoría de nuestros escritores se ponen a enjuiciar la realidad americana de acuerdo a los patrones aceptados en el Viejo Mundo. Por eso Bolívar resulta único comparado con los grandes hombres de las otras partes del mundo. Los héroes clásicos son apolíneos; los libertadores americanos son dionisíacos. Sus hechos y sus actos abruman con rasgos sobrehumanos. Hasta los actores más atrevidos de la Revolución Francesa aparecen, en el más ligero paralelo con sus supuestos discípulos del Nuevo Mundo, demasiado humanos y académicos; sus imprecaciones y truenos resuenan en disciplinadas asambleas; la elocuencia domina y guía al tumulto; la cabeza de sus reyes cae con esa gracia triste y melancólica que amó la tragedia clásica; sus hecatombes humanas nunca alcanzaron las proporciones aterradoras de la "guerra a muerte". En América el horror de la guerra llegó a su máxima grandeza. Pero vencer al dominador hubo que igualar y hasta superar a la terrible crueldad española, a la inmisericorde crueldad europea. El descuartizamiento fue pena común impuesta a los enemigos de la corona. La cabeza de un patriota prisionero, la del valiente Rivas, hervida en aceite y conducida en jaula hasta Caracas, clavada en alta pica en la puerta de la ciudad, sufrió por, mucho tiempo las inclemencias del sol, del viento y de las lluvias. En el opuesto bando, en un solo día Bolívar mandó ajusticiar a ochocientos españoles. Un jefe patriota obsequió al Libertador con la cabeza de un español, acompañando el macabro presente con el parte de la victoria escrito con sangre de la víctima.
Pero a pesar de haber frecuentado y vivido y crecido en esta época tremenda, de ser actores centrales de la tragedia y representativos de su tiempo, los libertadores, adalides de una causa que embelleció el destino humano asegurando el predominio de la libertad sobre el mundo, salieron purificados de la tremenda prueba, porque sus fallas fueron condición del triunfo, y su inclemente energía el precio ineludible de la victoria.
Y no es esta una vana afirmación. Miranda pretendió ser clemente y pagó su lenidad con su doliente ocaso en la prisión de la Carraca. "El general Miranda pudo provocar a Monteverde en un combate y destruirlo, escribe el doctor Gual; pero no penetraba en sus miras quitar a nuestra naciente Revolución aquel carácter de lenidad que tomó desde el principio y que desgraciadamente perdió después". El actor de la Revolución Francesa aparecía débil, indeciso, humanitario, en la volcánica Venezuela. La tempestad le arrastró lejos de un ambiente que no logró comprender, y menos dominar. Detrás de él venía Bolívar, con su guerra a muerte; venía la pasión devoradora como el fuego, que en boca del culto Briceño asumió este lenguaje:
"Como el fin principal de esta guerra es el de exterminar en Venezuela la raza maldita de los españoles de Europa, sin exceptuar a los isleños de Canarias, todos los españoles son excluidos de esta expedición, por buenos patriotas que parezcan, puesto que ninguno de ellos debe quedar con vida".
Y luego:
"Para obtener derecho a una recompensa o un grado bastará presentar cierto número de cabezas de españoles, o de isleños. El soldado que presente 20 será hecho abanderado; 30 valdrá el grado de teniente; 50 el de capitán".
Bolívar expresó genialmente el tumulto de pasiones y de ideas de su tiempo. Fue el maravilloso instrumento de que se valió la historia para realizar una de sus más estupendas etapas. En ninguno de los grandes capitanes de la Europa puede encontrarse nada similar a sus caracteres básicos. No es hombre de Academias; legislador, guerrero, estadista, fuera de lo que asimiló durante sus viajes y estudios de la mocedad, todo lo aprendió entre el fragor de las batallas, no se sabe cómo ni en qué tiempo, galopando sobre el potro llanero por las inmensas tierras del Nuevo Mundo. Entre los intervalos de una danza dictaba a sus secretarios sus más elocuentes escritos. Su flexibilidad de espíritu es única. Solo en algunos caudillos y prohombres de la América han vuelto a brillar ciertos rasgos de su genio singularísimo, por lo que resulta vano el afán de europeizar su figura, a base de la cándida teoría de los orígenes. La posteridad le mirará atónita, desde las edades más remotas, como a la expresión más intrépida de una vasta sociedad humana que saliendo de la penumbra colonial irrumpe, de pronto, democrática, republicana, tumultuosa e idealista, en el bullicio de la historia. Bolívar es un héroe representativo del mundo de que fue parte, de cuyas entrañas surgió, y América ni es francesa, ni española, ni asiática, ni africana ni europea: de la suma de todas las razas, ha surgido en ella un pueblo, de caracteres propios y virtudes nuevas. Tiene mucho del acero que, como el americano, es un metal mestizo, hijo flexible del hierro oscuro, del proteico carbono y del fuego de alas de oro.
II
Bolívar pretendió fundar la ideología americana sobre bases sociológicas, sobre realidades firmes y permanentes. Luchó por provocar cambios formidables, pero posibles. Fue un prodigioso taumaturgo que tejía feéricos ensueños con el material que le ofrecían un pueblo humilde y pobre y un medio abrupto y desconectado. Pensó que su América podía y debía evolucionar y perfeccionarse, pero con esfuerzos y sacrificios, mediante la transformación previa del medio y de la estructura de la sociedad colonial, que sobrevivió a la derrota de España. Ambos factores predeterminan, no en absoluto, pero en medida considerable, la naturaleza de las instituciones. Desde joven meditó en el drama en que era actor, pero fue en 1815 que, por primera vez, se aventuró a insinuar las bases de la sociología americana, recurriendo a una síntesis genial. "Nosotros somos un pequeño género humano, escribió; poseemos un mundo aparte; cercado por dilatados mares, nuevos y casi todas las artes y ciencias aunque en cierto modo viejos en los usos de la sociedad civil. Yo considero el estado actual de la América, como cuando desplomado el Imperio Romano cada desmembración formó un sistema político, conforme a sus intereses y situación o siguiendo la ambición particular de algunos jefes, familias o corporaciones; con esta notable diferencia, que aquellos miembros dispersos volvían a restablecer sus antiguas naciones con las alteraciones que exigían las cosas o los sucesos; mas nosotros, que apenas conservamos vestigios de lo que en otro tiempo fue, y que por otra parte no somos indios ni europeos, sino una especie media entre los últimos propietarios del país y los usurpadores españoles: en suma, siendo nosotros americanos por nacimiento y nuestros derechos los de Europa tenemos que disputar éstos a los de país y mantenernos en él contra la agresión de los invasores".
La pintura que ofrece de la sociedad colonial provenía, ciertamente, de un combatiente de la libertad que con fines proselitistas estaba obligado a acentuar los rasgos sombríos del régimen que pretendía destruir; con todo, en el análisis bolivariano se funden, con la proclama revolucionaria, los aportes del observador de genio y un penetrante instinto para captar la realidad en sus más inasibles esencias:
"La posición de los moradores del hemisferio americano han sido por siglos, prosigue, puramente pasiva: su existencia política era nula. Nosotros estábamos en un grado todavía más bajo de la servidumbre, y por lo mismo con más dificultad para elevarnos al goce de la libertad. La América no solo estaba privada de la libertad sino de la tiranía activa y dominante. Me explicaré. En las administraciones absolutas no se reconocen límites, en el ejercicio de las facultades gubernativas: la voluntad del gran sultán, kan, bey y demás soberanos despóticos, es la ley suprema y ésta es casi arbitrariamente- ejecutada por los bajaes, kanes y sátrapas subalternos de la Turquía y Persia, que tienen organizada una opresión de que participan los súbditos en razón de la autoridad que, se les confía. Pero, al fin, son persas los jefes de Ispahan, son turcos los visires del Gran Señor, son tártaros los sultanes de la Tartaria, ¡Qué diferente era entre nosotros! Si hubiéramos siquiera manejado nuestros asuntos domésticos en nuestra administración interior, conoceríamos el curso de los negocios públicos y su mecanismo, y gozaríamos también de la consideración personal que impone a los ojos del pueblo cierto respeto maquinal que es tan necesario conservar en las revoluciones. He aquí por qué he dicho que estábamos privados hasta de la tiranía activa, pues que no nos era permitido ejercer sus funciones".
En 1819, en aquel denso y memorable discurso de Angostura, nuevamente Bolívar inculcó que el Estado revolucionario, para resistir a la reacción, apaciguar las pasiones y conciliar
los bandos, requiere como fundamento, no el sueño de los ilusos, sino firmes sustancias sociológicas. Volvió a insistir en el símil entre la América desmembrada por las discordias y las incomunicaciones y el Imperio Romano descoyuntado por tantos factores adversos. Usando palabras idénticas a las empleadas cuatro años atrás, afirmó nuevamente la complejidad de nuestra constitución étnica y la inexperiencia en el gobierno con que nos marcó la Colonia, al privarnos hasta del bárbaro ejercicio de opresores de segundo grado. "La esclavitud, dijo, es la hija de las tinieblas; un Pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción; la ambición, la intriga, abusan de la credulidad y de la inexperiencia de hombres ajenos de todo conocimiento político, económico o civil; les hacen adoptar como realidades las ilusiones, y tomar la licencia por la Libertad, la traición por el patriotismo, la venganza por la justicia. Un pueblo pervertido si alcanza su libertad, muy pronto vuelve a perderla; porque en vano se esforzarán en mostrarle que la felicidad consiste en la práctica de la virtud: que el imperio de las leyes es más poderoso que el de los tiranos, porque son más inflexibles y todo debe someterse a su benéfico rigor: que las buenas costumbres, y no la fuerza, son las columnas, de las leyes: que el ejercicio de la Justicia es el ejercicio de la Libertad".
Enuncia con fuerza los principios de su constante aliberalismo, no por propensión a la dictadura como le han imputado ideólogos de pensamiento reflejo, sino porque la aceptación de ellos era condición de la libertad efectiva y daría vigencia y vigor a la democracia. Recuerda, contra lo que difundían los epígonos de Rousseau, que la igualdad es un principio legal que ampara a todos los ciudadanos, como miembros de una comunidad política, pero sin eliminar las jerarquías naturales, cuando ellas son la resultante de cualidades humanas de excepción. "Que los hombres nacen todos con derechos iguales a los bienes de la sociedad, escribe, está sancionado por la pluralidad de los sabios; como también lo está, que no todos los hombres nacen igualmente aptos a la obtención de todos los rangos; pues todos deben practicar la virtud y no todos la practican; todos deben ser valerosos, y todos no lo son; todos deben poseer talentos, y todos no los poseen".
Bolívar, tan injustamente acusado de cesarismo, no se fatiga de inculcar que el hombre, aun investido de poderes extraordinarios, es impotente para marcar rumbos al destino colectivo. Son los factores sociales e históricos los que mueven la dinámica de los acaeceres que nos envuelven y arrastran: "¿Queréis conocer los autores de los acontecimientos pasados y del orden actual? Consultad los anales de España, de América, de Venezuela: examinad las leyes de Indias, el régimen de los antiguos mandatarios, la influencia de la religión y del dominio extranjero: observad los primeros actos del Gobierno Republicano, la ferocidad de nuestros enemigos y el carácter nacional". Amplía esta concepción de la política: "No olvidemos jamás que la excelencia de un Gobierno no consiste en su teórica, en su forma, en su mecanismo, sino en ser apropiado a la naturaleza y al carácter de la Nación para quien se instituye".
En su mensaje a la Convención de Ocaña señaló, uno tras otro, los daños y males que ocasionó a la República el Estado erigido de acuerdo a las normas liberales, y en un artículo sobre dicha ideología, trató con sardónica virulencia a los voceros de la misma. Al modo del cáustico La Bruyére, se entretuvo en dibujar al carbón algunos retratos morales, a fin de señalar el poder corruptor y disolvente de tales ideas. Como secuencia de su pronunciamiento contra las ideologías importadas, también repudió las tentativas monárquicas. "De hoy en más, afirma, la libertad será indestructible en América. Véase la naturaleza salvaje de este continente, que expele por sí sola el orden monárquico: los desiertos convidan a la independencia. Aquí no hay grandes nobles, grandes eclesiásticos. Nuestras riquezas eran nulas, y en el día lo son todavía más. Aunque la Iglesia goza de influencia, está lejos de aspirar al dominio, satisfecha con su conservación. Sin estos apoyos, los tiranos no son permanentes; y si algunos ambiciosos se empeñan en levantar imperios, Dessalines, Cristóbal, Iturbide, les dicen lo que deben esperar. No hay poder más difícil de mantener que el de un príncipe nuevo. Bonaparte, vencedor de todos los ejércitos, no logró triunfar de esta regia, más fuerte que los imperios. Y si el gran Napoleón no consiguió mantenerse contra la liga de los republicanos y de los aristócratas ¿quién alcanzará, en América, fundar monarquías, en un suelo incendiado con las brillantes llamas de la libertad, y que devora las tablas que se le ponen para elevar esos cadalzos regios? Los príncipes flamantes que se obcequen hasta construir tronos encima de los escombros de la libertad, erigirán túmulos a sus cenizas, que digan a los siglos futuros cómo prefirieron su fatua ambición a la libertad y a la gloria".
Bolívar es acaso el primer sociólogo que señala una de las características más singulares de los pueblos americanos: el culto de la inteligencia. Las mismas multitudes belicosas que destruyeron las oligarquías de las ciudades se muestran dóciles a la dirección del talento y del genio. "Por fortuna, señala, entre nosotros la masa ha seguido siempre a la inteligencia". No por eso el intelecto debe empeñarse en imponer una concepción individual a la voluntad colectiva. Constituye su función inquirir, analizar, orientar, esquivar errores y obedecer
aun lo que parezca irracional, hasta que se pueda aglutinar la mayoría en torno al pensamiento justo que busca la felicidad colectiva. De ahí que el Libertador, lejos de ofender las creencias del pueblo, usara su influjo para incorporar a las Constituciones por él proyectadas un régimen de preeminencia a favor del Catolicismo. Al dirigirse a los constituyentes de Bolivia, melancólicamente pero sin mengua de su decoro, señaló su aceptación de la voluntad general con prescindencia de su indeclinable postura laica. "Haré mención de un artículo que según mi conciencia, escribe, he debido omitir. En "una constitución política no debe prescribirse una profesión religiosa; porque según las mejores doctrinas sobre las leyes fundamentales, éstas son las garantías de los derechos políticos y civiles; y como la religión no toca a ninguno de estos derechos, ella es de naturaleza indefinible en el orden social, y pertenece a la moral intelectual. La Religión gobierna al hombre en la casa, en el gabinete, dentro de sí mismo: sólo ella tiene derecho a examinar su conciencia íntima. Las leyes, por el contrario, miran la superficie de las cosas: no gobiernan sino fuera de la casa del ciudadano. Aplicando estas consideraciones ¿podrá un Estado regir la conciencia de los súbditos, velar sobre el cumplimiento de las leyes religiosas, y dar el premio y el castigo, cuando los tribunales están en el Cielo, y cuando Dios es el juez?".
En América Latina, el federalismo es una fórmula legal que no destruye ni amengua la vigencia del poder central que, en la plenitud de su fuerza, se impone y dirige todo el país. Prolifera la burocracia provincial pero las autonomías regionales no descienden de la letra de la ley a la vida cotidiana. Bolívar nunca aceptó legislar en un sentido para gobernar, conforme a otros principios. De ahí su oposición constante y razonada al régimen federal. Frente a las convulsivas intemperancias que iban socavando el régimen de libertad penosamente estructurado, expuso los resultados de su análisis: "Las excesivas facultades de los gobiernos provinciales y la falta de centralización en general, han conducido a nuestros países al estado a que se ven reducidos hoy día",
Bolívar deseaba ardientemente la unidad del continente, pero comprendió la imposibilidad de alcanzarla. Nada más patético que el espectáculo del genio que ordena y expone las razones que desbaratan sus designios. Por encima de la realidad que capta y exhibe, surge el ideal bolivariano a modo de un paraíso colocado fuera de las posibilidades humanas. "Yo deseo, escribe, más que otro alguno ver formarse en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. Aunque aspiro a la perfección del gobierno de mi patria, no puedo persuadirme de que el Nuevo Mundo sea por el momento regido por una gran República. Para que un solo gobierno dé vida, anime, ponga en acción todos los resortes de la prosperidad pública, corrija, ilustre y perfeccione al Nuevo Mundo, sería necesario que tuviese las facultades de un Dios, y cuando menos las luces y virtudes de todos los hombres".
Persiguiendo la consecución de sus ideas, de validez póstuma, recomienda un concierto de Repúblicas que coordinen su acción para convertir el continente en el asilo de la libertad
y en el asiento de la felicidad humana. Con aquella peculiar pertinacia que le mantiene en acción cuando entra en juego el destino americano, insiste en su concepción coordinadora. Profeta de un mundo futuro, pretendió vencer el tiempo y tornar realidad lo que apenas era idea, lo que apenas se incubaba en la expectativa de los hombres mejores. "Es una idea grandiosa, monologa, pretender formar de todo el Mundo Nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería, por consiguiente, tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse; meas no es posible, porque climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres desemejantes, dividen a la América. ¡Qué bello sería que el ltsmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos! Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, reinos e imperios, para tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra, con las naciones de las otras tres partes del mundo,".
Persiguiendo estas, ideas, en 1822 convocó en el Itsmo de Panamá a una asamblea de plenipotenciarios americanos, a fin de que ella -son sus palabras-- "nos sirviese de consejo en los grandes conflictos, de punto de contacto en los peligros comunes, de fiel intérprete de los tratados públicos cuando ocurran dificultades, y de conciliador, en fin, de nuestras diferencias". En 1825 insistía en señalar "el precio infinito que tiene, en el orden americano, la íntima y estrecha federación de los nuevos Estados". En 1826, en unos apuntes íntimos, concretó aún más su pensamiento. Esta vez propuso la admisión de la Gran Bretaña en este concierto de nuevas naciones, a fin de utilizar el poder inglés para imponer la paz a los españoles y defenderse de la Santa Alianza europea. He aquí lo que aquel hombre acosado de glorias y angustias premeditaba en esos días:
"El Congreso de Panamá reunirá todos los representantes de la América y un agente diplomático del Gobierno de su Magestad Británica. Este Congreso parece destinado a formar la liga más vasta, o más extraordinaria o más fuerte que haya aparecido hasta el día sobre la tierra. La Santa Alianza será inferior en poder a esta confederación, siempre que la Gran Bretaña quiera tomar parte en ella, como Miembro Constituyente. El género humano daría mil bendiciones a esta liga de salud y la América como la Gran Bretaña cogerían cosechas de beneficios. Las relaciones de las sociedades políticas recibirían un código de derecho público por regla de conducta universal.
"1°. - El nuevo mundo se constituiría en naciones independientes, ligadas todas por una ley común que fijase sus relaciones externas y les ofreciese el poder conservador en un congreso general y permanente.
"2° - La existencia de estos nuevos Estados obtendría nuevas garantías.
"3° - La España haría la paz por respeto a la Inglaterra y la Santa Alianza prestaría su reconocimiento a estas naciones nacientes.
"4° - El orden interno se conservaría intacto entre los diferentes Estados, y dentro de cada uno de ellos.
"5° - Ninguno sería débil con respecto a otro: ninguno sería más fuerte.
"6° - Un equilibrio perfecto se establecería en este nuevo orden de cosas.
"7º - La fuerza de todos concurriría al auxilio del que sufriese de parte del enemigo externo o de las facciones anárquicas".
Bolívar fue un agudo profeta que previó las venturas y desventuras que iban a gravitar. sobre el destino americano. En 1815, en las meditaciones de Kingston, tomaron cuerpo sus atisbos y videncias. Sólo un genio místico y dinámico pudo prever lo que iba a surgir del seno de las batallas y de las enconadas discordias. Sueños y realidades forman una unidad rutilante en su palabra precisa y candente.
Profetiza sobre Centro América:
"Los estados del itsmo de Panamá hasta Guatemala formarán quizá una asociación. Esta magnífica posición entre los dos grandes mares, podrá ser con el tiempo el emporio del universo, sus canales acortarán las distancias del mundo, estrecharán los lazos comerciales de Europa. América y Asia; traerán a tan feliz región los tributos de las cuatro partes del globo. ¡¡Acaso sólo allí podrá fijarse algún día la capital de la tierra como pretendió Constantino que fuese Bizancio la del antiguo hemisferio!".
Sobre la Nueva Granada y Venezuela:
"La Nueva, Granada se unirá a Venezuela, si llegan a convenirse en formar una república central, cuya capital sea Maracaibo, o una nueva ciudad que, con el nombre de Las Casas, en honor de este héroe de la Filantropía, se funde entre los confines de ambos países, en el soberbio puerto de Bahía-honda. Esta nación se llamaría Colombia como un tributo de justicia y gratitud al creador de nuestro hemisferio".
Sobre Argentina:
"En Buenos Aires habrá un gobierno central, en que los militares se lleven la primacía por consecuencia de sus divisiones intestinas y sus guerras externas. Esta constitución degenerará necesariamente en una oligarquía, o una monocracia con más o menos restricciones, y cuya denominación nadie puede adivinar".
Y sobre Chile:
"El reino de Chile está llamado por la naturaleza de su situación, por las costumbres inocentes y virtuosas de sus moradores, por el ejemplo de sus vecinos, los fieros republicanos del Arauco, a gozar de las bendiciones que derraman las dulces y justas leyes de una república. No alterará sus leyes; usos y prácticas; preservará su uniformidad en opiniones políticas y religiosas; en una palabra, Chile puede ser libre".
Cuando, al fin, realiza con el milagro de su genio algunas de las propias profecías, da rienda suelta a su imaginación grandiosa y arquitectónica. Su voluntad traspone siglos y ordena y coordina como si ya fuere lo que todavía no es. La Utopía bolivariana nace del extremado amor a la patria colombiana y, simultáneamente, de la justa fe que le merece aquel pueblo suyo, al que había arrojado por los caminos del dolor, del sacrificio constante y de la muerte cierta. La Utopía bolivariana es la coronación de un sistema ideológico que, a través de tantas transformaciones y el tiempo trascurrido, mantiene su vigencia hasta nuestros días. El lenguaje grandilocuente aún conmueve el patriotismo americano:
"La reunión de Nueva Granada y Venezuela en un grande Estado", ya es un hecho consumado. "Al contemplar la reunión de esta inmensa comarca, mi alma se remonta a la eminencia que exige la perspectiva colosal, que ofrece un cuadro tan asombroso. Volando por entre las próximas edades, mi imaginación se fija en los siglos futuros, y observando desde allá, con admiración y pasmo, la prosperidad, el esplendor, la vida que ha recibido esta vasta región, me siento arrebatado y me parece que ya la veo en el corazón del universo, extendiéndose sobre sus dilatadas costas, entre esos océanos, que la naturaleza había separado, y que nuestra Patria reúne con prolongados, y anchurosos canales. Ya la veo surgir de lazo, de centro, de emporio de la familia humana: ya la veo enviando a todos los recintos de la tierra los tesoros que abrigan sus montañas de plata y oro: ya la veo distribuyendo por sus divinas plantas la salud y la vida a los hombres dolientes del antiguo universo: ya la veo comunicando sus preciosos secretos a los sabios que ignoran cuan superior es la suma de las luces, a la suma de las riquezas, que le ha prodigado la naturaleza. Ya la veo sentada sobre el Trono de la Libertad, empuñando el cetro de la Justicia, coronada por la Gloria, mostrar al mundo antiguo la magestad del mundo moderno".
La misma pluma que escribió el Delirio sobre el Chimborazo, esta vez asoció mágicamente las creaciones del ensueño con la aridez de la economía y las posibilidades que encierra la vida trabajosa, tejida de grandezas y miserias.
Habría que formar una doxografía de las ideas bolivarianas, sembradas al azar en cartas, discursos y proclamas, para que se condense en un cuerpo orgánico el ideario de la libertad en América. Las lúcidas previsiones, los pensamientos que guían e impulsan a la acción, el análisis que alumbra la noche como relámpagos, no pierden el vigor originario. Se diría que tienen validez eterna para el continente. Las palabras de Bolívar, es verdad, resuenan como voces perdidas en el desierto; pero habrá que escucharlas y comprenderlas. Con ayuda de ellas, aún podremos crear el hombre libre, el ser que viva en la dignidad y con holgura, porque ejerce sus derechos, practica sus deberes y defiende lo suyo en lo ajeno.
LA IDEOLOGÍA DE LA REVOLUCIÓN BOLIVIANA
La Revolución boliviana parte de la valoración del pueblo, de la exaltación de los humildes, y finca su orgullo en aceptar, tal como es, la estructura étnica del país, no como funesta herencia sino como firme promesa de esplendor futuro. Sin renegar de los doctos que en las ciudades juegan en dar una nueva versión del pensamiento europeo, prefiere a aquellos que emplean su inteligencia en inquirir las leyes que rigen la realidad circundante, en crear valores autóctonos que tarde o temprano llegarán a constituir una cultura de acento propio. Convierte en tema predominante de la política y en objeto de la acción creadora, a los míllones de indios y mestizos que hacen producir los campos, que horadan las montañas para movilizar la riqueza minera, que ejercen los oficios útiles, que desempeñan esas actividades técnicas modestas, anónimas, que hacen vivir a las naciones. Por eso la Revolución boliviana difunde en kechua y aymará las normas que presiden la transformación del país, y emprende la reconquista del hombre para la nación, extendiendo a las clases desheredadas los beneficios de la alfabetización y del adiestramiento técnico. Gracias a este proceso, el hombre boliviano, como expresión cultural podrá exhibir, en lapso no muy largo, un vasto complejo de valores autóctonos y asimilados; y como entidad económica, una capacidad creadora y de producción muy superior a lo que era corriente bajo el régimen feudal que ha sido destruido.
El ideólogo y guía de la Revolución, Víctor Paz Estenssoro, es un hombre de profunda versación económica, que posee en alto grado el sentido realista, dinámico, que provoca acontecimientos, de la política. Por eso sus teorizaciones se desprenden de los objetivos prácticos que se propone realizar en lapso limitado; su ideología no baja del limbo de las especulaciones metafísicas a la realidad; al contrario, coordina el humilde hecho cotidiano, deduce las leyes que rigen la dinámica social, y es del oscuro barro humano que saltan las ideas, a. manera de esas luces que suben en la clara atmósfera nocturna, desprendidas del limo en que fermentan todas las posibilidades de la vida.
Puede descubrirse en la Revolución boliviana un esquema socialista, pero muy peculiar, no calcado de las viejas fórmulas europeas, y más bien influenciado por las tradiciones colectivistas de la raza autóctona. Se trata de un socialismo terrígeno que va elaborando su propia doctrina en vista a la transformación del medio físico y social y capaz de cambiar de táctica y de puntos de vista para acomodarse a las necesidades del momento. Su primera originalidad consiste en reemplazar la lucha de clases por una coordinación de todos los sectores progresistas, cuyos intereses se confunden a través de designios comunes, o de propósitos armónicos. El proletariado, lo mismo que la clase campesina, la clase media y la burguesa, tomados aisladamente, adolece de una debilidad crónica, y nunca podría marcar rumbos al destino colectivo. Pero aunados dentro de un mismo organismo político, dentro del Movimiento Nacionalista Revolucionario, en cuyo seno las diferencias de criterio muy bien pueden manifestarse a manera de contradicciones dialécticas, y hasta de fuerzas de equilibrio y de coordinación, todos ellos tomados en conjunto, pueden asumir y asumieron la rectoría de la República. Es un fenómeno que se observa en nuestro continente, que toda Revolución que se consolida, ha tenido que superar la lucha de clases y buscar la nivelación económica, no en la miseria, sino en un plano cada vez superior de vida civilizada.
Alcanzado el objetivo, que es el poder, hubo que ampliar las bases humanas en que necesariamente tiene que apoyarse un Estado moderno. Una oligarquía restringe dichas bases; una democracia las amplía como condición de su perdurabilidad. He aquí por qué la Revolución concedió los derechos de la ciudadanía, el derecho de votar y de elegir, a todo boliviano, hombre o mujer, que alcanzare la edad legal para ejercerlo. "En Bolivia, escribe Paz Estenssoro, hasta el día en que nosotros concedimos el voto universal, el sistema existente era el del voto calificado. Solamente sufragaban quienes sabían leer, y escribir y tenían una renta personal; o sea sobre una población de tres míllones y medio de habitantes, ciento cincuenta mil inscriptos en los padrones eran quienes tenían el derecho del sufragio y decidían de la suerte de todos los habitantes del país".
No basta devolver al pueblo el goce de sus derechos políticos negados durante siglos; ellos quedarían congelados en la letra muerta de la legislación, sin poder ser ejercidos plenamente, si al propio tiempo no se estructura una, democracia económica y no se difunde la cultura, sin cuyo florecimiento las libertades no se encarnan en las costumbres y permanecen ilusorias. De ahí el esfuerzo que se realiza para dotar al hombre boliviano de equipos modernos de trabajo, para que no siga enfrentándose a una naturaleza indomeñada con los mismos útiles de la época prehispánica. De ahí las tentativas que tienden a esclarecer la mentalidad del labrador excluido de la evolución progresista de la nación, con el propósito de beneficiarle con la herencia social, mediante la extensión hasta las masas de la educación pública.
La nacionalización de las minas fue un acto político y económico, y una necesidad impuesta por la decisión de afirmar la autonomía del Estado. Esa medida hizo que se recuperara para
la nación un abrumante poder económico que, desprovisto del sentido de responsabilidad social que impone la riqueza, ampliaba el área de la miseria, acumulando la renta nacional en muy pocas manos. Ese poder económico aspiró constantemente a ejercer la hegemonía política, para asegurar la intangibilidad de sus privilegios; y de hecho ejerció, ora visible, ora invisiblemente, a través de sus personeros, el dominio eminente de Bolivia. Provocó cambios gubernativos y crímenes políticos, y no hubiere sido posible el desenvolvimiento de ninguna acción social, ni la popularización de la cultura, mientras subsistiere la primacía de los Señores del estaño sobre la voluntad colectiva.
La Revolución cumplió con esta medida otro de sus fines primordiales: dar una nueva estructura, más equilibrada en su desarrollo y más justa en sus repercusiones sobre la vida nacional, al régimen de la producción. Era necesario hacer recaer la renta que acumula el esfuerzo colectivo, sobre todos aquellos que participan en su producción, en la medida en que contribuyan con sus esfuerzos a movilizar la riqueza muerta del país. Gracias a esta política, paulatinamente, porque en economía no hay que creer en el brusco paso e una etapa de prosperidad, se irá ampliando la zona del bienestar y estrechándose el área de la miseria.
La solución del problema del estaño vino a resolver en gran parte los problemas obreros, pues en Bolivia el operario industrial se halla predominantemente integrado por los mineros. Se pudo dictar y aplicar, sin inconvenientes, leyes del trabajo similares a las vigentes en los países que han salvado la etapa feudal. Y el nuevo Estado encontró un apoyo firme, militante, en esta gran masa de trabajadores cuyos intereses objetiva y defiende.
Hubo que abordar también el problema agrario. La clase campesina no podrá salir de su estagnación, sin una radical destrucción de la economía feudal, fundada en la supervivencia del siervo de la gleba. Solo el arrasamiento del régimen de la esclavitud en el campo, podía permitir la aparición del agricultor libre dueño de la tierra que cultiva y beneficiario directo de los frutos del propio trabajo. He ahí el origen de la Reforma agraria, que ha sido emprendida con la vista fija en las antiguas tradiciones culturales del indio del altiplano.
El decreto-ley número 3.464, que determina la Reforma agraria, hace alusión al sistema de producción del incario, a la dislocación que sufrió la economía indígena al recibir el impacto de la Conquista, que "impuso una economía predominantemente extractiva de minerales"; y al despojo de sus heredades que arrojó a la esclavitud a la familia nativa. Recuerda, "que en 1825, al proclamarse la República, los criollos feudales desvirtuaron las aspiraciones político-económicas que impulsaron la guerra de la Independencia, y en lugar de destruir la herencia colonial, realizando una efectiva revolución nacional y democrática, consolidaron el proceso de concentración de la tierra en favor de algunos latifundistas, y mantuvieron la condición servil, el atraso cultural y la opresión política de la mayoría nacional, malogrando así las posibilidades de un desarrollo ulterior sobre bases económico-capitalistas".
Finalmente, señala "que de conformidad con los datos arrojados por el censo de 1950, se comprueba que sólo el 4,50% aproximadamente, de la totalidad de los propietarios rurales existentes en el país, retienen el 70% de la propiedad agraria privada, con extensiones de 1.000 a 10.000 hectáreas, bajo formas de explotación semi-feudal, demostrándose, así, hasta qué punto se concentró la tierra en pocas manos".
Es al enfrentarse con esta realidad, que la Revolución se decide a destruir la economía feudal, con el fin específico de liberar al pueblo de Bolivia. Y se lleva adelante la Reforma agraria, cuyos objetivos fundamentales son:
"Proporcionar tierra labrantía a los campesinos que no la poseen, o que la poseen muy escasa, siempre que la trabajen; expropiando, para ella, las de latifundistas que las detentan con exceso o disfrutan de una renta absoluta, no proveniente de su trabajo personal en el campo;
"Restituir a las comunidades indígenas las tierras que les fueron usurpadas y cooperar en la modernización de sus cultivos; respetando y aprovechando, en lo posible, sus tradiciones colectivistas;
"Liberar a los trabajadores campesinos de su condición de siervos, proscribiendo los servicios y obligaciones personales gratuitos;
"Estimular la mayor productividad y comercialización de la industria agropecuaria, facilitando la inversión de nuevos capitales, respetando a los agricultores pequeños y medianos, fomentando el cooperativismo agrario, prestando ayuda técnica y abriendo posibilidades de crédito;
"Conservar los recursos naturales del territorio, adoptando las medidas técnicas y científicas indispensables;
"Promover corrientes de migración interna de la población rural, ahora excesivamente concentrada en la zona interandina, con objeto de obtener una racional distribución humana, afirmar la unidad nacional y vertebrar económicamente al oriente con el occidente del territorio boliviano".
La ley declara del dominio público los caminos, los lagos, lagunas y ríos; las tierras baldías y vacantes ubicadas fuera de los radios urbanos. Las únicas formas de propiedad agraria que reconoce el Estado son las siguientes:
1 - El solar campesino con función de residencia rural;
2 - La pequeña propiedad trabajada por sus propietarios;
3 - La mediana propiedad explotada industrialmente;
4 - La que pertenezca a alguna comunidad indígena.
Además, se reconoce la propiedad agraria cooperativa, en cuya categoría figuran: "La concedida a los agricultores que se asocian en este carácter para obtener la tierra; habitarla para su explotación y establecerse en ella; las tierras de pequeños y medianos propietarios, aportadas para la constitución del capital social de la cooperativa; las tierras de los campesinos favorecidos por la adjudicación de los antiguos latifundios y que se organicen en una sociedad cooperativa para su explotación; las tierras pertenecientes a las sociedades cooperativas agrícolas, por cualquier otro título".
Se declara ilegal el latifundio, caracterizado por una definicion más minuciosa: "El Estado no reconoce el latifundio que es la propiedad rural de gran extensión, variable según su situación geográfica, que permanece inexplotada o explotada deficientemente, por el sistema extensivo, con instrumentos y métodos anticuados que dan lugar al desperdicio de la fuerza humana, o por la percepción de renta fundiaria mediante el arrendamiento; caracterizado, además, en cuanto al uso de la tierra en la zona interandina, por la concesión de parcelas, pegujales, sayañas, aparcerías y otras modalidades equivalentes, de tal manera que su rentabilidad a causa del desequilibrio entre los factores de la producción depende fundamentalmente de la plusvalía que rinden los campesinos en su condición de siervos y colonos y de la cual se apropia el terrateniente en forma de renta-trabajo, determinando un régimen de presión feudal, que se traduce en atraso agrícola y en bajo nivel de vida y de cultura de la población campesina".
Los fines ideales de la Reforma agraria boliviana no pueden ser impugnados por ningún espíritu moderno; pero los medios escogitados para que ellos se realicen, bien merecen ser sometidos a un análisis crítico, por las secuencias inevitables que derivan de las grandes experiencias sociales, aún más allá del ámbito de sus realizaciones. En reformas similares que han tenido lugar en nuestro hemisferio, a veces el remedio de lo foráneo ha suplido a la asimilación, y ha engendrado el fracaso. Por ejemplo, es frecuente advertir el trasplante a un continente despoblado de la concepción europea del latifundio. En vez de fincar la noción del mismo en el hecho de la improductividad, se la funda, generalmente en la extensión. La Reforma boliviana se afirma en lo que podríamos llamar la concepción americana del latifundio, y lo que busca es sustraer la tierra a la especulación, estableciendo como requisito de la posesión el de trabajarla y hacerla producir. No es éste el menor de sus aciertos.
El reparto de la tierra es apenas un aspecto del problema agrario. Si al propio tiempo no se mune al labrador de equipo moderno, no se le presta asistencia técnica, no se le facilita crédito regulado, no se le crea mercados permanentes y no se le asegura la vigencia de un precio mínimo que le garantice una utilidad también mínima, toda política agraria se aboca al fracaso. El fin primordial de estas reformas es elevar el nivel de vida del campesinaje, y como secuencia inevitable, viene la creación de un mercado interno de gran poder de compra, que provoca la expansión del comercio y el desarrollo de las industrias. La Reforma boliviana tendrá necesariamente promisorios resultados, si en el curso de su aplicación no descuida ninguno de estos factores; pero si prescinde de algunos de ellos, no contribuirá a mejorar las condiciones de vida de la gente del campo. Y la muerte de una esperanza es más funesta que la estabilidad de una condición ya conocida, por inaceptable que ella fuere.
El plan económico de la Revolución contempla la adquisición -de equipos, con fines de mecanización de la agricultura; habla de una política de precios y de una política de créditos; enumera entre sus propósitos la redistribución de la población económicamente productiva, a fin de asegurarle un habitat que responda más generosamente a los esfuerzos del trabajo; preconiza los cultivos regionales, seleccionados por zonas, de acuerdo a las condiciones climatéricas y al tipo de tierra predominante. Tampoco olvida la función económica del camino, que hace posible la circulación rápida y barata de la riqueza y puede contribuir a mantener un nivel de precios uniforme en la República. Todo esto revela una orientación técnica irreprochable y constituye un ponderable factor de éxito. Pero, si bien alude a la asistencia técnica, no crea los órganos que han de aplicarla, y es singularmente peligroso prescindir de ella o postergarla La experiencia paraguaya revela que el asesoramiento del agricultor para el uso de equipos mecanizados o semi-mecanizados; para la preparación científica de la tierra; para la elección y rotación de los cultivos; y otros muchos problemas de índole más o menos parecida, se hace generalmente imprescindible en la primera etapa de la reagrarización de un país. Una vez que el agricultor se familiarice con los nuevos métodos de explotación de la tierra, y palpe sus ventajas a través de los beneficios obtenidos, ya puede campear solo. Advertimos también una omisión total en todo lo referente a la construcción de casas rurales, que hay que brindar al campesino para trasformar sus hábitos anticuados de vida y hasta su mentalidad, formada en un tipo de habitación que apenas supera a la caverna del hombre cuaternario.
La de Bolivia es una Revolución típicamente americana. Sus ideólogos acumulan y organizan los datos de la realidad para lanzarse a la búsqueda de soluciones propias; permanecen alertas y permeables a los enigmáticos designios de la población, en la que existen zonas vírgenes, fuerzas espirituales reprimidas, que una vez libertadas pueden estructurar un magnífico futuro. Actuando sobre estas bases, elaboran, paso a paso, una doctrina social, económica y política, entre cuyos elementos constitutivos tendrán preponderancia, tarde o temprano, las condiciones geográficas del país y las aspiraciones latentes del pueblo. Por el momento, se da notoria prioridad a la economía en la estructuración de la nueva democracia. El estilo y la práctica empleados se destacan por la flexibilidad, que se manifiesta en un juego de avances y retrocesos, pero sin perder de vista la meta que se pretende alcanzar. En otras palabras: los constructores de la nueva Bolivia se caracterizan por un acentuado pragmatismo, por la capacidad de cambiar de método sin renunciar a la finalidad propuesta. Llegaron al poder antes de haber infundido fijeza a sus ideas, y por eso en la dirección de la República desenvuelven una política de extraordinaria fluidez. Quien no toma en cuenta estas circunstancias, ve el destino de Bolivia moverse como un péndulo, cuando esperaba encontrarse con una aguja magnética implacablemente fija en señalar el rumbo elegido.
Como era de prever, la Revolución boliviana tiene nexos con todos los movimientos progresistas de nuestro hemisferio. Pueden descubrirse en todos ellos algunos elementos comunes: el esfuerzo por estructurar el Estado servidor del hombre libre. y el afán de convertir al pueblo en tema predominante de la política y en el más destacado objetivo de la acción creadora del Estado.
LA IDEOLOGÍA APRISTA
El Aprisco es una derivación política, acaso la única, de un movimiento juvenil que iniciado en Córdoba, la docta ciudad argentina, en 1918, se difundió por Indoamérica. Aquella insurgencia de estudiantes que tomó como bandera la Reforma universitaria, en la Argentina descargó todo el énfasis de su entusiasmo sobre la democratización de la Universidad, que se pretendió alcanzar dándole autonomía e imponiendo la participación de los estudiantes en el elenco directivo. En Lima tomó la forma de alianza entre obreros y estudiantes, y fijó como objetivo la difusión de la cultura en el pueblo y la lucha contra el imperialismo. Transcurrido este período de incubación, el Apra (Alianza (Popular Revolucionaria Americana), nace realmente en la ciudad de México, el 7 de mayo de 1924, bajo la jefatura de Víctor Raul Haya de la Torre, con el carácter de un movimiento continental que pretendía reunir a los trabajadores manuales e intelectuales yen torno a estos cinco postulados:
Acción contra el imperialismo yanki;
Por la unidad política de América Latina;
Por la nacionalización de tierras e industrias;
Por la internacionalización del canal de Panamá;
Por la solidaridad de todos los pueblos y clases oprimidas.
El Aprismo, así concebido, apareció en sus días iniciales como un vástago de la revolución mexicana, pero con peculiaridades propias, americanizado y por lo mismo con proyecciones sobre todo el continente. La técnica de condensar el ideario en cinco lemas breves, llamados a herir la imaginación popular con su concisión desconcertante, en contraste con las largas elucubraciones en uso hasta entonces, ya había sido aplicada por Madero y no tiene raigambre rusa ni fascista, como se pretendió después.
El primer postulado, el relativo a la lucha contra el imperialismo yanki, nació también inspirado en la realidad mexicana y de las Repúblicas del Caribe, en justa reacción contra las ocupaciones militares a que echaba mano en aquellos días, para logro de sus fines, la diplomacia de los Estados Unidos. Ulteriormente fue modificado este punto y el Aprismo ya no hizo discriminaciones; recomendó a sus adeptos la presentación de un frente unido contra todos los imperialismos y reconoció que en Chile y en el Río de la Plata mantenía una relativa preponderancia el imperialismo inglés. En esos países, escribió Haya de la Torre en 1927, "en esas repúblicas, campos de mayor influencia del imperialismo británico y donde el capitalismo industrial ha llegado a su mayor grado de avance en América Latina, la acción del imperialismo yanki es de más definido aspecto financiero, bancario, de crédito agrícola, formación de grandes compañías, acción más que ligada directamente con el Estado mismo, con la clase dominante que la normalidad del Estado asegura y garantiza". Los ya aludidos acontecimientos de México y del Caribe influyen todavía con fuerza. en esta rectificación incompleta; pues en 1927 el imperialismo financiero, bancario, era exclusivamente inglés en el Río de la Plata, y acaso también un tanto alemán, pero sería difícil señalar un solo crédito agrario de procedencia yanki. En esa zona del continente, los grandes préstamos norteamericanos son posteriores a la segunda guerra mundial, y debido a la honda revolución ideológica y social operada en los Estados Unidos, muchos de ellos, más que una finalidad imperialista, persiguen propósitos de solidaridad continental. Cabe señalar, finalmente, que el planteo antimperialista del Apra se halla limpio de demagogia y excluye el odio, la lucha entre pueblos. "La causa antimperialista del Apra, escribió Haya de la Torre, no supone una lucha nacionalista contra el pueblo norteamericano, sino contra el sistema económico, político y social bajo el que está sojuzgado y en cuyo nombre se cometen las más flagrantes violaciones del derecho de los pueblos débiles".
Cuando los apristas hablan de la unificación política de la América latina, hay que partir de la idea de que, dentro de su doctrina, economía y política son conceptos inseparables. Y comprender que la unificación, para ellos, es un simple corolario de la lucha antimperialista, una condición para sobreponerse al dominio del capitalismo internacional. Por eso propusieron la emisión de una moneda indoamericana, la unión aduanera, la reducción del costo de comercialización de las manufacturas, y otras medidas que tiendan a crear una sola economía continental, bastante fuerte como para mantener una relativa autonomía dentro de la inevitable interdependencia. La nacionalización indemnizada de tierras e industrias, que alcanzaron a implantar parcialmente las revoluciones de México y Bolivia, y el Paraguay en lo que se refiere a producción de energía eléctrica, en el criterio aprista constituye una medida esencialmente antimperialista, que de rechazo contribuirá a elevar el nivel de vida de las masas laboriosas.
La internacionalización del canal de Panamá pareció una utopía, un alarde de imaginación, difícil de encajar en la realidad. Pero las ideas más audaces terminan por parecernos factibles en cuanto nos familiarizamos con ellas. Además, ulteriormente, debido a una evolución ideológica operada en el Aprismo, ese postulado fue interpretado como interamericanización. La objeción más seria que se puede hoy día oponérsele, es la impotencia financiera en que se debaten los gobiernos indoamericanos, con muy raras excepciones, y su corolario, la incapacidad de invertir cuantiosos capitales en la adquisición de acciones. Por otro lado, los pueblos no apetecen sino aquello de que pueden hacer un usa inmediato, y el canal no nos sería de utilidad sin la previa existencia de una nutrida marina mercante interamericana. La utopía no parece tan irrealizable, cuando se piensa en el camino que se logró recorrer para pasar del anticuado panamericanismo a la Organización de los Estados Americanos que, tal como es, se acerca bastante a la concepción aprista del tipo de colaboración que debe existir entre las Américas.
"La solidaridad entre todos los pueblos y clases oprimidas" interpreta fielmente un ancestral impulso espiritual de nuestro continente. Por eso ese modo de considerar nuestra presencia en los acaeceres de nuestro tiempo, va ganando espacio en la conciencia colectiva. Y alcanza a tener resonancias en la mente de los estadistas que retienen en sus manos la dirección política de algunas de nuestras repúblicas. En la conferencia de White Sulphur Springs, celebrada en marzo de 1956, el Presidente de México, Adolfo Ruiz Cortines, el presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower y el Primer Ministro de Canadá Louis St. Laurent, convinieron en suministrar ayuda moral y económica a las naciones que, saliendo del régimen colonial, alcanzan la independencia y se esfuerzan en crear instituciones democráticas. Por primera vez, un país latinoamericano entra a participar en la dirección de la política mundial, y su primer paso ha sido un acto de solidaridad con "los pueblos oprimidos".
El Aprismo, como movimiento ideológico, ha ejercido poderoso influjo en la mentalidad de la juventud continental, pero como organismo político de gran poderío, sólo en el Perú ha logrado echar raíces. Se explica, por lo mismo, que sus ideólogos hayan estructurado un programa regional aplicable al Perú.
Haya de la Torre comprueba la existencia, en su país, de un proletariado industrial joven y sin cultura, todavia en proceso formativo; de un campesinaje mayoritario pero analfabeto, esencialmente agrícola; y de una clase media, "de la que forma parte también la inteligencia o clase culta, con cierta experiencia técnica y con un grado apreciable de conciencia política". En vez de plantear una lucha de clases, pretende conciliar estos tres sectores de la sociedad para crear un Estado que sea la objetivación de la concepción de vida y de los intereses de todos ellos, tomados en conjunto. Hay que crear, afirma, un Estado "representativo de los intereses económicos de las mayorías nacionales". Y agrega: "Siendo inseparable la relación de los conceptos política y economía, si un Estado no representa verdaderamente los intereses económicos de la colectividad, afirmando en ellos su vida política, no podrá ser el elemento de defensa de esa colectividad".
El programa regional aprista es un corolario de su ideario continental y de la concepción de un Estado que se fundamente en una alianza de clases. Supone la existencia de una democracia de contenido social; la libertad de prensa, de palabra y de reunión; la existencia de partidos políticos, que son elementos constitutivos imprescindibles en un régimen de libertad. Quiero creer que lo último borra del programa aprista el propósito, confesado alguna vez, de dar vida a la democracia funcional, o sea a un sistema político que se funda en la representación de los distintos sectores del trabajo, idea que no nació en el Aprismo, sino que fue tomada del sociólogo argentino José Ingenieros. Tal vez esta evolución sea el resultado del descrédito que sufrió la democracia funcional desde que fue adoptada por el
fascismo, o de una nueva valoración de la realidad americana. En nuestro continente la herencia social se manifiesta de otro modo que en Europa; mientras en el Viejo Mundo la profesión tiende a ser hereditaria, y el hijo del herrero generalmente persiste generalmente en ser herrero, en América es rara la transmisión del oficio de padre a hijo. Actuamos por lo común como ciudadanos y no como profesantes. Este sometimiento de los esquemas ideológicos a la realidad, ha hecho que el indigenismo aprista sea económico y no racial. "La causa del indio es causa social, y no racial", asienta Haya de la Torre. Se le defiende, arguye, "no porque el indio sea indio, sino porque el indio en su gran mayoría es un explotado". "El conflicto económico-histórico del Perú está planteado entre la Comunidad y el latifundio. El latifundio es lo extranjero y la Comunidad lo nacional; el latifundio representa la conquista, la invasión, la clase dominante; y la Comunidad representa la nación, es la tradición social del Perú, es la vértebra económica de una organización que perdió el poder político que le arrebató el latifundio. Nuestra lucha por el indígena peruano y americano es, pues, lucha contra el latifundio".
Los ideólogos apristas partieron del materialismo histórico de Carlos Marx, pero con la idea fija de que hay que descubrir y no inventar la realidad. El primer resultado de esta orientación es la superación del comunismo y el estudio de nuestros problemas con mentalidad de americanos. Haya de la Torre escribe en 1927: "Debemos hacer algo por nosotros mismos, sacudiéndonos de la tutela de Europa y de la mentalidad de colonos con que rendida y servilmente hemos tratado de remedar, más que de imitar, la obra revolucionaria de los europeos, concebida por cerebros europeos, aplicada a medios europeos y con definida y clarísima conciencia de la realidad europea". Insiste en 1938: "Política es Cultura cuando es política auténtica. Y lo que Indoamérica parece obligada a buscar en sí misma, es su autenticidad en todos los campos culturales". Aquí hay un reconocimiento de la primacía del espíritu sobre el mundo físico, una afirmación tácita de que todo fenómeno económico tiene un subtractum espiritual. Por eso la política es más que economía: es economía idealizada, es cultura, o sea un proceso de creación de valores mediante la acción trasformadora del hombre descargada sobre su medio, a fin de estructurar un mundo que responda a su ideal de vida.
Renovando el esfuerzo por captar la realidad americana, en vez de inventarla, Haya de la Torre llegó a formular su teoría del espacio-tiempo-histórico. Un planteo político, arguye, tiene que fundarse en los conocimientos de su tiempo; y así como la concepción materialista de la historia derivó de la noción newtoniana del universo, el advenimiento de la teoría de la relatividad permite avanzar un planteamiento remozado de la política y enjuiciar los acaeceres humanos desde muchos ángulos divergentes.
Ya hace años, las experiencias Michelson-Morley habían planteado, sin darle solución, el problema de la relatividad del tiempo, al comprobar que un rayo de luz, teóricamente de velocidad constante, invariable, recorría distancias iguales en el mismo lapso. Ulteriormente los físicos llegaron a la conclusión de que la medida depende de la percepción del observador. Un cuerpo parece más pequeño o más grande según esté cerca o lejos, y aquí la noción del tamaño es puramente objetiva. El mismo cuerpo, pensado por la mente humana, no ha variado de magnitud, y en este caso lo mesuramos subjetivamente. Hay pues un modo subjetivo y otro modo objetivo de medir el tamaño de las cosas. El tiempo que es movimiento mide el espacio, que es inmovilidad. En nuestro planeta, el día se mide por la evolución de la tierra sobre su eje y dura veinticuatro horas. En otro planeta, en que esa evolución llevare el doble de tiempo, la longitud del día se duplicaría. Objetivamente, hay un día, el mismo siempre, que es el tiempo que emplea cualquier planeta para cumplir su evolución sobre su eje, pero subjetivamente, para el habitante terrestre habría días de veinticuatro y de cuarenta y ocho horas, y para el que vive en el otro planeta de la hipótesis, suponiendo que fueren seres de nuestra misma especie y naturaleza, esos mismos días tendrían doce y veinticuatro horas.
En la interpretación de la historia trasciende esta relatividad de nuestras nociones de espacio y tiempo. Lo que los historiadores y geógrafos europeos llaman Cercano Oriente, sería el Cercano Occidente para los americanos. Lo que para los europeos constituye el descubrimiento de América debiera ser para nosotros el descubrimiento de Europa. Pero absurdamente pensamos e interpretamos el mundo, la ubicación de los continentes con relación a nosotros, los hechos de la historia, como si fuéramos habitantes del Viejo Mundo. Nuestro cerebro no funciona y nuestra vista no percibe; actuamos bajo una especie de sugestión hipnótica, hablando como un eco y viendo con ojos foráneos. Sólo algunas grandes sacudidas de la vida colectiva nos han permitido, por momento, pensar, ver y valorar como americanos. Así, mientras Washington, Bolívar, San Martín, Morelos y otros varones que lucharon por nuestra independencia, eran traidores en concepto de ingleses y españoles, nosotros les teníamos por libertadores. El Aprismo, con su teoría espacio-tiempo-histórico, pretende generalizar este modo de enfocar problemas, hechos y acontecimientos, desde el ángulo americano; quiere poner en actividad nuestro propio cerebro y en función permanente nuestra vista. "Sobre tales postulados, escribe Haya de la Torre, el Aprismo opone al precepto de Lenín: el imperialismo es la última o superior etapa del capitalismo, esta aserción: Sí, la ULTIMA o superior etapa del capitalismo en los países industriales altamente desarrollados, pero la PRIMERA o inferior etapa en los poises de incipiente desenvolvimiento económico. Como se ve, el imperialismo queda así referido a dos espacio-tiempo-históricos: aquel de donde el fenómeno se imparte, y aquel a donde el fenómeno se proyecta y llega". Prosigue Haya de la Torre:
"De todo lo anterior el Aprismo infiere que por ser diferentes los problemas de Europa de los de Indoamérica, sus soluciones deben ser correlativamente diferentes. Que por tanto el trasplante indiscriminado de conceptos y sistemas del Viejo Mundo a nuestra realidad es absurdo. Comunismo, socialismo, fascismo, son resultantes de una evolución socio-económica que no es la nuestra. El anhelo universal de justicia y de libertad -fenómeno ecuménico relacionado al de las necesidades de alimento, abrigo, hogar, educación, bienestar-, debe cumplirse de acuerdo con nuestra intrasferible realidad espacio-temporal. Y esta nos presenta un vasto escenario geográfico, ilimitados recursos naturales, infra-población, fusión de razas, condiciones todas extrañas al Viejo Mundo, las cuales deparan un cuadro sociológico diverso del que aquel y posibilitan un intento de buen gobierno libre y justo".
Tal como queda expuesta, muy esquemáticamente, se nos aparece la trayectoria ideológica del Aprismo. Es un movimiento político que influye sobre el pensamiento continental, adquiere volumen y poderío en el Perú, y cuenta con la colaboración activa de cinco o seis de los mejores cerebros de Indoamérica. Pero pese a su condición orgánica y a la densidad de su contenido ideológico, es inseparable de la figura de su fundador y guía. Ello porque en Haya de la Torre concurre una serie de condiciones que raras veces se manifiestan en una sola individualidad. Es un pensamiento político que a ratos se eleva a mucha altura; un economista que enriquece su visión gracias a su familiaridad con las grandes corrientes filosóficas y las nuevas perspectivas de la ciencia; y fundido, o contenido
todo esto en un hombre de acción, da lugar a una personalidad magnética, dotada de los dones del caudillo indígena o criollo. Haya de la Torre es un intelectual que sabe manejar multitudes y orientar intelectos. En él se realiza plenamente una constante vocación del hombre americano: la inteligencia que pasionalmente se manifiesta y actúa al servicio de su pueblo.
MADERO Y LA REVOLUCIÓN MEXICANA
MADERO Y LA IDEOLOGIA DE LA REVOLUCION MEXICANA
En diciembre de 1908, en San Pedro, Estado de Coahuila, apareció un libro intitulado LA SUCESION PRESIDENCIAL EN 1910. Su autor era un rico terrateniente educado en Europa y Estados Unidos. "Pertenezco por nacimiento, escribe, a la clase privilegiada; mi familia es de las más numerosa e influyentes en este Estado (Coahuila); y ni yo, ni ninguno de los miembros de mi familia, tenemos el menor motivo de queja contra el general Diaz, ni contra sus ministros, ni contra el actual Gobernador del Estado, ni siquiera contra las autoridades locales. Los múltiples negocios que todos los de mi familia han tenido en los distintos ministerios, en los tribunales de la República, siempre han sido despachados con equidad y justicia. Hay algunas otras razones que deberían hacer que yo me afiliara resueltamente en las banderas del porfirismo, si sólo buscare la satisfacción de mezquinas ambiciones, si sólo me contentare con vivir para mí, si no me preocupare más que de mi propia tranquilidad y la prosperidad de mis negocios".
El autor del libro se llamaba Francisco I. Madero. Era un nombre desconocido en la política mexicana, pero de sólido prestigio en su Estado natal, donde sus parientes gravitaban poderosamente, tanto por su posición económica como por sus excelencias humanas. Nadie pudo prever en aquel instante que aquella vasta familia de señores campesinos, integrada por agricultores, industriales y mineros, iba a irrumpir de pronto en el primer plano de la vida pública, para dar guías y mártires a la República.
El libro está escrito con sencillez, en un estilo de periodismo doctrinario. Hace con equidad y decencia el balance de las aciertos y errores de Porfirio Diaz. Dice de él: "No puedo menos que considerar con respeto al hombre que fue de los que mas se distinguieron en la defensa del suelo patrio y que después de disfrutar por más de treinta años el más absoluto de los poderes, haya usado de él con tanta moderación". Pese a todo, prosigue Madero, el poder absoluto debe quedar destruido; el anciano mandatario coronaría su obra de pacificador y se haría perdonar los desaciertos que haya cometido, con sólo devolver al pueblo el derecho de elegir sus propios gobernantes y de disponer de su destino, Los valores morales son primordiales, y hay que concederles prioridad sobre los valores materiales. La libertad está antes que la riqueza, aparte de que el bienestar que el despotismo se ufana de difundir, es ilusorio. En México la prosperidad es privilegio de los pocos y la miseria es el estado permanente del pueblo. Hay que conquistar la libertad para erigir sobre el pleno ejercicio de los derechos cívicos, por obra del esfuerzo propio, un estilo de vida de la que queden eliminados la ignorancia y la miseria. Madero no elude los problemas económicos pero los considera como corolarios de la regeneración espiritual. La economía es una creación del trabajo del hombre y no el hombre un producto de la economía. Por eso les dirá a los obreros de Orizaba, con esa probidad mental que fue uno de sus rasgos más seductores:
"Del gobierno no depende aumentarse el salario ni disminuir las horas de trabajo, y nosotros, que encarnamos vuestras aspiraciones, no venimos a ofreceros tal cosa; vosotros deseáis la libertad, deseáis que se os respeten vuestros derechos, que se os permita agruparos en sociedades poderosas, a fin de que unidos podáis defender vuestros derechos: vosotros deseáis que haya libertad de emitir el pensamiento, a fin de que vuestros sufrimientos puedan ilustraros, puedan enseñaros cuál es el camino que os llevará a vuestra felicidad; eso es lo que vosotros deseáis, señores, y es bueno que en este momento, que en esta reunión tan numerosa y netamente democrática, demostréis al mundo entero que vosotros no queréis pan, queréis únicamente libertad, porque la libertad os servirá para conquistar el pan".
En el criterio de Madero, el mal crónico del continente reside en el militarismo. No en el ejército, sino en los militares desdoblados en aventureros, que suplen la voluntad del pueblo con la imposición de los cuarteles. Los próceres de la independencia pensaron que al lograr el objetivo "se habría asegurado de una vez la tranquilidad, la felicidad y el progreso"; atribuyeron los fracasos a la ineptitud de los civiles; "no conociendo aún la eficacia de las prácticas democráticas, y convencidos del temple de la espada que había servido para conquistar la libertad, volvieron a desenvainarla para que les ayudara a asegurar la felicidad de la patria". "Al lado de estos héroes, prosigue Madero, se alzó una nube de ambiciosos que habiendo prestado servicios menores, reclamaban mayor recompensa. Estos ambiciosos de mala ley, se pasaron a las filas de los insurgentes cuando comprendieron que estos tenían que triunfar, pero después de haberlos combatido tenaz y ferozmente, haciéndoles una guerra sin cuartel. Fueron los verdugos más encarnizados de los libertadores durante la guerra de la independencia, y cuando llegaron a obtener el mando supremo, después de ensangrentar el país con nuevas revueltas, fueron el azote de la patria. Los verdaderos héroes, en cambio, tan pronto como comprendieron el mal que hacían al país con las revoluciones, encaminadas sólo a cambiar de Presidente de la República, no volvieron a cometer faltas tan funestas y sólo se les volvió a ver que empuñaban las armas cuando las instituciones democráticas corrían grave peligro de ser para siempre olvidados o cuando se hacían insufribles las dictaduras militares". No es tan difícil, prosigue Madero, "que se implanten en un país nuevo las
prácticas democráticas y para que en México y en las demás naciones hispano-americanas se haya luchado tanto para lograrlas, no ha sido por la ignorancia del pueblo, sino porque después de las grandes guerras siempre les queda a los países victoriosos la pesada carga de los salvadores". Es lo que ocurrió en México al día siguiente de la intervención francesa. La muerte prematura de Benito Juárez, el héroe civil de la resistencia, permitió al general Porfirio Diaz cobrarse sus servicios militares con treinta años de dictadura. Tal es el conflicto entre militarismo y democracia, que esclarece Madero como primer paso para plantear la lucha por la reconquista de los derechos del hombre libre.
La gran originalidad del pensamiento maderista reside en su táctica. Al crear un partido para luchar contra la dictadura, se opone a la enunciación de un ideario complejo. El programa traerá divisiones, inculca, y nos hace falta unir a los descontentos de todas las ideologías para vencer al porfirismo. Al día siguiente de la victoria, profetiza, se producirá la escisión de las fuerzas democráticas. "Todo partido político debe tener un programa, escribe. Mientras más extenso sea su programa y encierre más principios, será más reducido el número de los que lo aprueben en su integridad". Por eso, adelantándose a la técnica moderna de la propaganda política, propone agrupar al pueblo mexicano en torno a dos slogans, que se han convertido ulteriormente en el lema permanente e intangible de la Revolución. Sintetiza todo el programa inmediato del partido en dos frases de extremado laconismo:
SUFRAGIO EFECTIVO;
NO REELECCION.
Una vez incorporados a la Constitución estos dos principios, afirma Madero, los triunfadores, necesariamente llegarán a reagruparse en dos grandes partidos. "El primero, queriendo siempre avanzar con febril entusiasmo; el segundo moderando sus impulsos, haciéndolo que marche con pies de plomo, dando por resultado que esos dos partidos, equilibrándose constantemente, harán que nuestro progreso sea pausado, pero seguro. Sin embargo, los dos futuros partidos estarán de acuerdo en los grandes principios democráticos".
La ideología maderista no es, sin embargo, tan esquemática como pudiera deducirse de los dos slogans que se acuñaron para guiar en el combate. Para Madero, el mexicano tiene una base ideológica intangible, que ha de acomodarse a las necesidades de los tiempos para fecundar la realidad de cada época, para infundir un estilo permanente a la vida colectiva e incorporar la libertad a los hábitos del pueblo. Esa base es el ideario que Moreios enunció en el Congreso de Chilpancingo, con una densidad de pensamiento cuya vitalidad creadora, lejos de menguar, se vigoriza con el tiempo:
"Soy el siervo de la Nación, porque ésta asume la más grande, legítima e inviolable de las soberanías; quiero que tenga un gobierno dimanado del pueblo y sostenido por el pueblo. Quiero que hagamos la declaración de que no hay otra nobleza que la virtud, el saber, el patriotismo y la caridad; que todos somos iguales, pues del mismo origen procedemos; que no hay abolengos ni privilegios; que no es racional, ni humano ni debido, que haya esclavos; que se eduque a los hijos del labrador y del barretero como a los del más rico hacendado y dueño de minas; que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario; que tengamos una fe, una causa y una bandera, bajo la cual juremos morir antes que ver a nuestra patria oprimida como lo está, y que cuando ya sea libre, estemos siempre listos para defender con toda nuestra sangre, esa libertad preciosa".
Partiendo del ideario del prócer, Madero pide pensiones para obreros mutilados en las industrias, en las minas, en la agricultura, y para las familias de los trabajadores que pierden la vida en el servicio de alguna empresa. Exige la intervención del Estado para "mejorar la situación del obrero y elevarlo de nivel material, intelectual y moral", y, simultáneamente, pretende beneficiar a la raza indígena con la acción social que preconiza. Sostiene la ilegalidad de los monopolios y se opone a todo privilegio antisocial que se conceda al capital, sea nacional o extranjero. "Represento al partido que lucha en México contra los trusts y los monopolios", responde a los corruptores millardarios. Afirma que el reparto de tierra "influirá grandemente en el desarrollo de la agricultura y de la riqueza nacional, y será una de , las bases más firmes de la democracia". En el Plan de San Luis, enuncia la política agraria de la Revolución: "Abusando de la ley de terrenos baldíos, numerosos pequeños propietarios; en su mayoría indígenas, han sido despojados de sus terrenos, ya por acuerdos de la Secretaría de Fomento, o por fallos de los tribunales de la República. Siendo de toda justicia restituir a sus antiguos poseedores los terrenos de que se les despojó de un modo tan arbitrario, se declaran sujetos a revisión tales disposiciones y fallos y se exigirá a los que los adquirieron de un modo tan inmoral, o a sus herederos, que los restituyan a sus primitivos propietarios, a quienes pagarán también una indemnización por los perjuicios sufridos. Sólo en el caso de que esos terrenos hayan pasado a tercera persona antes de la promulgación de este plan, los antiguos propietarios recibirán indemnización de aquellos cuyo beneficio se verificó el despojo". Apenas triunfa, Madero cede a los indios yaquis los terrenos que la nación posee en varios ejidos. El convenio contiene, entre otras, las siguientes disposiciones:
"Todos estos terrenos se abrirán al cultivo por cuenta del gobierno, haciendo los trabajos los mismos yaquis, a los cuales pagará el salario de un peso diario. Cuando todos estos terrenos estén abiertos para el cultivo y con sus canales de irrigación necesarios, los ingenieros del gobierno, de acuerdo con los Gobernadores de los yaquis, repartirán el terreno de la manera siguiente:
"A cada matrimonio se le asignarán tres hectáreas; a cada mayor de edad, ya sea varón o hembra, se le darán dos hectáreas y carda menor de edad, una hectárea.
"Una vez hecho el reparto, a cada quien le expedirá el gobierno sus títulos de propiedad con la condición expresa de que estas propiedades no podrán ser vendidas, ni hipotecadas, ni gravadas en forma alguna por el espacio de treinta años.
"Si no hay bastantes terrenos para estas adjudicaciones en los ejidos de los pueblos que ya se han señalado, el Gobierno adquirirá los terrenos necesarios en los pueblos cercanos para completar la cantidad asignada".
LA SUCESION PRESIDENCIAL EN 1910 representa, en la gestación de la Revolución mexicana, el equivalente del CONTRATO SOCIAL en el génesis del estallido del 93. Fue un libro explosivo que logró cambiar la faz de las cosas. Madero carecía del genio literario de Rousseau, pero poseyó en alto grado of fervor, la mística del Apostol. Su libro no fue una creación literaria sino un acto político y, por lo mismo, no puede ser valorado con prescindencia de la personalidad de quien lo escribió. Estamos delante de una de las figuras más puras de la historia americana, de un santo laico, enemigo de la violencia en Un mundo de violentos, que sí usó de ella fue a precio de vivir un drama psicológico lacerante. Daba escapada a los prisioneros, cuando sus capitanes clamaban por el fusilamiento; salvó la vida de muchos de sus enemigos y les concedió la libertad de enlumniarlo sin tasa y sin medida. Quien derrochó su fortuna al servicio de la democracia era presentado como un ladrón público; el ideólogo de la redención nacional, el caudillo puro y bondadoso, como alienado sumido en las farsas del espiritismo. Pero el pueblo mexicano le brindó su adhesión apasionada. Ese pueblo comprendió que aquel varón cubierto de inmundicias, vilipendiado por los opresores de la víspera, metido en un lodo espeso que a veces restringía sus movimientos, era el que pensaba en los humildes, el que rompía cadenas, el que conducía a la nueva Canaán. Hacía los únicos milagros que eran posibles realizar en un siglo incrédulo y positivista: salvar al hombre purificando el alma, trocando en claros ideales de redención social los instintos carniceros del ser que, en su fuga de la opresión, cae en el bandolerismo. Gracias a su contacto con Madero, Pancho Villa pasa a la historia como un fascinante demonio que sirve la causa del bien, y el enigmático y voluntarioso Emiliano Zapata se afirma en los ideales que entrevió en la noche de sus instintos.
Madero pretendió asociar a todo México en el esfuerzo que realizaba para encauzar el tránsito de la dictadura a la democracia. Consolidada la libertad pueden venir las divisiones, pensaba sin advertir que en las puertas de la anarquía se alzaba la mano crispada del sacrificador. Por eso, su predominio representó la etapa legalista de la Revolución. La -reforma agraria, la destrucción de los trusts y de los monopolios; las conquistas obreras, tenían que producirse por imperio de leyes dictadas por el poder legítimo, sin conmover el orden establecido. Logró disipar las tempestades que se engendraban en la atmósfera cargada de truenos; supo mantener un suave influjo sobre las masas coléricas, impacientes, que adivinaban misteriosas traiciones. Los duros caudillos campesinos no lograron escapar a la magia que emanaba de aquel hombre manso e imperioso. El propio Zapata, reprimiendo desconfianzas y antipatías, nunca logró odiar verdaderamente a aquel gran terrateniente que hablaba de libertad y daba tierra a los indios. Escribe un testigo calificado. Piensa Zapata que Madero ha caído en el lazo de los científicos, del hombre de letras, del abogado, del industrial, del clérigo; que para su ruina, pregona una paz que será garantía para el rico y azote para el pobre, "y aunque no le detesta, ni se propone perseguirlo, ni si lo coge fusilarlo, ha de combatir, ya eternamente, en su contra: el sarape en guerra con la levita". Con el asesinato de Madero, todas aquellas fuerzas reprimidas, represadas, que tenían el poder y los medios de llevar adelante el reparto de tierras sin aguardar un respaldo legal, se entregan abruptamente al logro de sus designios. La Revolución deja atrás la etapa legalista y trasforma el régimen de la propiedad con hechos, con violencias, con incendios, con sangre y muerte en ocasiones. El Plan de Ayala, publicado en vísperas del sacrificio de Madero, constituyó la primera y cruda insurgencia contra la etapa legalista de la Revolución. Muerto el guía, ya fue fácil pasar del papel a los hechos. Zapata cumplió implacablemente los designios del Plan aludido, enunciados en los términos siguientes:
"En los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques, a la sombra de la tiranía y de la justicia venal, entrarán en posesión de estos bienes inmuebles desde luego los pueblos y ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes a esas propiedades, de las cuales han sido despojados por la mala fe de nuestros opresores, manteniendo a todo trance, con las armas en la mano, la mencionada posesión y los usurpadores que se consideren con derecho a ellos, lo deducirán ante los tribunales especiales que se establezcan al triunfo de la revolución.
"En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños que del terreno que pisan, sin poder mejorar en nada su condición social ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura por estar monopolizadas en unas cuantas manos las tierras, montes y aguas, y por esta causa, se expropiarán, previa indemnización de la tercera parte de esos monopolios, a los poderosos propietarios de ellas, a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fundos legales para pueblos, o campos de sembradura o de labor, y se mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos.
"Los hacendados, científicos o caciques que se opongan directa o indirectamente al presente Plan, verán nacionalizados sus bienes y las dos terceras partes que a ellos les correspondan se destinarán para indemnizaciones de guerra, pensiones para las viudas y huérfanos de las víctimas que sucumban en lucha por este Plan".
La Revolución sigue su proceso evolutivo. Puro acto animado de un objetivo inmediato y concreto, en Zapata; también acción abrupta, incesante, pero sin librarse del hechizo póstumo
del Apóstol, en Villa; por fin, bajo Carranza, adquiere su estructuración jurídica en la Constitución de Querétaro; y más tarde, con Calles, con Obregón, con Portes Gill, procura llevar adelante los grandes designios; pero dentro del cuadro de la ley. Estos mandatarios afrontan la lucha por institucionalizar definitivamente la Revolución, por encauzarla dentro de la nueva legalidad, fieles al sueño de Madero. Puede decirse que con Cárdenas y Avila Camacho ya se ha logrado ese objetivo. Durante todo este período, prosigue el reparto de tierras, pero es Cárdenas quien dicta las fórmulas jurídicas más o menos definitivas que normaron la vuelta de la tierra a manos campesinas, en la forma de parcelas y sociedades ejidales. La nacionalización, del petróleo, que también se produjo bajo la presidencia de Cárdenas, vino a consagrar, con un acto de enorme trascendencia, la doctrina maderista que somete el capital a la soberanía nacional y le despoja de todo privilegio, pues la expropiación fue el desenlace que imponía la dignidad del país frente a la pretensión de regirse por su propia ley. en que incurrieron las compañías afectadas.
La Revolución, poco a poco y simultáneamente con el proceso de su legalización, se entregó a la construcción de caminos, de represas y otras obras públicas. Paulatinamente había iniciado la tecnificación, que bajo la presidencia de Alemán, y luego con Ruiz Cortines, toma una expansión considerable. El gran drama da paso, definitivamente, a una revolución industrial y agraria en que intervienen ingentes capitales y un equipo cada vez más numeroso de técnicos que aplican sus conocimientos a la trasformación del medio. La lucha por elevar el nivel de vida del pueblo se emprende, no ya a base de instintos, de reacciones primarias de las masas, sino a través de un planeamiento científico que se cumple por etapas. La solución del problema agrario supone la construcción de represas gigantescas, suministro de energía y de equipos mecanizados, saneamiento de regiones inmensas, educación especializada, fijación de precios, apertura de mercados, y plantea a cada amanecer cuestiones imprevistas y nuevas. México ha entrado a la etapa de la Revolución planificada. Pero a través de todas estas evoluciones, es fácil advertir que el germen que aún fructifica, lo sembró cierto día ya lejano un hombre nervioso, que hablaba a las masas sumidas en la miseria con el acento de un iluminado. "Madero, escribe Márquez Sterling, infatigable, lleva de norte a sur, de Sonora a Yucatán, la noticia de su divina misión; escúchenlo absortas las muchedumbres; y su oratoria desordenada y cálida, premiosa, divagada, prende, sin embargo, en el hinchado entusiasmo del pueblo; se instalan sucursales y surgen, a la contienda, ignorados paladines, que encabezan nutridas huestes; y, entre soberbio y sorprendido, cuídase ya el gobierno de la demencia antirreeleccionista. Andadas muchas villas y ciudades y escaladas montañas y navegados los mares y los ríos y atravesados los desiertos y las ciénagas, en un pintoresco pueblo ribereño, azotado por la lluvia, calado el fieltro de ancha ala, perora un hombre, desde su coche, a la embebida multitud. No es el vendedor ambulante que lleva al hombro su comercio de baratijas, o la medicina que cura todas las enfermedades, o la sustancia que borra toda mancha. Es el Apóstol que limpia de máculas el patriotismo y en quien clava la mirada un jefe de polizontes".
La sangre del Sembrador empapó después la tierra natal para vitalizar su obra. El martirio sugestionó la imaginación colectiva y tornó inolvidables aquellos días de libertad, que surgieron como una inocente aurora tras una noche de treinta años. Era la alegre adolescencia de la Revolución. Pero ella contenía ya los elementos de la tragedia próxima, la voluntad de realizar lo que se hizo después, en una palabra, todos los gérmenes de la madurez futura; y ciertamente resulta bello pensar que tras la grandeza del México de hoy se hace visible la presencia de un varón puro, que creía más en la perennidad de sus ideas, en la firme constancia del pueblo implacable y heroico; que en la eficacia de la maldad que acechaba en su contorno Los sueños de aquel hombre que no odió nunca son las realidades de hoy, y su grito de batalla: SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION, se ha convertido en el lema intangible de la República, en norma de vida política de toda una nación.
ENLACE INTERNO AL ESPACIO DE LECTURA RECOMENDADA
GOBIERNO DE JUAN NATALICIO GONZÁLEZ PAREDES en PORTALGUARANI.COM
(Hacer click sobre la imagen)
ENLACE INTERNO RELACIONADO
(Hacer click sobre la imagen)






Todos los derechos reservados
Desde el Paraguay para el Mundo!
Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto




