MABEL PEDROZO (+)

MUJERES AL TELÉFONO - Cuentos de MABEL PEDROZO - Año 1996

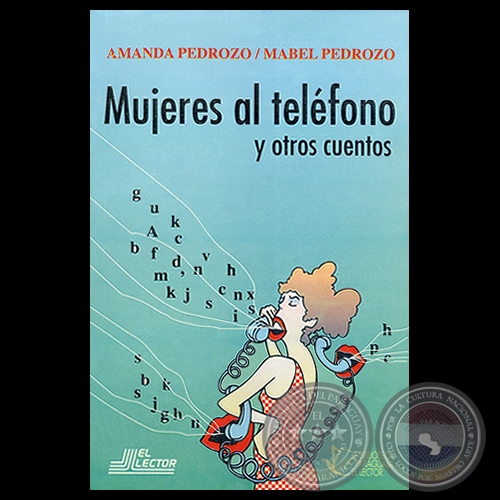
MUJERES AL TELÉFONO Y OTROS CUENTOS
Cuentos de MABEL PEDROZO
MUJERES AL TELÉFONO Y OTROS CUENTOS
SILVINA
Metió la cajita de cartón en el fondo de la mochila, detrás del cuaderno de música, entre la goma de borrar y la lapicera fuente. Hubiese preferido dejarla sobre el pupitre, pero le daba miedo que le hiciesen preguntas (de la idea de arrojarla camino a casa se fue olvidando tan pronto se percató de cómo todo el mundo la seguía con la vista). Cuando llegó era mediodía. Tendría que mostrárselo. Seguro pondría cara de disgusto y la obligaría a tirarla a la basura, pero ya lo sabría y todo volvería a ser lo de siempre. Lo haría enseguida la viese. Mientras tanto, el segundo cajón de la gaveta fue el lugar que eligió para guardar el paquete envuelto en papel con membrete del Ministerio de Salud.
Silvina supo que la adolescencia no es cosa buena en la víspera de la Navidad, cuando el jarabe marrón de la primera menstruación la postró en un estado de vergüenza insuperable. Terminaba de colocar las figuras de barro en el cerro de lona del pesebre cuando lo sintió. Nunca se pudo acostumbrar. «Ya podés tener hijos», le dijo Matilde, y ella lo entendió como lo que más tarde sería. Una maldición.
Matilde era su madre. La suya era una de esas casas donde no quedaba nada por vivir. Grandes puertas en arco, techo de dos aguas, tela metálica en las ventanas, piezas húmedas, un corredor donde el sol se amontonaba en verano y los bichos se guarecían de la lluvia en otoño. Había dos zaguanes, un patio cargado de pájaros, un pozo. Allí vivió la abuela. A Silvina le molestaba su recuerdo. «Muchacha para nada», solía decirle. «Hija del pecado». No la quiso. De no ser por el miedo a su maldad, ni siquiera hubiese asistido a su entierro. Recordaba sus pasos en el cuarto, su olor a gente muerta persiguiéndola por la casa.
La abuela le habló de su padre. Un tropero. Vino al barrio con el contingente que trajo el frigorífico nacional y se fue con ellos cuando la Municipalidad exigió el traslado. Matilde escondió su amor los nueve meses que duró el embarazo, y lo hubiese hecho también después si hubiese sido posible, pero no lo fue. Del disgusto de la abuela la protegió la coraza de silencio que desde entonces llevó consigo. No volvió a mezclar sus sentimientos con nadie. Ni siquiera con Silvina. Ingresó en la Legión de María y condujo su vida y la de su casa dentro de las oraciones y los sollozos nocturnos. De todo, era lo que más molestaba a la muchacha. ¿Por qué lloraba su madre? Nunca se atrevió a preguntárselo. Debe ser soledad, pensaba. Le faltaban años para comprender que ya ni siquiera era eso.
Eran las cuatro de la tarde cuando Silvina dejó la pila de cubiertos en el agua enjabonada de la pileta, se secó las manos con el delantal amarrado a su cintura, se enganchó las zapatillas de goma apostadas (como un gato) en el umbral de la cocina y se dirigió a la puerta. Le daba miedo esa casa. Siempre estaba viéndola. Era el hermano de Lucía, su compañera de banco en el Liceo. Traía el cuaderno de anotador en cuyo rótulo cuadrado unas letras redondas declaraban su nombre y el segundo año de secundario que cursaba.
-Te manda decir que muchas gracias. Que no pudo venir porque tuvo que acompañar a mamá al mercado.
El muchacho tenía varios centímetros más que ella, era delgado, sus pies eran grandes y sus ojos amables. No era la primera vez que lo veía. Acompañaba a Lucía a misa de domingos. Una vez le mandó una esquela. Silvina jamás supo qué decía. «Él sólo te quiere mandar saludos», la tranquilizó Lucía. Estaban en el baño del colegio. Cuando el chorro del inodoro se llevó los restos de la correspondencia, las muchachas sellaron el secreto con aquella amistad excluyente.
-Gracias. Decile que nos vemos mañana en el colegio.
Cuando se acercó para buscar el cuaderno, el muchacho no retrocedió. Cerró los ojos y sintió cómo algo terrible le iba oprimiendo el estómago -Silvina olía a sábanas limpias-. La dejó acercarse hasta rozar los hilos sueltos de su cabellera con los labios, y sin tocarla, sin hacer más gesto que el de permitirse vivir, la besó en la punta de la boca. Silvina no dijo nada. Ni siquiera se apartó. Sólo estuvo allí hasta que el muchacho y las luces de la tarde desaparecieron en una sola carrera por los fondos de la calle. Luego, recogió el anotador abandonado en la superficie del pilarcito del portón y se dirigió a la casa. Tendría que terminar con los cubiertos. Matilde quería encontrar la casa en orden.
-¿Qué te pasa? Estás callada.
La muchacha levantó el rostro echado sobre el plato de sopa. La noche se había instalado con sus estrellas en el patio y con su aire de tristeza en la casa. Eran las siete y media. Las mujeres cenaban. ¿Acaso ya lo sabía? Alguien pudo verla en el portón. Pero no fue su culpa. No podía adivinar lo que él iba a hacer. Su madre llevaba una blusa de batista con cuello de encaje, una falda oscura, zapatillas de goma. Su melena canosa recogida con una hebilla le daba más de los cuarenta que tenía. Era delgada y sombría.
-Me duele un poco la barriga.
-¿Quién vino a la tarde?
No cabía duda. Alguien se fue con el chisme. Seguro la detuvieron en la calle y le contaron. Tenía que mentirle. Matilde jamás le perdonaría.
-Una compañera de colegio. Le presté el anotador y vino a devolvérmelo.
No le daba miedo mentirle. Lo había hecho muchas veces. Pero esta vez era diferente. Esta vez sabía que estaba haciendo lo correcto.
Terminaron sus alimentos en silencio. Matilde ayudó a llevar los cubiertos a la cocina, cerró las puertas, encendió las velas frente a las imágenes de santos amontonadas sobre la mesa de noche y la esperó, su cara comida por la oscuridad.
En aquel momento la muchacha estaría retirando los restos del estofado con la esponja humedecida en lavandina. Colocaría los cubiertos en la orilla de la pileta y los iría secando con giros ahuecados. Primero los vasos (para que no les quede el olor a [56]comida), los cuchillos, los tenedores, los dos platos. Un ruido de afuera la pondría a la orilla de la ventana, los pies en punta, los ojos muy abiertos. A la vista de la noche, lo recordaría.
Fue la primera vez que sintió en la boca algo sin sabor. Ni dulce, ni salado, ni amargo. Una sensación de tibieza casi repulsiva mojándole la lengua. Se lo dijo. Él la calló con un beso más profundo, más doliendo en el estómago como si todo tuviese que ver, y las piernas doliendo, y los ojos abandonados a una noche que era puro dolor. Lo conoció en la despensita. Lo recordaba porque era el aniversario de la Virgen de las Mercedes y las calles del barrio estaban adornadas con banderitas de colores. Andrés. Olía a vacas. «¿Te acompaño?», se ofreció. Ella terminaba de cumplir veinticuatro años. Era costurera y trabajaba a destajo para una fábrica de ropas.
Salieron juntos a la calle sin dirigirse la palabra, ella con la bolsa de los mandados, él con el paquete de cigarrillos Benson y la cajita de cerillas. Se dijeron sus nombres. «Sos linda», dijo él, y lo volvió a repetir en el patio baldío donde la besó con todas sus fuerzas. No tenían nada en común. Él era grande y moreno. Ella pequeña, temerosa, una mujer marcada de antemano por la tristeza.
Silvina terminó de lavar los cubiertos. Eran las ocho de la noche. Frente a la ventana que daba al patio levantó el dedo todavía enjabonado con el agua de los cubiertos y se lo pasó por la boca. Sus labios estaban tibios. Afuera, bajo el cielo desnudo, una legión de bichos cantaba desordenadamente.
-¿Estás dormida, mamá?
Sabía que no. Quería decirle lo de la cajita que repartieron en el colegio. De todas maneras le explicarían en la reunión de padres del viernes, pero era mejor ponerla al tanto de una vez. Cuando le trajo el aviso sobre la cátedra de Educación Sexual casi la saca del colegio, y hasta tuvo que intervenir la profesora guía para hacerla entrar en razón. Las cosas son así, señora. Ahora a los chicos se les explica desde temprano, para que vayan sabiendo. En todos los colegios es igual. Finalmente la convencieron. Y nunca volvieron a tocar el tema. Hasta ahora.
-¿Mamá?
Quizás mañana, a la vuelta del colegio, pensó la muchacha. En el mismo cuarto, Matilde escuchaba el ruido de la ropa deslizándose por el cuerpo de su hija, derramándose por la cintura, trabándose en las caderas que comenzaban a despegarse hacia una vida diferente donde seguramente habría hijos, un hombre, alguien en medio de la noche como un náufrago, abandonado a sus piernas.
Siempre le dijo que no es bueno dormirse sin nada puesto. Silvina no le hacía caso. Se demoraba con los deberes, con los cubiertos, inventaba ocupaciones de último momento para llegar cuando las velas se ahogaban en los candelabros y entonces lo hacía. Se sacaba todo y dormía como una perdida, con los senos rozando las sábanas, con el sexo humedeciéndose en los vapores de la madrugada. Cuando sonaban los primeros gallos, buscaba el camisón debajo de la almohada y esperaba el ruido de las zapatillas de su madre para terminar de abrocharse.
Matilde hundió su rostro en la almohada. Fue lo que más la avergonzó del amor. La desnudez. Sufría como si fuese entonces cuando lo recordaba. Fue dos días después del primer beso. Lo vio ir y venir frente a la ventana de la sala de costura donde pegaba lentejuelas a un vestido de novia, hasta que inventó un pretexto para salir de la casa y fue tras de él. Lo llamó por su nombre a la hora exacta en que el sol salpicaba sus últimas luces sobre el empedrado y se dejó llevar por sus manos de tropero, sus dedos callosos que empujaron la puerta del hospedaje donde unos extraños se quedaron viéndola sabiendo a lo que venía, sus brazos de hombre cayendo sobre ella como el más negro de los puñales.
-¿Estás despierta, mamá?-. Silvina se restregó los ojos con la manga suave del camisón. Podía distinguir la respiración alterada de Matilde en el otro extremo del dormitorio.
-Dejame dormir. No me siento bien. Hoy no voy a ir a la fábrica.
-¿Querés que vaya a avisar?
-No. Quiero que te vayas al colegio y me dejes dormir.
Así era a veces. Se quedaba metida en ese cuarto donde la soledad olía a remedios para la tos, diluida en la oscuridad engañosa de las persianas corridas, de los ruidos de la noche demorándose bajo las camas. Silvina llenó el termo de café y lo dejó sobre la mesa -por si se le antojaba-. Se calzó los mocasines negros, buscó la mochila y se dirigió a la puerta. Una sensación extraña, la misma que volvería a sentir más tarde, en ese mismo lugar, le erizó la piel.
Lucía la buscó antes de la entrada. «Tengo un mensaje para vos», le susurró al oído durante la formación, después del himno nacional. La muchacha sintió cómo sus mejillas enrojecían.
Aprovecharon la clase de Castellano. «Él te quiere, Silvina». Eso le dijo. «Nada más habla de vos. Dice que está enamorado. Que se va a morir si no le hacés caso. ¿Es cierto que te besó?». Ocupaban el segundo lugar en la fila del medio del segundo B, por eso la profesora se dio cuenta y les llamó la atención. Lucía no se dio por vencida. Abrió el cuaderno de tareas en la última página y escribió: «Te manda decir que después del almuerzo te espera en la despensa».
El amor siempre estuvo reservado a las otras chicas. A las que tenían permiso para ir a las excursiones. A la misma Lucía, tan consentida por sus padres. A las muchachas de los colegios privados. Cuando le pasó a ella, apenas dejó el cuaderno sobre la mesa de la sala y aplastó con las manos las burbujas transparentes del jabón en polvo de la pileta, se sintió como una extraña en esa vida donde jamás hubo visitas de amigos, ropa nueva, un halago por sus calificaciones. Nunca protestó, ni siquiera cuando Matilde le prohibió el honor de portar la insignia del colegio en el desfile del día de la juventud. No entendía por qué lo hacía, pero no iba a pedirle explicaciones a su madre.
El silbido de la campanilla puso fin al recreo. Eran la nueve y media de la mañana. Silvina se llevó la mano a la frente, enganchó el flequillo entre sus dedos y lo sujetó a un lado con una hebilla que sacó del bolsillo del uniforme. Los labios de Lucía le recordaban al muchacho moviéndose en su boca con el desamparo de un pececito extraviado. Volvieron al aula.
-Decile que no vaya. Mamá me va a descubrir. Que no me haga eso. Decile que le mando pedir por favor.
Las clases transcurrieron con más prisa de la usual, o quizás era sólo Silvina tan distraída con sus nuevas emociones, que no podía seguir la rutina de los cambios de cátedras, los deberes para mañana y los nuevos ejercicios de matemáticas. Lucía se dio cuenta. «Me parece que vamos a ser cuñadas», le dijo. A la salida vino la confesión final.
-Te mentí. Él me pidió. Ahí está.
Recostado contra la muralla de ladrillos despintados del colegio, el muchacho ardía bajo el sol del mediodía. Eran cinco cuadras y media, siete si tomaban el camino del frigorífico, y quizás podría pedirle que la dejase seguir sola las últimas tres cuadras, así se evitaba la mirada de los vecinos. Silvina se acercó al muchacho aguantándose las ganas de llorar. «Te vine a espera», dijo él colocándose a su lado.
Cuando se atrevieron a dirigirse la palabra, ya habían hecho la mitad del camino. Él se acercó a sus manos con el cuidado de quien no quiere despertar a alguien, enlazó sus dedos entre los suyos y la arrastró hasta el muro del frigorífico oculto entre una fila de tupidos arbustos. «Quiero que ahora me beses vos», le dijo al oído, rozándole con la lengua el flequillo desprendido del sujetador. Ella se acercó, liberó sus dedos y los subió hasta sus hombros, y entonces le acercó sus labios que olían a goma de mascar y helado de frutilla. Sus hermosos labios de niña.
Cuando el muchacho, emocionado, quiso sujetarla por la cintura, Silvina escapó de sus brazos y no dejó de correr hasta que empujó con una mano el portón de madera de su casa. La trancó y se dirigió a la puerta. Fue cuando la entornó que sintió aquella extraña sensación, el mismo escalofrío de la mañana.
La sala, como siempre, estaba obscura. Silvina no terminó de bajar la mochila sobre la mesa cuando un último instinto la hizo girar en dirección a la figura que en loca carrera caía sobre ella. La muchacha todavía retenía en la boca la emoción de su beso, el que fue ella quien dio pegada al cuerpo tembloroso del hermano de Lucía, cuando el primer chorro de sangre le tapó la garganta. Fue lo único que sintió, pero Matilde siguió golpeando con el martillo hasta que dejó de distinguir bajo las manos el rostro de su hija. En el suelo, a unos pasos del cuerpo tendido, la cajita de condones con membrete del Ministerio de Salud que la cátedra de Educación Sexual distribuyó entre las alumnas del Liceo, fue el único testigo de la masacre. La etiqueta rezaba: «Prevenga el Sida».
UN CAJÓN PARA MAMÁ
El señor Rodríguez empujó la puerta con cautela. Eran las cuatro de la tarde del verano más polvoriento del barrio. Una niña de tez blanca y ojos café que le llegaba a las rodillas, se colgaba de su mano derecha. Ambos vestían de negro.
El dependiente, atraído por la campanita de cristal del mostrador, se limpió las manos pegajosas de lustre con un trapo humedecido en aguarrás, se prendió el último botón de la camisa blanca y arrastró su cuerpo fofo hasta la sala. No le gustaba tratar con los deudos. Nunca apreciaban su trabajo.
Subió los cuatro escalones sumergidos en la oscuridad de la carpintería, atravesó el olor a rosas del pequeño cuarto iluminado con cirios eléctricos y se quedó viendo al señor Rodríguez que comenzaba a sentir un cosquilleo molesto en el dedo índice de la mano derecha.
Sabía que vendría. No lo conocía, como a casi todos en ese barrio que con los años dejó de ser aquel en el que había vivido, pero la señora de la limpieza le comentó sobre el fallecimiento. A dos calles. Se trataba del familiar de un funcionario de Aduanas.
-Sólo vendo cajones. Alguien tendrá que ocuparse de la formolización -dijo ahorrándose a propósito los pésames o algún saludo que pudiese ocasionarle la demora de una conversación. El señor Rodríguez sintió cómo el dolor del índice se extendía hasta el pulgar.
-Queremos el féretro -respondió.
-Venga conmigo -indicó el anciano volviendo sus pasos hasta el cuarto de los cirios. El olor a rosas impregnado en el ambiente se descomponía en los rincones.
-¿Dónde? -preguntó el señor Rodríguez. La niña levantó un brazo y señaló hacia el ojo de la oscuridad (hasta entonces el dependiente no se había percatado de su presencia). El señor Rodríguez afiló la vista. Las formas siniestras de los féretros comenzaron a despegarse de la masa negra del cuarto, y por un momento, por el único en todo el día, el señor Rodríguez se inquietó.
-¿Qué medida?
-1,68; 53 kilos.
-¿Panteón o tierra?
-Panteón.
-¿Cobertura acolchada?
-Sí. Puede ser.
Al señor Rodríguez comenzaba a preocuparle seriamente el cosquilleo en el índice derecho, pero no iba a molestar a la pequeña sostenida con firmeza a sus dedos acalambrados.
-Aquellos. Los del fondo tienen la medida que busca.
Las tres figuras caminaron en medio de las filas de féretros hacia el lugar indicado. El anciano se adelantó. Destrabó la puerta de uno de los ataúdes y se hizo a un lado. La niña estiró la mano que le quedaba libre hacia el interior de la caja recubierta de terciopelo negro. Sus dedos de manteca se deslizaron por encima de la cobertura. Sus ojos se levantaron hasta alcanzar los de su padre.
-Este. Lo mandaremos llevar en media hora.
El anciano escuchó la puerta de calle cerrándose tras los últimos pasos en el piso de baldosas. A su lado, como una boca con olor a rosas pasadas, el ataúd descubierto parecía a punto de tragarlo.
El señor Rodríguez estaba cansado. Cuando acabó de cenar subió en silencio las escaleras que llevaban a los dormitorios. La niña lo acompañaba. El señor Rodríguez la obligó a cepillarse los dientes, la metió en la cama y le dio un beso. No olvidó dejar la luz prendida y la puerta abierta.
El olor a lavanda de su cuarto le devolvió una tranquilidad que por poco había olvidado. Se desvistió, programó el despertador, levantó la colcha prolijamente extendida sobre la cama y se acostó. No pudo evitar el recuerdo de las piernas depiladas de su mujer rozándole la espalda.
Se apretó los ojos contra la almohada. Tendría que buscar una niñera. Alguien de confianza. Tendría que ocuparse de la criatura como lo hacía su madre. La nena se portó como una mujercita. No lloró. En ningún momento. Ni siquiera cuando le soltó la mano para abrir el candado del panteón. Y eso que se pasó el día prendida a él...
El señor Rodríguez se incorporó al ritmo de su pensamiento. Buscó en la oscuridad el botón de la luz. Un índice amoratado, hinchado, le devolvió la sensación de dolor de la tarde. Cuatro pequeñas cortaduras verticales, ¿rastros de uñas?, le marcaban el dedo.
En la habitación de al lado, replegada hacia la cabecera de la cama (con la lucidez de quien atravesó las secuencias del miedo) la niña de ojos café identificaba el olor inconfundible a rosas podridas que la madrugada instalaba en la casa.
SÍNDROME
I
Santiago le quema los brazos. El doctor Treviño dijo que los análisis estarían en dos horas, pero el chico empeora y precisamente ella no lo va a dejar mirándola con esos ojos que la vieron desde dentro, cuando entre ellos no había distingos. Estuvo así desde la tarde de ayer, pero hasta el grito de la tía Teresa por los vómitos en el cuarto de baño, nadie imaginó más allá de una gripe.
Además de la toalla que alguien le alcanzó cuando subieron al taxi, Irene no trajo sino el chupete Simpson, la agenda con los teléfonos y nada, ni siquiera una ropa de cambio previendo la internación a la que no termina de acostumbrarse. ¿Su enanito delirando de fiebre en una habitación verde agua con olor a detergente, a jeringas de líquido anaranjado haciendo burbujas antes de perderse en su carne de niño consentido, de pequeñito de mamá corriendo hasta la puerta a las 18.30, cuando después de los besos vienen los peluches, los chupetines de miel, las zapatillas de goma con figuritas de la tele? Habrá que llamar a Miguel. Tiene derecho a saber sobre su hijo, porque lo es, aunque jamás olvide sus mentiras, sus visitas interrumpidas (siempre mirando el reloj sin presentir cuánto daño le hacía, cuánto se quería morir viéndolo irse temprano a casa, junto a la esposa de la que no se separó porque no quiso. En eso, después supo, nunca hay misterios).
Quizás la tía Teresa lo llame, o a la mañana, después de la ronda de médicos si consigue un poco de calma y una ficha telefónica. El trabajo no es problema. Bastará un aviso sobre la internación de Santiago, contarles sobre el resultado de los análisis que no llegan aunque dan las once, treinta minutos de retraso si recuerda las palabras del doctor. ¿Mala señal? No podría saberlo. Probablemente despertaron a alguien para trabajar en el laboratorio. Prender los equipos sin ayudantes y con la noche en contra, el doctor pidiendo los resultados antes que nada, antes de hablar con los parientes. De todas maneras, lo de su bebito no puede ser más que un susto, uno igual al de todas las semanas, cuando la tía Teresa lo lleva al parque y no vuelven sino cuando los focos terminan de prenderse en las casas de la cuadra, y eso que les dice, pero la tía se excusa por ambos, le cuenta sobre Federico frente al espectáculo de los fluorescentes relampagueando como si estuviese a punto de llover.
Meningitis. Daban la una cuando la enfermera de guardia empujó la puerta de la sala de espera. El doctor Treviño pedía por ella. «Meningitis, señora». Eso dijo. De corrido, como si el término pudiese caber en su vida. «¿Y entonces?», preguntó Irene por salvar el espacio entre sus lágrimas y ese mundo de angustia que comenzaba a insinuársele desde las gafas circulares del doctor Treviño, desde la boca del doctor pidiendo a la asistente por una enfermera Marcela del área de Pediatría, una muchacha pecosa, el pelo claro recogido detrás del gorrito, el cuerpo blanco llenando el rectángulo de la puerta. No vio más. Perdió el conocimiento y cuando se repuso le pareció verla, junto al sofá, leyendo una revista, pero no fue así.
Un presentimiento le arrebató el sueño con la fuerza de una bofetada. Bajó las escaleras lastimándose los tobillos por el apuro. Tomó el pasillo de baldosas verdes, empujó la puerta del área de Pediatría y ni siquiera la detuvo la figura corpulenta del doctor intentando cortarle el paso. No supo cuánto tiempo estuvo inconsciente, pero no fue poco porque en las ventanas del hospital comenzaban a distinguirse las primeras luces de la mañana. La sala 8, lo recordaba, la puerta asegurada. ¿Por qué? No tenía tiempo de analizar sus actos. Alcanzó al doctor Treviño cerca de la puerta de salida. Le exigió la dejase ver a su chiquito. Amenazó con hablar con el director del hospital.
-¿Se acuerda del documento de admisión que firmó? Usted se sometió a nuestras reglas, señora, y ellas establecen visitas a la media mañana y a las cinco de la tarde, de media hora. Vaya a casa, no tiene motivos para no estarlo. Las pruebas dieron negativo. Su hijo solamente tiene un empacho. Lo tendremos en observación hasta mañana.
No descansó. La tía Teresa la acompañó de vuelta al hospital. «¿Pero está bien?», insistía sospechando algo malo con el niño, y ella volvía con lo del empacho, el susto innecesario de la noche y las palabras del médico. Era eso. No le gustó el tono del doctor Treviño. No tenía necesidad de ese tono. De todas maneras podía retirara al chico. Cambiarlo de hospital. ¿Por qué dijo las cosas así, como dejando en claro su autoridad? ¿Por qué la sala de Santiago estaba llaveada? No debió dejarlo solo. ¿Y si le había pasado algo que nadie se atrevía a decirle? ¿Y si lo querían utilizar como donador de órganos o para algún experimento peligroso?
Llegaron al hospital en aquel punto de su desesperación. Teresa la alcanzó en la recepción indignada por su actuación descortés. «Me dejaste sola con el taxista», protestó, y aunque Irene la escuchó, le pidió que volviese a salir hasta los teléfonos públicos. «Decile a Miguel que lo necesitamos», dijo sin saber lo que sus palabras significaban y se echó a correr hasta el pabellón de Pediatría, la puerta de acceso y nada más en el mundo que la 8, la habitación donde su chiquito le esperaba.
No supo con quiénes se cruzó en el pasillo, si le hablaron o le preguntaron algo. En aquel momento sólo existía aquella puerta. Probó. Estaba abierta. Un sonido arrullador, ¿una canción de cuna?, se escapaba del cuarto. La enfermera de la madrugada, Marcela, balanceaba a su hijo en una hamaca de mimbre instalada al lado de la cuna.
Por su aspecto, se diría que pasó la noche en el cuarto. Estaba descalza, el pelo desarreglado, el guardapolvo subido por encima de las rodillas. Tenía los ojos cerrados y su canción era un murmullo confuso apretado entre los dientes.
Irene no lo pensó dos veces. Cruzó la habitación, se paró frente a la hamaca y retiró los brazos de la muchacha para tomar a Santiago. Los ojos de la enfermera se abrieron asustados. «Permiso. Quiero a mi hijo», le dijo. Estaba dormido. Tenía más color. Lejos quedaba la palidez de la noche.
Irene no supo cuándo se fue la enfermera ni en qué momento entró la tía Teresa y se puso a jugar con el chico un poco débil todavía por los medicamentos, por el suero que seguramente le retiraron a la madrugada. Miguel no tardó. Le reprochó haberlo tenido al margen, «¿no podés acordarte de que soy el padre?», protestó. Vestía un traje crema, camisa blanca y corbata. Era hermoso, como Santiago.
Hubo un tiempo en que las siestas eran de ambos (fueron amantes; sólo podían adueñarse de cosas universales). Él dormía, la sábana de seda subida hasta la boca, el cuerpo desnudo rozándole los brazos. Jamás le contó lo feliz que se sentía entonces, cuando acurrucada junto a él le decía que lo amaba, una y otra vez, convencida de que dichas así las palabras llegaban al fondo.
-Encontré al doctor Treviño en el corredor. Me puso al tanto. No te preocupes, es sólo un empacho-. Federico escuchó a su padre y le tendió los brazos. Estuvieron en el cuarto la justa media hora establecida por el reglamento. Cuando la puerta se abrió y entró la enfermera con el pelo en orden y la cara lavada, supieron que había concluido.
Teresa y Miguel salieron. Ella no. No podía. Su bebito estaba inquieto. La enfermera le devolvía el temor al suero, a las inyecciones de la noche. «Se tiene que ir», dijo una voz firme a sus espaldas. Santiago comenzó a llorar. «¿Usted me va a sacar?», dijo Irene evitando verla a la cara. «Sí», contestó la joven. «Hágalo entonces», le respondió tomando al niño en sus brazos. La enfermera estaba a unos pasos. ¿Cuánto tendría? ¿Veinticuatro años? No. Menos. Era delgada, el pelo levemente rojizo, los ya conocidos ojos claros, el rostro serio. No le gustaba su tono. Se parecía al del doctor Treviño.
La enfermera salió del cuarto. Cuando volvió, el doctor estaba con ella. Lo tenía decidido. Llevaría a su hijo a otra clínica. «¿Está segura de lo que está haciendo, señora?», dijo Treviño. Le pareció sentir de nuevo un poco de fiebre en el chico, pero no dijo nada. Sólo avanzó hacia la puerta. En ese momento, Santiago vomitó.
Con la rapidez de un felino, Marcela se lanzó sobre ella y le arrebató el niño. «Irene... ¿por qué te comportás de esa manera?», dijo y Miguel cuando a pedido del médico, volvió para sacarla del cuarto. Ella no tenía respuestas.
II
La enfermera Marcela Ramos tuvo una infancia donde no hubieron amigos porque ella jamás los quiso. Su familia la recordaba prefiriendo el silencio de una cocina al comedor donde todos se reunían para compartir los alimentos, la tristeza de las escaleras desnudas de la sala grande (siempre estaba sentada en los escalones), el desamparo de las ventanas de la sala donde los pájaros se despedían de las tardes del Morra, el barrio de su niñez. Pero no fue sino hasta la muerte de Caramelo, el perro de la casa, que tomó conciencia de sí misma. Ella lo había matado.
A esa siguieron otras muertes a las que nadie dio importancia. El gato siamés de la tía, el loro del abuelo, otro perro, Capullo, que siguió la misma suerte de su antecesor aunque con una diferencia: la familia sospechó de ella.
Cuando los vecinos comenzaron a quejarse por la muerte de sus mascotas, su madre la interrogó, pero su padre salió en su defensa haciendo ver lo poco probable de la acusación. ¿Una niña de seis años asesinando mastines furiosos como el par del señor Arnaldo? Las sospechas se disiparon con un razonamiento de tanto peso, y aunque las muertes siguieron no se volvió a tocar el tema.
La casa de los Ramos, de puro estilo colonial, tenía sus encantos concentrados en el olor inolvidable de los guisos de verdura de la abuela, la enramada de jazmines, la cal siempre fresca de las paredes, los muebles con ese olor a madera que daban ganas de llevárselos a la boca. Por las tardes, el agua de la manguera formaba una película finísima en las macetas, alrededor de los árboles, en las salientes de las ventanas destinadas a las petunias, una manta sin color que se iba escondiendo en la tierra con la perfección de la naturaleza para esas cosas.
Después estaban las solteronas ensortijadas de luciérnagas a la hora de la tarde en que los patios resucitan, las rosas, la parra tendida sobre soportes oscurecidos de musgo, las macetas repartidas en los galpones que rodeaban la casa.
No podía decir que sus padres la consintieron. La amaron con moderación, lo que jamás les perdonó porque su espíritu exigía sacrificios definitivos (nada servía si alguien no moría por ello).
Marcela esperó el primer amor dispuesta a no soportarlo, un amor que nunca llegó como quiso. La muchacha tenía dificultad para experimentar emociones, lo que no admitió sino cuando abrió los ojos en medio de su primer beso con Aníbal Berino, capitán del equipo de baloncesto del secundario.
Lo conoció en el desfile del día de la independencia, en el parque nacional. Los hermosos ojos de Marcela bastaron para llamar la atención del muchacho, siempre dispuesto a galantear con una hermosa señorita. Lo volvió a ver en la kermés del día de la juventud, buscándola con tanto descaro, que le bastó identificarla para cruzar el patio adornado con luces de celofán y guirnaldas e invitarla con un refresco. Se comenzaron a citar en misa de domingos. En paseos diarios por las esquinas del Morra, apenas entrada la tarde.
Habían quedado en encontrarse aquel domingo, durante la misa. «Me voy a morir», pensaba Marcela viéndolo entre la quinta y sexta columna de la nave central, debajo de la pintura del Cristo Pescador. Inventó una disculpa para salir de la hilera de fieles y él la siguió hasta la parte trasera de la capilla donde la recostó, le acarició las manos, el hombro, el rostro, le pasó uno de sus dedos blancos por la boca y le acercó sus labios. La muchacha se preparó para el delirio. Cuando abrió los ojos él todavía los tenía cerrados, sus manos sudadas le humedecían la cintura, el cuerpo desencajado en un temblor regular (como afectado por una corriente de aire), una mueca de sufrimiento alterando las líneas de su rostro. Eran las siete de la tarde. A sus quince años. Marcela supo en ese momento que había fracasado. Pensó cuán lejos estaba aquello de la emoción que sintió cuando Caramelo agonizó en sus brazos. Fue la primera vez que lo dieron todo por ella.
III
Estuvieron en la cantina del hospital compartiendo silencio sobre todo, uno especial, aquel de cuando les pasaba algo. «¿Qué es?», insistió Miguel. No había nadie más. La tía Teresa se quedó en el pasillo por si Treviño los necesitaba, cosa que por cierto se comenzaba a dudar. Se quedaron así mucho rato. Él juró volver a la tarde. Dejó teléfonos, recomendaciones, un beso cuyo sabor retenía Irene con los ojos cerrados, incapaz de imaginar lo que a partir de entonces correspondía hacer. ¿Se sentía culpable? No sabía. Esa enfermera la ponía nerviosa. Sentía su mirada sobre ella. ¿Celos? Imposible. Quizá si la historia hubiese comenzado con su chiquito durmiendo en los brazos de aquella extraña, pero fue antes, en el consultorio de Treviño. Entonces sintió, sin saber lo que era, algo que tampoco podía definir ahora, pero que por lo menos comenzaba a resultarle familiar.
-Perdone. La estuve observando y... ¿Se siente bien, señora? Si desea puedo llamar a un médico, quizá un vaso de agua fría... ¿Quiere?
Le costó salir de aquella noche apretada ¿como un niño? entre los brazos. Lo primero que vio fue las 11.45 del reloj de pared. Después, a ella. Una señora muy perfumada, el pelo con olor a brushing, la mañana alumbrando en su cara como un flash.
-Es extraño encontrar a alguien. El hospital es muy estricto. Antes esta cantina no hubiese estado vacía tan cerca del mediodía, pero después vino la nueva dirección, las horas de visita. ¿No la molesto? ¿Me puedo sentar? -Faltaban cinco horas para ver a Federico.
-¿Un pariente enfermo? -preguntó Irene tratando de ser amable.
-No -fue la respuesta que recibió. Ah, trabaja en este lugar, pensó, y como si la mujer lo adivinase le aclaró: -Trabajo a un par de calles, en la rotisería. Hace seis meses interné a mi hija. Falleció. Desde entonces vengo, todas las siestas. Eso me alivia.
¿Qué podía decirle? Siempre le sorprendió la capacidad de las personas para sobrevivir a las tragedias. Sin embargo, la señora le contó una historia que la interesó desde el momento que nombró a Marcela, la enfermera de su hijo.
-Mi nena entró un 5 de julio con una neumonía. Los médicos dijeron que llegamos a tiempo. Ya le conté sobre el fallecimiento. La trajimos a las seis de la tarde envuelta en frazadas, con una fiebre terrible. De urgencia la llevaron a sala de internos y le asignaron una enfermera, una tal señorita Marcela. No nos dejaron quedarnos a la madrugada. La nena estaba bastante mejor cuando la dejamos, pero doce horas después entró en coma. Nadie pudo decirnos qué pasó. Le pusieron oxigeno y nos apartaron de ella. Falleció esa tarde. Tuvo un acceso de tos, un problema de respiración. No pudieron salvarla.
-¿Qué tiene que ver la enfermera?
-A ella la volví a ver en el sepelio y después en casa, para los pésames. Usted debe saber sobre la investigación. Diecisiete niños en tres meses. Los padres querellaron, por negligencia. Nadie cree en la casualidad. Son demasiadas muertes.
-¿Diecisiete niños murieron?
-Sí. ¿No lo sabía? El Ministerio de Salud también intervino. ¿Vio qué pocos pacientes en sala de Pediatría? ¿No se fijó?
El consultorio externo del doctor Treviño estaba en su apogeo. «No hay números», dijo una secretaria de cara desagradable a quien Irene ni siquiera preguntó si podía pasar. Eran las tres y media de la tarde. El médico tenía el guardapolvo puesto y seguramente se disponía a recibir pacientes porque no le extrañó que la puerta se abriera, aunque sí ver entrar a la madre del niño de la sala 8. Ella no lo saludó.
-¿Por qué nadie me habló de los fallecimientos en Pediatría, de la investigación que se está haciendo? ¿Cree que no tengo derecho a saber?
El doctor esquivó el escritorio. Se metió las manos en los bolsillos del pantalón crema, le mostró con una mano el sillón de estar y se sentó primero, gesto inapropiado en persona tan apegada a los formalismos como Treviño. «¿Quién le dijo?», preguntó, pero [73]se arrepintió porque Irene dio por hecho la veracidad de cuanto le habían dicho.
Treviño le contó a grandes rasgos sobre las muertes, no tantas como se comentaba, sobre unas averiguaciones ordenadas por el Ministerio de Salud en respuesta a la presión de un grupo de padres.
-Nadie se resigna a la muerte, señora. Las demandas son una actitud de venganza. Eso ocurre en todos los hospitales, y ahora nos tocó el turno. No hubo negligencia. Los del Ministerio se dan cuenta, pero tienen la obligación de seguir hasta la presentación de un informe. Esta investigación quedará en la nada, y respecto a usted, no se preocupe, nuestro personal de Pediatría es el más calificado.
Siguió un pedido de disculpas en consideración a los pacientes en sala de espera, y la promesa de continuarla conversación en otra oportunidad.
-Prescribí a su hijo tres días más de internación. Ese vómito de la mañana me preocupa. Habrá que hacer nuevos estudios, tenerlo en observación hasta confirmar un diagnóstico -dijo mientras la acompañaba a la puerta. Ella salió. En la cabeza retenía una frase de Treviño: «Tres días más de internación».
El jardín del sanatorio recordaba a Irene el cementerio del barrio alto, el mismo donde una tarde llena de garúas alguien le prometió a Marcela Ramos, la enfermera de su hijo, que su padre estaría bien porque la soledad sólo les ocurre a los hombres pequeños, y el coronel Ramos, evidentemente, no era uno de ellos.
Tenía 20 cuando él cayó en cama. Cursaba su segundo año en la escuela de Enfermería, motivo suficiente para que la familia dejase en sus manos la situación. Marcela se encargó de recibir al médico, de comprar los medicamentos, de contar en voz alta las treinta y cinco gotitas rojas de la medicina que fueron aumentando en la complicidad del dormitorio revuelto de trapos fríos, vinagre aromático, esencia de eucalipto y alcohol alcanforado. En los últimos días hasta su madre tuvo que pedir permiso para ver al enfermo, y fue ella quien les avisó cuando la desgracia ocurrió.
Las tías no dejaron de admirar su entereza en los días posteriores al funeral. «Nadie quiso tanto a ese hombre como ella», les escuchaba murmurar mientras abrevaban las interminables rondas de café torrado de la abuela. «Tontas», pensaba ella desde su hermetismo. Las pobres no sospechaban lo que Marcela Ramos debió sufrir para lograr aquellos días entre ella y su padre, la luz de la mañana abultando las cortinas cargadas de encaje francés, rebosando los cortes laterales hasta dejar caer sus tiras amarillas sobre la alfombra de flores.
Ella cuidó del enfermo con tanta dedicación que probaba el aire antes de permítirle el paso hasta su lecho; cocinaba sus comidas, se las empujaba hasta la boca lila, le leía poemas después de la cena, periódicos antes del desayuno, le cantaba al oído en noches estrelladas y evitaba hacerlo en los de lluvia porque entonces se tendía a su lado y le contaba cómo el mundo se iba obscureciendo mientras una bandada de pájaros volaban detrás de la ventana, buscando cobijo.
Al principio le costó apartar a las visitas, a los parientes, a su madre, pero Marcela no cedió ni siquiera cuando todos ellos reclamaron derechos. Pronto esa otra vida más allá de la puerta del dormitorio fue un recuerdo de voces, de noticieros del mediodía desde el aparato de televisión de la sala, de ventanas cerrándose con el viento de la madrugada, de pasos en la escalera. Fue feliz con su padre porque por primera vez él la necesitó para existir. Lo fue cuando siguiendo con la mirada el goteo rojo de la medicina volteó y vio cómo él sabía lo que estaba haciendo y la dejaba. «Te quiero», le dijo cuando sintió el olor de la muerte en el cuarto. Él, viéndola desde un lugar que ya era otro, bajó sus parpados y se cubrió con ellos por última vez.
De aquella historia nadie sabía cuánto Marcela no quiso perder a su padre. Las cosas habían cambiado. No eran las mascotas envenenadas para contagiarse un poco de la emoción de lo definitivo. Ella lo necesitaba vivo, esperando por sus manos que lo acariciaban en el desamparo de cuarenta grados de fiebre. No dejó de sentir lo mismo con los otros, con sus hijitos del sanatorio oliendo a talco, a agua para bebés, a crema para la irritación y aceite de coco. Esos chicos eran su vida.
IV
No llevaba la cuenta, pero el rubiecito debía ser el dieciocho o diecinueve. Lo quiso rápido, apenas Treviño le asignó el caso y ella lo fue a buscar a la habitación 8 de cortinas azules y figuras de isopor en las paredes.
No le tuvo miedo, como los otros. Un chico de tres años y un cuadro de fiebre y vómitos. Le habían hecho análisis. Estaba cansado de llorar, de mirar a la puerta para ver entrar a su madre -al principio era así, después se acostumbraban-. La confundió con una tía Teresa y le pidió lo cargara, sus bracitos levantados hacia ella en actitud suplicante.
La mamá recién comenzó a molestar a la mañana, pero la noche fue hermosa. Con la cabeza afiebrada de Santiago mojándole el corpiño -se había desabotonado el guardapolvo para calmarlo con el latido de su corazón- la muchacha corrió las cortinas dejando entrar la pintura de una luna hecha para las canciones de cuna, luna panzota de miel, de crema de leche, luna de gelatina. No le costó arrastrar la hamaca de mimbre hasta la ventana (el paciente estaba tranquilo) y ahí lo tuvo, y aquella madrugada fue feliz
Lo malo en esos dos años de servicio fue no poder acostumbrarse a los horarios de visita. Una dejaba al paciente como tenía que ser, el cuerpo desinfectado con agua oxigenada, el pijama flojito, el pelo cepillado con cuidado, la sábana subida hasta el pecho, las manos con leve aroma a alcohol mentolado, los dientes aseados con pañito húmedo, las partecitas polvoreadas con talco para evitar paspaduras. Si había suero, el brazo inmovilizado se aseaba con mayor cuidado para evitar infecciones, todo en orden, excepto ellas.
Las señoras siempre protestaban. Marcela sabía lo que les pasaba, y aunque prefería no pensar en ello, a veces sonreía con malicia sabiendo cuánto no podían soportar perder el control, llegar a la sala y ver al chico con un talco que no les fue puesto por ellas, un pijama que no era el de los ositos de la mercería del barrio, una piel perfumada con una colonia que no podían identificar. «¿Qué pomada es esta? Él tiene su pomada contra la irritación», protestaban conscientes de lo inútil de sus vidas.
A veces se acercaban a la cuna como ladrones, y en voz bajita deliraban acerca de cosas de la casa, del perro, de los programas de televisión, de los amiguitos de la cuadra, de mensajes de las tías y cierta torta de melón esperando por ellos.
El diagnóstico de meningitis la dejó tranquila. Eso facilitaba las cosas. La absolverían de todo lo que no fuese el niño, y respecto a los padres, los tendría apartados. Cuando vino la revisión del caso, la rueda de médicos y el nuevo diagnóstico, su primera reacción fue la desesperación, pero pronto se conformó. Aquel sería otro caso difícil.
Actuó rápido, consciente del poco tiempo a su favor. Aquella mañana, antes del primer horario de visitas, el niño decidió tragar el líquido verde de la cuchara a cambio del chupetín con sabor a cerezas que le borró el sabor amargo de la medicina. La enfermera volvió a ver el líquido en el vómito del niño, cuando sacaban a Irene de la sala, y aunque Treviño pidió una muestra, no fue difícil explicar su distracción, la estúpida manía de desinfectar el cuarto y deshacerse de los desperdicios.
A las tres y media de la tarde -la misma hora que Irene ingresaba al consultorio del médico en busca de explicaciones-, dos enfermeras llevaban a la sala 8 un recipiente de suero y un calmante para el niño. En un rincón del cuarto, Marcela anotaba los datos clínicos del paciente. No le gustaba. Nunca había sido tan rápido.
Necesitaba más tiempo, una noche más, la respiración del niño humedeciéndole los senos, sus manos rosadas fregándole el módulo de la oreja izquierda, su boca pegajosa buscando en la oscuridad la rutina del chupete, dudando frente a los pezones duros, la lengua haciendo cosquillas, succionando primero con desesperación, después, con pausas aprovechadas por Marcela para secarse las lágrimas, para levantarse la falda y soñar con un hombre con quien caminaría en un cuarto también oscuro, sin luna, sus pies descalzos tropezando con una cama donde recostarían sus cuerpos ansiosos, el amor sostenido como una moneda a punto de caerse, deslizándose aunque las piernas se cruzan en el afán de atraparla, amor rodando sobre la cama hasta terminar haciendo círculos en el piso, al lado de los zapatos.
Por primera vez Marcela dudó. El niño empeoraba. Pensó suspender el fármaco, pero temía una recuperación inmediata (no podía arriesgarse a que los padres se lo arrebatasen. Santiago la necesitaba).
Cuando el doctor Treviño recibió el llamado de urgencia del puesto de guardia de Pediatría, algo dentro suyo le anticipó de qué se trataba. «Fallo cardíaco, doctor. Perdemos pulso y respiración. Venga rápido». Ese sería el fin. Si perdía a ese niño, el Ministerio les vendría encima, la Comisión de Padres, la madre del paciente, su foto en el periódico, su carrera acabada. Abrió la puerta del consultorio. Llamó a su secretaria. «Suspenda las consultas», fue lo único que dijo al tiempo que apartaba con la mano el sobre amarillo que le tendía la mujer. «Ministerio de Salud. Informe sobre sumario. Caso demanda de padres», rezaba el rótulo. Mientras corría hacia el pasillo de los ascensores, el doctor ordenó que se lo dejen sobre la mesa.
El niño presentaba una fuerte reacción alérgica. Ingresó a terapia intensiva a las 16. 30, en una camilla rosada empujada por su enfermera de cabecera. Sobre la mesa del doctor Treviño, el sobre amarillo dejó de ser una curiosidad para la secretaria.
Lo había cerrado enseguida (no encontró nada de interés en los papeles mecanografiados), pero de todas maneras leyó la última parte, antes de la firma del comité interventor: «...y de las pruebas arrimadas y basándonos en los estudios psicológicos realizados al personal de Pediatría, le ordenamos separe del plantel a la enfermera de nombre Marcela Ramos, 22 años, en razón de los resultados del test practicádole en día 21 de julio pasado y hasta mayores exámenes».
Seguía un bloque de documentos entre los cuales la secretaria encontró el referido por el informe. «TEST. MARCELA RAMOS. ENFERMERA. Presenta desequilibrios afectivos graves que nos han hecho acudir a investigaciones recientes de Universidades europeas (adjuntadas a este informe). Encontramos síntomas parecidos a los detectados, en pacientes a quienes se diagnosticó cierta patología conocida como Síndrome de Munchausen (causar daño para proteger a la víctima). Se deben realizar más estudios».
La mujer apagó la lámpara de mesa después de asegurarse de que todo estuviese en orden. No le gustaba trabajar en el hospital. Se sentía tan anónima. Hubiese preferido un puesto de recepcionista en un banco, quizás un ministerio, algo que no oliese a remedios.
Afuera, una noche de primavera humedecía con su aroma exagerado el aire. Mientras esperaba el taxi, le pareció reconocer una figura cruzando los pasillos iluminados del corredor de terapia. ¿La señora de la tarde por la que el doctor se puso de mal humor? Sin saber por qué, recordó el informe. Ojalá el doctor no se percatase. De todas maneras, no lo entendió. Miró su reloj. El Capote amarillo del taxi que en aquel momento doblaba la esquina, la reconfortó.
BARRILETE
Sus escapadas comenzaron de chico, cuando decidió convertirse en barrilete, lo que no tenía mucho de particular excepto para los libreros de la cuadra, tan hartos de tenerlo frente a sus vidrios, que de común acuerdo se apersonaron ante su familia exigiendo término a la situación en la que decían, el muchacho los tenía involucrados.
«Son los dueños del mundo», dijo él señalando a los ancianos, algo disimulado tras la falda de su abuela paterna, mientras la materna pedía razones para su fijación por los estantes de los señores. «Papeles de luna, de rosa, de naranjas, papeles de hacer pájaros, flores con alas», gritó el muchacho en medio de la sala, por lo que se interpretó atravesaba alguna de aquellas etapas infantiles, por tanto inexplicables, relacionadas con papeles de colores.
Los libreros, llenos de buenos sentimientos, acordaron entregarle los pliegos que no se vendiesen en dos semanas. Sus parientes hicieron correr la voz y le acarrearon tantos papeles que no alcanzó su dormitorio, convertido por entonces en confusión de pegamento, varas de madera, mechones del vestido a motas de la madrina costurera y tortas de miel revueltas en las sábanas.
Los que lo amaban lo vieron crecer metido en su pensamiento de cuadrados y pentágonos, veinte agujas como estilan las estrellas y cola de trapo para buscarle al viento norte sus puntas sueltas, hasta que un día de primavera, el primero de aquel año, sin que se diesen cuenta, el muchacho dejó el cuarto y se fue para la plaza mayor, la de las estatuas de los próceres.
Los vecinos domiciliados al costado de la iglesia aseguraron que lo vieron tirar para los cielos el barrilete más inexplicable que hubiesen observado. «Casi sin formas, o con todas ellas», aseguraban, y lo que añadían ya era cuestión de fe. Cierto que el joven desapareció una mañana de primavera, el primero de aquel año, y en cuanto a los vecinos, bueno, ellos decían que el pobre, vestido de papeles de colores, salió remontado en las calles en un giro de vientos.
El incidente llevó a los libreros a reglamentar la venta de papeles, «sólo para adultos», decían, no porque se creyeran la historia sino algo preocupados con la fila de niños pegados a sus escaparates desde entonces, siempre, todas las mañanas, camino a la escuela, de vuelta a casa.
MUJERES AL TELÉFONO
Apartó la frazada de su rostro con un gesto lánguido. ¿Quién podía ser? No había derecho. Los domingos son días para uno. Buscó en el desorden del cuarto el círculo familiar del reloj. Eran las siete de la mañana del 9 de julio. También era invierno y una llovizna suave volaba encima de los techos.
Antes de cerrar los ojos pensó por un instante en su madre, allá, tan lejos. ¿También llovería en Puerto Casado? Su mirada de gente buena recorriendo la casa donde antes estuvieron los hijos, el amor para toda la vida de su padre, los retratos de los parientes colgados de las paredes. Su madre que olía a talco. «No te podés ir», le escuchó decir la última vez que la vio. Fue la única mujer del mundo a la que quiso en su vida, pero no se quedó. Vino a la ciudad y aprendió, como todo el mundo, a cuidar de sí misma.
Susana esperó un poco, la respiración caliente pegada a la sábana, y estuvo así hasta tomar conciencia de que quien fuese, no tenía intenciones de colgar el teléfono y dejarla dormir. Se incorporó de golpe, como los sonámbulos, técnica aprendida como la mejor para apartarse de las almohadas. Bajó los pies hasta la alfombra y un frío de menos de 3 grados la hizo tiritar. Buscó la bata de lana guiada por la escasa claridad que venía de la sala y se dirigió al teléfono. Una voz de mujer le preguntó su nombre.
-Soy Susana. ¿Qué desea?-. Alguien lloró del otro lado del tubo.
-Perdón... ¿Se siente mal? ¿Quiere hablar conmigo? -Estaba totalmente despierta. Por segunda vez en aquel día pensó en su madre, pero el llanto del teléfono no le resultaba familiar. ¿Una broma quizás? No. Alguien le lloraba en serio al oído.
-Si no habla voy a colgar...
-Discúlpeme... No quise... Discúlpeme...
-¿No se habrá equivocado de número, señora?
-No. Usted es Susana. Yo sólo quiero saber... ¿Sabe que yo siempre la admiré? Una vez me quedé frente a una vidriera. «Esos cuadros son de Susana Santos», me dijo Enrique, y yo le pedí que me comprara uno. ¿Se da cuenta?
-No entiendo de qué me habla.
-No se haga la burra... ¡No! ¡No me cuelgue! ¡Perdóneme, por favor!... Estoy tan nerviosa. No sé cómo me atreví a llamarla. Es que todo se me vino encima. Estoy desesperada...
Cuando vio por primera vez aquella sala, Susana se imaginó de pie, como estuvo tantas veces, alumbrada con las luces rojas de los letreros de la calle. Eran 150 dólares por mes, mucho más de lo que podía tentar con un par de cuadros, pero de todas maneras lo tomó y lo fue decorando a su manera, con sus discos de Serrat, el sillón de mimbre donde se refugiaba cuando las luces de los edificios acorralaban la tarde, los libros de su vida. Después vinieron las lámparas, los almohadones que usaba de sofá, las cortinas con ruedos en relieve, su mesa de trabajo. Pintaba niños. Un crítico comentó de una de sus exposiciones que esos chicos representaban la conexión ineludible entre el talento de la artista y el instinto de la madre. No lo entendió. Le hubiese bastado con saber si el cuadro le había agradado.
-Señora... No sé qué decirle. No sé qué le pasa... ¿La conozco?
Una vez la llamó un suicida. «En este momento tengo una pistola apuntando a mi cabeza», le dijo, y ella comenzó a entender que esa ciudad con su costanera y sus catedrales, sus comidas de paso, sus tiendas de ropas y su tráfico congestionado hacía propicia la desgracia. Nunca supo si el chico lo hizo.
-¿Es posible que una persona a la que yo siempre consideré buena, sea amiga de hombres casados? ¿Usted es la amante de mi marido, señorita Susana...?
Un llanto todavía más quejumbroso le heló las venas. Lo que le faltaba. Una esposa traicionada llamándola a las 7 de la mañana de uno de los domingos más fríos del año, para amargarla con gimoteos. Sin embargo, no le caía mal la señora.
Hablaba bajito, la voz alterada por el llanto, los buenos modales en serio conflicto con la rabia. Susana la imaginó en una sala grande donde se podría estar descalza sin sentir cómo los pies cambiaban de color. Seguro habría olor a café, flores secas en una mesita de vidrio, el cuadro de un jardín de ligustrinas zarandeado por la lluvia. También habría un pavimento de hojas grises en el patio y las gotas redondas de la lluvia temblando en la cuadra. La luz blanca de un relámpago le alumbró en la cara.
-No hablo de mi vida con extraños -dijo Susana. Sus pies estaban helados. La señora siguió llorando un rato más. Después vino la historia. Un amor de facultad. La vida compartida con tanta frecuencia que el matrimonio llegó sin sobresaltos. Los primeros meses, los desayunos en la cama y las noches llenas de suspiros. Antes de los hijos llegaron al hastío, la terrible certeza de la equivocación.
-Pero yo lo amo, Susana. Él sabe que no puede dejarme.
-Búsquelo entonces.
-No puedo. Le tengo miedo.
-Vaya por él a la oficina. Póngase linda. Entre sin avisar y túmbese en sus brazos.
-¿Usted cree...?
-No sé. Es peor no intentar nada. Y ahora déjeme dormir. Estoy muerta de frío.
-Usted es una buena persona, Susana. Perdóneme por haberla molestado.
Cuando despertó, quién sabe cuánto tiempo después (todavía era domingo), en los techos seguía lloviendo y en el cuarto las lámparas se habían encendido. Susana buscó entre las frazadas el olor a café con leche de su boca, se pegó a su cuerpo de sobretodo mojado y se dejó acariciar como una malcriada. «Yo tampoco puedo vivir sin él», pensó mientras apartaba las hojas de ligustrinas incrustadas por la lluvia en el pelo suave, en el amado pelo de Enrique.
INFIDELIDAD
Vos sabías lo que hubo entre nosotros y no te importó aceptarle la invitación, prometerle pasar por su casa a las ocho treinta, el 1065 del barrio Carmelita, mientras yo veía esa cara que conocí antes que vos, cuando también le aceptaba invitaciones.
No tenías derecho. ¿Acaso te pusiste a pensar qué de malo hubo entre nosotros para acabar una relación de cinco años, un día sobre el otro en que la vida no era otra cosa que él (como ahora lo sos vos) y esa separación que hubiese olvidado sino fuese por lo que dolió? Y esta noche saldremos con él y con Mireya, su esposa, compañera tuya en la oficina.
Conociéndote juraría que lo luciste por curiosidad, por montarte una escenita difícil donde olvidemos un poco la televisión después de la cena y las caricias que últimamente se quedan flotando sobre la espalda porque el sueño llega antes del beso en serio, ese distinto a todos, el que huele a cuerpo, el que me obliga a desvestirte mientras, como si no lo supieses, te repito que te quiero.
Estuviste distinto en casa y mejor no lo niegues porque te conozco al punto de percibirte las ideas, la conducta maliciosa, la mirada atrevida eligiendo las medias negras, el vestido rosa que me compraste en el aniversario de la empresa, la escena de la cajita de terciopelo sobre la cama y tu sonrisa de burla abrochándome la gargantilla que alguna vez me viste admirar en una vidriera. Lástima que también vos me intuyas las tretas, el dedo húmedo cayendo por tu espalda desnuda, mi boca buscando la tuya ocupada en desbaratar con gestos amables, mis planes de retenerte en casa.
En el auto no podía dejar de pensar que después de todo te saliste con la tuya. Que más que de nadie, esta sería tu noche. Sé cuánto te molestaba mi silencio, pero de verdad no hubiese podido hablar porque mi mente vagaba entre las luces de la avenida y el olor a menta de tu colonia, cantaba a gritos con un Clapton mal sintonizado y no dejaba de ver las estrellas prendidas a un cielo indiferente a nuestras cosas.
En principio me tranquilizó el cambio de planes porque no tuviste en cuenta lo complicado que sería llegar hasta su casa, el telefonazo y tu explicación de que quedaron en el «Luna», a la hora establecida. No lo podía creer. Allí estaban, recostados contra el auto. Ella con un vestido de seda ceñido al cuerpo, muy maquillada, pendientes haciendo juego con unas pulseras ostentosas, las que vos amenazabas regalarme porque sabías cuánto me desagradaban. Él, traje negro, camisa blanca, un principio de canosidad en el pelo, sus ojos viéndome como sabía que iban a hacerlo por el resto de la noche. Pero vos no lo sabías. Vos ni siquiera lo quisiste considerar cuando me tomaste del brazo y precipitaste el encuentro.
Mireya me agradó. Se portó bien acompañándome al toilette, confesando cuánto le molestaban los tres meses de embarazo que se le empezaban a notar. «Voy a estar fea», decía mientras clavaba sus ojos de orgullo en el espejo, posiblemente extrañada con mi silencio fuera de lugar en ese momento en que le hubiese dicho que no, que el embarazo pone atractivas a muchas mujeres, que enternece a los hombres y los hace volver a casa con un ramo de rosas y un paquete de chocolates con almendras.
No quería pensar en la mesa, en esos hombres involucrados en una conversación insulsa, aliados en la terrible misión de pescarme un gesto comprometido mientras yo sólo quería no volver a verlos en mi vida.
Era una maldición; lo tenía comprobado. Bastaba no quererlo para terminar acaparando la atención del grupo. Si me agradaba la pizza, si estaba bien el vino, si no prefería un helado de chocolate al de vainilla que recomendaba la casa, si qué opinaba de la música. Incluso Mireya se prestaba, sumisa, como seguramente quería que la viésemos, tonta, apartándose del juego de conquista que esos hombres intentaban frente a sus ojos.
Pero lo que no te perdoné, lo que no voy a olvidar mientras viva es lo que hiciste después, cuando sabiendo que no te iba a decir que no, sacaste a bailar a Mireya y me dejaste sola con él, con sus ojos bajando descaradamente por el escote del vestido rosa que en mala hora me puse, por las piernas que me veía desde el corte horizontal de la mesa.
Por eso salí a bailar, porque todo era preferible a seguir frente a él, presa de aquel examen minucioso que me dejaba los pies helados. Sé que no te gustó ver mis brazos en su pecho, pero por supuesto no dijiste nada y fuí yo quien le corté la diversión apartando sus manos de mis caderas cuando Mireya y vos volvían a la mesa riendo quién sabe por qué tontera.
Era imposible no sentir sus labios abiertos sobre mi pelo, su cara llenándose del olor a frutas del champú que seguía siendo el que él recordaba, aquel con el que tantas veces le lavé el pelo en el lavatorio del departamento donde compartimos un amor tranquilo, un amor que terminó aburriéndole.
Tu voz dejó de ser amable cuando nos despedimos. Estabas cansado. Tomaste más cerveza de la que acostumbramos y eso prometía uno de tus dolores de cabeza que terminaban en mal humor a la hora del desayuno.
No hablaste en todo el camino y te agradecí; tampoco yo quería hacerlo. Era preferible tu mano acariciando mis hombros, bajando por el escote, levantando el corpiño que terminaste de desabrochar en el dormitorio junto con otros cierres que cayeron cuando también la luna lo hacía detrás de los edificios, sumergiéndose en la humedad de la madrugada como yo lo hacía en tu boca, en tu cuerpo.
«Te quiero», te dije entonces, y esperé tu réplica, tu «te quiero» ronco, con olor a whisky, a emoción pasajera. Pero no. No eras vos el que lo decía así. El tuyo olía a cerveza, a colonia de menta, el tuyo era suave y claro como el día que comenzaba a ordenar sus figuras en la ventana.
PÁGINA 22
(para Soledad)
El primer indicio de que algo realmente grave ocurría en la Tierra se confirmó con la declaración de las estadísticas internacionales acerca de la imposibilidad de abarcar el número de humanos renunciantes a la práctica ancestral de mirar el cielo.
El cronista de la página 22 decía: «Nuestros parques se mueren. Ya no hay hombres boca arriba, viendo agujerearse de lumbres locas, profundas, las noches del universo». El periódico ponía de ejemplo a ciertos magos de Oriente, hace mucho tiempo, ancianos con los ojos acostumbrados a presentir estrellas, a seguirles el rastro sobre el cuerpo desnudo del espacio. «Tres de ellos -se leía-, estaban allí, vestidos dorados sobre sus nucas, sentados frente a sus tiendas, polvo del desierto resbalando centellas desde el lomo empinado de los camellos, el pensamiento embocado en el agujero que tiene que ver con el primer estado, cuando pasó. Un incendio. Luces cayendo como caldo caliente, grandes chorros salpicando amarillo sobre pelo y capa, brazos de los astrólogos prendidos como soles bifurcados. Así presenciaron el nacimiento real, el auténtico, mucho más que una mujer desprendiéndose las caderas en un quirófano. Hará dos mil años que a la humanidad no le nace un sueño igual. Sobrevive en este, que data del principio de los siglos».
Después vino lo otro. El drama de las luciérnagas. Las radios locales pidieron calma. Aseguraron que es muy cosa de la naturaleza inventar desórdenes para hacerse notar, explicación considerada razonable para aquella pérdida de orientación y el vuelo en círculos de los bichos, «un olvido de las rutas cavadas por los ángeles, para ellos, en los jardines», comentaba el de la página 22.
A la semana de tantear sin resultado el aire comenzaron a caer sobre todo lo azul que encontraban: las avenidas, las minas de los bolígrafos, la fuente de la plaza de la Libertad, los techos de latón de los barrios pobres, todo terminó pareciendo porción de un firmamento hecho pedazos. El intendente urgió medidas. Reforzó la cuadrilla de camiones recolectores y mandó sustituir el cartel «BASURAS», por el de «LUCIÉRNAGAS».
Lo mismo que entonces, hacía cuatro años. De no haber sido por la indiferencia de la sociedad, más de uno se hubiese dado cuenta, recordado que pasó igual días antes que la familia Allende Delvalle se convirtiese en curiosidad pública.
El Crítico, periódico hecho famoso por las anécdotas de su página 22, dio amplia cobertura al caso. Ana Allende Delvalle tenía ojos blancos, pelo castaño. Nació ciega y sin uñas. Los dedos de sus manos y pies parecían filamentos rosados apulpados, gelatinosos. Las enfermeras que atendieron a la señora Allende Delvalle comentaron a la prensa que el parto no presentó particularidad alguna, excepto que se hizo a luz de velas por la interrupción de la corriente eléctrica y la avería sin motivos del generador central del hospital, a la una de la madrugada de un veinte de marzo que olía a helados de vainilla y tarta de peras.
La bebita fue vista por los Allende Delvalle setenta y dos horas después de su nacimiento, ya advertidos de la situación, de la incapacidad de emitir sonido y de la hemorragia continua en los dedos de la criatura. La señora enfermó. Culpó a los genes del marido el haberle desbaratado sus ilusiones de mujer. Declaró a una revista de señoras que había soñado en un parque elegante, de esos instalados frente al Ministerio de Hacienda, luciendo una falda discreta, joyas de media tarde, blusa de seda y medias de nylon, todo combinado con una novela de Pacié y una niña de rizos afelpados durmiendo en un carrito cubierto de moños y frazadas rosas. Ensayaba agradecimientos a los transeúntes maravillados por la belleza de su pequeña.
La pareja se separó. Ella viajó, nunca dijo adónde. Él alquiló una casa perdida entre jardines, ventanas descomunales, un árbol de pino que en Nochebuena llenaba de focos para que Ani pudiese oír el ruido de las guirnaldas peinadas por el viento, el pestañeo de las luces en su prende-apaga incesante. También se volvió a enamorar. De la niñera, Sustituta, su cuñada, y desde entonces hizo lo posible por llevar una vida corriente.
La prensa se olvidó de ellos y el mundo también. Por cuatro años. Los signos de que el caso renacía fueron corroborados un día después del cumpleaños cuarto de la niña, cuando las luciérnagas terminaron de morir. Los Allende Delvalle despertaron locos de silencio, enfermos de una mudez terrible que siguieron tomados de la mano y maldiciendo el corte de luz, hasta el dormitorio de Ani.
El corredor estaba crecido. Las paredes negras. Sólo ellos. Sus pies volaban. No veían más que sus almas avanzando juntas. Por fin llegaron a la puerta. Estaba entornada. La luna, a la altura de la ventana. Inobjetablemente bella. Luz desteñida rebosando las placas de vidrio abiertas por el medio. Ani fue movida de la cuna. Estaba desnuda, jadeante, sus dedos sangraban como nunca, tenía el pelo mojado. Había sido violada. Eso insinuó la prensa.
Los dueños de casa atendieron a la policía, a los periodistas, al grupo de pediatras que a voluntad tocaban a la puerta, a los vecinos. Todos fueron recibidos, pero nadie vio a la niña. Además de sus padres, sólo el redactor de «El Crítico» que conocía el caso y en quien el señor Allende Delvalle buscó orientación como lo había hecho antes, cuando mediante sus consejos rescató a su familia de la publicidad.
Mientras esperaban por él, los Allende Delvalle leyeron a la pequeña su cuento preferido y le ubicaron en la frente besos minúsculos, de esos que se dan cuando no hay palabras, cuando nada alcanza. Después, los tres -el periodista había llegado- asearon a la niña, arreglaron el cuarto, prepararon té con leche y galletitas e intercambiaron miradas de auxilio cuando eran atrapados en circuitos de preguntas para las que, por supuesto, no tenían respuestas. ¿Qué había pasado? No lo sabían. Sólo protegían a la niña de exámenes médicos y miradas que no podían distinguir. El médico forense no entendió. Trajo orden judicial y mandó levantar las vendas de los dedos de Ani. Los Allende Delvalle juraron no perdonarle el grito de horror que dejó escapar cuando los enfermeros cortaron las vendas. Había desgarro vaginal. La versión de ultraje fue confirmada.
La página 22 inició el enfoque del tema. Desmintió la violación. Argumentó: «La verdad se empeña en superar mensuras. Existe una subverdad creada por el hombre en su delirio de proclamarse Dios, subverdad al alcance de la especie humana, amputada en sí misma, mentirosa. La explicación de lo ocurrido el veintiuno podría empezar a buscarse en la falta de uno de los equinoccios (cada año debe tener dos), el de marzo, mes del nacimiento de la niña, y que justamente le faltó a aquel año. Por alguna causa, de los 365 días del año dos conceden igual tiempo de vida a la luz y a la oscuridad, como si hubiese una necesidad de equilibrio, de rozar dos bordes en proporción de intensidad. En ese motivo, en esa razón por encima de los hombres, podría estar la respuesta».
El juez del sumario ordenó el traslado de la niña al sanatorio pediátrico «Bernardita». Los padres se opusieron. Permitieron sí que el cronista publicase fotos del cuarto, de los juguetes, de Ani en un día de su vida. La página 22 se vendió como suplemento suelto, se fotocopió en las calles, se leyó en los barrios por parlantes alquilados.
«Sus dedos no sangran siempre. Sólo cuando algo importante pasa. Cuando la besan. Cuando Blancanieves se pierde en la boca del bosque y el mundo le queda tan grande, que se pierde también de sí misma, y todo la ve, lo que es malo porque el ser visto confirma la soledad. Entonces se llega a la parte en que de la nada aparece una casita con fuego en la chimenea y flores en siete botas echadas bajo una mesa que huele a pan de miel y melones, pero Ani ahoga sus ojos sin color en la almohada y los Allende Delvalle saben que la Blancanieves de su hija no puede salirse del bosque porque no sabe cómo se hace para correr, para dejar atrás la pasta pegajosa de la noche, para encontrar el claro donde está la casita y las camas que se tienen que juntar para que no quede colgando un pie, una oreja, un gajo de pelo. Después llegan los enanitos y aman a Blancanieves y la protegen por siempre porque aprendió a salirse del bosque».
Las fotos mostraban un dormitorio pintado de azul. Una cuna con barandas arrimadas a la pantalla de un ventanal. Osos, muchos, de franela, para que ella pudiese acariciarlos sin lastimarse. El acercamiento salió iluminado. Falla en la graduación del flash. Se distinguía la línea de un cuerpo asustado, las manos bajo una manta con dibujos infantiles. La estrategia tuvo el resultado esperado. La orden de internación fue retirada. Ani se quedó en su obscuro conocido.
El cronista de la página 22 siguió obsesionado con los equinoccios. Se carteó con astrólogos, con los magos que aún le quedan a la tierra, con una raza de ilusionistas jamás nombrada por orden de los gobiernos del mundo (temerosos de que la tendencia a volar que parece tiene esta gente, se difunda como posibilidad).
Obtuvo copia del mapa estelar del año en que nació Ani. Confirmado. Faltaba un equinoccio. Faltaban estrellas. Catorce. Una de las correspondencias que le remitió un observatorio espacial hablaba del nacimiento de las estrellas. Veintiocho por año. Si como creía, tenía relación con los equinoccios, catorce por cada uno de ellos. También le informaron que siete habían aparecido meses atrás en la bóveda, ¡puf!, sin que nadie hubiese estado allí para verlo, pues en la Tierra todavía se atravesaba la peste de no ver por encima de las cabezas. El cronista pidió a los Allende Delvalle que lo dejasen pasar la noche del veintidós de setiembre, segundo equinoccio de ese año, con Ani. No hubo objeciones. Sólo una. Ellos lo acompañarían.
Ani estaba linda aquel día. Sustituta le puso un vestido blanco, bordados de algodón en los puños, de pliegues amplios. Casi siempre era la niña la que prefería estar cubierta, pero esta vez no rechazó tenderse sobre el edredón, sus dedos como terminaciones abiertas por significados que el cronista supo entonces, fue elegido para conocer.
La obscuridad vino sin complicaciones. Ani rechazó sus alimentos. A las once, el corte de luz. El señor Allende Delvalle lo supuso. Lo previno. El cuarto comenzó a perder seguridad detrás del movimiento de las luces de sebo espabiladas a los candelabros.
Ella iba a morir. Lo supimos no por la convulsión que le inflamaba las piernas, ni por la sangre que perdían sus dedos y manchaba el aire, ni por la caída de la luna hasta el recorte de la ventana. Lo supimos porque sus ojos tomaron el color del cielo, y, eso sólo les ocurre a los muertos. No pudimos acercarnos a la cuna. Una fuerza de exclusión lo impedía. Los Allende Delvalle se abrazaron. Ani dejó de sudar. De temblar. Algo que ya no era ella se movió bajo su vestido. No se podía creer. Pedacitos de luces volando, subiendo hasta los vidrios, gateando sobre la falda de la luna, montando siete cabritas que felices cargaban a las recién nacidas. Ani, luz y sombra en partes iguales, equinoccio, misterio de una naturaleza que tiene sus miembros contados, que se cura a sí misma. Siete estrellas fueron paridas por una madre en carne viva. Lectores míos: Salgan a la calle y vean el cielo. Los hijos de Ani tienen sus ojos».
HARÉN
Esta noche danzaré para él, apenas el crepúsculo hunda sus colores en el ojo de la noche. El olor a incienso de mi pelo alabará su nombre. Catorce años de espera lo alaban. Días volcados sobre su propio embudo y hasta la consumición. El viento de la siesta tomando los corredores tras las puertas selladas. Él, mi Señor, cruzando el semicírculo de los portales de la casa. Sus manos soñadas desde el principio de la vida (duele pensar en una caricia), sus zapatos de pedrería, su pensamiento sonando en las profundidades como el agua invisible de los pozos.
Los eunucos subiendo las escaleras son el único sonido ahora. Pronto será la fogata, el pulso del destino torciendo la cintura, levantando la virginidad de las caderas bajo la seda, la proximidad, por fin, detrás de las figuras definitivas de la danza.
Podría asegurar que si lo miro a la cara, si acaso me atreviera a mirarlo, lo vería llorar, en silencio, como hacen los monarcas cuando aman.
MUERTE PARA DOS
Ernesto duerme, por fin. Amo el sueño de Ernesto, ese territorio sin piso, como una nube, donde no me puede llevar porque no sabemos cómo, aunque a veces lo intentamos y dormimos tan pegados, que nada distinto a los dos pueda pasarnos. Veo el gateo de sus ojos sin fondo bajo los párpados echados encima de ese rostro que es de ambos, me arrimo a su pecho y descanso, en silencio, para no despertarlo. Ernesto endereza el cuerpo y luego lo encoge buscando una curva que no le estorbe por ningún lado, que le alivie el golpe con la portezuela del Ford Sierra de Héctor tan desubicado con su ofrecimiento de cargarlo hasta la portería y después con lo de ir en busca de ayuda y todo conociendo el carácter de Ernesto, que por no darle el gusto ni se pasó la mano por la rodilla.
No veía la hora de que se fueran. Sobre todo Lucía y su cara de tristeza desempacando las bolitas de naftalina que debí rechazar dejando en claro mi afecto por los bichos. Nada me costaba contarle cómo de niña esperaba que en la casa se durmieran para escurrirme por el agujero de tirar basuras de la cocina y terminaba blanqueada con la leche de luna con que a esa hora se humectan las solteronas en el zaguán. Los veía girar en tubo rumbo a ella, a la luna, recular y embestir con la práctica de quienes hacen lo mismo desde antes de la vida. Pero no dije nada y tuve que esperar que se fuese para pedirle a la enfermera que trajo las toallas que se las llevara. La mujer me lanzó una mirada de resignación, pero no protestó. Agrandó con los dedos el bolsillo del guardapolvo a cuadros y los lanzó dentro. Después, sólo se dejó tragar por la obscuridad que la esperaba del otro lado de la puerta.
Centro Experimental Gerontológico (solamente parejas).
Cuando Ernesto, fiel a su costumbre de buscar avisos extraños en la sección Clasificados, lo leyó una tarde, supimos que se refería a nosotros, que terminaríamos apuntando el teléfono y averiguando por nuestro lado hasta encontrar el momento de asaltar alguno de los silencios de la terraza para comentarlo con voz de decir algo. «Él también llamó», pensé cuando se quedó viéndome con su cuerpo (quienes tienen los años que nosotros saben que para ver en serio, del frente y del revés, hay que usar más que los ojos). ¿Y?, pregunté. Él respondió que últimamente el frío de la noche le mata los pies al punto de despertarlo en medio de sí mismo y dejarlo pensando que es una inteligente manera de morir, de a uno, para irse acostumbrando, así cuando se muera en serio ya sabré lo que es no tenerlo. «Sé a lo que le llorarás más», dijo pellizcándome las piernas. Todavía lo recuerdo. Reímos hasta que los ruidos de la calle cayeron en la boca sin límites de la madrugada.
Dos días más tarde entró a bañarse y me llamó, cosa extraña (todos saben la soledad que cultiva en su práctica de aseo). Dejé el programa «Llame y responda» justo cuando me sabía una de la Segunda Guerra. Estaba tirado cerca del water, desnudo. Una raya de sangre le cruzaba la cara. Dios, dije, y entonces recordé con alivio la voz de su cardiólogo, hacía una semana, asegurando un estado óptimo. Quise levantarlo pero no pude, entonces me tiré en el piso y coloqué su cabeza encima de mi pecho para ayudarlo a llevar la respiración. Se resbaló. Eso dijo mientras buscaba la toalla para cubrirse, avergonzado de que lo hubiera visto así.
Esa noche no cenó conmigo. Se metió a la cama con la luz apagada y no me dejó encenderla cuando quise buscar el camisón. Es tristeza, pensé, pero antes de levantar la sábana, sentí sus brazos colgarse del aire y rozar mi pelo. Yo conocía aquello. Lo habíamos vivido tantas veces. Siempre sacando la nariz por encima de nosotros para tocar algún extremo de la vida, la muerte, la punta de la madeja. Hacer el amor a los 77 nos hacía sentir degenerados (a Ernesto le faltan dos meses para los 78), nuestra rebelión a la vejez, al presente, de cuya memoria fuimos arrojados. Imposible apartar la vista del botón fosforescente de la luz y agradecer la mansa oscuridad, el sabor a anonimato escondiendo las formas blandas, los besos sospechosamente húmedos, demasiado oliendo a la pasta para endurecer encías del doctor Ovellanos. Lo malo eran las ganas de llorar que me asaltaban y de nada servía aguantarse porque Ernesto se daba cuenta, se inventaba alguna necesidad para demorarse en el sanitario y me dejaba lamentar a gusto. «El tiempo nos dejó en carne viva, amor, por eso no hay cosa que deje de doler», decía mientras me arropaba y colocaba el despertador bajo la cama, de su lado.
Lucía, hija de Ernesto, y Héctor, su esposo, estaban en el departamento cuando lo decidimos. «¿Sabés lo que hacen allí con los ancianos, papá? Les inyectan drogas para, una vez muertos, quedarse con sus jubilaciones. ¿No leés los periódicos? Si no fuese por los impuestos que el Estado les cobra, hace tiempo lo hubiesen clausurado», dijo viéndome con esa cara de niña resuelta que me cortó la respiración con más frecuencia de la que me permito recordar.
-Es nuestra decisión -respondió Ernesto siguiendo por encima de la camisa de setenta dólares de Héctor el partido de fútbol que se había iniciado en el canal de cables. Cuando fuimos a buscar limonadas a la cocina, Lucía reclamó su derecho a participar en la vida de su padre. «Lo vas a llevar a morir», dijo, y agregó que evidentemente no me había bastado arrancarlo de su lado cuando niña. Ahora lo quería dejar definitivamente sin él. Su pelo color miel cayó sobre la camisola que marcaba sus ocho meses de embarazo y yo me quedé pensando que su actitud me hubiese revuelto el estómago si no se tratase de lo que se trataba. Ernesto y yo necesitábamos ayuda. Éramos un ciclo que se estaba cerrando y no sabíamos cómo enfrentarlo. Nunca estuvimos solos desde que nos conocimos, y costaba recordar cómo era antes de eso.
Lucía no me dejó explicarle. «No te importa porque no sabés lo que es el dolor de un hijo, y ahora es tarde para eso», dijo antes de arrojarnos la puerta a los ojos. Lucía sabía que un ataque no tenía sentido si no me apartaba de Ernesto, y nada mejor que el plano «mujer», donde sus triunfos estaban fuera de discusión, para vernos a la cara.
No sé si me hubiese gustado un hijo. Me pasé la vida eludiendo la «predestinación natural del sexo» con un cuidado semejante al fanatismo, y respecto a Ernesto, sólo se mostraba complacido de que me hubiese bastado con él para ser feliz. Es cierto que jamás dejé de pensar en niños con ojos de Ernesto (lo pensaba incluso cuando me arrojaba al descampado que es la vida cuando no hay más país que el hombre que nos besa los labios), pero aprovechaba la mala racha para perderme en el agujero de sillas alineadas en el cine Colón, frente a la pantalla tridimensional reestrenada con la película Batman hacía unos meses. A veces era el acomodador estirando un hilo de luz por los pasillos, algún ruido de afuera (o quizás sólo un recuerdo de él), pero siempre algo hacía disparar la mente hacia la puerta de salida, lo arrojaba al vestíbulo donde la chica de falda roja de la boletería dormitaba a la espera de la siguiente función, le abotonaba el abrigo y la hacía reincidir, eternamente, en la vida.
Tuvimos buena noche. Acomodamos las ropas, la colección de acuarelas que nos vinimos regalando en nuestras fechas importantes, las medallas de Ernesto (mejor alumno en primaria y secundaria, mejor egresado en la Facultad de Historia, reconocimiento a sus monografías presentadas en la Academia), mis figuras de barro, el portarretratos donde aparecíamos los dos. Esa nos tomó un señor de pelos grises que nos vio sacándonos fotos frente a una iglesia de la época de la colonia, y se ofreció, para que tuviésemos una juntos. Yo llevaba una remera azul, jeans, zapatos de cuero, una mochila al hombro. Él, pantalones deportivos, camisa a rayas, la funda de la cámara en la mano. El cielo estaba tan bajo que hacía una doble raya con la tierra, y nosotros reíamos exageradamente, conscientes del momento inmortal. No volvimos a tener una foto juntos. Nunca hizo falta.
A las ocho entró la enfermera usando unas llaves matrices, se quedó viéndonos y probablemente resolvió que la situación exigía alguna excusa. «Política del Centro. Es por si necesitan ayuda y no pueden llamar», explicó haciendo girar nuestro disgusto hacia algo bastante parecido a la ofensa. Era una mujer sin importancia, pequeña, de cabellos descoloridos, ojos cavernosos y labios imposible de adivinárselos. «El desayuno está listo. No hagan esperar al doctor», dijo antes de salir del cuarto. No era cuestión de precipitarse, pero el lugar parecía tener reglas discutibles.
El doctor Boghuer se apartó del grupo de mesas y nos dio la bienvenida. «El señor y la señora Pinos Llano, por supuesto» dijo extendiendo una mano repulsiva que Ernesto apenas rozó. «Ernesto e Isabel, Isabel Martínez», respondió él disfrutando la turbación del médico. Nuestro anfitrión se salió del paso presentando a los demás internos y explicando el funcionamiento del Centro.
El tratamiento duraba dos meses, a los que se agregaba un día para la mudanza y la fiesta de despedida, y las consultas -la primera la tendríamos esa tarde-, tres veces por semana. La cuestión estaba en plantear la realidad pareja en la circunstancia que nos afectaba, o sea, la separación inminente. En total eran trece matrimonios, la mayoría de los cuales había dejado de amarse hacía mucho, pero si decidieron seguir juntos por circunstancias predecibles, hoy lo hacían porque no existía nadie más en el mundo que tuviese en la memoria la imagen que les gustaba recordar de sí mismos.
Cuando golpeamos la puerta del consultorio en realidad no teníamos ganas de conversar, y el doctor Boghuer se dio cuenta porque al tiempo que nos invitaba a pasar, se puso a hablar de los demás internos con ganas de provocarnos interés. El lugar era ordenado. Empapelado impecable, estantes de libros, una ventana abierta al jardín, un escritorio donde en el ojo de agua de un vaso que el doctor Boghuer llevaba a la boca a intervalos cortos, se mezclaban los colores de afuera.
La mayoría de las parejas había dejado de hacer el amor hacia mucho (se masturbaban hasta cinco veces por día), preferían la televisión a los libros, los bailes a media luz y las bebidas con alcohol. Ernesto habló por fin. «Todavía no sabemos si nos puede ayudar», dijo, y el doctor Boghuer se nos quedó viendo de frente. Levantó un lápiz del escritorio y señalándonos dijo que podíamos ser un problema, pues hasta ese momento el Centro tenía a media marcha el tratamiento con parejas. En realidad ellas le temían a la muerte, no como nosotros, a la muerte en el otro.
-El punto es eliminar el elemento sorpresa de manera a convertir el dolor en factor conocido. ¿No ven cómo el mundo dejó de afectarle a la gente? Si se logra, la batalla está ganada --explicó mientras observaba cómo la noche borraba el patio. Nos despidió invitándonos a compartir con los demás la cena, a las 20, en el restaurante del Centro.
Lindas nuestras habitaciones. Alfombras marrones, empapelado crema, ventanas en la salita donde, además del televisor y el equipo de sonido, instalaron estiradores y otros artefactos para hacer ejercicios. También ventanas en la cocina, dos en el dormitorio, una pequeña tipo balancín en el baño. Las paredes tenían adheridos a altura media unos pasadores que recordaban los salones de danza clásica, evidentemente pensados para evitar caídas tontas. «Como si a esta edad la muerte pudiese venir de algún lugar que no sea nosotros», pensé, y se lo dije a Ernesto, pero él estaba dándole vueltas a la brújula que le regaló su padre cuando ingresó a la marina. No le pregunté. Era para saber dónde estábamos por si acaso dejábamos de recordarlo. Siempre hacía lo mismo cuando dormíamos fuera de casa.
Cuando me la mostró por primera vez, daban las siete en el reloj de la Catedral tan bonita desde el cuarto adonde llegamos decididos a asumirla consecuencia de queremos (era mi primer día como secretaria del decano de la facultad de Letras). Ernesto metió la mano en la chaqueta y lo que sacó lo cargó con el cuidado de quienes portan una reliquia. Los colores azulados con puntos blancos del círculo de vidrio que sujetaba en la mano se parecían a la idea que alguna vez me hice del universo.
«Hace mucho -dijo colocando la brújula sobre la cama-, un mago de la aldea Kalh, cuyos pobladores veían el Tigris y el Eúfrates girando bajo sus pies, predijo revolviendo las vísceras de un ganso sagrado que la boda del rey Thamis, guerrero de los desiertos más temidos y conquistador de todas las tierras, no debía realizarse tan pronto. «Nuestro rey tiene el corazón virgen, aunque su cuerpo estuvo en más lugares que las estrellas», dijo el mago, y como antídoto a la profecía recomendó la construcción de una cama levantada del suelo con la argamasa de los zigurat del sol, resistentes incluso a los embates de las tormentas de meteoros. El lecho debía cerrarse por los cuatro lados, como una caja, excepto una estrecha franja por donde debía introducirse la pareja. «De esa manera, pase lo que pase, el alma se le quedará en el pecho», fue lo último que se le escuchó al mago antes de ser empalado en los acantilados por orden de Thamis. A la ejecución siguió el preparativo para la boda. El rey mandó humedecer el palacio con esencia de clavo de olor, se sacudieron las dos mil alfombras de las habitaciones reales, se colocaron ánforas con agua del Mar de los Atardeceres (tenían ellas la extraña virtud de llevar gravadas el ruido de las olas en el suicidio del rompimiento) en cada portal de la construcción. El pueblo de Kalh que bailó y cantó bienaventuranzas para los desposados recordó aquella mañana siguiente a la boda, las predicciones del mago sacrificado. El rey había muerto. Eso dijeron en palacio. Thamis, el Todopoderoso Señor supo enseguida que se puso a amar lo pequeño del mundo para estas cosas, y entonces se arriesgó y salió al universo como si fuese posible hacerlo con la posibilidad de volver. Y no. Jamás encontró el camino de vuelta». Eso dijo Ernesto y yo entendí porque, si en ese momento alguien preguntaba dónde estábamos, hubiese sido más fácil mirar las agujas fosforescentes de la brújula que recordar el cuartito de la calle Independencia alquilado a mitad de precio porque los vidrios de la ventana estaban rotos y la casera ponía a salvo sus buenos oficios asegurando cuán imposible resultaba evitar que un poco del invierno de afuera se metiese en la pieza, y con malos vientos también algo de llovizna, lo que en realidad no tenía que ver con nosotros porque nada de este mundo pudo tocarnos desde entonces.
Cuando me fui a bañar Ernesto seguía fijando nuestra posición en el espacio. Después escuché que hablaba con alguien y aunque en principio pensé en la enfermera enseguida supe que no porque no la hubiese aguantado demasiado y además reían y ella lo hacía con una gracia imposible de imaginarle a la pobre.
-La señora Elena Ilis de Casanello, nuestra vecina de enfrente. Ella es Isabel, mi mujer -nos presentó Ernesto.
-¿Su esposa? Disculpe que lo corrija, pero con mi esposo pasa igual. Siempre que me presenta dice «mi mujer». ¿No es cierto que en tiempos tan desenfadados como estos es nuestra obligación imponernos, señora? Un hombre puede tener muchas mujeres, pero esposa sólo una. ¿No lo cree? -preguntó mientras peinaba con los dedos su melena deliciosamente encanecida.
Ernesto me vio queriendo adivinar mi respuesta. Evidentemente la señora Elena le había caído bien y temía una descortesía de mi parte. No tenía por qué. Esa lucha la hice en su momento y estaba convencida de que valió por un motivo. Él. Lo demás, el rompimiento definitivo con una sociedad a la que jamás tuve razones para respetar.
-¿Aceptaría una taza de café? La tengo hecha, y mientras la toman quiero aprovechar la tarde y conocer un poco el jardín -dije. No presentía cuánto cambiaría el mundo para todos, desde ese momento.
Fue por decir algo que le hablé de mí, de cuánto extraño a Ernesto desde la separación (fines terapéuticos, dijo), de lo mal que me sentí cuando lo vi salir todas las tardes con la señora Elena (creí perderlo para siempre, y vaya ironía, no me lo quitaba la muerte sino algo tan predecible como otra mujer), el disgusto que me produjo saber más tarde que todo fue parte de nuestro «tratamiento», un ensayo más de separación.
El doctor Boghuer no dejaba de mirarme, y si no fuese porque manejo la certeza de que entre las cosas que perdí se me fue la capacidad de ver el mundo desde otro lugar que no fuese exclusivamente yo, hasta hubiese pensado que tenía aquella mirada entre húmeda y soñadora de los borrachos y de los hombres cuando ven a una mujer. Pero era imposible. Los ancianos somos sólo eso. Ni mujer ni hombre. Un tercer sexo, aunque sólo nosotros sepamos cuánta mentira hay en una frase de esas.
«Me estoy convirtiendo en una memoria gigantesca apostada en mí misma. Siento, y saber que es a causa de la vejez no resuelve mucho, que todas las palabras me fueron dichas de la misma manera. Por la misma boca. Nada que ya no lo hubiese hecho me ocurre, y prefiero, lo reconozco, estar sola a vivir con la tristeza de adivinar con los ojos abiertos el mundo. Quiero largarme de acá, doctor, con Ernesto, que es lo único que siempre quise», me desahogué. Él encendió la lámpara del escritorio antes de dirigirse a mí:
-Usted es una gran mujer, Isabel. Me extraña esa dependencia. Habla como si no hubiese más hombres que el señor Pinos Llano. Creo que no necesito explicarle...
No lo dejé continuar:
-No los hay. Para mí no.
-Hábleme de eso -insistió.
-¿De qué? -pregunté molesta.
-De que no hay más hombres que Ernesto para usted.
No tendría que haber ido. Entonces lo supe.
El doctor Boghuer se puso de pie, cruzó el cuarto y se sentó a mi lado, seguramente para darme confianza. Comenzó a hablar de cómo las mujeres lo fueron convenciendo de que el amor era pura química, unas piernas son lo mismo quienquiera las lleve, las mismas tretas, las muecas de nenas malcriadas a la hora del sexo.
-Usted es la primera mujer auténtica que conozco -susurró. El doctor se acercó tanto, que pude sentirle el olor a grasa del jabón de tocador.
Me puse de pie tan rápido, que antes de que se hubiese incorporado alcancé el picaporte y me largué al pasillo con una especie de mareo que me hizo saltar las lágrimas haciéndome sentir la vieja más tonta del mundo por eso, por vivir todavía, por hacerlo sin Ernesto, por ese temblor estúpido en las manos.
La noche entera pasó frente a mis ojos sin que pudiese meterme en ella. El pensamiento era una cinta corriéndose para atrás, pasando la misma terrible escena del doctor acercándose a alguien que no podía ser yo, que no pude ser yo, y sin embargo, algo dentro de mí no podía olvidar que lo fuí.
Finalmente me dormí, lo que no hubiese sabido si los golpes en la puerta no me hubiesen devuelto con la imagen del cuarto un dolor de cabeza tan insoportable, que fui a la puerta llevándome encima las ganas de encontrar algún alivio milagroso. Era el doctor Boghuer. Me disculpé y lo dejé esperando mientras me lavaba y vestía algo decente. No tenía ganas de pensar, pero estaba inquieta. Cuando regresé a la sala, lo encontré recostado en el sillón, desnudo, y realmente no supe qué hacer.
Era un niño. No tendría más de treinta y cinco años, y evidentemente su actitud se debía a que tenía todo el tiempo del mundo para recuperarse de sus ridículos. Aquel por ejemplo. Se levantó con orgullo mostrándome todo lo que llevaba, haciendo gala de sus carnes duras, de su cuerpo avanzando con el arrojo de un animal erecto. ¿Qué podía hacer? Recogí sus ropas del suelo y le dije: «Amo a Ernesto. Es lo único que el tiempo no quebrantó de mi vida». Sentía las mejillas ardiendo de enojo, de cansancio, de ganas de que se fuese y me dejase tratando de olvidar que también eso había ocurrido.
Apartó de un manotazo las ropas que le tendía y me tomó de la cintura mientras buscaba mi boca con desesperación. «Váyase, doctor. Váyase», dije al tiempo que lo apartaba y volvía al cuarto. No tenía ganas de castigarlo viéndolo vestirse. Fue su equivocación, y yo tuve demasiado que ver en ella. Antes de cerrarlos ojos escuché cuando volteaba el picaporte. Los momentos que siguieron me trajeron esa sensación de vacío asociada con la paz.
Costaba despertar. Bueno, no era la primera vez que el espíritu se me amadrugaba y me volvía loca tratando de mover el cuerpo terriblemente quieto sobre el campo de flores de la sábana, y no, no había caso, y entonces intentaba con un ojo, un dedo, la pierna derecha, pero nada, y me ponía a decir mi nombre a gritos para ver si el sonido no acababa por despertarme, pero la boca estaba inquebrantable, todo quieto, excepto yo (experiencias idénticas terminaron por convencerme hace mucho, que el hombre es un poco más que cuerpo). Otras veces también había tardado, pero al final siempre lograba despertarme, bueno, excepto ahora. ¿y si me estaba muriendo? ¿Y si había muerto ayer mismo, cuando se fue el doctor Boghuer?
Pudo ser un paro cardíaco, un ahogo, no sé, cualquier cosa, y ni siquiera me di cuenta, y ni siquiera le di un beso a Ernesto (como acostumbrábamos antes de dormirnos para prever eventualidades como esta). Si era así, la muerte era más cruel de cuanto me había imaginado porque nos seguía incluyendo, porque no le bastaba apartarnos sino que nos quería allí para que el otro nos viese morir.
-Isabel... ¿Dónde estás?... ¡Isabel!
Era Ernesto. Era su voz sonando encima de mí. Podía contar sus pasos en la alfombra, sus zapatos de cobertura de lana viendo en los cuartos, en el baño, tratando de adivinar un curso de acontecimientos que no podía susurrarle al oído para ponerlo al tanto de lo que me había pasado en su ausencia (como hacíamos cuando nos reencontrábamos al fin del día, en nuestra casa).
Un gemido, inaudible casi, como un suspiro, un ruido de llanto que era para dentro y daba un dolor en el pecho como cuando se quiere respirar y no se puede y uno sabe que, si no se logra enseguida, no se va a poder nunca más, y entonces se puede menos hasta que nos damos por vencidos y recién ahí algo de adentro empuja y la respiración viene limpita, oliendo a algo lindo que no se recuerda qué es, pero da igual porque al final lo que importa es que todo está bien, que seguimos vivos...
Ernesto llorando por mí, porque estaba muerta, o por lo menos creía estarlo porque no me podía mover ni decir dónde estaba porque no lo sabía, aunque escuchaba a Ernesto encima de mí, llorando despacito, la saliva corriéndose sobre la colcha mate, y entonces también yo lloraba porque nada podía hacer excepto amarlo más de lo que pudiese pensar. Amarlo por el tiempo que representábamos. Tanto que me puse a golpear no sabía qué, pero algo que no me dejaba salir, una cosa corrida a media pulgada de mi cara, quizás el límite entre la vida y la muerte, algo que no asustaba porque Ernesto estaba ahí y se ponía a escucharme con desesperación y éramos nosotros en combate, un poco más tranquilos porque esa guerra de empujarnos el uno contra el otro la teníamos ganada, el aliento a punto de perderse, toda la vida justificada por el recuerdo de la lluvia, el siempre recuerdo a lluvia después del amor, mientras Ernesto comenzaba a dormirse sobre mis senos.
Desvaríos. Algo así me imaginé de la muerte. La vida como una película autoproyectada. Ruidos. Golpes. ¿Míos? Imposible. No podía moverme. Una luz cortando en tiras la noche. La luz doliendo en los ojos, en el estómago, el cuerpo todavía quieto, dolorido de luz, del recuerdo de una imagen. Ernesto. Mi Ernesto escarbando el fin como si se pudiese, sus manos cavando, caminando a tientas -como la luna en el descampado ilimitado de la noche-, negando casi. Un poco más, amor. Faltaba tan poco. Podía sentir su calor en medio de ese tan definitivo frío...
El cementerio dominaba la ciudad desde su lugar, la loma Sur, en el barrio Lynch. La caravana vino por la calle principal, volteó el monumento de la paz y se metió por el portón de hierro. Siete, ocho autos. Ernesto pensó que serían más. Una llovizna filosa extendió una tela de agua sobre el cajón cubierto de rosas blancas y azucenas que los hombres bajaron de la carroza. El panteón Pinos Llano estaba dispuesto. Todo se había hecho con rapidez. Inútil prolongar lo que era. Al terminar de rezar el Padrenuestro le dimos el adiós final a Lucía, sus ojos de niña apagados para siempre.
Fue anoche. Decidimos que sería la última en el Centro (teníamos las maletas a punto). El teléfono sonó. Era Héctor. «Lucía tiene problemas», dijo, «el parto viene difícil». Cuando llegamos a la maternidad, ya había muerto. Nos dejaron verla. Las muecas del parto le deformaban la cara. Instrumentos inútiles para ella colgaban del techo del quirófano. Ante su palidez de cera recordé el galanteo estúpido del doctor Boghuer, el compartimiento bajo el piso del departamento donde desperté segura de que había muerto. «Fue para que usted desarrolle la idea que tiene de la muerte, y el señor Ernesto analice su comportamiento cuando la desgracia ocurra. Estamos haciendo ciencia, señores». Eso dijo el desgraciado del doctor antes de que Ernesto le tape la boca de un puñetazo.
No nos quedamos hasta el final de la ceremonia. Lucía era ahora un dolor inmenso al que había que acostumbrarse. Dejamos atrás el horizonte de criptas y bajamos tomados de la mano por la calle de las galerías de flores. Rumbo a casa.
DISGUSTO
Sos un tonto y no voy a quedarme con las ganas de decírtelo a la cara una y otra vez para que te des cuenta de lo mal que la pasamos por una estupidez. ¿Celoso vos? Si me lo contaban, no lo creía. Vos, tan bien puesto, tan de traje y corbata, tan en su lugar con la gente.
De todas maneras, ya ocurrió. Ya la pasé mal en la oficina por mi incapacidad de mantener una conversación ajena a mi pensamiento que no dejó de ser vos ni siquiera a la hora del almuerzo, cuando las chicas del segundo piso hacían lo posible por cambiarme la cara con chismes de acosos. Fue ahí mismo que decidí enfrentar las cosas. Nada de dejar crecer el orgullo esperando en el departamento una llamada tuya, un ramo de rosas, un telegrama de disculpas.
Lo del permiso salió, aunque después me sentí mortificada porque no tenía necesidad de recordarle al jefe Matías lo bien que lo cubro cuando los pretextos son suyos. Estaba desesperada, lo admito, de lo contrario no lo hubiese atropellado de esa manera. Dijo que sí, claro, no se hubiese atrevido a incitar venganza de ningún tipo, menos de una secretaria tan seriecita como yo.
El duchazo en el departamento fue rápido. La impaciencia me enfermaba las vísceras. Algo terrible. Un domingo bonito (como todos los que son contigo), el sol, como un perro apelotonado bajo la mesa, nosotros, nuestra lectura juntos. Terminábamos una novela de la Brönte cuyo nombre no viene al caso cuando sonó el timbre. No nos gustó. Nuestro domingo (así lo queríamos) no tenía que ver con otras personas, con ese recuerdo a la avenida principal pegado a sus rostros de visitas.
Era Gustavo. Al verlo no pude evitar el grito de sorpresa, nuestros años de facultad dibujando carteles de protesta contra la suba de aranceles, contra la pérdida de exámenes extraordinarios, contra los profesores del régimen. Gustavo, yo y los muchachos del movimiento estudiantil en el día de la primavera, corriendo entre los autos con el ramo de rosas que repartimos a los conductores hasta que dejamos de sentir los pies.
Nunca oculté a Gustavo porque no había motivos. Lo nuestro jamás llegó a más de una danza juntos en la plaza de Armas, acompañados por la música de las calesitas que como la tristeza, jamás faltaron en la costanera. Estuvo poco. Regresaba al país después de la beca de dos años en España, y sí, era lógica su visita, su disculpa por importunarnos, su promesa de volver para una conversación premeditada. Apenas recordaste el beso en la puerta. «Mañana tengo mucho trabajo», dijiste dirigiéndote al pasillo. «¿Tanto para no llamarme?», te grité, y ni siquiera volteaste a mirarme. «Adiós», fue lo último que escuché antes de ver cómo te dejabas tragar por el tubo de la escalera.
Pude tomar un taxi, pero preferí el colectivo con su trayecto establecido, con las esperas en los semáforos, con el cielo como un sueño, flotando sobre las casas. Cuando llegamos no tenía decidido de qué manera enfrentar las cosas. La estación sobraba de gente, los supermercados llenos, la luz blanca de los puestos de revistas prendidas como si su agua lechosa pudiese traer con los bichos, a los clientes.
El segundo piso del edificio Solón. Estaba nerviosa. Era estúpido pero lo estaba. Sin embargo, te lo tenía que decir para que no volviese a suceder, para que no me vieses con esos ojos terriblemente enojados por nada, por algo creado por tu mente, por alguna imagen distorsionada que te hiciste viendo el beso afectuoso de Gustavo, el rostro melancólico de Gustavo prometiendo una visita más prolongada.
No volvería a casa sin golpear la puerta, de eso podías estar seguro, pero quizá hubiese avisado para no encontrarte con algún cliente, con un colega, peor, con alguna de esas amigas tuyas tan terriblemente desagradables para mi débil paciencia.
Cuando lo hice, cuando apreté los nudillos contra la plancha de madera estaba furiosa. Todo el drama por una idiotez. Jamás te dí motivos. Nunca salí con más hombres que vos, el único que quise en toda mi vida. Retirabas la silla en aquel momento. Cruzabas la oficina que estaría en penumbras porque así te gustaba, volteabas la llave, sostenías la puerta con la mirada fija en mi cara de maquillaje corrido, de pelo desordenado por el viento. «Roberto Martínez Cela», te dije y como una lluvia, la emoción me mojó los ojos. En medio de todo, tu pecho frío, tu inmenso pecho de camisa de vestir a rayas con dos brazos indecisos colgando como si no supieses dónde ponerlos, como si no fueses capaz de darte cuenta, ingeniero, que nada de allá afuera me sirve si tus brazos siguen quietos, si no me aprietan como finalmente los dejas hacerlo.
CITA EN EL CASINO
Amo los viajes en taxi. Ese abandonarse en un asiento trasero con la despreocupación de los que están en ninguna parte, corriendo a 120 por la avenida de los casinos, sobre sus luces amarillas delirantes de bichos puestos a morir en el cono de las lámparas. Sobre todo a esta hora (digo, lo de los viajes) en que el mundo se llena de oscuros con olor a pasto recién hecho y ganas de quedarse para siempre con la falda de seda soplándome las piernas, haciendo distancia de la ceremonia consabida que son los hombres bajando de los colectivos con ganas de llegar a casa, darse una ducha mientras la mujer se mete con el guisado y la cerveza y se sonroja segura de que él la sabe perfumada por si surge hacer el amor después de los chicos y los noticieros de las veintidós. Sin embargo, detesto los semáforos. En la ciudad, bueno, pero aquí, en una carrera loca hacia el acabado del universo, nadie mejor que uno para regularse velocidades, aunque admito divertirme con la morbosa curiosidad que incitamos las mujeres solas, elegantes, puestas en la vitrina de una marcha en suspenso.
Ellos tienen razón. Los que miran, digo. No es de uso. Cosa de esposas penando el amor que no les cruzó de la puerta de calle, adolescentes conteniéndose el sexo, prostitutas tarareando una canción barata, amantes. No soy la excepción, sino lo último. Una amante. La amante de un hombre casado, lo que no me hace más especial que el ochenta y tanto por ciento de las mujeres de este país; quizá, algo menos trágica e infinitamente feliz de permitirme amar a antojo.
Me lo dijo por teléfono, como acostumbra cuando teme respuestas. Tonto. Sí quería conocer a esos amigos suyos parte de nuestros cafés pretexto para irle viendo ceder palabras, empujarlas como si le viniesen del fondo, como si se las despeñase de a una boca en suspenso, boca llenándose de sonidos por detrás de los dientes, miedo de hombre queriendo saltar fuera, dejándose caer sobre el redondo del laminado de la taza. Además ellos, sus amigos, eran el tiempo que me faltaba conocerlo. Amigos de secundaria que lo vieron crecer, enterrar a su padre, sentir las primeras mujeres. Amigos envidiándole el ingenio, el porte, el misterio. Sí, dije, voy.
La ocurrencia les había costado alquilar el salón de fiesta del mejor casino de la ribera. Sería una cena secreta, como en las películas, el mejor juego de infidelidad al que se habían atrevido, y como invitadas, nosotras, las amantes. Una noche inequívocamente clandestina, irreverente.
No la conozco. A ella, Clara Emilia, su esposa. No tiene que ver en esta historia y así lo entendimos cuando despertamos del primer beso en la boca. Tan nuestra la emoción de vernos enteros. De reír a gritos en un motel donde fuimos a parar esquivando una siesta de diciembre, la tristeza insoportable de la Navidad, las compras, la gente. Nadie más que nosotros en la confesión de un amor hecho de verdades interminables, de mentiras también interminables, de lecciones de historia a medianoche, frente a la casa de gobierno, las corridas hasta el último colectivo de la estación urbana, su voz pegada a mis oídos sobre la mudez del teléfono.
Clara Emilia era un afecto en acordado paréntesis ante mi presencia, una vida doliéndome a menudo, a escondidas, a las ocho de la noche de todos los días, frente a los escaparates de la esquina Robles, cuando era ella, imposible no saberlo, a quien él invocaba siguiendo los encajes de un corsé importado.
El casino. Séptimo piso. Aguantarse la claustrofobia en el ascensor. Quedarse viendo el tablero de círculos rojos prendidos en orden. Segundo salón. Él, esperando en el pasillo con su aire de etiqueta pendiente de mi proximidad, de mis ruidos, de mis labios alcanzándolo. «Están dentro», dijo mientras me encajonaba en sus brazos, su boca en mi rostro, su prisa revolviéndome la ropa todavía húmeda de avenida Los Presidentes y atardecer detrás de los últimos árboles alcanzados por los ojos.
Un resto de melodía recordaba la excusa en la oficina, los patos de vestir comprados en la tienda americana (gamuza a precio subiendo los bordes del pantalón), la escena de presentaciones ensayadas en noches sin sueño. «No quiero entrar», dijo, y para entonces tampoco yo quería. Me atropellé ganando las escaleras, sintiendo su correteo entre el sexto y quinto piso, cuatro escalones detrás, sobre mi cuerpo. Oscuridad hecha a medida, a tiempo, obscuridad cayendo en punta sobre el jarabe caliente del apareo.
Camino a casa, en el auto, Alejandro comentó la reunión en el Casino, soportando mi retraso. Las amantes de sus amigos, contó, fuera de rol, asumiendo el de esposas preocupadas por la cocina, orgullosas de conocer alguna de sus manías insignificantes, confesando intimidades a boca llena, métodos anticonceptivos, regeneradores de la piel, ungüentos para el pelo. Ellos, sus amigos, anticipando resultados de la economía de mercado y las privatizaciones.
La avenida era una costura de luces corridas en línea recta hacia la madrugada, un cordón de velas eléctricas empapadas de sereno, complicadas en esto de seguirme prolongando su abrazo sinceramente avergonzada de haberlo querido también. Digo, como ellas, sentirme Clara Emilia por una noche.
PRINCESA
Ocurrió una mañana de abril, en casa de su padre. El dolor de cabeza la retuvo en la cama hasta que recordó a Manuel, todavía revuelto entre sus piernas. Lo vistió en la penumbra con la habilidad de las mujeres para esas cosas; lo despertó como un animal, lamiéndole la cara, los dedos, el pecho velludo (olían con tanta especificación a sexo que se le ocurrió, no bastaría el agua del grifo para lavarlos). Fue después, cuando el muchacho se fue y ella terminó de retirar los cubiertos de la mesa.
Las cosas estaban en un silencio lindo, el sol de la infancia (distinto al de todos) a un lado de la ventana, Mamer durmiendo en la caja de papas. No recordaba su pensamiento en el momento que el sentimiento se le metió en el cuerpo, aunque sí una sensación de locura que la persiguió por el resto de la casa. Desde entonces se quiso morir, con igual intensidad, con la misma persistencia, con tanta buena fe que no se lo contó a nadie y enteramente sola planeó los pormenores de su muerte.
Princesa era una artista. Su padre la formó en los secretos de la música cuando sabiendo que desde el patio ella lo escuchaba con los ojos clavados en las estrellas, se tumbaba en la hamaca y le cantaba con pasión de hombre, como si fuese su enamorado, como si le lamiese las comisuras de los labios con cada punteada de guitarra, así como ella hizo después, con otros hombres.
De su madre recordaba cosas que había oído. Una mujer de burdeles metida a señora por ganas de mostrarle al mundo que también podía con esa vida inservible de tanto vivirse de la misma manera, de hacer chicos sin pensar en ellos, de la cama, cuya frecuencia no dejaba de extrañar. Los hombres jamás faltaron en su casa, y con uno se marchó, hacía demasiado como para que a nadie le afectara.
De ella heredó Princesa ese olor que ponía en celo a quien viese sus cabellos del color de un cuarto cerrado, sus pechos en triángulo. Hasta el día que se quiso morir (y después, pero de manera distinta) se mostró alegre con sus amigos, siempre dispuesta a notar el lado bueno de las cosas. Tenía la voz más estruendosa de los alrededores, risa de mujer grande, manos de quien las usa. Un juicio apresurado podría declararla vulgar, y de no tratarse de ella, lo sería.
Fue una semana después de andar enredándose con su pensamiento que lo decidió. Metió a Mamer en un bolso de mano, olió los azahares de la calle baldeada con la lluvia de una tarde que nunca dejaría de recordar, ordenó las bolsas de basura de la vereda y pasó por la casa de Manuel. No era un lugar especial, excepto por esa piecita del fondo.
Cuando Manuel la metió por primera vez se quedó muda, las manos sosteniendo la falda. Giró la cabeza hacia él. El rostro que tenía puesto recordaba al del primer arco iris, al del vuelo de las langostas en verano. Le pidió permiso con esa cara y con ella recorrió la superficie de las bicicletas sin ruedas, los muebles destartalados, la pila marrón de los periódicos, las muñecas mutiladas, las ropas comidas por la humedad.
-¿Por qué te gustan? -Preguntó Manuel.
-Son como gente -dijo ella, y si hubiese podido expresarse habría agregado que todo está ahí. Un niño sobre la alfombra. Una risa en el jardín. El ruido de los almohadones sobre la cama. La luz de los veladores. ¿Por qué nadie tira las cosas que ya no usa? Quizás porque si pierden la memoria de sus vidas, no tendrían adónde ir.
Manuel no la entendía, pero sabía que después vendría el cuerpo de Princesa, sus manos buscándole por todas partes, su amor de perra gimiendo para darle el gusto. Esta vez no fue diferente, o por lo menos Manuel no se dio cuenta porque la quiso enseguida, su vestido haciéndose a un lado para dejarlo ser feliz como por mucho tiempo no volvería a serlo. Después fue ella prefiriendo sus besos de muchacho universitario, su torpeza al subirle el cierre, sus ganas todavía cuando la dejó en la avenida.
-¿Te acompaño? -se ofreció.
-No podés -dijo ella, se levantó sobre los dedos del pie y lo besó en la boca. De aquello, cuando el barrio comenzó a preguntar, el muchacho sólo confesó haberla visto ese día. A la semana todos estuvieron seguros. Princesa, la hija del músico, había hecho como su madre. Se había ido.
Tomó el interurbano, colocó a Mamer sobre su regazo y aguardó. También lo hizo y con la misma paciencia en la fila de los boletos, en la Terminal. Cuando le llegó el turno, preguntó cuánto costaba uno a Santa María, el pueblito de las Misiones, y el dependiente le habló de asientos clasificados y servicio de video mientras ella, incapaz de entender diferencias, preguntó de nuevo cuánto costaba uno a Santa María, en las Misiones. El empleado optó por darle asiento en el colectivo más económico, por arreglarle, más tarde, un lugarcito para Mamer entre los bultos.
-Es usted muy amable -le dijo Princesa desde la ventanilla.
-Y usted muy hermosa -respondió el hombre.
Ella le tuvo lástima. No había nada más triste que un hombre solo, caminando hacia las once de una noche silenciosa como aquella.
A las seis de la mañana del día siguiente, Santa María apareció ante sus ojos como una falda floreada extendida sobre una loma desde donde, por la parte de atrás, se erguía el torso de un cielo completamente azul. Revisó el bolso de mano. Palpó. Sintió el cepillo de dientes, un libro rescatado de lo de Manuel, el paquete con el dinero. Todo estaba allí.
Su vida en el pueblo comenzó en un local nocturno, como mesera, pero apenas dejó escuchar su voz llena de sentimientos, le dieron el puesto de cantante con un sueldo que alcanzaba para la comida, un cuartito en la parte posterior del local y la ración de leche de Mamer. Rehusó propuestas frecuentes en lugares como aquel por la sola razón de tener en orden su vida.
-Hacer el amor tiene que ver con el alma, no con el dinero -dijo tantas veces, que los Parroquianos terminaron por entender. Y era verdad. Lo había hecho con el sobrino del patrón porque se lo pidió de tan buena manera, que la conmovió. Lo llevó a su casa, le enseñó a darle la leche a Mamer, lo desvistió y entonces estuvo con él cuando le entró miedo, cuando le pidió disculpas y se quiso ir, cuando accediendo a sus caricias, se metió de vuelta en la cama y por fin supo cómo hacen los hombres para amar a una mujer. Estuvo también después, cuando todo acabó y el muchacho no quiso sobreponerse a la tristeza que sobreviene al sexo.
También lo hizo con el violinista que la acompañaba en sus actuaciones porque esa vez fue ella quien estuvo triste. Había cantado aquel bolero preferido por los santamarianos, el «Somos Novios» de Manzanero. Cuando terminó, no se quedó a escuchar los aplausos. Dejó la guitarra sobre el taburete y se perdió en el pasillo de los lavabos, rumbo al depósito de trastos utilizado como vestuario.
El lugar no tenía mayores novedades. Cuadrado, con ese aire de misterio de los cuartos encerrados, oscuro incluso cuando la bombilla de luz extendía su piel amarilla sobre el pequeño armario, utilizado por Princesa para sus improvisadas sesiones de maquillaje. El violinista, un hombre enteramente entregado a su soledad, la siguió pensando que podía ser algo físico, conjetura abandonada apenas la vio frente al espejo, raspándose la cara con un paño sucio. Con la cualidad de los seres para reconocer a los de su especie se acercó, tomó el paño y retiró el resto del maquillaje del rostro de la joven.
-Sé lo que es -le dijo-. A mí me pasa todo el tiempo. Pero no le vamos a dejar. A vos no...
Princesa sintió cómo el vestido de seda se despegaba de sus hombros, una mano caliente bajando hasta el ombligo, los bordes de los labios del extraño pegados a su espalda. Cerró los ojos. Buscó el rostro de aquel hombre en su recuerdo. No lo encontró (lo tenía demasiado cerca); pensó si quería hacerlo y entonces se incorporó y (no se molestó en sostener el resto del vestido sobre su cuerpo) lo miró. El frío del cuarto le recordó el calor anterior, las manos del violinista. Cuando las luces del local se apagaron ellos se incorporaron uno del otro, se vistieron y salieron a la calle. No lo repitieron, pero a veces, cuando estaban solos se tomaban de la mano, y si además llovía como aquella noche, salían hasta la puerta del salón y se quedaban viendo las formas geométricas del agua sobre los barandales de Santa María.
Los días transcurrieron hasta que volvió el dolor en el pecho, esa especie de urgencia que Princesa reconoció como su deseo inquebrantable de muerte. ¿Por qué le costaba tanto morirse? En el salón escuchaba comentarios de fallecimientos, de accidentes ridículos que se cobraban la vida de cualquiera. ¿Por qué ni siquiera pudo morirse de pena lejos de su padre, de Manuel? No creyó aguantar una semana, y sin embargo hacía meses que estaba en aquel lugar de nadie sin sufrir siquiera un mareo.
Fue por entonces que aceptó las primeras visitas, el peregrinaje disimulado del pueblo hasta su dormitorio, el rito del amor prolongado por encima de las resistencias del cuerpo. «Mucha gente se muere de amor», pensaba Princesa, y concluía que a la larga el exceso tendría que ocasionarle tal final. Por supuesto no podía explicar estas cosas a los hombres, y nunca lo hizo, ni siquiera cuando se resistían a abandonarla sin abonar algún precio por el honor de ser queridos por ella.
Princesa los vestía y desvestía como si fuesen sus hijos, sorbía las lágrimas de emoción de los jóvenes y besaba la boca pasada de los ancianos, los bañaba en su latona de plástico con zumos de flores, se untaba con gomina los dedos y los peinaba a su antojo. Sin embargo, ninguno acabó con ella.
En el mes de octubre llegó el circo. Hubo sonido de tambores en las calles y niños alarmados por la inminencia de la felicidad. Ella no fue sino a la semana, invitada por el violinista que acompañaba en un numerito a los payasos. La carpa principal era un hongo con banderas humedecidas en los vapores del viento norte.
Sentada en las graderías, Princesa asistió a la función de fin de semana. Primero salieron los caballos amaestrados, los monociclistas, los chimpancés besucones, el hipnotizador de leones y los engendros (la mujer barbuda, el hombre de tres orejas, el indio de piel escamosa, la muchacha de tres senos). Las luces se apagaron, sonaron de nuevo los tambores, se iluminaron los techos de la carpa y una voz sin rostro anunció el «¡número que todos esperaban: Los payasos marroquíes acompañados por el inigualable sonido del violín de Santa María!».
Princesa deliraba. Desde su banqueta podía distinguir una oreja en la segunda fila, los dientes amarillos de una mujer en la cuarta, unas rodillas plegadas en preferencias, la mano de la muchacha sobre una bragueta de populares, las medias negras de la prostituta, la rosa en el escote de la directora de la escuela. Cuando la gente gritó, buscó con la vista en el escenario. El público se agolpó en las barandillas. Un caballero, sin dejar de ver por encima de la muchedumbre, relataba a gritos el suceso. Se trataba del violinista. Una viga suelta le cayó encima. Princesa se quedó en su asiento hasta que el personal de primeros auxilios se llevó el cadáver. Cerró los ojos. Buscó el rostro de aquel hombre en su recuerdo y lo encontró (nada se lo impedía, ahora que estaba lejos).
La lluvia jamás fue la misma, ni siquiera la de su última noche en el pueblo. Acurrucada junto a Mamer, aguardó en el cuarto las señales del amanecer. «La muerte acaba con la gente equivocada», pensó mientras reclinaba sus ojos, por última vez, en los barandales de las casas blancas de Santa María.
Princesa volvió. Retomó lo que pudo, lloró la muerte de su padre y se fue a vivir con Manuel, para entonces un profesional de saco y tarjeta personal eternamente inquieto por su manía de dormirse pegada a él. «No me sueltes», le decía en medio de la noche. Manuel no lo hacía. Tampoco preguntaba. El amor cubría las posibilidades.
EXTREMOS
-Si usted se pone el cepillo en la boca, don Miguel, verá como el dentífrico se desliza sobre sus dientes sin que le vengan esos dolores de los que me está hablando. Inténtelo. No me diga que no. Usted sabe que no me muevo de acá hasta que lo haga. Mire, si quiere se lo muestro. Así... ¿se da cuenta? Pero después continúa solo. Sí señor, así. ¿Vio? Ahora tire el agua y lávese la boca -un charco de sangre mancha el lavatorio.
-Las arcadas se van a ir apenas volvamos a la cama. A ver, el brazo aquí, en mi cuello. Uno, dos, ya llegamos. Ahora se me arropa y se me queda quietecito. ¿Está cómodo? No, espere. Mueva la cabeza hacia su izquierda y así le saco esta almohada que le debe estar molestando. Despacio. ¿Está mejor?
La habitación es la última de un largo pasillo mal clareado por una fila de fluorescentes manchados de bichos. El número del Seguro los llevó hasta allí.
-Don Miguel desearía tanto una ventana -rogó el día que llegaron hasta el Hospital Mayor con la orden de internación.
-¿Qué quiere que haga? Esa habitación es la que pueden pagar -fue la respuesta que un joven, sin mirarla, le dio.
-¿Sabe don Miguel? Usted no está bien ahora, pero tampoco yo lo estuve cuando lo de la úlcera. ¿Se acuerda? Y me recuperé. Usted me dio de tomar todos esos medicamentos que el doctor Calabresi me recetó, y me cuidó el jardín. Ahora me lo está mirando doña Norita. ¿La ubica? A usted nunca le gustó, pero ya ve cómo se ofreció solita cuando supo de su enfermedad. Ahora duérmase, don Miguel, que yo pondré mi cabeza aquí, a su lado, y le cuidaré ese sueño que buena falta le hace.
Los dolores aparecieron en el otoño. Miguel Orduñez tenía 68 años y comenzaba a pensar en la muerte.
-¿Usted cree que estoy viejo, doña Clarita? -preguntó una noche. La habitación olía a gardenias-. Sé que está despierta, doña Clarita. No se haga la zonza que puedo sentir sus ojos abiertos.
-¿Cómo puede sentirlos, si no los ve? No diga mentiras, don Miguel.
-No son mentiras. Hace mucho que en esta habitación dejaron de pasar cosas que yo no sepa.
-Si usted es viejo, yo lo soy más. ¿O se olvida que tengo también 68, y que las mujeres envejecemos más pronto que los hombres?
-¿Quién le dijo esa tontera, doña Clarita?
-Usted, don Miguel.
La luz de una estrella se metió por la ventana. La sábana bordada de encajes se cuadriculó con la sombra del enrejado. La pareja se acurrucó, en un solo bulto, sobre la cama.
-No estoy preparado para dejar este mundo, doña Clarita. Hay cosas de la muerte que no podría soportar.
-Si no se duerme ahora mismo, mañana se quedará sin sus buñuelos de banana. Y estoy hablando en serio, don Miguel.
Decidieron vivir juntos para sorpresa de quienes los conocían -pocos-, a la edad de 52 años. Clarita había quedado viuda después de un matrimonio de 30 años, con una hipoteca que no podía pagar y dos hijos que tampoco se ofrecieron a hacerlo.
Cuando perdió la propiedad, la pensión que recibió le permitió alquilarse una casita dos barrios abajo. Así conoció, una tarde perfumada de setiembre, a Miguel Orduñez, su vecino de enfrente. Él le habló de los algarrobos.
-Es como nosotros -le dijo.
Estaban sentados frente al humo de un mate, en la cocina. Por la puerta entreabierta asomaba la sombra de un crisantemo. Un camino de piedras recorría el patio convertido en pequeño invernadero de flores, crotos y hojas de vista.
Miguel Orduñez habló, y ella, sin cerrar los ojos, imaginó sus palabras. «Podría crecer en cualquier lugar, pero muere por voluntad en suelo duro. Prefiere la orilla de los caminos a un patio, y florece, uno se imagina por qué, no en las ramas jóvenes sino en la leña vieja, en las rajas que con su tronco va haciendo los años».
No se casaron porque ella no quiso. «A nuestra edad esas cosas no importan», dijo, y él se convenció de que esa mujer debía ser suya.
-Shhhhhh... Hay un ave en su ventana, don Miguel. ¿Escucha sus alas? Una vez usted habló de los pájaros. Dijo que cuando la oscuridad los toma en vuelo, ellos esperan a la luna para que la noche amanezca. No sé lo que habrá querido significar, don Miguel, porque usted siempre tuvo esa doble intención de las cosas, pero ya vio como no lo olvido. -La mujer calló. Sus ojos reposaron en el color pálido de la pared del hospital.
Era el cigarrillo. Eso dijo el doctor Calabresi cuando fue a verlo a la casa después de un ataque de tos. No recetó nada. Escribió un nombre en un papel, y lo dejó sobre la mesa.
-Abajó está la dirección -dijo y agregó algo acerca de que no era grave, pero que habría que actuar con rapidez.
Él busco sus manos antes que sus ojos.
-No se preocupe, doña Clarita. No volveré a meter un cigarro en la boca -prometió y se la llevó al dormitorio. La hizo sentar en el borde de la cama, junto a él, y dejó que el atardecer los borre con sus primeras manchas.
El último verano en la casa se quedaron viendo el vuelo en cruz de los alguaciles sobre el círculo de las enredaderas. «¿Por qué le gustan esos bichos, don Miguel?», le preguntó mientras terminaba de cebarle un tecito de miel. Eran las cinco de la tarde y las persianas de la cocina, hechas un ovillo alargado, se extendían sobre el travesaño de la puerta. «Me hacen creer en Dios», dijo él.
El invierno se disolvía en luces y aires tibios cuando las hemorragias comenzaron. Una mañana Miguel Orduñez no pudo respirar. Extendió el brazo hasta la lámpara. No llegó. Un dolor dulce lo paralizó. Volvió a dormirse. La voz de su mujer estaba en su sueño.
Despertó dolorido y en un cuarto de hospital. El doctor Calabresi le sonreía desde el extremo de la cama. «Doña Clarita, usted no debió darle el gusto a este sujeto», protestó. Estuvo dos días y lo mandaron a casa con la promesa de tenerlo bajo tratamiento.
-Don Miguel, ¿por qué me eligió?
-Aquí vamos...
-En serio, don Miguel. Yo nunca le pregunté. Necesito que usted me diga.
Pasaron dos meses desde el primer ataque. Miguel Orduñez recobró el color en el rostro y su lugar en los quehaceres de la casa. Justo a tiempo. La época de poda comenzaba y la pareja reposaba del recorte de los geranios.
-Dígame exactamente qué quiere saber, doña Clarita.
-Por qué quiso compartir su vida conmigo.
-¿Y por qué no?
-Sino quiere, no responda, pero no se escape de la pregunta.
-No se enoje, doña Clarita. ¿En serio lo quiere saber?
-Usted sabe que sí.
-Mire, doña Clarita, a nuestra edad no existen casualidades. Usted encuentra a un amigo a quien no ve desde la escuela, y sabe que será su última vez. Es una despedida. O abre un libro que le había gustado a los 30, pasa sus dedos sobre las letras y siente que el pecho le aprieta. Ese momento no volverá a repetirse. Una noche camina por la misma calle de hace 40 años, pero esta vez se detiene a mirar la luna. Esa imagen la acompañará hasta el final de sus días. Usted conoce, doña Clarita, a una mujer. Se pone los zapatos a la mañana siguiente y piensa en ella. Después del desayuno la sale a buscar. No habrá otra oportunidad de ser feliz. Usted la ama, y le da gracias a Dios por sus ojos que como un estanque, le refrescan el rostro, el pecho, las manos, al llegar a casa.
Veinte días después Miguel Orduñez se levantó a las 4 de la madrugada y se vistió en la penumbra. Cuando terminó de ponerse las medias, cayó sobre la alfombra. Una ambulancia lo llevó inconsciente al Hospital Mayor. A su lado, su mujer rezaba.
-Doctor Calabresi, si tan sólo pudiésemos conseguir una habitación con ventana. Es tan importante para él...
-Imposible, doña Clarita. Usted escuchó al encargado de admisión. Quédese tranquila. Él la necesita más que nunca.
Estuvo dormido por 17 horas. Cuando despertó, no pudo hablar.
-¿Escucha, don Miguel? Está lloviendo. Ya se habrá dado cuenta por el ruido de las canaletas. Si usted pudiese lo llevaría hasta su ventana para mostrarle cómo picotea el agua sobre la tierra. Usted me dijo que eso hacían. ¿Lo recuerda? Fue la primera noche que dormimos juntos. Me llevó hasta la cocina y con una linterna me mostró cómo llovía en el patio. Usted estaba feliz. Su beso siempre me recordó esa lluvia.
Durante un mes -entraba noviembre- doña Clarita lo obligó a tomarse el desayuno todas las mañanas, a lavarse la cara, a prenderse los botones de la camisa, a caminar hasta el baño y a besarla antes de las medicinas. Miguel Orduñez falleció una tarde sin saber que lo estaba haciendo. A su lado, su mujer también cerró los ojos. Una inmensa paz llenó sus espíritus.
-Miguel Orduñez, gracias por haber compartido su vida conmigo. Gracias por haberme dado amor, por recibir mi amor. Gracias por su alegría, por su pensamiento, por su compañía. Muy pronto me reuniré con usted. Mientras tanto, mi amor lo acompaña.
Eran las ocho de la noche de un domingo. Excepto la lluvia, el hospital estaba en silencio. La mujer se levantó de la silla, caminó hasta la puerta y la abrió. Vestía un pantalón de lanilla gris, pantuflas, camisa de franela con florecitas amarillas. Llevaba el pelo corto y canoso. Unas gafas con armazones metálicos le cubrían gran parte del rostro. Caminaba un poco encorvada y tenía las manos hinchadas por la artritis. Lloraba. Suavemente. Detrás de ella, el bulto de la noche crecía sin atreverse a tocarla.
ESPEJO
(HISTORIA DE UN VAMPIRO)
«Debimos haber muerto con él», dijo la muchacha al tiempo que se tumbaba en el sillón cubierto -como los demás muebles- con una manta de color oscuro. Los pies le ardían. Se los restregó en la alfombra hasta dejar libres sus dedos que comenzaban a hincharse bajo la media de nylon.
La mujer a quien se dirigía, caminaba en aquel momento hasta el botón del velador que anaranjó el saloncito con su luz tristísima. El negro de la ropa contrastaba con sus mejillas blancas y regordetas. Era la tía Constanza.
Sin girar la cabeza, con una voz que se mantuvo a medio tono desde que Federico Urrutia entró en la etapa final de su enfermedad, anunció que el té estaría listo en un momento. Colocó el pañuelo y el monedero sobre el aparador, cerró los ojos y se llevó la mano a la frente. Estaba sudando. También parecía a punto de llorar, pero lo pareció todo el día y como jamás lo hizo Candela distrajo su atención de ella -por un momento-, y se hundió en esa especie de sopor en la que flotaban sus pensamientos. Cuando la buscó, ya no estaba.
Candela fue la última Urrutia en conversar con Federico. Habían crecido juntos en la casa de la tía Constanza sus once primeros años -tenían la misma edad- y tres más de la etapa que comenzaba a pertenecer a la adolescencia. Allí vivió la abuela Urrutia, y antes la bisabuela, y la madre de esta, mujeres que según la tía Constanza, no se casaron para evitar la desaparición del apellido de la familia.
Rodeado de un jardín espeso y descuidado, la casa de tres niveles guardaba secretos que los niños fueron descubriendo en los baúles, en la biblioteca que perteneció al tío Eugenio -no lo conocieron-, en dormitorios de paredes peladas por la humedad, en cajas de fotos y en roperos donde colgaban trajes y sombreros que alguna vez no olieron a naftalina.
Las siestas eran deliciosas. La tía Constanza calafateaba las puertas para que el sol no se escurriese por las rendijas, quemaba azaleas secas en un recipiente de barro y acomodaba su enorme cuerpo al lado de los niños. Entonces hablaba, y además de su voz, no había más sonido que el picoteo de los pájaros en el techo y los mangos del barrio achicharrándose a la intemperie.
Les contaba historias que nadie más recordaba en el mundo y que ella retuvo con la persistencia de quien sospecha, sólo tiene en la vida los recursos de la memoria.
-¿Qué dijo antes de... la desgracia? -preguntó la mujer. No habían dado las seis de la tarde. El comedor estaba ubicado en el lado Este de la casa. Una larga mesa de madera lustrada ocupaba el centro del salón iluminado con una araña de cristales azulados. Las sillas terminadas en punta, de respaldo alto y de asientos acolchados, extendían sus sombras humanas sobre el piso de parquet. Una serie de cuatro ventanas cubiertas con enrejados de madera dibujada, dejaban ver el jardín de naranjos donde Federico -hacía tan poco- juntaba azahares para la tía Constanza.
-No quería morir.
-¿Lloró?
-No.
La mujer retiró la silla haciendo el gesto de levantarse. Sus ojos desfallecían. Candela le pidió que se fuese a descansar. Prometió retirar todo, y lo hacía en el instante en que un sonido atrajo su atención. Venía de la sala. Caminó con no menos temor que el que había tenido durante todo el día. Empujó la puerta. A sus pies, el monedero que la tía Constanza dejó sobre el aparador -como movido por manos invisibles- daba pequeños giros.
La muchacha lo levantó en un solo gesto, lo puso en su lugar y regresó al comedor para terminar de retirar los cubiertos. Sabía cómo sería, pero ahora no estaba segura de poder enfrentar los acontecimientos que sentía, se adueñaban de su espíritu.
El primer día que entraron a la biblioteca tenían poco menos de 10 años. La tía Constanza preparaba galletitas de canela en la cocina. Fue ella quien les dio, además del permiso, una llave de cabeza cuadrada que el herrumbre comenzaba a despintar, y la historia: «El finado Eugenio, mi hermano, no servía para nada excepto para encerrarse en esa pieza y llenarse la cabeza de boberías. Murió comido por la leucemia. El médico dijo que el encierro debilitó su sangre».
Sin embargo, no era la primera vez que subían a la última habitación de la casa. La tía los dejaba esperando -una vez por semana- en la puerta mientras pasaba el trapo de piso y abría las ventanas para espantarla humedad. «Este lugar no es para niños», les advertía, pero al final cedió ante la insistencia de Federico. Fue él quien decidió que aquel lugar cambiaría sus vidas.
Y fue verdad.
LA BIBLIOTECA
A diferencia de la escalera que llevaba a las habitaciones principales ubicadas en el segundo nivel, la del tercero, mal iluminada por una lamparita que no hacía sino deformar la visión de las cosas, era tan estrecha que Federico subía primero. Detrás suyo, Candela sentía cómo un silencio puesto ahí desde antes -¿tendría que ver con el tío Eugenio?- los marcaba para siempre.
Un pequeño pasillo protegido de un lado por barandales de fantasía y cubierto por el otro, por la pared lisa de la habitación en cuyo centro una puerta cuadriculada y pesada cerraba el paso, se completaba con la punta del techo que se unía en triángulo sobre la cabeza de los niños.
(El clack de la llave corrida en doble vuelta sonó a definiciones profundas que en aquel momento ni Federico ni Candela estaban en condiciones de interpretar, y que tan solo el recuerdo devolvía con tanta claridad, con tanto sentido).
La biblioteca consistía en estantes de madera -rebosados de libros- adheridos a los cuatro lados de la habitación, más tres baúles, un escritorio viejo, una caja de vidrio que alguna vez sirvió de portavelas -los restos de sebo pegados a la superficie lo delataban-, carpetas apiladas en los rincones, una silla con el forro deshilado y un sillón de mimbre preciosamente ubicado al lado de una de las ventanas -había dos- probablemente destinada a la observación de los juegos de estrellas que los niños aprendieron a nombrar con la guía «Estampas de oro», que fue lo primero a lo que echaron mano.
-¿Y esas, Fede?
-Las siete cabrillas.
-¿Por qué se llaman así?
-El libro no decía. A lo mejor porque son blancas.
-No son blancas. Son amarillas.
-No seas boba, Candy. Todo el mundo sabe que las estrellas son blancas. ¿Sabés por qué? Porque son cristales congelados. Como el hielo. Nada más que brillan. Es normal. Todo lo que está en el cielo brilla. Hasta Dios.
Acodados en la ventana, los niños experimentaban esa sensación de eternidad que produce la vista de una noche abrasada de estrellas.
Una mañana Federico se ocupó de los estantes altos. ¿Y aquellas cajas? Ni la mesa ni los demás muebles a mano fueron suficientes para salvar la distancia, pero sí la curiosidad. Aprovechando la ausencia de la tía Constanza -iba a misa de miércoles-, subieron la escalera de madera destinada a bajar naranjas que la tía recostaba en el galpón, y se apropiaron de los cinco enormes bultos apartados por el tío Eugenio -más tarde sabrían por qué-.
Aquella noche Candela soportó las peores pesadillas de su vida -no dejaba de ver las horribles portadas que se pasaron la tarde limpiando con paños humedecidos en alcohol-, pero al día siguiente estaba lista para tirarse al lado de su primo, en el piso, y escuchar de sus labios historias de almas en pena, encrucijadas habitadas por espíritus malvados, perros urgando tumbas en la medianoche de los días viernes, tesoros custodiados por duendes horribles.
Las cajas contenían ejemplares «prohibidos» -así rezaban las etiquetas- de las «Ciencias del Ocultismo», «Tratados de Alta Magia» y «Manuales de Hechicerías». Los niños deliraban. Frente a aquellos relatos, los de la tía Eugenia pecaban de inocentes.
Federico tomó un interés casi obsesivo por el «Manual de vampirismo», un libro cuyas hojas -cocidas a mano y manchadas por algo que los niños concluyeron, era caca de bichos- se despedazaban en una vuelta brusca. Llegó al colmo de sacar el ejemplar de la biblioteca -tenían prohibido hacerlo- para leerlo en su cama, debajo de las sábanas, con la luz de una linterna que prendía las letras dándole una inmerecida resurrección.
-¿Vos creés en los vampiros, Candy?
-No sé...
-Yo no te digo el de la tele. Yo te digo en vampiros de verdad.
-¿Cómo son los vampiros de verdad?
-Son personas que mueren sin querer. Por eso vuelven del más allá, pero como ya no son como nosotros tienen que vivir escondidos.
-¿Eso leíste en tu libro?
-Sí. Dice que cualquiera que conozca el «gran secreto» puede convertirse en vampiro.
La conversación es interrumpida por los gritos de la tía Constanza -el chocolate está listo y no quiere que se enfríe-. Federico esconde el libro en uno de los estantes, lo cubre con un ejemplar de la enciclopedia «Conozca su mundo» y se apresura a buscar la sandalia. Candela lo espera -algo perturbada por la conversación reciente- en el corte de la puerta.
SEÑALES
A las ocho y media de la noche Candela tomó el teléfono y llamó a su madre. «No puedo dejar a la tía Constanza. Está muy mal», explicó.
-¿Y vos cómo estás? -le preguntó aquella voz que últimamente le costaba reconocer como parte de su vida.
-¿Y qué querés? Federico se murió, ma -respondió en tono violento.
Su madre era hermana de la tía Constanza. Hermana del padre de Federico. ¿Tan poco le conmovía la existencia de estas personas -para ella, la vida misma- que tenía que hacerle una pregunta como esa? Bajó el tubo -su rostro se desordenó con un llanto que hubiese querido evitar-. Una sombra en la pared la sobresaltó.
-¡Candela!
El grito de la tía Constanza sonó en toda la casa. Estaba parada en el mismo lugar de donde había desaparecido unas horas antes, el rostro descompuesto, los labios morados. Despeinada y con un salto de cama de color negro, señalaba hacia un lugar que Candela siguió hasta que su mirada tropezó con el tubo del teléfono que hacía segundos había tenido en sus manos.
Sostenido en el aire, el tubo se movía en círculos a treinta centímetros de su soporte. La muchacha, en puntas de pie, alcanzó el auricular, dio un pequeño tirón y lo colocó donde correspondía. Detrás del clack, la tía Constanza se desvaneció.
Cuando despertó -poco tiempo después- olía a vinagre aromático y hojas de ruda. Seguía en el piso -Candela no hubiese podido arrastrarla- pero su cabeza reposaba sobre un almohadón suave y estaba cubierta con una colcha.
-¿Qué fue eso?
La muchacha no respondió. La ayudó a subir hasta su dormitorio, le preparó un tecito de anís y la dejó dormirse en sus brazos. Luego la arropó, rozó su frente con un beso y caminó hasta la puerta. Ojalá no despertase. Ojalá jamás supiese lo que en esa casa estaba comenzando a suceder.
PROCESO
Esta vez sí fue difícil convencer a la tía Constanza. «Cambiar las cosas de lugar trae mala suerte», se quejaba, pero una vez más dio el gusto a los niños.
Querían el espejo de cuerpo entero que cubierto con un paño de franela, se mantenía al pie de la cama de la abuela Urrutia. Con terminaciones ovaladas y con un soporte de madera de palo santo, la lámina en plata viva resplandecía como agua de lluvia.
Lo subieron entre todos -la tía Constanza presentía un accidente que no se produjo-, y lo colocaron en el centro de la biblioteca -más tarde, Candela y Federico se encargaron de arrimarlo a la ventana-. Mientras lo empujaban, la imagen de los niños como en un estanque, temblaba en la pantalla de metal.
Por entonces habían cumplido sus 12 años. Candela era una muchachita delgada, morena, el pelo lacio caído por debajo de los hombros, el flequillo flotando sobre la frente, los ojos negros y demasiado grandes para aquel rostro que parecía terminar en punta. Vestía una remera amplia, jeans despintados -la tía Constanza se los desteñía en baños de lavandina-, iba descalza.
A su lado, Federico Urrutia reproducía sus facciones. Parecían hermanos. Un poco más alto que ella, también delgado, huesudo de hombros y manos, el rostro un poco más alargado y los labios más finos -la pelusa de un vello naciente se le escapaba por el cuello de la camisa-. Vestía igual que Candela, y como ella, caminaba descalzo.
La idea era dar poder mágico al espejo cargándolo con luz de luna. Candela no creía nada de eso, pero le divertía ayudar a su primo en la difícil tarea de encontrar un supuesto «ángulo correcto» que terminó siendo tan estrafalario como peligroso.
Después de la cena y haciéndoles prometer que bajarían antes de las once, la tía Constanza los despidió en la escalera que llevaba a la biblioteca. Federico no encendió las luces -la luna ardía en el fondo del cuarto-, trancó la puerta y tanteó en la oscuridad hasta encontrar la mano de su prima.
-¿Y si se cae? -preguntó Candela viendo la lámina plateada tendida sobre el travesaño. Una mitad dentro de la pieza, la otra en el vacío.
-No se va a caer. Lo que quiero es inclinarlo un poco, para que se refleje mejor.
Permanecieron mucho tiempo -olvidaron cuánto- sosteniendo la punta del retablo de palo santo, cuando Candela sintió un dolor afilado en los ojos. Quiso apartarse de la ventana, pero Federico la previno.
-Ahora no te podés ir. Ya es tarde -le dijo.
En aquel momento la luna se paraba en ángulo recto sobre el espejo. Como fuegos artificiales, pequeñas explosiones de luz flotaban en la superficie enceguecedora. Duró un segundo, pero fueron varios los días que tanto Candela como Federico sintieron la picazón en los ojos.
ENFERMEDAD
Aquel invierno fue el más memorable de la casa Urrutia. Una llovizna perpetua marcaba con sus púas transparentes los vidrios de las ventanas, mientras afuera los árboles perdían hojas y ramas en los asaltos porfiados de los vientos helados -la tía Constanza quemaba carbones en un brasero de hierro que más tarde colocaba en el centro de la cocina para darse calor. El sonido de las vainas de inga rebotando en el patio, le recordaban su niñez-.
Federico y Candela aprovechaban las vacaciones en el Liceo para encerrarse en la biblioteca, más convencidos que nunca -cada cual- acerca de la lectura escogida. Habían llevado dos catres de lona para evitar el piso frío, y allí, envueltos en frazadas de lana, debatían largamente acerca de lo leído.
-¿Por qué no te gustan las historias de amor, Fede?
-Son bobas.
-¿Y eso que te pasás leyendo acerca de vampiros y de tumbas?
-Eso no es bobo.
-Claro que sí.
-No sabés de lo que hablás.
-¿Por qué siempre creés que tenés la razón?
-No siempre. Sólo ahora.
-¿Ah, sí? ¿Y se puede saber qué hay de especial ahora?
-Que nosotros también vamos a morir.
-¿Y qué?
-Pero no tenemos por qué irnos. Podemos quedarnos si queremos.
-¿Convertidos en vampiros?
-No te burles.
El aullido de un relámpago enmudece a los adolescentes. Se miran, y en sus ojos resplandece la duda -en los de ella- y la fatalidad -en los de él-.
Federico permaneció lejos de la casa una semana. Le dio gripe -la fiebre lo postró-. Una cantidad de descongestivos y jarabes lo devolvieron a la biblioteca con el semblante reanimado, aunque la tía Constanza parecía preocupada. «No debiste venir», repetía, pero estaba feliz de tenerlo en la casa.
Candela volvió al colegio dos semanas más tarde, sola. Federico tuvo una recaída. El médico que lo atendió reprendió a sus padres por no haberlo llamado en la primera gripe. Les dijo que unos antibióticos hubiesen resuelto el problema, pero ahora se enfrentaban a una infección mal curada de consecuencias impredecibles.
Unos meses más tarde le diagnosticaron fiebre reumática. Los malestares inocentes del principio se pusieron insoportables en los albores del verano. Federico volvió a casa de la tía Constanza, pero ya no subió a la biblioteca. Candela bajaba los libros hasta la sala y allí se quedaban, tumbados en el sillón, saboreando el olor a frutas del aire y el sonido de las cigarras desgarrando el atardecer.
DEFINICIÓN
Candela sintió el piso frío -se había sacado los zapatos al llegar del sepelio- bajo las medias. Encendió la luz del corredor sabiendo que no debía hacerlo. Buscó con una mano el broche del vestido negro, lo abrió, corrió el cierre y vio cómo la ropa de luto se deslizaba por su cintura -sus senos de niña se erizaron ante la sorpresa de la desnudez-. Se acercó a la escalera. Estaba oscuro. Subió como la primera vez -su vida podía ser distinta si tan solo se quedaba con la tía Constanza-, la pausa de un paso interrumpido, por el nacimiento del otro.
Adivinó en la oscuridad lo que necesitaba: la puerta de la biblioteca, el picaporte, el sillón hasta donde se dirigió en medio de la soledad más temible. Su respiración, como algo vivo, le arañaba el pecho.
Emergiendo de las tinieblas, el cuarto que la rodeaba se clareó con la luz de la luna. Frente a la muchacha, la lámina plateada del espejo la reflejó borrosamente.
(-¿Qué te pasa, Fede? -le preguntó hacía dos meses. El muchacho tuvo los primeros padecimientos cardíacos en el colegio. Le mandaron reposo. Candela se tuvo que acostumbrar a visitarlo en su casa.
-Estoy mal.
-Pero te vas a mejorar.
-No; por eso quiero que me hagas un favor. ¿Te acordás cuando teníamos siete años y la abuela murió? Vos y yo ayudamos a la tía Constanza a tapar con tela negra los espejos de la casa. Si yo muero, no dejes que nadie se acerque a mi espejo.
-No digas eso.
-No, Candela, dejame hablar. Si el día del entierro llueve, olvidate de todo lo que te digo. Pero si es día abierto, no permitas que me acerquen flores silvestres. Sólo rosas, de las que se compran en las florerías. ¿Entendés?
-¿No querés que llame a tu mamá? No te veo bien, Fede...
-Por favor, sentate y escuchame.
-¿No estarás pensando en las tonterías de la biblioteca...?
-Puedo hacerlo, Candy. Me preparé mucho. Leí todo lo que hay que saber. Si no es verdad, de todas maneras voy a estar muerto, y si es verdad, voy a poder seguir contigo.
Un acceso de tos acabó con la conversación. La última vez que estuvo con él, Candela recibió las instrucciones que faltaban.
Federico murió una noche de abril. Su padre prohibió la formolización del cuerpo -¿cumplía los deseos del muchacho?-. Al día siguiente, a las cuatro de la tarde, la familia Urrutia abandonaba en el cementerio a uno de sus miembros más queridos).
Eran las diez y media de la noche. Faltaba poco. Si en los minutos siguientes nada pasaba, Candela volvería sobre sus pasos, buscaría su ropa, prepararía agua caliente para el té de la madrugada. Probablemente podría entonces llorar la muerte de su primo -por fin-, podría dormir un poco y al amanecer, cubriría el espejo de palo santo y sabría cómo es vivir el resto de la vida sin Federico.
RESURRECCIÓN
(Candela llegó a casa de la tía Constanza -eran las seis y media de la tarde- con un gesto de preocupación en el rostro. La familia confiaba en la mejoría del chico, pero él le habló de todo aquello, del espejo, de las flores sobre la tumba. ¿Se estaba muriendo y los Urrutia no querían darse cuenta?
Buscó a la tía en la cocina -el aire olía a pan recién horneado- y aunque le costó, pudo apartarla de las cacerolas para sentarse con ella a la mesa.
-Tía, ¿por qué se tapan los espejos cuando alguien se muere?
-¿No querés un pedacito de pan? Quiero que me digas si está rico.
-Bueno, sólo un poquito... ¿Y, tía?
-¿Por qué me preguntas eso?
-Fede me hizo acordar que cuando éramos chicos y se murió la abuela, nosotros te ayudamos a tapar los espejos.
-¿Por qué lo recordó?
-No sé.
-¿Habló de morirse?
-No, sólo de los espejos... No hay mucho que decir. Es sólo una costumbre. Pero tiene que ser por algo.
-Claro que es por algo, pero no tiene importancia ahora.
-Quiero saber por qué.
-Bueno, antes se decía que para comenzar su camino hacia el más allá, el finado tiene primero que aceptar que murió. Eso es difícil, Candela, porque nadie quiere abandonar a sus seres queridos. Entonces el espíritu recorre la casa donde vivió buscando algo que le recuerde cómo era -lo primero que busca es su sombra, pero los muertos no tienen sombra-. Si fracasa, el espíritu se va, pero si ve su imagen en un espejo puede convertirse en ánima y quedarse en la casa.
-¿En ánima o en vampiro?
-No sé, mi hija. Eso se decía antes. Ahora nadie cree en esas cosas. Te pido una cosa, Candela. No hables de esto con Fede. Él está mal, pobrecito. Se podría impresionar.
Alguien tocó a la puerta. Las mujeres enmudecieron. En el patio las estrellas comenzaban a prenderse. Eran noticias de Federico. Lo llevaron al hospital).
Candela volvió a mirar el reloj. Eran las once menos cuarto. El rayo alargado de la luna se metió en aquel instante por la ventana, calcó su círculo sobre las baldosas y se posó, etéreo, frente a los ojos vacíos de la muchacha.
Las partículas de algo que comenzó pareciendo polvo, flotaban en el halo. Candela recordó las palabras de Federico, alguna vez, en ese mismo cuarto: «Ahora no te podés ir. Ya es tarde». Entonces lo escuchó, no en su recuerdo sino a él, allí mismo, a las once menos diez del día que lo enterraron: «Candy, no te asustes. Estoy aquí».
No lo veía, pero reconocía su voz. Lenta, como si arrastrase las vocales; ronca, como si el dolor de garganta no lo hubiese abandonado. Estaba del otro lado del rayo.
ALUCINACIONES
Candela no se movió. Soltó los senos que hasta entonces había disimulado con sus brazos -estaba avergonzada- para llevarse las manos a la cara. Sus oídos, lastimados por un silbido persistente, comenzaban a doler. Cerró los ojos. La paz de una noche interior la regocijó.
¿Volaba? Imposible. ¿Estaba soñando? Era lo más probable. Por encima del análisis de la situación -imposible de evitar-, sin mover los pies, la muchacha avanzó hacia la claridad entreabierta de una puerta. No la tocó. Un sonido tan familiar, tan dentro de sus recuerdos, le trajo la tranquilidad que le faltaba.
Strauss. El disco de vinilo giraba bajo la púa de la vitrola. Los sillones, la alfombra de pelusa encarnada, los retratos de las mujeres Urrutia en las paredes. Estaba en la sala de la casa. Un ramito de rosas se refrescaba en el agua de una vasija transparente ubicada sobre el aparador -el monedero y el pañuelo de la tía Constanza seguían allí-.
El hilo de sonidos jugueteaba en el aire, caía en pendiente para luego remontarse con el vuelo desigual de las aves, se deshacía como un hechizo y resucitaba, limpio, encima de los muebles. La tía Constanza les ponía aquel vals cuando tenían 4 años. Apartaba los muebles, se sacaba los zapatos, los tomaba de las manos y les enseñaba a girar, una y otra vez, la risa de Federico, los ojos agrandados de Candela, los pasos desordenados siguiendo las teclas, el violín, hasta sucumbir al cansancio.
Algún mecanismo que no alcanzaba a comprender la llevó hasta allí. ¿Dónde estaba Federico? Con horror, la muchacha notó que seguía desnuda. Fue él quien se lo pidió: «No quiero verte con luto», le dijo. El momento que se cubría -una vez más- los senos, coincidió con la esperada aparición.
Parado al lado del tocadiscos, el muchacho la miraba. Sus ojos -ahora sin brillo- eran los mismos. Su pelo oscuro. Por primera vez desde que tuvieron 5 años y dejaron de bañarse juntos, Candela lo vio desnudo. Le extrañó que no se avergonzase. Un órgano sexual rígido -era el de un hombre- la hizo sonrojar. Miró sus labios con temor. Nada en ellos había cambiado.
-Vení-, dijo él tendiéndole una mano pálida. Candela le hizo caso. Cuando la alcanzó, Federico tomó sus brazos y se los abrió:
-Siempre soñé con tus senos. Sabía que eran así -le dijo. La muchacha se arrimó a él. Estaba tan frío. Se sentaron uno al lado del otro. El vals había enmudecido.
-¿Estás vivo, Fede?
-Vos sabés que no.
-¿Dónde estamos? Yo te esperaba en la biblioteca.
-Es mejor así, Candy. Hay cosas que tenés que saber antes de que volvamos.
-¿Sos un vampiro? No parece.
-Todo pasó como te dije.
-¿Y ahora qué vamos a hacer?
-Me vas a ayudar a morir, como me ayudaste a vivir.
-¿Por qué? ¿Qué salió mal?
-¿Sabés por qué te traje aquí? Porque no te podía mostrar cómo soy en realidad. No soy como me ves. Hay cosas que cambiaron en mí.
-No me importa.
-Decís eso porque no sabés de qué te estoy hablando.
-¿Qué sentiste, Fede? Vos me dijiste que me ibas a contar todo.
-No es malo, Candy. Es muy especial. Es algo que tenemos que dejar que nos pase.
-¿Cómo es?
-Como ir a la escuela. Tenés miedo, pero igual te llevan. Conocés a otros niños, les enseñás tus juegos, ellos te enseñan otros y a la mañana siguiente ya te querés quedar.
-¿Duele?
-Sí. Duele no estar contigo, Candy. Por eso volví, pero ahora me doy cuenta que de esta manera no sirve. Si no me ayudás a morir, voy a tener 40 días para ver cómo lastimo a quienes más quiero.
-¿No vas a vivir para siempre?
-No. Sólo puedo vivir 40 días.
-¿Por qué no esperás, te quedás conmigo...?
-No entendés, Candy. Te puedo hacer daño; a vos o a tía Constanza. Yo puedo traerte aquí, puedo encender un relámpago, hacer que llueva, remedar sonidos, puedo desaparecer o entrar por una cerradura, mover el monedero de la tía Constanza en la sala, hacer que anochezca en pleno día, dirigir el tiempo a mi antojo, pero hay cosas que no puedo controlar. Quiero irme antes de que algo malo pase.
-¿Qué querés que haga?
-Quiero que cierres otra vez los ojos, que camines hasta la puerta, que te metas en la oscuridad y que levantes los párpados. Yo voy a estar a tu lado.
Otra vez el silbido en los oídos. El retorno. Desandar cada espacio. El silencio, antes del horror.
DECISIÓN
Como un espectro, la biblioteca apareció ante la muchacha con su rayo de luna atravesando el cuarto, con sus libros formando bultos desiguales en los estantes, con su espejo de plata, su sillón de mimbre y su quietud.
-Fede, vení, no tengas miedo -dijo sintiendo cómo sus palabras asumían una inesperada intensidad. Un perro ladró en la cuadra. Candela se estremeció. En esa otra parte del cuarto donde la noche parecía cerrarse sobre sí misma, algo se movió.
-No me hagas eso. Si sos vos, vení.
La imagen diluida en la oscuridad comenzó a definir sus líneas, a llenar sus huecos, a completarse. Una mano terrible voló sobre la luz del halo que en aquel momento cambiaba de posición sobre las baldosas.
Si no supiese que era él, Candela hubiese muerto de miedo. Un pulgar grande y largo, las uñas amarillas, afiladas, quebradas en hendiduras oscuras. Una palma blanca y huesuda. Fue el principio.
Naciendo de las sombras, el cuerpo se daba a luz movido por contracciones suaves. Un pelo echado a mechones sobre los hombros, los ojos -seguían siendo los suyos- agrandados e inyectados de sangre, los labios encarnados, la nariz sin aletillas, las orejas pequeñas y puntiagudas sobresaliendo bajo el cabello. Pálido, como la luna, el sexo rígido -por segunda vez en espacio de minutos, Candela se ruborizó al no poder apartar los ojos-.
El mimbre del sillón se retorció al perder el peso de la muchacha. De pie, Candela examinó a Federico.
-Sos feo -le dijo levantando la mano para acariciar su rostro deforme.
-No te acerques, Candy. No me hagas sufrir más -murmuró la aparición.
Bautizados por aquel momento íntimo, los adolescentes se hincaron bajo el peso de sus sentimientos. Entonces hablaron.
-Ahora ya ves en lo que me convertí, Candy.
-No importa. Sos vos y basta.
-Soy y no soy. Por eso me tenés que ayudar.
-No. No te voy a matar.
-Candy, escuchame. Yo ya estoy muerto. No te asustes. No tenés que clavarme una estaca ni quemarme.
-Nunca te haría eso.
-Ya sé. Por eso te digo, Candy. Lo único que quiero es que vayas al cementerio, que derrames agua sobre mi tumba y que coloques un ramito de flores silvestres encima. Con eso basta. Después, volvé a casa, encendé las azaleas de la tía en cada rincón y devolvé el espejo al dormitorio de la abuela.
-¿Eso te va a matar?
-No voy a poder salir otra vez. Con el tiempo, descansaré.
-No, Fede. Quiero que te quedes conmigo -traspasando la distancia que la separa de Federico, la muchacha busca su pecho. Él la aparta. Su mano, como una garra, la detiene en el aire.
-Por favor, escuchá lo que te digo. La sangre es la vida, o es la muerte. Si no elijo la muerte voy a tener que buscar sangre para simular que vivo. No quiero hacerte daño, Candy. No dejes que te haga daño.
-Te quiero, Fede. Quiero que me beses. Quiero probar tu boca. No me importa lo que pase -la muchacha se acerca. Sus manos coinciden con el sexo crecido. Una lágrima del color del aire se derrama por su mejilla virginal. Un relámpago la fulmina.
OCASO
Eran las seis y media de la tarde. Candela reconoció la cocina, el aire oliendo a pan recién horneado, la tía Constanza limpiando trastos. En el patio, las estrellas comenzaban a prenderse.
-¿No querés un pedacito de pan? Quiero que me digas si está rico.
La mujer se dirigió a la mesa alumbrada con una lámpara, se sentó, colocó el bollo delicioso en un platillo de loza ubicado frente a la muchacha y con ojos bondadosos esperó el veredicto.
Candela retiró la silla y le bastó mirar a su alrededor para saber que todo eso ya había pasado. Que lo último que le ocurrió fue Federico. Que como esa lámpara, un rayo de luna los encandilaba. Pero la frase escapó de sus labios con la naturalidad de las cosas que ya fueron.
-Bueno, sólo un poquito... ¿Y, tía?
La misma explicación sobre los espejos. Las frases moduladas de la manera como el recuerdo devolvía. Los labios de la tía repitiéndose como una película en reverso. Pero esta vez al golpe en la puerta y a la voz diciendo que habían llevado a Federico al hospital reemplazaron el grito estremecedor de Candela, el asco, su boca escupiendo los restos del pan que mojados en sangre, caían al piso en forma de coágulos. La tía Constanza había desaparecido.
Apoyada en los muebles que encontraba a su paso, Candela atravesó el pasillo, subió las escaleras, se abrió paso hasta la biblioteca. Todavía hincado en el cono de la luna, Federico se desangraba. Una herida profunda a la altura del corazón le mojaba el pecho.
-El último secreto, Candy. Ese pan que llevaste a la boca, mezclado con mi sangre, me devuelve de donde no debí salir. Tuve que hacer eso, amor. Tuvimos que hacerlo.
La luna volvió a mover su halo. Tras su desplazamiento, la sombra atormentada de Federico se incorporó a las tinieblas. Definitivamente.
Para comprar este libro deberá contactar con:
CENTRO CULTURAL “EL LECTOR”
Avda. San Martín c/ Austria
Telefax: (595-21) 610 639 - 614 259
E-mail: comercial@ellector.com.py
EL LECTOR 1 – PLAZA URUGUAYA
25 de Mayo esq./ Antequera
Telefax: (595-21) 491 966 – 493 908
E-mail: comercial@ellector.com.py
Asunción - Paraguay.
Enlace al espacio de la EDITORIAL EL LECTOR
en PORTALGUARANI.COM
(Hacer click sobre la imagen)






Todos los derechos reservados
Desde el Paraguay para el Mundo!
Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto



