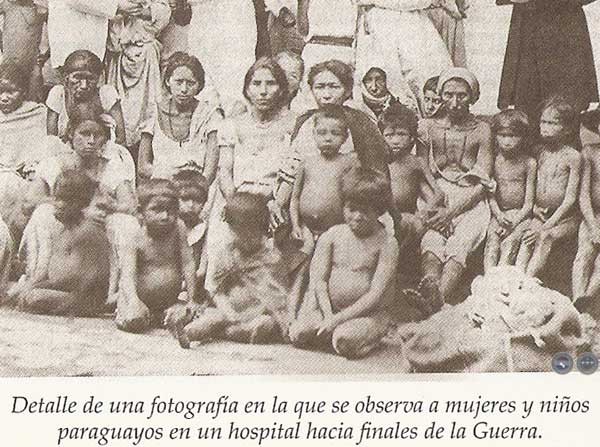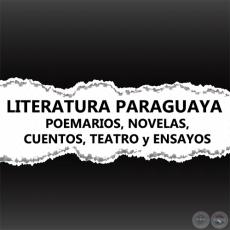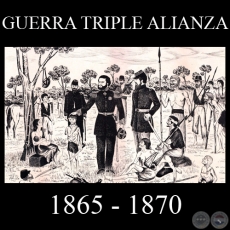AUGUSTO ROA BASTOS (+)

MEMORIAS DE LA GUERRA DEL PARAGUAY, 2011 - FRENTE A FRENTE / EL SONÁMBULO - Por AUGUSTO ROA BASTOS

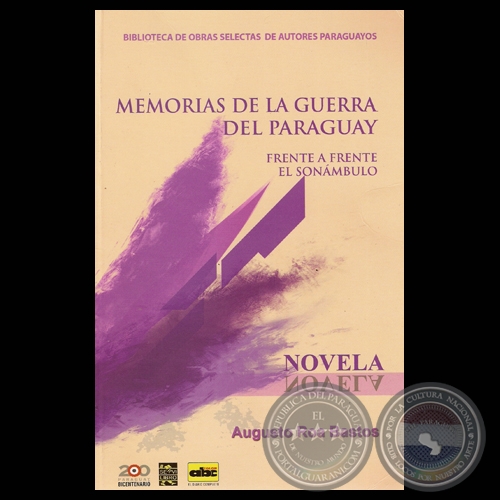
MEMORIAS DE LA GUERRA DEL PARAGUAY
FRENTE A FRENTE/ EL SONÁMBULO
AUGUSTO ROA BASTOS
BIBLIOTECA DE OBRAS SELECTAS DE
AUTORES PARAGUAYOS Nº 1
EDITORIAL SERVILIBRO
25 de Mayo Esq. México
Telefax: (595-21) 444 770
E-mail: servilibro@gmail.com
www.servilibro.com.py
Plaza Uruguaya -Asunción -Paraguay
Dirección editorial: Vidalia Sánchez
Presentación: Carlos Villagra Marsal
Selección y prólogo: Osvaldo González Real
Tapa: Carolina Falcone
© SERVILIBRO
Esta edición consta de 14.000 Ejemplares
Asunción, Octubre 2011
Hecho el depósito que marca la ley N° 1328/98
PRÓLOGO
En su libro Memorias de la Guerra del Paraguay, Roa Bastos realiza un fresco apocalíptico de la Guerra del '70 a través de varias historias, mitad reales, mitad ficción, tratando de desentrañar lo ocurrido en ese holocausto de un pueblo que luchará hasta el fin con la consigna de Vencer o Morir. Tanto Frente a Frente como El Sonámbulo son obras magistrales salidas de la pluma de Roa, que arrastran al lector a través de las peripecias indecibles que han sufrido los combatientes paraguayos en medio de las cruentas batallas de esta injusta e injustificada guerra fratricida.
En el primer texto La Transmigración de Cándido López el escritor se refiere a la obra pictórica del argentino, con dicho nombre, asistente del general Bartolomé Mitre quien, por medio de un imaginario diálogo, analiza los hechos de la guerra y discute con el pintor sobre los lienzos que éste realizó en medio de los combates. En estas conversaciones con su amanuense, el General representa el poder político-militar y el "cándido" artista, la visión del pueblo. Las discusiones de ambos sobre la libertad, la guerra, el poder y otras cuestiones, alternan con los versos (en italiano) de la Divina Comedia de Dante. El General argentino fue también famoso como humanista y traductor del Infierno del poeta florentino. Esta mala traducción de Mitre es indirectamente criticada por Roa, quien la va mejorando en su propia versión menos retórica y menos barroca. La genial idea de Roa Bastos consiste en mostrar que las escenas desgarradoras que describe Dante, en los círculos infernales, coinciden con el infierno histórico de la Guerra Grande. En efecto, los personajes de ambos mundos (el real y el imaginario) coinciden en cuanto al sufrimiento y la angustia de las almas en pena. En ambas dimensiones los cuerpos que sufren todo tipo de torturas e iniquidades,
viven enfangados en sangre. Los pantanos, las selvas, el barro sanguinolento que rodea a los condenados son idénticos a los del paisaje paraguayo.
Cándido López, el pintor que presenció la carnicería de los combates, personalmente, (y que perdió una mano en la refriega) logró los colores apropiados para describir en sus telas, con un estilo entre neorrealista e ingenuo, enfrentamientos como los de Curupaity. Los colores de la sangre de los heridos contrastan con los cielos azules y serenos de sus cuadros, creando -por una parte- una visión candorosa y -por otra- una, llena de crueldad.
Lo más llamativo en esta versión literaria es la creación de un "otro" Cándido Bareiro (paraguayo en este caso) que representa la imagen especular del argentino. Aparece un "doble" que pertenece al bando perdedor y que completa la mirada del testigo triunfador. Es la creación del "Döppelganger", producto de la paranoia (o, quizá, esquizofrenia) que engendra el terror.
Por otra parte, este "diálogo-dialéctico" del autor de Yo El Supremo es un notorio alegato contra la guerra. La aniquilación de un pueblo, en nombre de la civilización, se presenta aquí como resultado de la manoseada frase de Sarmiento quien consideraba a los paraguayos como bárbaros.
En Frente al Frente Paraguayo, el autor se refiere a las Cartas desde los campos de batalla del Paraguay escritas por Richard Burton, aventurero y cónsul de Inglaterra en Brasil, famoso por su traducción de Las mil y una noches, alabada por Jorge Luis Borges. A través de las cartas - comentadas y parafraseadas por Roa- nos enteramos de las intimidades de López y Madame Lynch en los campamentos levantados en medio de la selva. Burton se convierte en invitado y admirador de Elisa (Ela), con quien comparte la mesa y la conversación civilizada de las tertulias. Las cartas nos dan una semblanza única del Mariscal, de su personalidad autoritaria y tenaz y de sus tremendos dolores de muelas. Aparecen también comentarios insólitos sobre la "prostitución patriótica" a la que debían someterse las mujeres paraguayas para consolar a los soldados, y su contrapartida "las matriarcas rameras" que se entregaban a los invasores para alimentar a sus hijos y a los ancianos.
FRENTE A FRENTE
LA TRANSMIGRACIÓN DE CÁNDIDO LÓPEZ
Las guerras, como todo fenómeno de la tragedia humana, producen casi siempre profundas transformaciones colectivas e individuales; en particular, cuando estas contiendas sangrientas se producen entre pueblos hermanos, de culturas idénticas, de una misma sangre. Su efusión violenta en el choque de los pueblos en armas, cualquiera sea la causa que las origine, se convierte en transfusión de sus identidades y antagonismos; la destrucción material y humana busca su compensación en la construcción de nuevas realidades.
Esto ocurrió en la Guerra de la Triple Alianza en la que el Paraguay sucumbió y pasó a ser un pueblo vencido -en el sentido existencial de aniquilación de un destino colectivo- después de haber sido el centro irradiador de la expansión colonial en la Provincia Gigante de las Indias, y luego, tras el giro caótico del período independiente, una de las mayores potencias sudamericanas. La Guerra de la Triple Alianza destruyó esta realidad y destruyó el símbolo por el cual podía haber sido representada, o por lo menos recordada en la escena vacía de la memoria, o tan siquiera exaltada en la cámara oscura de la imaginación cuando es invadida por la desesperación tranquila de lo irrecuperable.
Hubo un solo hombre, un solo artista que se opuso oscuramente, tenazmente, a esta suerte de maldición del olvido caído sobre el país que él estaba contribuyendo a destruir. Este hombre fue Cándido López.
Antes de que el generalísimo Bartolomé Mitre se retirara con su ejército del teatro de operaciones -puesto que allí descubrió que su verdadero enemigo no era el Paraguay sino el imperio esclavócrata del Brasil-, en el cuartel general del jefe aliado se estaba produciendo un hecho extraordinario: el "nacimiento" del pintor Cándido López. Sus Escenas de la guerra del Paraguay, que solo se conocerían más tarde, según suele acontecer con las obras maestras que el destino oculta en su nacimiento para descubrirlas más tarde en las perspectivas del tiempo y de la historia, con su carácter de intemporalidad simbólica.
Las pinturas de Cándido López son verdaderas obras maestras. Trascienden las limitaciones formales y artísticas que la erudición pictórica podría señalar en ellas, en un inventario crítico. El uso de los símbolos como alegoría es falso. Siempre da la sensación de artificialidad, de falsificación. Pertenece a las modalidades simbólicas tardías, a las modalidades deliberadamente simbólicas, características de los géneros inferiores. Las pinturas de Cándido López son auténticas obras maestras porque son naturales. La visión simbólica y mítica se halla representada en estos cuadros no solamente de una manera gráfica, visual, sensorial, sino también con el espesor de la memoria colectiva potenciada por la anticipación premonitoria del artista. Sin saberlo tal vez él mismo, Cándido López presentó en ellos su visión simbólica de la realidad como efectivamente experimentada, materialmente manipulada y emocionalmente vivida.
El genio natural, instintivo, del soldado Cándido López, asistente del generalísimo aliado Bartolomé Mitre, acabó de formar su personalidad artística en el terrible crisol de esta guerra, muchas de cuyas escenas pintó en sus cuadros con una aguda contención de sentimientos que no cedió jamás a la exaltación épica del vencedor ni al desdeñoso desprecio del vencido. La fuerza de sus cuadros radica precisamente en la limpidez y el equilibrio de su visión pictórica plasmada en formas naturales, no naturalistas ni realistas, en el sentido trivial y dogmático de estas un poco falaces denominaciones, puesto que la lectura del signo se manifiesta materialmente y no de otra manera.
Cándido López pintó el presente de las escenas de guerra del Paraguay con la visión de futuro y la recordación del pasado en el relieve metafísico del dolor colectivo de dos pueblos. Parece jugar a hacernos recordar lo que se debe recordar, lo que se debe evocar en un estado de vigilia crepuscular para confiarlo a la memoria buena contra la memoria mala y adormilada por el poder del olvido. La buena memoria viviente irradia claridad en los trazos y en los colores de estos cuadros, contrapuesta a la penumbra de la mala memoria tocada por el hálito de la muerte que llenaba de miasmas los campamentos, los esteros y campos de batalla, mientras él pintaba. El aire límpido de tales visiones barre el hedor de estas escenas y lo sustituye por el fuerte aroma de la vida en el que late la potencia de los renacimientos y las resurrecciones. No son una apología de la guerra. Son más bien su plácida y serena negación.
De todos modos, no era mi intención relatar la biografía de Cándido López ni hacer la descripción de su obra, suficientemente conocidas ambas por libros magistrales como el de José León Pagano y otros varios aportes documentales de primer orden. La finalidad de este texto, a propósito de Cándido López, era más bien relatar una antigua y curiosa leyenda de mi país, en la que aparece un pintor paraguayo, también llamado Cándido López, que se diría desprendido o desdoblado del primero para continuar la historia en imágenes donde él la interrumpió cuando el ejército argentino se retiró de la guerra. Este sosias paraguayo de Cándido López correspondería a esos extraños fenómenos de transformaciones individuales y colectivas producidas por las guerras, a que se aluden en las líneas del comienzo. Por ello el título habla de transmigración, (pasar un alma de un cuerpo a otro, teoría de la metempsicosis, según la trasnochada acepción del diccionario de la Real Academia), y no de transformación, que habría sido más adecuado.
La leyenda relata de un modo fantástico pero coherente la aparición de este segundo Cándido López, pintor paraguayo, ya casi al final de la guerra. El argentino pintó el avance triunfal de las tropas empenachadas de púrpura y gualda, la marea incontenible de acorazados y armas pesadas, el galope de escuadrones con sus lanzas resplandecientes, las figuras ecuestres de los jefes aliados. El poder y la gloria. El Cándido López paraguayo se ocupó de la vasta pululación de los vencidos. Situado siempre en el campo de fuego de los combates, pintaba las escenas del "bárbaro oficio" mientras la metralla lo iba reduciendo a menos de la mitad Era ya solamente el muñón de un hombre, una metáfora corporal del pueblo diezmado, exterminado por la guerra. Es la única figura real en medio de la trituración espectral que mezcla el alba con la noche, el tronar de los cañones con los repentinos silencios de la selva. La leyenda habla de un indígena guayaki que le enseña a tejer sus lienzos con fibras silvestres y a moler los colores de las plantas tintóreas, mezclados con polvos minerales y el fuego machacado de los lámpiros. Cándido López, pintor paraguayo del martirologio de su pueblo, transmigrante de su homónimo argentino, y tal vez su doble astral y oscuro, se funde con él en el tiempo. Desde la leyenda lo abraza, y por encima del horror celebran los dos la glorificación de la fraternidad de dos pueblos.
FRENTE AL FRENTE ARGENTINO
Hace calor, Cándido. Cierto, señor. ¿Qué estás reflejando a fuerza de brochazos, pintor? El apresto de la batalla de Curupaity, donde murieron diez mil aliados y mi mano, general. ¿Vas a pintar la degollina y la decapitación manual? ¿Qué clase de maestro es el nuestro? Olvídese del pesado pasado, maestre de la paleta, aliviánelo. No hay mejor fe que creer en lo imposible. Mi pulso no miente, general, y más desde que le falta mi mano. Menos manos, más humanos, teniente. Ni todavía así, señor; no sabe mentir. Entonces, no sirve, porque, como decía el pariente Nicolás: "El que no sabe mentir no sabe gobernar". ¿Dónde están mis lentes? En la faltriquera izquierda de su chaqueta, señor. Lenta la lente, Cándido. Ya debería estar en mi mano y no puede salir de mi mente, donde la escarbo en vano sin poder alcanzarla. ¿Has visto? Tu batalla perdida en el recuerdo también puede estar ganada en la imaginación. Hay que inventar la gloria, maestre. Si nuestras tropas recularon, hazlas avanzar en tu lienzo. Tutela tu tela mirando con un ojo el pasado y con el otro, el recuerdo. No reconocerás al uno en el espejo del otro. Ya ves, este paisaje de sangre parece un mal sueño. ¿Y qué importa si está al revés o al través? Lo que importa es el recuerdo que tendrá el porvenir. La memoria del pueblo que mira adelante para atrás. Todo se puede mejorar siempre maestre. El arte es el arma para corregir la realidad.
Pinto solo el apresto, general. Presta atención al apresto, maestre. Ahí están retratados el triunfo o la derrota. La Historia está mirando, Cándido.
¿Se olvida de que fuimos aniquilados en el de Curupaity? ¿Que emprendimos la retirada después de que los paraguayos nos mataron diez mil soldados? Un casco de granada me voló la muñeca y adiós mano, hermano, como dicen por mis pagos. No importa, maestre. No haga duelo por una mano perdida. Ya ha sido nombrado teniente segundo, manco de Curupaity, cronista de pincel, oficial sin oficio bélico, póngase el título que más se le venga y avenga. No aviene lo que no conviene, sir, y no puedo espantar los recuerdos, aparecen en mis sueños, en los croquis de la batalla, en las nubes que se me figuran soldaditos de a caballo. Yo, sin embargo, siempre olvido, y así hago el azar ¿Ya pintaste el desastre? Sí, mi general. Quiero ver la tela. No sé si está a mano ahora, aunque es un decir, ni siquiera está mi mano; vamos errando entre batallas y carnicerías, entre pantanos y aguadas. Búscala Cándido. Quiero ver lo que no vi. ¿Qué pasa con esa lumbre? Falta aceite, señor. Tuvimos que usar grasa.
Luz de grasa, luz de desgracia.
¿Por dónde va, señor? Todavía no empecé. Hundo el cálamo en la tinta una y otra vez, apoyo la mano en el pliego rugoso y no consigo escuchar la música con tanto barullo allá afuera. ¿Qué música, don Mitre? La música de las palabras del Dante, ayudante. Hay que traducir las interlíneas, el espacio vacío entre verso y verso. Ahí está el secreto de la Commedia. Cuando mi mano aquí visible sea capaz de mover la pluma al mismo compás de la música invisible que la inspiró, habré conseguido echar nuestra luz sobre la oscuridad de las palabras ajenas.
Palabras extranjeras, don. No hay palabras extranjeras, Cándido. Cada idioma funda su patria potestad ahí donde se pronuncia. Anímese entonces, señor. Los dos mezclamos tinta, temblamos un poco y después recreamos el mundo a nuestro modo y según nuestros reales antojos. Fíjese, usted con palabras escribió una guerra. El interés del Estado subordina los demás intereses, maestre. Por eso te digo que no podemos permitir que una dictadura amenace la paz de la Sud América. ¿Somos o no somos liberales? Bastante nos costó libramos del poder de los godos, con sus virreyes y sus cortes. Será, don. Aunque, a juzgar por las apariencias, se dice que de los godos pasamos a los gordos sajones.
Nel mezo del camin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura...
¿Qué significa, don Mitre? Que uno va por el camino desconocido; uno no sabe cuánto se tarda ni cuánto falta ni la meta, pero al llegar a la mitad, nos perdemos. Somos peregrinos, maestre. ¿No estamos perdidos nosotros en esta selva, general? Ni el cauce ni la causa están perdidos, ayudante. No me pierdas el discurso ahora; te decía que al llegar a ese punto desconocido solo es posible desaparecer. Pero el cuerpo se empecina en ser lo que no es, y vuelve a la carne una y otra vez. Traduzco:
En medio del camino de la vida,
errante me encontré por selva oscura...
¿Pintaste el fusilamiento del brigadier Aranda?
No, don Mitre. ¿Cómo quiere que retrate esa farsa? El pelotón fusiló un fantoche de estopa. Imagínese, sería decente reproducir una reproducción sin origen, una mascarada bastarda, don. Piense que esa comedia de ajusticiamiento convierte a la justicia en un truco. Vamos por parte, mi partidario neorrealista. ¿Ahora te ha dado por la epidemia prerrafaelista? Del taller de Ofelia sale la locura que al mundo no cura. Algo neogótico se veía en tus figuras enfiladas, en tus legiones casi infernales y esos cielos plácidos sobre batallas carniceras. No, mi candoroso Cándido. De tu infierno salen tus cielos angelicales. Te estás delatando con cada brochazo. ¿Hay algo más teatral que la mente mentirosa? No, don Bartolomé, yo no decía eso. Decía que bosquejo sobre hechos concretos, trato de dibujar la historia, tal como me enseñó mi maestro Baldasarre Verazzi. No puedo retratar una trampa, sir.
¿A quién iba a fusilar, si el desertor huyó al desierto? ¡Claro que lo sentenciamos en efigie y así fue ejecutado! No merece la pena capital quien puso su cápita a resguardo. ¿Querías que dejara en paz al fementido renegado que en nombre de la paz nos instiga a la represión? Uno muere por lo que vive, señor. ¡Qué lástima, maestre!, vivir para huir. ¿Sabías que el muy forajido renunció a su deber de soldado aliándose con otros oficiales, según dicen, para fundar un antro de perdición donde buscan la salvación? ¿Quién puede salvarse en el infierno del Gran Chaco? "Lasciate ogne speranza, voi ch'itrante." ¡El Chaco Gualamba, teniente! "Per me si va tra la perduta gente." La única justicia es ajusticiarlo para que su deshonra llegue antes que él. Lo estará esperando junto a Caronte, para remar más rápido el esquife que cruza el río inexorable de la Estigia. ¿Has sabido de alguien que haya regresado a estas playas de recuerdos, maestre? Ni siquiera conozco la tal mar océana, don señor. Mejor, pintor. Cuando cruce las aguas betunadas, Aranda será olvidado y no tendrá memoria para hundir en las ondas lustrales. ¿Quién es el tal Caronte, don? El barquero del Infierno que hace cruzar las almas desalmadas por el río Aqueronte. ¿Sabías que cobra dos monedas por el tránsito?, de ahí que los antiguos cerraban los párpados de los difuntos poniéndole una moneda en cada uno; hasta el Cristo llevó las suyas. A propósito, Cándido, tengo mis dudas idiomáticas. Aquí dice:
Ed ecco verso noi venir per nave
un vecchio, bianco per antico pelo,
gridando: "Guay!, a voi, anime prave".
Non isperate mai veder lo cielo
i'vegno per manarvi a l'altra riva
ne le tenebre aterrene, in caldo e'n angelo
Nada entiendo, señor, aunque a música suena justamente la parte de Caronte, maestre, el timonel del Más Allá. Yo la traduje así: "Y en una barca, vimos de repente", ¿o escribo mejor repentinamente? De repente, suena a urgencia, señor. A algo que viene rápido a causar estragos, como las cargas de los paraguayos cuando atacan para degollar. Repentinamente es más pensado, como quien dice que tuvieron tiempo para maquinar la matanza; y nosotros sabemos que no puede ser así. Raza de bárbaros, maestre. No piensan: pasan y pisan.
¿Por qué les hizo la guerra, señor? ¿Usted pensó antes de firmar la declaración? El Mariscal metió sus tropas en territorio argentino, pintor. Atropelló la soberanía. Pidió permiso, sir. Cruzar las tropas por el potrero de Misiones para defender la Banda Oriental invadieron los brasileños, sir. Cruzar por Misiones litigiosas todavía, patria de nadies.
Un viejo, blanco con antiguo pelo,
que así gritaba: "¡Guay!, maldita gente".
¿O queda mejor condenada gente? Depende señor, de lo que usted piense que son. Un condenado es alguien que sufre el mal como sentencia, un maldito es alguien que goza sentenciándose al mal. Entonces son maldita gente maestre. ¿Cómo más se puede llamar a un pueblo que se complace en ser tiranizado?
Apenas terminaron de salir de la dictadura de un fanático para entrar en la de un lunático. ¿De qué infierno estamos hablando ahora, señor? De todos los que existen, del mismo que estás viendo y viviendo, Cándido. Hay un infierno escrito en los versos y otro que leemos en esta tierra de bárbaros.
"¡No esperéis más volver a ver el cielo:
vengo a llevaros a la opuesta riba,
a la eterna tiniebla, al fuego, al hielo!"
¿Queda bien cielo o lo cambiamos por libertad. Libertad me parece mejor, señor, aunque no hace juego con las otras palabras. La libertad no hace juego con nada, maestre, porque con ella no se juega. Yo dejaría cielo, señor; es más... espiritual. Hay que salvar el cuerpo por ahora. Ya se verá dónde queda el resto.
Ed una lupa, che di tutte brame
sembiava carca ne la sua magrezza,
e molti genti fa giá viver grame.
Y una loba asomó, que se diría,
de apetitos repleta en su flacura,
que hace a muchos vivir en agonía.
¿Qué te parece, Cándido? No me gusta flacura pero no sé qué otra cosa dibuja mejor la miseria del ánima en el cuerpo. Depende de la miseria lo que se diga de ella, don Mitre. La de una nación que tiene que ser liberada de una tiranía elegida por ella misma, mi ilustrado ilustrador. Si eligió no es tiranía, señor. ¿No? ¿Y qué es entonces? Yo diría que es una servidumbre tan peligrosa como la libertad que usted predica, don.
Es peligrosa tu falacia, maestre amaestrado en el arte de la sofística. ¿Quién te alecciona, Cándido? Protágoras de Abdera? ¿O el impío de Georgias? ¿De quién aprendiste el método de la refutación que convierte a la opinión más débil en el argumento más fuerte? No juguemos con palabras, palafrenero pintor. Usted pregunta, don Mitre, yo le digo lo que me parece.
Vayamos por parte. ¿Qué significa elegir, a tu saber? Significa que soy dueño de mandar o ser mandado, señor. Por mi propia voluntad. ¿Tu propia voluntad, te esclaviza? Depende, señor. "Depende, depende" Si fuera por tu mano, estaríamos escribiendo la historia de la dependencia en vez de la independencia de la historia, insigne maestre. ¿Y qué cree que hacemos, don Bartolomé? ¿Hacemos la guerra por nuestra cuenta o por orden de Su Majestad? ¿Se sirve un mate?
"vedrai li antichi spiriti dolenti
che la seconda morte ciascun grida."
"y verás los espíritus dolientes
que claman por perder segunda vida"
¿Va bien así, maestre? ¿Qué quiere decir "segunda vida", general? La primera es aquella que parió nuestra madre, la segunda es la que nos damos a nosotros mismos. ¿Qué está escribiendo, general? No es un escrito maestre. Es una traducción. Quien dice traducción dice traición, don Mitre. Tal vez, mi ladino ladero. En todo caso, es el mismo oficio que el tuyo. La imaginación crea por instinto, como las bestias que copulan y se enciman en el secreto de la noche mientras el silencio nos tiene en vilo. No creas que no te observo, teniente. En plena refriega te veo mirando desde la altura cómo los hombres se trenzan en combate, cómo las lanzas atraviesan los vientres, cómo se hunden las espaldas de los caídos en la cenagosa tierra de los paraguayos. Vas guardando esas imágenes en tu cabeza insolada y después, de noche, en la tranquilidad, empieza tu guerra con los trazos y destrozos. ¿Te has creído que esas imágenes son fieles a la matanza? La memoria del momento es la más engañadora. Nunca estamos en el tiempo presente, salvo en la memoria que acopia, como la tuya copia. Toda historia contemporánea es un fraude.
Revisé ayer tu garabato del Campamento en el Empedrado con la banderita azul-blanca flameando sobre el rancho de la campaña. Parece una escuelita, y tus soldados son como colegiales subiendo las barrancas con las mochilas a cuesta, tensando las drizas de las chalupas. Hormigas yendo y viniendo por el arenal de la playa. ¿Así se imprime una guerra? Más valdría que usaras el daguerrotipo, que no suaviza ninguna sevicia. No, mi lugarteniente. Teniéndote en tu lugar estás afuera, lejos, retratando las chucherías de una crueldad que todavía no has comprendido del todo. Si fueras fiel, tu infidelidad estaría por delante, haciéndote ilusionar colores y formas que ni vos ni yo hemos visto nunca jamás. ¿O acaso te has creído que la guerra es esa fila de soldaditos uniformados como juguetes que miran el cielo azul? Miran a Dios, señor. Dios no se ve, Cándido. Si pudiera, con Él ya se habrían hecho retratos relicarios, iconos, estatuas, y Dios no existiría sino en los museos de arte. Por más que mires el mismo cielo no verás a Dios, Cándido. Tus ojos ni siquiera ven la muerte y ella te está mirando fijo.
"Temer si debe di sola quelle cose
ch'anno potenza di fare altrui male;
del'altre no, che non son paurose."
Voy por el Canto Segundo, maestre. Traduzco.
"Toda cosa se teme solamente
por su potencia de dañar dotada:
cuando no hay daño, miedo no se siente. "
¿De qué miedos habla, don? Están en el Infierno atravesando un mundo de bestias que se retuercen torturadas, mil formas de suplicios y congojas, desolación y espanto. El Dante fundó el Infierno, maestre. Únicamente la poesía podía edificar desde la nada pero esa misma virtud fue su mayor defecto; la palabra falsa. Quiere ser el nombre del infierno, el mismo infierno, la condenación y su salvación, todo a la vez. Vamos a conocer el Infierno leyendo al Dante, maestre. ¿Dónde cree que estamos, general? Deberías pintarlo. ¿Qué cree que estoy haciendo? ¿No ve aquí la artillería aliada, más allá la infantería paraguaya? ¿Y dónde fue ese combate, ayudante? La carga de la batalla de Estero Bellaco, sir. No soy sir, maestre, no soy británico. Yo decía por lo de sirviente, don. ¿Por qué no te llevé conmigo en Cagancha? ¿Por qué no me acompañaste en Pavón? Supe que tuvo un revés en Cepeda, cuando las tropas de Urquiza sitiaron Buenos Aires, don. Mis condolencias, aunque tarde. Ya me resarcí en Caseros, cuando finalmente exterminamos al dictador para aniquilar la tiranía de esta Sudamérica. La tiranía no está en Caseros, señor, respetuosamente. Ciertamente, mi vulpino maestre, allá estaba Rosas que era peor. La tiranía está en el corazón de las gentes cuando están asustadas, don. Mala solución para un mal asunto. ¿Y qué solución nos trae su libertad, don Bartolomé? El bienestar, la prosperidad, el progreso indefinido de mano de la razón. ¿Te parece poco, maestre? ¡Mire cómo progresa la guerra, señor! ¿La guerra? Un pequeño accidente, apenas. Nosotros, los del común de la gente, no entendemos las cosas, don. Todo lo enrevesamos. Nos dicen que el país progresa y nos parece que seis o siete estancieros se van haciendo dueños y señores de las tierras, los hombres, los bienes y los males. Eso nos parece, don. En las palabras aparece una cosa y en las vidas aparece otra. Vivimos entre fantasmas, don. Ahorita usted me habla de progreso y está destruyendo.
Te engañan las apariencias, palafrenero. Parece lo que no es, como decía tu compadre Georgias, el siciliano capomafia de la verdad. Muchas veces el Estado tiene que hacer lo mismo que Dios, usando pequeños males para llegar al bien curando el gran mal. Si antes no mata el cuerpo que usted dice que hay que cuidar, señor. No hablo del cuerpo sino del conjunto, de cuerpo ya estamos muertos antes de que se nos acabe la vida, algunos mueren dos veces y otros, ni siquiera viven una vida íntegra por miedo a morir un poco. Será, don. Pero de no haber sido por Solano López en San José de Flores, hoy la Confederación Argentina sería la condenación argentina dividida como estaba. ¿Ayer su padrino y hoy su enemigo? Ningún poder tiene amigos, mi incauto teniente. Con una mano hay que barajar sin quitar la otra del gatillo. Yo duermo con un ojo como las liebres, y aun así desde el Cuyo me despiertan con asonadas, el coronel sin corona Felipe Varela cruza desde Chile cantando zambas para bravuconearme sus pacificaciones como si hubiésemos armado esta guerra por puro gusto. Por si fuera poco, Felipe Saa me levanta la Rioja, San Fernando, San Juan y San Luis; ya no hay santo que duerma en estas tierras mientras me mantengo en vela porque Paz no me deja en paz y Rawson, más que ministro del Interior parece ministro instigador, reclamándome desde Buenos Aires para sofocar las rebeliones. Arde hasta el pasto a mi paso. Ya ni la fe es santa desde que Santa Fe me amaga con el indio renegado de López Jordán, parece que aliado con el Lópezguayo para dividirme la Confederación por medio de una confiscación. Ya no se puede gobernar, Provincias que apenas son ranchos se creen Estados hechos y derechos. No entienden lo que es la civilización.
¿Y qué es la civilización, don, aparte de esta matanza? Es bien simple: Buenos Aires es la cabeza y las demás son los miembros. ¿Dejarías que tu mano decida? Si estuviera en su sitio, al menos me defendería, don Mitre pero le recuerdo que su guerra me desmanó. Culpa de tanta subversión, maestre; a veces conviene perder la mano para conservar el cráneo sobre el cuello. Depende, señor. Su liberalismo nació cuando cortaban cuellos en vez de manos. Cortaban cuellos con pensamientos, maestre. ¿Quién piensa aquí? ¿Esos caudillejos analfabetos? Se apaga un fuego allá y se enciende otro acullá. Esta guerra me quema los talones pero no puedo retroceder. Eso es lo malo de la guerra, señor: avanza la venganza y no deja nada a su paso.
"Per tai difetti, non per altro rio
semo perduti, e sol di tanto offesi,
che sanza speme vivemo in disio. "
¿Cómo traduzco difetti?, me pregunto, maestre.
He pensado unas cuantas veces en la culpa de los inocentes. No creo que piense en otra cosa; con perdón, don. ¿Ve esta matanza? Es el dibujo de la batalla de Tuyutí. Hay mucho humo, maestre; será porque ya pasó. No deja ver como quisieras. Vea a través de la humareda, señor. Las profecías se hacen mirando el pasado. El presentimiento de la verdad es superior a la verdad, dicen. La sangre es invisible hasta que la guerra la descubre, le da color, consistencia. Tal vez mis colores traicionen la realidad, pero no puedo pintar la traición de otra forma. ¡Qué obsesión, Cándido! ¿Qué tanto pintar carnicerías y refriegas? Pinto lo que usted me muestra, general. ¿Qué te parece esta estrofa?
"Por tal culpa aquí yacen solamente,
y el castigo es desea, sin esperanza,
piadosa remisión del inocente. "
No me parece que se pueda desear sin esperanzas, señor. La gentuza no sabe estas cosas, maestre. El hombre probo se prueba en que no firma dudas ni deudas, ni se le da por jugar su destino a los dados ni señalar su fe con el dedo. Dudo de mis dedos, sir. Si apuesto los pierdo. Si los pierdo, ya no los tengo puestos.
¿Son lanzas las que erizan el aire de tu pintura? Lanzas, mi general. Estos paraguayos inventaron otra guerra. De nada me sirvieron las clases de táctica aprendidas en el liceo militar. Cohetes Congrave, carabinas Spencer, baterías, cañones en barbette, metralletas, granadas y pañoles que no conviene que alternen más de dos bocas... ¿y todo para qué? Para venir a esta selva infestada a pelear con tacuaras afiladas en los rescoldos. Parecen de Breda tus lanzas, teniente-tenedor. Cuidado con acercarte demasiado a Diego Velázquez, puede ser peor guaraníes emboscadores. A ver si no termina tragándose tu manufactura.
En el Segundo Círculo, se castiga a los lujuriosos, mi beato aunque salaz teniente. Te he visto espiando a las indias cuando se ayuntan con los conscriptos, sudorosos los cuerpos trenzados en un combate entre catres. No habrá sido para abonar tus artes sino tus malas partes, teniente pintarrajeador. Hay un hoyo infernal donde purgan los impíos contra el arte, maestre. No vayas a caer allí donde "de aquí, de allá, prestábanse la mano los condenados, contra el fuego que a todos abrasaba"
Hay que escribir los partes, ayudante. El último que envié a Buenos Aires fue el del acuerdo de Yataity Corá. No me acuerdo del acuerdo, don. Poco cuerdo el desacuerdo querrás decir, milico figurativo. La conversación entre orates tiene la virtud de la locura: ni él me entendió ni yo lo atendí. Me quiere trazar límites en el Pilcomayo marcándome los mapas, ni que fuera topógrafo el Mariscal. ¿Qué viene después de la conferencia sin conveniencia de Yataity-Corá, mi fiel escudero? Déjeme sacar las cuentas. Cuentas o cuentos no dan lo mismo, Cándido. La Historia se hace con fechas. Bueno, el encuentro de Yataity-Corá fue el 3 de septiembre, general. El 22 fue la batalla de Curupaity que le mostré en la pintura. Buena memoria para tan malos recuerdos, ladero.
Pero faltan datos, este parte será un parto. Cuando escribo sobre el pasado solo existen las palabras garabateadas del escrito que van quedando sobre el papel como el sudor de mi alma. Claro que tengo alma, mi teniente mal mantenido. Y no es una pústula y tampoco está escondida detrás de escritos y leídos, está adelante, atrás, arriba, abajo, en los cinco sentidos, en la conciencia que duerme conmigo.
Te decía que faltan datos, me estás robando retazos de historia, cuatrero timador. ¿Acaso yo te escamoteo visiones para tus infundios pintarrajeados? Garabatea, maestre, graba a buril, enyesa frescos de las batallas calientes. Tus imágenes nunca serán más fuertes que los escritos. La tinta aguachentada por estos humedales y esteros seguirá viva proclamando tus bellaquerías en Estero Bellaco. A tu nombre han puesto el charco de agua cenagosa. Lo han bautizado en tu memoria desmemoriada que quiere ser hurtadora de datos. ¡Yo estoy documentando la verdad! ¿Por qué no pintaste los matorrales espinosos que casi me despellejan? ¿Ya te olvidaste de tanto pajonal cortándonos el paso? Este río lleno de bocas no podría vomitar más aguadas y pantanos, inmundas de cólera y viruela, fiebre y diarrea. Más que bellaco el estero, todavía tengo la nariz impregnada del olor ácido de la muerte. No habíamos descansado de la degollina que sobrevino a la batalla cuando tuvimos que lanzamos a otro combate, en Tuyutí. ¿Pintaste ese desastre para los paraguayos? Barro que borra. ¿Dónde está tu retrato del maltrato? Al castellano le faltan palabras, señor. No hay términos exactos para contar todo lo que fue esa campaña inhumana. Inhumada, maestre. ¿Y tus figuras? No alcanzan, don Mitre. Estos soldaditos enfilados, como usted dice, parecen batallas de maquetas. No sé pintar el dolor, yo solamente dibujo lo que veo en su rostro y nunca vi algún dolor ni en los peores momentos, general. Eso se debe a tu mala visión, a esa manía de mirarme fijamente cuando transcribo, no cuando escribo la Historia, maestre. Hay poca luz cuando hay mucho miedo, don. ¡Ah, te delataste, mi pávido ayudante! Habías resultado ser timorato. No, señor. No muero de lo que no elijo y su Estado me obligó a una guerra que no se me aviene. No estoy tan convencido para morir por una causa sin cauce.
"Amor conduce noi ad una morte; "
"El mismo Amor llevónos a la misma muerte;"
Romántico, señor. Acá el odio será nuestro maestro. O la estupidez. ¿De qué sirve esta guerra a nuestros intereses? Sigo traduciendo, maestre.
E quella a me:
"Nessun maggior dolore che ricordarse del tempo
felice ne la miseria; e ció sa'l tuo dottore"
Y ella: "¡Nada es más triste que el recuerdo de la
felicidad, en medio a la desgracia! ¡Muy bien lo sabe
tu maestro cuerdo!".
No sé si sé, Cándido. Pero sabe que no hay cosa más desgraciada que recordar la felicidad en esta guerra, don Mitre. Mucho se te olvidó, pero tu memoria recriminante sigue y persigue lo que consideras mi error. Solo recuerdo, maestro cuerdo. El mismo amor de los paraguayos nos lleva a la misma muerte, maestre. Los dos amamos la tierra, aunque de distinta manera. Pero sus ojos están puestos lejos, general.
Traté de querer lo que más odiaba y terminé odiando lo que más quería. Quise lo que no quise. ¿Por qué declaró esta guerra, don? Porque ellos me invadieron Corrientes, maestre. ¿Se olvidó? Tuvimos que firmar el Tratado contra la locura. Querían cruzar a la Banda a socorrer a los desorientados orientales, cumpliendo otro Tratado, don Mitre. Entre tratados terminamos triturados. ¿Cómo se puede escribir la palabra error, generalísimo señor? ¿En qué idioma? No sé. Pedro Mártir dijo que el Alighieri no pudo escribir su Commedia en el latín de la época, no le alcanzaba el vulgar y el erudito sobraba. Entonces inventó un idioma nuevo para mentar a las almas después de la muerte. De mentar a mentir hay un paso, don. ¿Por qué no miente al menos? Invente otro idioma para mentar su equivocación, que está exterminando a estos cristianos. Mire que no será tan difícil como firmar un Tratado. Suficiente con empezar a balbucear sonidos desconocidos y amontonar significados. Yo también sufrí hasta que pude encontrar los colores apropiados para pintar el crimen, créame. Pero mi oficio, dentro de todo, es más liviano y modesto: yo no firmé ningún Tratado.
El precio de la libertad será el de las treinta monedas de plata que le compraron la muerte a Dios. Ése fue el precio arreglado entre los conspiradores y el traidor, don; o sea, los que firmaron el Tratado y no el verdadero valor del mártir. Pago ese precio, si libro a mi pueblo de cualquier tirano, maestre. Estoy pagando. Cara cuesta su libertad, don. No quedará nadie para gozarla. La memoria de un pasado remórdiente es todo el futuro que le espera a este país que arrasamos.
¿Qué es esa libertad que tanto cuesta a tantos, señor? Laissez faire, laissez passer.- ¿Cómo se traduce, general? Dejad hacer, dejad pasar. Simple, Cándido.
"Giusti son due, e non vi sono intesi;
superbia, invidia e avarizia sono
le tre faville c'hanno i cuori accesi."
Estamos en el Tercer Círculo del Infierno, maestre.
Aquí se atormenta a la gula. Tanta gente que nunca se sacia, don. Todos los liberales deberían ir en masa a ese círculo, ¿no le parece? No, maestre, se equivocó. Dios no castiga al pecador sino al pecado. Entonces, la doctrina entera tendría que arder allí. Tampoco hay fuego, fíjese que es más bien un pantano, una ciénaga. ¿No estará en el Paraguay, señor? Hace meses que no hacemos más que recorrer carrizales anegados, charcos y fangales, lodazales y bañados. Estas extensiones aguadas no tienen límite, como la codicia de los hombres, sir. Cuanto más ilustrados, más insaciables. Ya quisiera ver a los señoritos afrancesados ladeándose en el lodo, sir. Embutidos hasta la nuca en el fango que amasaron para empantanar a los miserables. Volvamos al Infierno, maestre. Nunca salimos de él, don Mitre. En medio del fangal maldito que eternamente azota una lluvia muy fría, está el Cancerbero: "fiera crudele e diversa, con tre gole caninamente latra, sovra la gente", con su hocico negro y el ojo purpurino; muerde las almas castigadas de continuo. Pero tengo que traducir, no me distraigas, maestre.
"Solo hay dos justos, que ninguno atiende;
la envidia, la soberbia y la avaricia
son las tres teas que la furia enciende. "
¿Cómo era su catecismo de la libertad, sir? Algo me recuerda a "la envidia, la soberbia y la avaricia". ¿Vino del Infierno tal doctrina? ¿Es artículo de fe de la sanatasía? ¿El "creo porque es absurdo" de la demonología? Laissez faire, laissez passer no tiene nada que ver con la envidia, que es vicio de mediocres, de gente que ha perdido antes de empezar. Significa: dejad hacer, dejad pasar. ¿Qué hay que dejar hacer? Trabajar, maestre; el Estado no tiene que entrometerse en la producción de bienes que está en manos de los ciudadanos. ¿Ni siquiera para producir los males, don? ¿Por qué nos empujó al combate su Estado, que deja hacer? Dejar hacer no es dejar de hacer, sir. No me venga con palabras capciosas, maestre. Use sus embustes en los ungüentos, mézclelos con los pigmentos del óleo sin consagrar que usa para desatinar la Historia. El Estado no hace ni deshace, no es la llave del cielo. ¿Ahora me viene a decir que los civiles armamos esta guerra que siempre ha sido negocio de militarostes y abogaduchos?
Dejad pasar, maestre. ¿Qué es lo que hay que dejar pasar? El libre tránsito de la mercadería para el comercio, pintor. Tus pócimas colorinches vienen de Francia, estás pintando con mucílagos y alumbres importados, tu colofonia proviene de tierras galas; las trementinas y el litargirio, el azul de Guimet, el blanco litafán que se ve en tus cielos lánguidos, maestre. El antimonio, el betún de Judea, el minio, la cochinilla, la goma guta que te permite reproducir el soleado, las indisinas y los cinabrios pasaron por eso; están en tus manos urdiendo paisajes donde la muerte es un pretexto para que yo escriba el texto, teniente.
¿Sabías que el Presidente Mariscal tramaba ser coronado Emperador de Argentina cuando declaró la guerra? ¿Que envió dos cuerpos de su ejército al mando del general Robles y del teniente coronel Estigarribia por los ríos Paraná y Uruguay para ocupar Buenos Aires? El obispo Palacios y un refugiado magiar, el coronel Wisner de Morgenstern, fueron persuadiendo al ambicioso Mariscal de convenirse en Emperador del Plata y hasta le hicieron fabricar una corona en una casa de París, que fue embargada en la Aduana de Buenos Aires.
Liberad e igualdad, maestre. Una corona no hace igualdades. Ninguna república se hace con alhajas. ¿No serán puras habladurías, general? Las mentiras tienen padres, pintor. Algo las parió. Dueño de las puertas del Plata, ¿qué o quién iba a parar la ambición del Mariscal Presidente? El "dejad pasar" se podría transformar en "pagad fielato y alcabalas al Mariscal antes de dejar pasar".
¿Has pensado alguna vez que la avaricia es tan nociva como la prodigalidad, Cándido? No, don. Nunca tuve tiempo de ser una cosa ni la otra. Quien no tiene bienes, al mal se contiene. Avaricia es vivir en la pobreza por miedo a la pobreza, según el docto Bernardo. Y pródigo es aquel que regala lo que no tiene. Están juntos en el Infierno porque los dos son incontinentes, cada uno a su modo. Extraña la justicia sagrada, don Mitre. Castiga por igual al que se beneficia y al que se perjudica, igual que su guerra.
Cosi scendemo ne la quarta lacta pigliando piú de la
dolente ripa che'l mal del'universo tutto insacca.
Ah giustizia di Dio! tante chi stipa nove travaglie e
pene quant'io viddi? e perché nostra colpa si ne scipa.
¿Qué significan los versos, sir? El Dante y Virgilio ya bajaron al Cuarto Círculo del Averno, maestre. Unos están condenados a soltar lo que los demás aferran contra sí. Dan vueltas sin saber cómo salir de la ronda macabra sin principio ni fin. ¿Decía que libertad con igualdad se emparejan, sir? Ni más ni menos, ministril. La libertad sin la igualdad no sirve más que a los poderosos, la igualdad sin libertad es otra forma de sumisión que empobrece a todos. Tienen que estar juntas. ¿Así como la avaricia y el despilfarro? Esos vicios nunca van juntos, maestre. El mezquino jamás derrocha; el pródigo nunca acumula. Vea cómo se torturan haciendo rodar pesadas masas de piedra con el pecho, quejándose sin parar.
Y descendimos hasta el cuarto grado,
adentro del abismo doloroso
que todo el mal del mundo se ha tragado.
¡Oh, Dios, que en tu justicia,
poderoso, amontonas, cual vi, tanta tortura!
¿Por qué el fallo es aquí más riguroso?
La riqueza de las naciones está en la tierra y no en las fábricas. Los negocios siguen las mismas leyes que la naturaleza cuando el Estado no interfiere en los asuntos privados. El compadre Colbert estaba equivocado cuando insinuó a Luis que la economía de Francia dependía del oro habido y por haber en las reservas del tesoro. Que es como decir que acaparando denarios se podrían comprar tres o cuatro Cristos. Hábleme en simple, don. Las gentes del común no estamos acostumbradas al regateo y oferta de tanto compraventero marchante. El asunto es simple, Cándido. Para que el oro aumente, no hay que comprar más de lo que se vende. Yo diría que hasta una matrona lo sabe, señor. Como también ha de saber que, si como usted dice la riqueza de un pueblo está en la tierra, ese pueblo está perdido, sir. Ustedes ya repartieron la tierra antes de empezar el juego. ¡Justamente, mi económico maestre de la paleta en ristre! Si dejamos operar el segundo principio, las cosas vuelven a su lugar. ¿De qué principio me habla, don? Si dejamos que los negocios sigan las leyes naturales de la economía libre, libres seremos los ciudadanos. Perdóneme, señor, pero aquí el fallo es más riguroso también. Si mal no recuerdo, natura enseña que las bestias más fuertes se tragan a las más débiles. Y, si la mente no le deja olvidarse, ya le dije quiénes son los más fuertes terratenientes que terminan aplastando a los desterrados hijos de Eva. Y así, la desigualdad se come a la libertad, don. Ya me dice mi parecer: poder hacer es hacer poder, generalísimo.
"Per ch'una gente impera e l’altra langue,
seguendo lo giudicío di costeí,
che é occulto come in erba l’angue."
Todo lo tuerces, secretario sin secretos. Tu voz de insurrecto chapotea en el barro del infierno al que estás precondenado y encadenado desde antes de nacer. Tu astucia no será suficientemente ácida como para roer los grillos que muerden tu tobillo. ¿Qué dice, sir?
"A unos abate y a otros los preserva,
según la voluntad que yace oculta,
cual silenciosa sierpe entre la hierba"
No me gusta el último verso, señor. La frase es demasiado fina para el sentido demasiado grueso de la idea. Yo pondría, con todo respeto a su digno oficio, mejor: "como víbora muda entre la hierba":
Le recomiendo ese remedio para sus liberales, dicho sea de paso. Ser víboras está bien, pero mudas. El defecto que se les ve a los liberales-conservaduros, como las hilachas a los ponchos, es que todo lo explican y nada resuelven, don. Con todo respeto. Teniente segundo pintor, ¿y usted por ventura cree que ese mamarracho es la batalla de Tuyutí? Yo no veo sino cuerpitos del cuerpo de ejército. Soldaditos de plomo no batiéndose sino corriendo en un campo de diversiones.
Ahora entramos en el Quinto Círculo, donde purgan los iracundos. Hay una torre y al pie, las aguas de la Estigia. Dante y Virgilio tienen que subir a la barca de Flegias para cruzar a la otra orilla, cuando se les acerca un condenado cubierto de barro.
¿Te imaginas el Río de la Plata, puerta del comercio para la Sud América, aduanado por el Mariscal-Protovirrey-Emperador sin imperio de la razón? Imagínate los sesos, maestre, dibújalo si te es posible, con los humores penetrando por un lado y saliendo por otro. Imagínate que un colapso tapona la entrada. No llega sangre, pintor; se asfixia, se queda sin calor, desaloja el alma de su sitial en la pituita. Una mente demente. ¿Qué le queda al cuerpo sin gobierno sino la apoplejía? Buenos Aires es el cerebro de la Sud América, secretario. La sede del espíritu que gobierna y amansa el salvajismo de estas tierras. Cuanto más lejos de la sede, más sediciosos; como ves, entre estos payaguás que todavía se dejan arrastrar por caciques y caudillejos. Es la enfermedad de estas patrias parias que hay que remediar poniendo las cosas en su lugar debido, separando la iniquidad de la inequidad. Será el mal del injerto, don. Dicen que no todos los ramos brotan cuando se llevan de un sitio a otro. Las repúblicas de la Europa no sientan en estos terrenos mal sembrados. La apoplejía, maestre. Pinte la apoplejía.
"Quei fu al mondo persona orgogliosa, bontá non é
che la sua memoria fregi; cosí s'é l'ombra sua qui
furiosa."
Hay, cosas impintables, sir. ¿Con qué trato retrato las gabelas, los tributos, aranceles y diezmos que la porteñidad impone en sus catastros catastróficos al resto del cuerpo de las Provincias Unidas y tullidas del Río de la Plata? Una cabeza coronada y un cuerpo andrajoso, general. El finado Salón ya moldeó leyes para que ningún ciudadano fuese tan rico como para comprar a otro ni tan pobre como para venderse. Nuestra cabeza hipotecó toda la Sud América, sir. Todos somos sus sirvientes. Abra los oídos, maestre manco. El Alighieri, no yo, le responde:
"Esa que ves, un alma fue orgullosa
sin la bondad que abona la memoria;
por eso vaga aquí, sombra furiosa."
"s'appressa la cittá ch'a nome Dite,
coi grave cittadin, col grande stuolo."
"es la ciudad de Dite; en insosiego
la habita inmenso pueblo maldecido."
Me disculpa, don. Creo que arruinó un verso. Ese insosiego no me sosiega. El "in" prefija lo contrario, pintor. ¿Cómo se podría dormir tranquilo en el In-fierno? Como in-feliz, in-cauto. In-justo también, sir. La gran cabeza de Buenos Aires está loca de orgullo, sin la piedad que abona la memoria para que, antes de hacer un daño, recuerde que ya nos dañaron el cuero y el cuerpo, señor. ¿Cómo pondrías el verso?
"es la ciudad de Dite, y sin sosiego
la habitan ciudadanos maldecidos. "
No está mal, maestre. Yo que usted dejo pinceles y espátulas y tomo la pluma. Mal bicho da mal pluma, sir. No me tiente, me basta y sobra con leer sus palabras, aunque siempre le desconfié a las letras, más todavía desde que estoy a su servicio, donde ya perdí una mano y algún día no encontraré mi cabeza. Andarás a los tumbos hasta tu tumba, maestro de artes-sanas. ¿Cómo se gobierna un decapitado? Ciego y sin sosiego, mudo y sin oídos, desatinado estás mal destinado. Igual que las Provincias Unidas, sir. Te estás volviendo apóstata, teniente segundo. Y para colmo, relapso. Muy oportuno de tu parte porque llegamos al Sexto Círculo, donde expían los heresiarcas y sus secuaces. ¿Qué pena será mi espina, sir? ¿Qué maldades ha cocinado un Dios tan bueno para afligirme en la eternidad?
En sepulcros de fuego se abrasan los despojos desalmados de las almas despojadas, maestre. ¿Tienen carne? Sí, pero solamente para sufrir. Ningún gozo les llega sino llagas "del cerchio di Giuda": "en la mansión de Judas ". ¿Tienen visitas piadosas, al menos? Las tres Erinnias y la Gorgona son las enlutadas viudas de la vida.
"Queste palude che'l gran puzzo spira,
cigne dintorno la cittá dolente,
u'non potemo intrare omai sanz'ira"
¿Sabías que el Mariscal tiene un escuadrón de amazonas, pintor? Se escucha por ahí, señor. También se dice que usted hizo capturar dos soldadas, que usa como barraganas. Fraudes, Cándido. Chismes de comadres. Las generalas y tenientas no existen, un batallón de hembras se olería a distancia.
"Este pantano con inmundos velos
envuelve en torno la mansión doliente,
donde no se penetra sin desvelos."
¿Por qué usa palabras abastardadas, general? ¿Por qué no decir donde nadie entra sin desvelos en vez del artificioso penetra? Usted pone un muro entre el Dante y mi propio infierno. ¿Por qué mansión donde dice ciudad? Derrueque la bizarría de tanto barroquismo inútil, sir. Vaya a lo simple. Ojalá la construcción del mundo fuera simple como su idioma simplificado, teniente.
¿Qué son las Furias, don? Las vengadoras de la sangre derramada, pintor. Cuando alguien atentaba contra su progenie, ahí estaban las tres: Megera, Alecto y Tisífone. Dios lo libre de esas plagas, general; con toda la sangre de sus hermanos que hizo desperdiciar su Tratado de la Triple Venganza. Alianza, teniente. Alianza para la venganza, don. Mire el trabajo que tendrán las menstruas siguiéndolo cielo y tierra como menstruos. Otra vez los pantanos en los versos, señor. Tal parece que su Infierno está copiado de esta selva acuosa, húmeda por donde se la mire. ¿Cómo son las Furias?
Dove in un punto furon dritte ratto, tre ferie infernal
di sangue tinte, che membra feminine avieno e alto,
e con idre verdissime eran cinte; serpentelli e ceraste
avien per crine, onde le fiere tempie enano avvinte.
Algunos vieron a las soldadas, general. Diz que eran sin tetas. La palabra lo dice, teniente, no hay amazonas-madronas. "... ché se'l Gorgón si mostra e tu'l vedessi,/ nulla sarebbe di tornar mai suso": dice el poeta. ¿Sabe lo que hacen las Furias?: claman invocando a la Gorgona. "...porque si viene, y ves a la Gorgona,/ de este lugar no subirás exulto." La palabra Gorgón ya asusta, como si viniera de una garganta ahorcada, don. Mejor, maestre, porque era un ser terrible que convertía en piedra a quien la miraba. Igual que ese mujererío comandado por la coronela, señor. Diz que las vieron en la selva bañándose en un arroyo de esos que brotan entre las piedras, general. Que tienen el cuero del color de la miel y ojos verdes como las hojas del camalote. Las amazonas no sirven, maestre. Son seres mitad hombre, mitad mujer. Con el rostro de una doncella y el pecho de un gladiador; pero no vaya a dar crédito en el banco de la superchería, son embustes de viejas y borrachos. Nunca nadie las vio. Pues diz que las vieron, don. Que tienen una coronela salvajísima y con el valor de diez húsares. Úselas, pintor. Serán un fiel retrato de esta cruzada que comanda un loco. Si recluta niños de once años, ¿por qué no admitiría mujeres indefensas? ¿Indefensas? Que no, que las mujeres de acá diz que tienen más coraje que los tigres, don. Eso se dice. Que son como esas mujeres espantosas que en su Infierno andan detrás de la sangre de la parentela, don.
Y tres Furias, que súbito se alzaban, tintas en sangre,
formas espantosas,
de miembros femeninos semejaban:
ceñido el vientre de hidras muy verdosas, y en las
sienes, cual sueltas cabelleras, cerastos y serpientes venenosas.
Las Furias tienen víboras en la cabeza, Cándido. Igual, quiere decir que tienen ponzoña en el seso, sir, como las guerreras de acá. ¿Usted sabe lo que es el odio, o manda matar por obra de decretos? Decretos son secretos. Pero la muerte no se esconde, general; mire ahí el codo del río donde pasan los cadáveres de los ametrallados. Ya está visto que nunca vas a comprender el estado del Estado. Yo no soy yo. Cuando decido acciones de gobierno Bartolomé Mitre está a un lado, tomando mate con Cándido López, que todavía no hizo los bocetos de las batallas, pensando como pensé el 10 de mayo del ‘65, "en un día en los cuarteles, en quince días en campaña, en tres meses en la Asunción, terminando esta guerra". Ahí están tus croquis de mi retrato uniformado con la pechera galonada, la banda cruzándome el pecho, la espada colgada y un pliego que sostengo con el puño derecho, donde se lee:
"CONSTITUCIÓN REFORMADA
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA".
¿Ya se ve en mis ojos este Infierno, maestre? No. ¿Sabe por qué no? Porque ése no es el Bartolomé Mitre que gobierna; el que ejecuta la cosa pública está repartido en miles y miles de ciudadanos que piensan por él, que dejan atrás las miserias y piensan en una nación que va tomando forma. Muy lindo el discurso, don. Pero fíjese lo que deja atrás ese estadista que no sufre pero calcula: por delante hasta el río se repite cuando no recula, siguen pasando los despojos mortuorios. ¡Ni que fuera un desfile al revés! Ha llenado el Paraná de difuntos, don. ¿De esos miles me habla cuando está repartido, don? Usted se habrá repartido pero ellos están partidos.
Tutti li lor coperchi sospesi,
e fuor n'uscivan si duri lamenti,
che ben pareandi miseri e d'offesi.
Si no supieron vivir, que aprendan a morir, maestre.
Es lo mismo que dice el Alighieri:
Sus sepulcros estaban destapados,
y del fondo salían, clamorosos,
los lamentos de tristes torturados.
¿Leyó el parte que llegó anoche, don? No. Diz que nuestro comandante Fredo Marín y el capitán paraguayo de caballería Alonso Benítez hicieron un alto al fuego en plena batalla y se abrazaron, don. El capitán capituló, maestre. Ahora el general Osorio quiere saber qué sanción le corresponde al comandante Marín. Pena capital, por sedición. ¿Juicio sumario? Sume desacato, amotinamiento e instigación a la rebelión si quiere sumar, pero yo no daría por él ni los tres días de una novena. Hay que fusilarlo. Firme la sentencia, sir. Escriba con letra bien clara al final del parte: "Sentencia de muerte en firme dentro de los cuatro días de recibo de esta orden". Hay otro problema, general. El muerto se escapó de su condena, desertó después de aquella batalla. Igual, que se lo despene en efigie; valga una pena simbólica por un traidor fugitivo. La cuestión es que el delito no quede impune. El delincuente puede esperar. Hay que exterminar la herejía de raíz, ya ves lo que hace la Providencia con los apóstatas y sectarios, secretario. Están lo más cómodos, acostados en sus sepulcros, don. Que no, que los sarcófagos arden continuamente. "Ché tra gli avelli fiamme erano sparte." Fuego eterno que ni tu arte podría conservarlo, Cándido. "Las llamas, de uno a otro, serpenteaban." Supón que las pintaras, la tela se irá gastando, las anilinas rojas se irán quedando rubias, ocres, manchas como de humo, y sin embargo el original, allá en el Seol, estaría cada día más vivo, abrasando las cárcavas y huesas del osario de almas. No importa que la condena se haga con reo ausente, a fin de cuentas nadie está presente de cuerpo entero en su muerte.
Fredo Marín no es el único, general. Diz que hay un grupo de prófugos de esta guerra sin cuartel ni cuarteles. Redacta un parte que los tenga a todos, así tenemos nuestro infierno propio, tal como el recinto toscano del Alighieri. Nunca será más cierto que el todo es menor que la suma de sus partes; la matemática judiciaria que es la norma del Estado, maestre. "Cedant arma togae", como dijo el compadre Cicerón. ¡Las armas den lugar a las togas! Yo soy el juez. Pero también es militar, don. Entonces, digamos: Arma et togae.
Una vez más, señor, y con todo respeto, veo que los políticos se felicitan creyendo que mienten para hacerle un bien a las gentes acostumbradas a ser engañadas para su mal.
La ley no trama venganzas, Cándido. Corrige lo torcido, endereza el yerro, virtúa lo desvirtuado. Y entonces, ¿por qué ordenó tanto fusilamiento, don? El cuerpo puede ser exterminado pero hay que pensar que el alma sobrevive, maestre. ¿Por qué no pinta las ánimas? ¿Y qué cree que hago cuando doy forma a los batallones enfilados? Trazo los últimos retratos de los que serán trozos y trizas, don. Su carnicería de usted. "Quando di Iosafát qui torneranno,/ coi corpi che lá sú hanno lasciati": dice el poeta en el Sexto Círculo, maestre. ¿Qué significa? Que recién el Día del Juicio los cuerpos buscarán las almas atormentadas. Pobre gente, don. ¿Se imagina esos finados acuáticos reclamando una pierna aquí, una mano allá? He visto que los buitres se han comido ojos y narices cuando no cavan más hondo, devorando los sesos. ¿A quién le van a requerir por sus carnes usadas, general? ¿A usted, acaso? No se olvide que firmó el Tratado y que la tinta de la muerte no se apaga como los fuegos de mis telas. Está escrita en la mano de Dios.
"Peró comprender puoi che tutta morta fia nostra
conoscenza da quel punto
che del futuro fia chiusa la porta."
Alguien tiene el deber de pensar más allá de las consecuencias, maestre.
"Y bien comprendes, yacería muerta nuestra
conciencia,
desde el mismo instante que nos cerrara el porvenir su puerta."
No hay otro futuro que asegurar la libertad del pueblo, maestre. Tal vez empezamos mal porque la desigualdad ya estaba organizada desde la colonia, pero sin el uso de la libertad, los menos siempre van a tener dominio sobre los más. No hay que cerrar la puerta del porvenir. Pero su guerra abrió la puerta del Infierno, don. Y allá vamos todos en fila como los soldaditos de mis lienzos. Hay un castigo para los violentos, Cándido. Si se me condena, será justicia. "Monte per forza e ferute dogliose", escribió el Alighieri. "Muerte violenta, heridas dolorosas. "Yacen entre aires malsanos, miasmas y parásitos en un valle anegadizo donde todo se pudre.
"onde omicide e ciascum che mal fiere, guastatori e
perdón, tutti tormenta
lo giron primo per diverse schiere."
¿Para qué vivir si no podemos rectificar algún retazo de justicia en un mundo manifiestamente inicuo y arbitrario? Corrija la realidad en sus estampas, maestre.
"el homicida, el que comete ultrajes, hiriendo o
depredando, es tormentado en el primer jirón, según linajes."
¿También allá abajo hay privilegios, don? ¿Qué tiene que ver el linaje? Desde que el mundo es mundo el más fuerte o el más astuto se queda con la mejor parte, Cándido. La ley es el único límite. Sin ley no hay libertad. Sin libertad no hay Estado sino estado de servidumbre. Antes de las constituciones y los pactos, antes de los parlamentos y los tribunales, así ya lo entendió el ojo del Dante, que hizo un infierno donde la justicia corrige lo que la política mal rige en el mundo. Es un sueño en el mañana para enderezar las pesadillas de ayer.
"Ma ficca li occhi a valle, ché s'approccia,
la riviera del sangue in la qual bolle
qual che per violenza in altrui noccia."
Oh cieca cupidigia e ira folie,
che si ci sproni ne la vita corta,
e ne l'eterna poisi mal c'imolle!
No sé, señor. Las gentes del común no estamos avezados en las artes del gobierno.
Mas ve en el valle, que la cuesta toca...
La cuestión es más bien simple, Cándido: un pueblo es verdaderamente libre cuando se libra verdaderamente de sus opresores desde el sueño. No hay verdad más fuerte que nuestros sueños.
ese río de sangre que se anega...
No sé, don. Mucho andar me hizo mucho desconfiar. Perdí la mano pero gané la maña. Perdí la cabeza pero gané certeza, creo. Y lo único cierto es mi duda porque la historia se llena de deudas y deudos. Nos queda la duda.
la violencia, que de otro el mal provoca ...
Feliz del hombre que es libre de dudar, maestre.
Pinte y dude, pinte la duda en todo caso. Los estadistas estamos condenados a la certeza aunque estemos equivocados.
¡Oh ira loca! y ¡oh codicia ciega...
Únicamente una cosa tengo por segura, don. Que en esta tierra atribulada hay dos clases de gentes. Están los que construyen y están los que destruyen. Los que procuran mantener la calma y los que nunca están en calma. Los que remedian y remiendan y los que recomiendan las heridas.
que aguijonea pasajera vida..
Todo efecto tiene su causa, maestre. Si se pone una balanza sobre mi cabeza se inclinará a mi favor, siempre que la justicia tenga el peso del pensamiento.
y aquí por siempre entre tormentos brega!
Las manos que construyen siempre son menos, a los que tienen dos -me pongo por caso- les dejan una; mientras que las manos que gatillan se cuentan por miles. Siempre ha sido más fácil matar que crear. La razón del Estado es la locura de los amos. Te estás volviendo contumaz, maestre.
lungo la proda del bollor vermiglio, dove i bolliti
facieno alte strida.
Sueño otro sueño, general. Su pesadilla me despertó en medio de una matanza entre piquetes y baterías, cañoneras y acorazados. Huele demasiado a chamusquina para dormir, don. Así no se puede soñar.
recorrimos aquel lago bermejo,
de condenados sitio doloroso.
Antes solamente el Bermejo era bermejo, ahora sangran el Paraná, el Paraguay, el Tebicuary, el Pilcomayo y pronto la sangre ha de llegar al Uruguay y a la mar océana, sir. Ha convertido a la Sud América en el sitio doloroso.
¿Yo? Se equivoca, maestre. No fui yo el que atropelló la soberanía de una frontera. Diz por ahí una comadre que el Mariscal te escribió, señor. Ah, cartas cortas, teniente. ¿Quién cree en las palabras escritas de un gobernante? Que le avisó que no aceptaría ninguna interferencia del Brasil en los asuntos del Plata al invadir la Banda Oriental. El Mariscal se estaba aliando con los orientales por un lado y con Urquiza por el otro, maestre. Quería usar una pinza para asfixiarme.
Hay hombres que dejaron de soñar su sueño de libertad, señor. Y soñaron algo mejor. El único sueño del Estado es el orden, maestre. Usted reza continuamente por la paz. ¿Acaso cree que yo adoro la guerra, que no sé que es Moloch que hoy me come un hijo, mañana cien y después mil? Tal como se ven las cosas, así parece, general. Mal ve quien mira de reojo, maestre.
Francamente no sé, don. Ellos cruzaron el río, la mar, la Estigia y el revés de los acuerdos y recuerdos. Tal vez sus fuerzas militares los aplasten porque están desarmados. Tal vez la selva los devore como hace con todas sus criaturas. No importa, general. Su guerra será sofocada como todo error más tarde o más temprano, pero su guerra es cosa de cuerpos, de armamentos, de pólvora y sangre, mientras que ellos se han salvado antes del Juicio. No se hundirán en las fosas de fuego ni se anegarán en el lodazal eterno desgarrados por furias y monstruos. El Infierno se hizo para nosotros, en algún sitio nos hemos de encontrar con los violentos que vio su Poeta pero no alcanzó a ver su poesía, don Mitre. ¿No ve que acá está el fuego? No vemos sino fuego, quemazones y humareda, tal como se ve en su infierno de papel. Pero hasta el papel arde, señor. No resiste la prueba de las llamas. Lo de ellos es distinto, está hecho de sueño y el sueño no se consume: se convierte en ideas y las ideas brotan como esta selva, don. Siga quemándola, de las cenizas volverá a brotar, seguirá viva a través del tiempo, más allá de sus almanaques por los siglos de los siglos.
Traduzco, maestre.
Quedé a mirar la condenada turba,
y cosa vi que me causó pavura,
y que el solo contarla me conturba;
mas la firme conciencia me
asegura, como fiel compañera
que da aliento bajo el albergue de una mente pura.
Yo vi cierto, y lo veo en el momento, un busto sin
cabeza ir caminando en medio
de aquel triste agrupamiento.
La cabeza del pelo iba colgando en sus manos, a
modo de linterna, y "Ay de mí!",
clamaba sollozando.
( )
"Por dividir lo que se hallaba
unido tengo así dividida la cabeza, principio de este
cuerpo amortecido;
Y culpa y pena así se contrapesan "
FRENTE AL FRENTE PARAGUAYO
RECUPERANDO LO ESCRITO
A lo largo de más de un siglo, la historia de la Guerra Grande (llamada de la Triple Alianza) continúa siendo materia de controversias y discusiones, de querellas y duelos interminables. A pesar de haberse escrito sobre ella bibliotecas enteras, sigue siendo totalmente desconocida. La historia oficial de los vencedores no ha hecho sino oscurecerla aún más y tornarla inverosímil como una tragedia que no ocurrió ni pudo haber ocurrido.
Hay, sin embargo, un testigo extranjero, en cierto modo neutral, que levantó con humor y fantasía una de las puntas del velo de la tragedia: se trata de sir Richard Francis Burton, el más famoso traductor de Las mil y una noches, viajero incansable, aventurero de la estirpe de los Marco Polo, héroe de la campaña colonial británica en Egipto, autor de casi un centenar de libros, la mitad de los cuales destruyó y quemó su mujer lady Isabel con saña implacable. El libro de la espada o El peregrinaje a la Meca son libros que perdurarán como los de Plinio, los de Joyce o los de Jorge Luis Borges, pese a sus distintos géneros, naturaleza y extensión, a las diferentes épocas en que fueron concebidos y escritos. Son partes del Libro único que se sigue escribiendo a lo largo de las edades por el mismo autor con diferentes nombres. Escribe uno para que los particulares lean.
Sir Richard estuvo en el Paraguay a principios y al final de la contienda. Vio sobre el terreno el final de la guerra, se hizo amigo de Francisco Solano López y de Elisa Alicia Lynch. Habló, conoció y entrevistó a los jefes aliados, con los cuales intentó por su cuenta una negociación de paz, la que cayó en el más completo fracaso.
Hacia fines de 1870, poco después de terminada la guerra pero no la destrucción y el saqueo del país bajo las fuerzas de ocupación, Richard Francis Burton publicó su libro Cartas desde los campos de batalla del Paraguay, muy inferior a los otros en calidad literaria y magia creativa, pero superior a todos ellos como crónica del holocausto de un pueblo. "Un pueblo que va a desaparecer sin dejar huellas", afirma el autor en el prefacio.
Con lenguaje pintoresco e imaginativo relata en él episodios de la vida de los campamentos de López y aporta elementos no tratados por los profesionales de la historia sobre el debatido y nunca aclarado final de la contienda. Desde las anfractuosidades de la serranía siguió con su catalejo los últimos combates de un puñado de pigmeos, barbudos y espectrales, armados de lanzas de tacuara, contra los súper armados escuadrones de la caballería brasileña, apoyados por la artillería de grueso calibre.
Cuando llegó Burton, en esa segunda visita ya no sobrevivían en el Paraguay más que mujeres, ancianos, niños e inválidos. ¿De dónde sacaba aún Solano López esas tropas que Burton veía luchar con tanto denuedo y heroísmo? Esos combates se reproducían en todas partes en medio de los espejismos y torbellinos de polvo del desierto, en los laberintos selváticos, en las cavernas infranqueables de la cordillera, bajo el sol de hierro del verano, bajo los chaparrones diluviales del invierno.
"Yo tenía la impresión -dice Burton en una de sus Cartas- de que un solo y único puñado de hombres era el que aparecía y desaparecía en todos los lugares a la vez. Esos pigmeos no eran hombres adultos. No eran más que muchachos púberes, que se habían pegado a las caras unas hirsutas barbas "fabricadas" con crines y colas de caballos mediante el indestructible látex del mangaisy (en guaraní en el original). Muchos de esos niños iban acompañados por sus madres disfrazadas de la misma guisa. Esos dos mil niños, que "sobraban", iban a ser aplastados por los cascos de los caballos aliados. Así lo ordenó, hacia él final de la guerra, el coronel Domingo Faustino Sarmiento -sucesor del general Bartolomé Mitre en la presidencia, y director de la guerra-, en una proclama famosa." Burton la transcribió en el apéndice. Dejó en castellano la palabra "sobraban" referida a los niños-soldados que debían ser aplastados por los cascos de la caballería aliada.
Por momentos no se sabe si sir Richard está relatando lo que vio realmente, o si está traduciendo con palabras, necesariamente más pobres que las imágenes y como deformadas groseramente, las visiones de delirio de Cándido López, el pintor de la tragedia. Burton vio y admiró esos cuadros que iban saliendo "del natural" pero también de una visión de ultratumba; incluso vio pintar a Cándido López, sentado entre los muertos, al final de una batalla. "Parecía un sordomudo o un sonámbulo completamente fuera del mundo real", escribe en una de sus cartas (la decimotercera), totalmente dedicada al pintor.
Burton, por entonces, era cónsul de su país en la corte del Brasil. Tenía carta blanca para recorrer el país en guerra. Traía instrucciones reservadas del Emperador para convencer a Solano López de que aceptara renunciar a su investidura de jefe de Estado y al mando de sus fuerzas armadas a fin de que el alto mando aliado pudiese negociar, con el sucesor que él mismo designase, el cese de la guerra. El Emperador comprometió su autoridad en asegurarle todas las garantías de protección a su persona, a su familia y a sus bienes, con la sola condición de abandonar el país eligiendo el que más le conviniera para solicitar asilo fuera de América del Sur.
El Cónsul, viajero y capitán inglés, buscador impenitente de mundos y de seres extraños, visitó al Mariscal Presidente y a su consorte Madama Lynch en el errante cuartel general en plena retirada, cuando ya su fin estaba próximo. Conversó mucho con
ambos en las largas sobremesas de campamento a la luz de las cercanas estrellas, y en la trepidación de los lejanos combates. En su gabinete de trabajo, Solano explicó al Cónsul, documentos a la mano, que la inicua guerra que estaba devastando el país había sido instigada y financiada por el imperio británico, empeñado en la expansión del librecambio.
En la buena tradición filibustera de la Reina de los Mares -escribe en su Carta primera que Solano le dijo-:
"El imperio trocó la enseña corsaria de sir Francis Drake y sus congéneres por la patente de corso de la "independencia protegida", invento del nuevo pacto neocolonial cocinado entre gallos y medianoche por el Foreing Office y las cancillerías de Buenos Aires y del Imperio del Brasil". El Cónsul traduce los insultos que bramó el Mariscal en una verdadera explosión de furia. En ella se mezclaron, según el Cónsul, expresiones en el castellano más castizo que había oído en América y también en el dialecto paraguayo de la lengua vernácula. Burton no entendió muy bien el discurso bilingüe del Mariscal, pese a que había estado ya durante dos largos períodos en el país. El Cónsul se jactaba de hablar en treinta y cinco idiomas, incluidos sus dialectos, y de soñar en diecisiete. "Ese hombre me apostrofaba -escribe- en una germanía inextricable."
Burton cuenta que sonrió ante la desenfrenada invectiva. Sabía todo lo que Solano sabía. Sabía cosas que Solano no sabía. Se las iba transmitiendo oblicuamente, sin comprometerse demasiado. Su pasión era estar enterado de las cosas. Sabía que no se podía torcer el curso de los hechos ya consumados, pero que se debían conocer sus causas primeras y, sobre todo, los elementos imperceptibles y aparentemente anodinos que los habían desencadenado. Encontró natural que el mariscal paraguayo se batiera como un tigre acorralado por la jauría. Comprendió que palabras como "renuncia", "abdicación", "rendición" no tuvieran ningún sentido para esa fiera acosada. Su lema era vencer o morir. Pero la victoria no fue más que un espejismo apagado, hacía cinco años; con los fuegos del primer combate. La muerte aleteaba ya, agoreramente, sobre el aura de ese hombre que sentía día y noche la corrosión del tiempo y del universo.
"Le abrí desde el comienzo -escribe el capitán inglés- amplio crédito y justificación a todos sus excesos y me guardé la irrisoria propuesta del Emperador en el forro de mis guantes. Sabía yo que los principales jefes de las fuerzas federales de la Mesopotamia y del Noroeste argentinos, en guerra contra Buenos Aires, habían propuesto a Solano, reiteradamente, incorporarse con sus tropas al ejército paraguayo y hacer la guerra juntos contra la Alianza. ¿Por qué no aceptó usted esa ayuda?, le pregunté. Solano me respondió un poco brutalmente. Primero, dijo, porque el ejército paraguayo se basta solo para luchar contra esos piratas. Segundo, porque el ejército regular de un país civilizado no puede admitir el concurso de fuerzas irregulares. La anarquía y la mezcla no son buenas en ningún caso, y menos aquí. Estado y nación, pueblo y ejército son, en este país, un cuerpo orgánico y disciplinado. Un solo cuerpo y una sola cabeza: ¡ésta! Se golpeó el quepis y mostró los dientes amarillos por el tabaco. En lo hondo de la espesa barba, casi azulada de tan negra, esa mueca de soberbia duró solo un instante. La mano de Solano se tendió hacia los mapas y los croquis de batallas que tachonaban la loma de la tienda, fijados con alfileres."
"Los nuevos filibusteros -barbotó Solano- quieren aniquilarme para convertir al Paraguay, la única nación libre y soberana de América del Sur, en un país de esclavos. La Alianza me hace la guerra sobre la base de un pacto secreto tan inicuo, que no se atrevieron a publicarlo. Yo les he declarado la guerra como se debe, ante la faz de las naciones, cuando armé la expedición en defensa del Uruguay contra la invasión del Brasil. Cumplí con todas las normas del derecho internacional. Hice el honor al presidente Mitre de pedir permiso a su gobierno para que esta expedición cruzara el territorio argentino. Pero ya estaba él coaligado con el Brasil y, en lo interior, con el general Urquiza, que simulaba mantener estricta neutralidad. Pronto me enteré de que Urquiza ya había apresado a los principales jefes federales para impedir su adhesión militar al Paraguay. La traición de Urquiza y la venta de su neutralidad en el conflicto le valieron los trescientos mil caballos para la remonta de su ejército y el millón de dólares que le envió por adelantado la banca Mauá.
"Mi error táctico y estratégico -reconoció Solano López- fue no atacar y aplastar a Urquiza mientras mis fuerzas, muy superiores a las de la Alianza, cerraban una tenaza de hierro y de fuego sobre el Brasil por el norte hacia el Mato Grosso, y por el sur hacia el Plata sobre Buenos Aires. Tanto el general humanista Mitre como el general hacendado Urquiza debían grandes favores a mi padre (éste era inclusive compadre del vencedor de Caseros) y a mí mismo. Yo fui el mediador de la unificación argentina. Fui llevado en andas por las calles de Buenos Aires. Me entregaron un Libro de Oro con el homenaje de las mujeres y hombres más eminentes de aquel país. Mitre y Urquiza eran considerados leales amigos del Paraguay. La varita mágica del oro inglés los convirtió en enemigos jurados pero ocultos. Pude atropellarlos a mansalva como hicieron ellos y hacerles morder el polvo de la derrota desde el primer minuto. No quise cometer esa felonía que me habría igualado a mis enemigos."
Mostró al Cónsul una copia del tratado secreto de la Tripla Alianza. "¡De la triple infamia! -masculló Solano, abofeteando el arrugado papel. Pretenden anexar mi patria, por partes iguales, al imperio esclavócrata del Brasil y al viceimperio de Inglaterra en el Plata, que esclaviza a las provincias argentinas. Eso únicamente podrán imponerlo sobre mi cadáver, en el último combate, sobre la última frontera."
"No era una bravuconada -comenta sir Richard-.
Ese hombre no se volvió loco en ese momento. Ya lo estaba. No era un malvado. Era un hombre de honor." El Cónsul preguntó al Mariscal sobre el porqué de esa obcecación inútil, contra la evidencia de un destino sellado inexorablemente, mientras se consumaba la destrucción de su país." Cuenta que, echando lumbre por los ojos, Solano le respondió: "Lo que llaman destino es una coartada de los débiles y pusilánimes. No conozco otro destino que el forjado por mi voluntad. Mientras yo pise un palmo de esta tierra, mi patria existirá y sus enemigos no prevalecerán contra ella".
Solano se había erguido en su silla. A Burton le pareció que había crecido de golpe, sin levantarse, hasta tocar con su cabeza el techo de la tienda. Se oía hacia el sur el lejano tronar de los cañones de la artillería brasileña. Se escuchó un sordo tumulto en el tráfago del cuartel general. Empezaron a granear los disparos. Solano se levantó y salió llevando del brazo a Burton.
- Venga a ver el globo de los aliados.
"Globo" es un modismo porteño que significa embuste, inflada mentira. Llevado por la brisa, un aeróstato con los colores del Brasil sobrevolaba el campamento, tripulado por dos hombres que observaban con catalejos las posiciones de retaguardia. "¡Vea usted a los mirones corsarios! ...", comentó, divertido. Los fusiles de chispa y los cohetes Congreve nada podrían contra ese espejismo que reverberaba al sol con los colores del espectro. Suavemente, como una pompa de jabón, la esfera desapareció tras la cresta de los montes. "¡No tardará en caer en mis manos y entonces yo le daré otro uso!...", dijo Solano.
"Ese hombre -comenta Burton- odiaba la derrota con un odio absoluto e implacable. Odiaba esa guerra furiosa y lenta que ya duraba un siglo. Una guerra que no tenía parangón con ninguna otra en la historia del Nuevo Mundo. En ésta no había que evitar la derrota, sino que había que prolongarla en la duración de los tiempos. Pero quizás este odio era la única voluptuosidad que podía atravesar aún el temple de acero del que su alma se hallaba revestida. Necesitaba seguir derramando ríos de sangre, la de todo su pueblo, para calmar la apoplejía de su furor sobrehumano. Tomarse a sí mismo como destino era su peor desatino." La prosa de Richard Francis Burton olvidaba, a veces, el tono descriptivo y jovial de los viajeros ingleses y se inflamaba de un arrebato trágico de segunda mano.
Sir Francis relata su viaje a Asunción para entrevistar a los jefes aliados y persuadirles a la concesión de una salida decorosa en favor del vencido Mariscal. El Cónsul anota que el generalísimo brasileño le respondió secamente: "El armisticio se hará sobre la muerte de ese monstruo". Encontró, en cambio, que el generalísimo argentino sentía hacia Solano gran respeto y hasta cierta admiración. "Ese hombre es un tirano -traduce ad literam las palabras de Mitre-. Un tirano aplastado por la montaña del poder absoluto, pero también es un hombre que ama a su patria y la defiende a su modo." Burton añade por su cuenta que "en definitiva nada hay más terrible que el espectáculo de un pueblo sacrificado por la estulticia de la historia. Quizás era esto -añade- lo que fascinaba a Mitre, militar, político, intelectual y poeta, en la indomable ferocidad del jefe paraguayo. Alucinado por la utopía napoleónica, éste se creía forjado para la guerra, pero para una guerra a la medida de sus fantasías. Podía decirse que sus propias fantasías eran las que lo habían derrotado y que esas mismas fantasías lo obligaban a mantener en la derrota el penacho de su gloria mientras él viviera y combatiera, ya que él sabía mejor que nadie que la victoria era imposible".
El Cónsul describe las bombardeadas casas de Asunción, cuyo incendio sirvió para iluminar las noches de saqueo. Burton no menciona el palacio blanco, digno de un alcázar moruno. No se fijó en él, salvo para contar el hecho de que los caballos enjaezados de los jefes aliados mordisqueaban su ración de alfalfa en la gran sala de recepción. "Asegurados por el cabestro a las columnas de mármol y alabastro, rumiaban su ración de forraje. También el caballo dice "pienso, luego existo" -escribe socarronamente-. Sobre los fardos de forraje, que olían a llanuras verdes, a inagotable abundancia, a bucólica paz, los palafreneros dormitaban hirviendo de moscas."
En una nota agrega: "Aunque se excave hasta el centro de la tierra no se encontrarán aquí ni en los siglos ni en los milenios que vengan, las ruinas de una ciudad. El arqueólogo Heinrich Schliemann acaba de descubrir hace tres años, luego de más de tres mil años, las ocho ciudades de Ilión superpuestas como los recuerdos de un hombre o como un palimpsesto de piedra anteriores a Príamo y a Hércules. Aquí, en Paraguay, en Ilión-Asunción, lo sagrado no va a confundirse con la antigüedad sino con la ausencia del tiempo, con la perennidad del sacrificio humano".
La guerra estaba en todas partes. Sir Francis la olía con delectación en la naturaleza quemada, en las casas incendiadas, en las roñas, en las carroñas esparcidas por todas partes, en el terror de las poblaciones diezmadas. Al leer las Cartas de Richard Francis Burton se tiene la sensación de que el guerrero de Egipto se anticipó en un siglo a la filosofía bélica de Erich ven Ludendorff. Para éste y para Burton la guerra es la expresión más alta de la voluntad vital de los pueblos.
"La guerra -escribe- no puede hacerse sin una férrea dictadura militar. Exige la tiranía absoluta. El mundo no puede moverse sin el estado de guerra permanente. Todos los países son beligerantes y no pueden dejar de luchar un solo instante unos contra otros. El territorio entero del planeta es un inmenso e interminable campo de batalla. Cuando todo ajetreo bélico haya cesado, la humanidad misma es la que habrá desaparecido."
En notas extraviadas en el ritmo endiablado de v sus "impresiones de viaje", el Burton mujeriego vuelve una y otra vez, como furtivamente, a la imagen de la mariscala. No oculta la fuerte impresión que le han producido su belleza y su fuerte personalidad. "Conocí a muchas mujeres -anota- de una hermosura semejante. Pero la de Ela era única. La belleza es múltiple, pero la multiplicidad de los paradigmas de belleza no permite distinguir cuál es su límite de perfección. La hermosura de Ela rozaba ese límite o acaso lo trascendía. Sus cabellos, del color del cobre recalentado al rojo, estaban peinados en forma de una diadema en torno a su cabeza; el rostro, velado por tenue luminosidad, daba la sensación de lejanía, de ausencia. Parecía un ser de otro mundo. Y lo era. Las formas puras de esa mujer eran su única pureza. Su cuerpo era su única alma."
Burton dedica un largo párrafo al tocado, a las joyas, a las finas maneras de anfitriona de Madama Lynch en las tertulias de campamento, que hacían olvidar la guerra y trasladaban en la imaginación la escena, que se jugaba en la jungla salvaje, al ambiente cortesano de París. Destaca irónicamente el contraste entre la gran dama de corte por las noches y su apostura de amazona durante el día, sus órdenes en la aterciopelada voz de contralto idéntica a la maravilla de su cuerpo, sus briosos galopes en la fajina bélica, ceñida en su uniforme de mariscala, color hoja seca, biscornio de raso negro, altas botas charoladas de granadero y su sombrilla de mango de oro, engastado de fina pedrería, que empuñaba a sol y a sombra. Cuando cabalgaba la llevaba colgada de su cinturón como un espadín de oro enfundado en albo raso.
"En el nacimiento del primer hijo, Panchito -escribe el Cónsul-, Solano le había obsequiado el bastón de oro incrustado de diamantes (fastuoso homenaje, a su vez, de las damas de Asunción, al comienzo de la guerra). Elisa despreciaba a esas damas patricias de horrible indumentaria, que andaban descalzas con los dedos de los pies relumbrantes de sortijas. Las despreciaba con agresiva ostentación como esas damas caricaturales del patriciado la habían despreciado, en su zafia ignorancia y bajas maneras, desde su llegada al Paraguay. Ordenó a su orfebre que convirtiera el bastón de oro en empuñadura de su sombrilla. El disgusto y la cólera del Mariscal, al enterarse del despropósito fueron homéricos; pero la mariscala, según su arte de armonizar las tensiones contrarias que hacen sonar la lira y disparar el arco, ganó la primera y única batalla que hubo, entre ambos. El Mariscal no dominaba el arte de la guerra (Solano López, ¡helas!, era un pésimo estratego), y el arte de la mariscala no podía sustituir en los campos de batalla la inepcia del jefe absoluto sin riesgo de empeorar las cosas"
"La sombrilla con el astil del bastón de mando era empuñada como un cetro por la mariscala, con lo cual la voluntad del Mariscal Presidente quedó cumplida por encima y más allá de las apariencias" -anota Burton con benévolo sarcasmo. La edición príncipe de las Cartas apareció ornada con varios dibujos del propio Burton. Uno de ellos muestra la imagen ecuestre de Elisa con su famosa sombrilla posando para él, al borde de un acantilado boscoso. La carta concluye como una trivialidad: "El abismo llama al abismo...".
A Solano lo retrata de un solo trazo. Lo ve de baja estatura, abultado abdomen, nariz chata de leopardo, los ojos de cuarzo ribeteados de una orla de sangre, la cara enormemente hinchada por el dolor de muelas. "La lleva vendada -escribe el Cónsul- con un pañuelo rojo, del que fluye un hilo de baba manchado de tabaco." Con humor típicamente inglés, Burton refiere los accesos de dolor que lo arrancan del sueño y lo hacen rugir como un tigre. "Bebía entonces desaforadamente, y el aguardiente le sumía en borracheras embrutecedoras. Salía de ellas para entrar en otra embriaguez aún más brutal: la atmósfera siniestra de las conspiraciones. El Mariscal Presidente mandaba reprimir esos conatos con castigos atroces y con fusilamientos en masa de los supuestos complotados. Sus propios hermanos, el obispo, sus funcionarios más leales y sus oficiales más aguerridos, pagaron con la vida estos accesos de rabiosa locura que desencadenaban inauditas matanzas. Los tribunales de sangre -dice Burton- redoblaban entonces su actividad bajo la dirección y el celo del cura Maíz, convertido en Torquemada criollo. El propio Maíz fue quien glorificó a Solano como el Cristo paraguayo. Cuando se describen los rasgos de un malvado no caben el sarcasmo ni la indignación, menos aún cuando se desarrolla el tema de la desintegración de un carácter. Y Solano, ya lo dije, no era un malvado sino un iluminado que se creía traicionado por sus manes."
Burton encuentra justificada esta actitud y otras del mismo jaez del capellán mayor del ejército y fiscal director de los tribunales de sangre. "Ante la tragedia que estaba padeciendo el pueblo -razona el Cónsul- éste tenía necesidad de que su jefe militar se convirtiera en un Mesías carismático, envuelto en la aureola de inmortalidad de la fe religiosa."
En contraste con los rasgos monstruosos que atribuye a Solano, el Cónsul admite que poseía unos pies pequeños, blancos, casi femeninos, "los más pequeños y mejor cuidados que yo hubiese visto en un hombre". Esos pies lo obligaban a un andar de pasos muy cortos, balanceándose sobre los altos tacones de sus botas, caricaturiza Burton. "En los momentos de reposo, uno de sus asistentes se arrodillaba ante esos pies, los lavaba, los masajeaba con ungüentos vegetales aromatizados y pulía las uñas. Finalmente los depositaba con sumo cuidado sobre un almohadón escarlata en un acto de verdadera adoración hacia el amo, profundamente dormido, que se quejaba en sueños de esa caries monumental."
El autor de las Noches no siempre es sarcástico con la "concubinaria" pareja. En sus Cartas hace la apología de Solano López y de Elisa Alicia Lynch con exaltado entusiasmo. "Un hombre tan hombre y una mujer tan mujer, que en ellos estaba restablecido el equilibrio de la especie por lo más alto. Hombre de inmensa energía, Francisco Solano López se había entregado a todos los excesos de esa guerra terrible y los había sobrepasado sabiendo que lo hacía para nada. Más que amo de su pueblo era su Vicediós. Sabía que estaba arando en el mar, como dijo Bolívar de su acción en las guerras de la independencia, pero esto no disminuía ni su fe ni su ferocidad. La mariscala ejercía sobre él ese tipo de dominio que se asemeja al hechizo. Los ojos glaucos, la mirada insondable de la irlandesa tenían más poder que los ojos inyectados de sangre de la fiera humana."
Burton no refiere que Elisa Alicia, divorciada del médico francés Quatrefages, al que había repudiado, no podía casarse con Solano según las normas de la ley y los ritos de la iglesia católica romana. Ella lo amaba a su modo. Elisa Alicia seguramente no podía amar a ningún hombre en los términos triviales del amor conyugal. No lo podía amar sino como al mediador y realizador de su desmesurada ambición. Esta desmesura era la naturaleza y la medida de su amor por Solano López. La magnífica razón de su amor era la aventura misma de ese amor, la loca empresa de construir juntos el imperio que el amor había inspirado a esta mujer de recio temple nacida para emperatriz. En ciertos estados de concentración y complejidad, la materia más fría siempre tiene un alma. La ambición de Ela tenía el alma que faltaba a su cuerpo.
A sir Richard le fascinaba el cuerpo de Ela; sabía que su alma tenía dueño, y ésta le interesaba mucho menos.
Se oyó un campanilleo entre el sordo rumor del campamento. -Vamos a cenar -dijo el Mariscal.
Regresaron al amplio pabellón donde Madama Lynch los aguardaba como en un palacio. "La tertulia de sobremesa estuvo más animada que nunca -escribe Burton en la Carta XVII-. Mesa suntuosa, vinos finos de Francia, vajilla y cubiertos de plata con las iníciales entrelazadas de Elisa y Francisco, montadas en oro sobre el escudo nacional: un león parado en campo de gules con una zarpa apoyada en una palmera real, y la estrella roja de Marte brillando en uno de los cuarteles.
"Me pareció vivir la noche de las noches: la Noche del Poder, pero también la Noche de la desventura y de la dicha, de la tragedia y de la felicidad. Relaté algunos episodios de la campaña de Egipto amañándolos un poco para levantar el ánimo decaído del Mariscal. No probó bocado. Solo mandó que le desanudaran el pañuelo que vendaba la cara cada vez más hinchada para beber aguardiente puro con el que hacía largos buches antes de tragarlo. La fatiga y el dolor eclipsaban el temple sanguíneo y poderoso de ese hombre cuyo destino no era sino la fuerza de su voluntad."
"Madama Elisa me pidió que relatara algunas historias de Las mil y una noches. Empecé con algunas de las más anodinas. Poco afecto a las ficciones, el Mariscal, vencido por el sueño, empezó a roncar, sacudido de tanto en tanto por temblores palúdicos. La mariscala, completamente inmóvil, escuchaba contemplando el cielo encendido con todos sus fuegos."
"En respetuoso silencio, la servidumbre también escuchaba desde la penumbra, hincada de rodillas sobre la hierba. Esas sombras mutiladas por la mitad me hicieron pensar que a mis historias les faltaban las piernas. Inventé otros relatos más intencionados y picantes en una delicada gradación. Sentía que me iba internando en un terreno minado, pero no podía ni quería volverme atrás. No podía olvidar aquella mañana en que, paseando por el campamento, sorprendí a Madama Elisa saliendo desnuda del baño, asistida por sus doncellas, en el improvisado tenderete de aseo levantado entre copudos árboles. Yo estaba viviendo interiormente la aventura de otra historia que no pertenecía al Libro de las Noches; una aventura en la que el riesgo de la seducción era su mayor incentivo."
"Inventé el relato del derviche enamorado de una de las siete doncellas de Sheherazad. El derviche embauca al jardinero del palacio para entrar en él secretamente. El derviche busca la manera de introducirse en el palacio de Arún Al-Rachid, blanco como la helada y la neblina, en busca de la doncella de sus sueños. El jardinero barre las hojas muertas del jardín. El derviche lo llama y le muestra a través de las rejas un espejo que refleja de un lado escenas licenciosas y del otro la manera de entrar en el espejo y de participar en ellas. Le dice que se lo va a regalar si lo deja entrar. El jardinero le franquea la entrada y se va con el espejo apretado al pecho, enajenado por la anticipada dicha de esos placeres prohibidos. Es noche de luna llena. El derviche sabe que su enamorada toma baños de luna en la terraza de un ala interior del palacio, protegida contra las miradas indiscretas por cendales de humo aromático. El derviche vaga por los jardines toda la noche sin poder entrar en el palacio cerrado a cal y canto por el fulgor plateado por la luna. Con las primeras luces del amanecer desemboca en una especie de acuario y ve la espalda desnuda de la doncella, perlada de gotitas de agua, al salir de una inmensa jofaina de mármol negro. El derviche adivina por la hermosura escultural de esa espalda el rostro de la hurí que ama. Va a precipitarse hacia ella con los brazos abiertos. Pero al girar ésta para vestirse el albornoz, el derviche descubre que la mujer desnuda es la propia Sheherazad..."
"Me detuve un instante embargado por la originalidad del imprevisto hallazgo narrativo (la narradora convertida en personaje de un cuento desconocido para ella, de una historia que no está en el Libro). Iba a continuar... Un golpe seco como el chasquido de la cuerda de una guzla que se rompe interrumpió lo que iba a decir. Miré parpadeando en derredor. El Mariscal seguía roncando en su sueño agitado de sobresaltos. La anfitriona estaba de pie. Con un gesto imperioso mandó levantar la mesa dando por terminada la tertulia. Es resbaloso el mundo, me dije. Uno tropieza sin querer. Mi corazón se puso en blanco. La miré como buscando una explicación a su intempestiva actitud. Estaba muy seria. Los seres dichosos son serios, pensé. Pero esa seriedad no ocultaba la dicha sino algo más profundo. Los seres como Ela, me dije, desprecian cualquier emoción por creerla indigna. Esos sentimientos se congelan en su interior. Su helado silencio me hizo estornudar. Con los brazos cruzados sobre el pecho, la expresión de su rostro se había vuelto impenetrable. Una máscara mineral había surgido por debajo de ese rostro. La vi más altanera y despreciativa que la reina de Saba del Tintoretto. No parecía esperar sino que yo tuviese la dignidad de marcharme. No podía despegarme de ese hechizo. La represión de algún oscuro impulso tornaba aún más hermoso el crispado semblante. Cerré los ojos. En fracciones de segundos vi desfilar en esa mujer al animal mujer en todas las variedades de su especie y de sus razas: desde la sirena mítica hasta las no menos míticas amantes siamesas unidas por el vientre. Traté de imaginar desnudo ese cuerpo hecho para el amor, pero el rostro de una sombría ferocidad era capaz de paralizar el deseo más ardiente. Dije Good night, Madame... y me retiré afelpado y sonriente con el aire de la más candorosa inocencia."
Sir Francis, como se advierte en las frases nada elípticas que acabo de transcribir, estaba fascinado por Madama Lynch. Continúa recordándola en constantes alusiones. En otras dos cartas (la decimonovena y la vigésima) habla de ciertos amoríos que tuvo en Harrar "con una princesa etíope muy parecida a la divina Ela -escribe con el fingido temblor en un embuste-, solo que en una versión de mujer de piel sedosa y oscura como la tinta del café de cardamomo...". Burton era un hábil manipulador del subterfugio narrativo. Poseía el arte de la insinuación capciosa en la manera de decir que dice por la manera. Sería razonable, empero, no fiarse excesivamente de las garrulerías del Cónsul. La guerra y los placeres prohibidos eran sus temas favoritos. Es natural que lady Effie, la pacata mujer de sir Richard, se sintiera con todo el derecho de destruir los centones de "obscenidades eruditas" que escribió su aventurero marido. Las Cartas se salvaron porque las hizo imprimir en secreto con su editor Tinsley de Londres. La primera edición apareció bajo la protección vicaria de un seudónimo.
Las fantasías eróticas de sir Richard Francis Burton no se detenían, como se ve, ante ningún obstáculo, así fuesen la frágil muralla del sueño del Mariscal y la dignidad inexpugnable de la mariscala en su condición de mujer. Pero, al margen de ellas, la mediación del Cónsul, en un aspecto puramente cultural, no debería ser descartada. El Paraguay, isla rodeada de tierra, de infortunios, de tiempo detenido, es un país completamente cerrado a las nocivas y permisivas influencias foráneas. No hay indicios ni memoria de que los cuentos de Las mil y una noches se conocieran en el Paraguay antes de la Guerra Grande.
La mediación del Cónsul pudo ser ésta: servir de puente por el cual las historias de las Noches de Oriente pasaron al imaginario colectivo paraguayo a través de las mujeres de servicio de la mariscala. El propio sir Richard cuenta en sus Cartas que oyó repetir a una de esas mujeres, en una versión muy extraña y desfigurada (él ya había aprendido el guaraní), la historia de la Undécima Noche. Burton no se sorprende. Para él hay un solo mito de origen que se bifurca y que atraviesa en constante mutación y proliferación de narraciones las culturas de todos los pueblos y todas las edades. "La memoria de un individuo o de un pueblo, en trance de muerte -anota en una digresión-, recobra de golpe los recuerdos del pasado y del porvenir, aun de los más remotos y desconocidos acontecimientos, por ínfimos que sean: un personaje, una palabra, un sueño, la cara de la maldad, que es lo único que queda cuando todo lo demás se ha perdido."
Habrá que convenir, con sir Richard, que los cuentos de Las mil y una noches entraron en el Paraguay por la puerta de servicio de Madama Lynch, no ya de su incendiado palacio de Asunción sino de las tiendas de campaña del cuartel general. Con lo que las guerras más terribles, aun las del holocausto de todo un pueblo, siempre dejan un remanente cultural que con el tiempo se acendra y se incorpora a la esencia de su identidad.
En el apéndice documental de las Cartas Burton refiere, retrospectivamente, la captura de un globo de reconocimiento aliado, acaso el mismo que el Mariscal le mostrara navegando plácidamente sobre la floresta paraguaya. Este inane triunfo, inflado apenas con aire caliente, produjo gran alegría en el cuartel general. Los tripulantes, dos oficiales argentinos, confesaron que habían huido de las fuerzas brasileñas, de las que estaban hartos por su trato desconsiderado y humillante. Con evidente placer comunicaron a los ayudantes de Solano López todos los datos de utilidad militar que poseían; datos que, desdichadamente ya de nada servían al Mariscal. Sus informes, espontáneos y plenos, no alteraron la temperatura del día siguiente.
Sir Richard conversó con los desertores y encontró que eran dos hombres cultos que se habían formado en Europa. La captura del globo restableció también la fluidez de las relaciones entre sir Richard y la mariscala, las que a raíz del relato del derviche enamorado, húmedo por el relente nocturno, quedaron algo resfriadas. No ahorra el Cónsul sus dardos sutiles contra "la mujer de limitado y arbitrario universo pero singularmente tenso". Cuenta, como si se tratara de un triunfo personal, que Madama Lynch lo invitó a una nueva cena seguida de tertulia. "También nosotros, a nuestro modo -escribe-, hacíamos historia al estilo de París o de Londres en un medio escuálido y salvaje.
Esta vez, cuenta sir Richard, la anfitriona se pasó la velada absorta y silenciosa, toda de negro vestida, la gorguera alechugada y los puños de encaje blanco. La imagen misma de la melancolía. "En esa imagen se inspiró mi libro Anatomía de la melancolía. Me pasé la noche relatando las sucesivas encarnaciones de Buda como grados espirituales sucesivos en el estado de castidad y purificación total a que el Gautama aspiraba. La máscara mineral volvió a aparecer bajo el rostro hermosísimo. Supongo que la misteriosa e imprevisible Elisa tomó mis fábulas búdicas como un desquite punitivo de mi parte, lo que no fue sino un acto de urbanidad y cortesía. El universo de las mujeres es vasto e impenetrable como una noche sin estrellas. Pero Alá sabe más." [...]
Con respecto al globo cautivado, sir Richard relata: "Pocos días le bastaron al coronel inglés Thompson (mimado de López y futuro desertor) para formar un grupo de aeronautas y adiestrarlos en el uso del artefacto. Los desertores argentinos colaboraron con su mejor entusiasmo y voluntad. El globo quedó listo para ser usado. Solano López ordenó una incursión nocturna sobre el puesto de comando brasileño. Los dos tripulantes, excelentes baqueanos y ojeadores, que conocían al dedillo la posición enemiga, hicieron descender el globo en una isleta próxima. Franquearon audazmente el cordón de seguridad del campamento y se arrastraron en la maleza hacia el pabellón del Marqués de Caxias, generalísimo del imperio, llevando los sables entre los dientes. Los cuerpos desnudos de los incursores, teñidos de achiote negro, eran invisibles, excepto los ojos y el brillo de los sables que delataron su presencia y alertaron a los centinelas. Los dos cayeron heridos. Todavía vivos, los despellejaron por gusto, para ver si eran negros de verdad y para arrancarles algunos datos militares. Los prisioneros, mudos bajo el suplicio, murieron de repente por asfixia. Estaban ejercitados para tragarse la lengua y morir en una emergencia semejante. Bajo banderas de parlamento el alto mando brasileño hizo llegar los desollados cadáveres al cuartel general de Solano. Recibieron cristiana sepultura. El Mariscal prendió a las toscas cruces las medallas del
valor militar. Ante el mástil del pabellón izado a media asta, los restos de sus tropas harapientas, formadas en cuadro, apenas podían tenerse en pie y sostener sus armas al hacer los disparos de reglamento".
Uno de los incursores, sin embargo, había logrado penetrar en la antecámara del generalísimo brasileño, donde decapitó al secretario. El Marqués de Caxias se salvó por mero azar, pues se hallaba negociando necesidades íntimas en el retrete. Hay un testimonio irrefutable de esta hazaña, que no es una invención del obnubilado sir Francis. Entre las escenas de guerra, pintadas por Cándido López, existen dos cuadros de colores sombríos; en el primero se recorta en escorzo la forma esférica del globo contra la vaga luminosidad de la noche. En la barquilla solo viajaba el lívido fulgor de dos machetes ("dos criminales alfanjes con vida propia", dice el Conde de Orleáns).
De los tripulantes no se ve más que el brillo de los sables entrando sigilosamente en el pabellón del generalísimo brasileño, que escribe a la luz de una bujía. Un imperceptible efecto óptico produce la impresión de que la cabeza del jefe, demudada de horror, se halla separada del tronco por una delgada estría. Se ha vuelto, implorante, hacia sus invisibles asaltantes, es decir, hacia el relumbrar de los sables, ingrávidos en el aire, uno de ellos con tachas de sangre. La escena parece tomada del natural. El espacio se halla localizado en torno a la estría que secciona el cuello, alrededor del cual gira el dinamismo interno del cuadro. Un golpe de viento ha entrado en la tienda y remueve la voluta de humo del cigarro caído en el suelo. A través de ella, como dos ectoplasmas, se perfilan las siluetas opacas, bordeadas por un halo, de los dos hombres que van a morir.
Cándido López pintó el cuadro del globo hacia el final de la contienda, cuando su cuerpo mutilado por la metralla estaba reducido a menos de la mitad. El pintor no era ya solamente una metáfora corporal del pueblo diezmado, exterminado por la guerra. Pero sir Richard Francis Burton nada escribió, no hizo la menor alusión al final de ese pintor que se despedazaba lentamente mientras iba pintando. En estos despojos vivientes, quemados por la destilación del mal, suele habitar la presciencia de lo justo. Cándido López pintó en cuadros memorables la tragedia de la guerra, pero su propio cuerpo era el comentario más terrible de ella. El pintor se hizo cargo en su arte del martirologio colectivo y lo "pasó" a los cuadros de la segunda época. Éstos niegan el marcial esplendor de los primeros, algo retóricos todavía. Acaso estos cuadros, según un enigma no aclarado aún, fueron la obra de otro pintor, un paraguayo llamado también Cándido López. El argentino pintó el avance triunfal de las tropas empenachadas de púrpura y gualda, la marea incontenible de barcos y armas pesadas, el galope de escuadrones con sus lanzas resplandecientes y sus banderines flameando a todos los vientos, las figuras ecuestres de los jefes aliados, erguidas en las cumbres y señalando con el sable corvo la dirección de la victoria. El Cándido López paraguayo se ocupó de la vasta y oscura pululación de los vencidos.
Un trozo de metralla le arranca el brazo derecho.
Pronto aprende a pintar con el izquierdo, ayudado por su amigo y protector, el indio guayakí Jerónimo, el mismo que le ha enseñado a tejer sus lienzos con fibras silvestres y a moler los colores de las plantas tintóreas, mezclados con polvos minerales y el fuego machacado de los lámpiros. El indígena le trae miel de lechiguanas, huevos de perdiz, agua con plantas medicinales y hasta pichones asados. Le unta el cuerpo, ya mediado, con grasa de cerdo salvaje y de tapires del río, que cura sus heridas. Con aparejos de lianas del monte, Jerónimo lo iza todas las noches hasta el lecho de ramas que le prepara en la copa de los árboles. Ahorquetado en las ramas vecinas, el indio con su arco y sus flechas vela el sueño de su amigo, que reposa al resguardo de alimañas e insectos, del ojeo de las patrullas enemigas y hasta del husmeo del tigre. A las primeras luces del amanecer lo transporta a hombros, en la misma red de lianas, hasta los lugares donde Cándido debe pintar, esos lugares donde el sufrimiento y la muerte hacen su trabajo: el paso de las caravanas de fugitivos, los combates, las emboscadas, las torturas en los tribunales de sangre, las ejecuciones sumarias, los lanceamientos infamantes de conspiradores, desertores y traidores.
Cándido López es la única figura real, pero invisible, en medio de esa trituración espectral que mezcla el alba con la noche, los seres vivientes con los minerales y el horror, las penurias y la muerte con la potencia invencible de la vida. La presencia constante y silenciosa del pintor menguante se ha convertido en un elemento anodino del paisaje. No, desde luego, para el ojo implacable del Cazador que lo vigila. Un casco de obús le vuela el brazo izquierdo, que ya empezaba a ser diestro. Jerónimo lo lleva a las cavernas donde los curanderos indígenas lo atienden. Aprende a pintar con el pincel encastrado entre los dedos de los pies. Sucesivamente pierde ambas piernas a la altura de las rodillas. Aprende a pintar con el pincel apretado entre los dientes.
Todo sucede como si la pasmosa puntería del cazador invisible fuese esculpiendo poco a poco ese cuerpo inagotable, esa piltrafa humana animada por un espíritu indómito. Su cabeza no se levanta ya a más de un palmo sobre el suelo. Lo que es una ventaja para él, pues ahora puede pintar escondido en la maleza, al abrigo de ese cazador que lo persigue desde la muerte. El pintor decrece en la misma medida en que los sobrevivientes van siendo cazados y diezmados. Pero de esa mutilación incesante crece, una obra inmensa, bajo el signo de la irredimible locura humana. La imagen final es la de un pueblo reducido al hombre último parecido a todos los hombres muriendo.
La captura del globo y de sus tripulantes fue la única y última acción de guerra exitosa que el azar brindó a Solano López en sus últimos días. Pero los caprichos del azar fueron igualmente los que convirtieron este misérrimo triunfo en un sarcástico réquiem de sus armas. Poco después, el coronel Silvestre Carmona, ayudante de campo del Mariscal, ex fiscal de sangre, y uno de sus oficiales más valerosos, engrosó la fila de desertores que iban a entregarse a las fuerzas enemigas. Con el pretexto de enterrarlos en lugar seguro, llevó una buena parte de los cofres del tesoro en pago del asilo que le brindaron los brasileños. El mismo Silvestre Carmona, después de haber sido quien sugirió al Mariscal el emplazamiento del cuartel general junto a la caverna del eco, iba a ser el guía de las tropas brasileñas en su ataque al bastión de Cerro-Corá, que terminó con el asesinato de Solano López.
El día antes el Mariscal reunió por última vez a los decaídos oficiales de su estado mayor. Solano les refiere que ha recibido al gran cacique de las tribus Caynguá. Seguido por numeroso séquito de guerreros y servidores, éste ha traído alimentos y ofrece ocultar al Tendotá, a sus oficiales y al resto de sus efectivos y armamentos, en las profundas e impenetrables cavernas de la cordillera del Amambay. Desde esos refugios inexpugnables podrían seguir la guerra de guerrillas indefinidamente. Requiere la opinión de todos. Alguien le pregunta si a las mujeres del éxodo también se les permitirá refugiarse en las cavernas. Solano López no responde. Pero su silencio da la respuesta.
Tras una larga pausa cargada de malos presagios, Solano López volvió a demandar la opinión de todos y de cada uno. El general Aveiro dijo lenta y agoreramente: "Nuestro deber de soldados nos impone obedecer las órdenes de nuestro jefe supremo. Lo que S.E. diga se hará. Pero, a mi juicio, a montarnos, escondernos en las cavernas de la serranía no sería sino prolongar, días más, días menos, nuestra determinación de morir por la patria...". Todos aplaudieron las palabras del nuevo ayudante de campo. Solano López aceptó complacido la decisión de sus subordinados. Recordó y ratificó su juramento de no abandonar el suelo de la patria mientras quedase un combatiente para defenderla con las armas en la mano sin dar ni pedir cuartel. Profirió duros juicios de condenación contra los traidores y desertores.
- ¡A ese miserable Carmona, mil veces traidor, yo mismo lo hubiera destrozado a latigazos! -gritó furioso golpeando varias veces con el taco el asperón rojo del anfiteatro. Un grito de repulsión y condenación unánime enardeció las gargantas de los oficiales y se multiplicó en mil ecos de trueno en la caverna.
- ¡Esperaremos aquí y moriremos todos hasta el último hombre sobre el último combate!... -exclamó con voz enérgica e inexorable...
Era el atardecer del 28 de febrero de 1870. Solano López se rehízo y se mostró cordial y festivo. Contó chistes sobre los cobardes fanfarrones que cargan todas las cicatrices de sus heridas en la espalda.
- ¡A ver! -ordenó-. ¡Quién tiene la espalda más llagada! ¡Voy a condecorarlas con la roja insignia del valor!
Los oficiales se sacan las guerreras en harapos y enseñan sus espaldas al Mariscal con respetuoso pudor.
Éste va descargando sobre ellas en su látigo de cola de lagarto fuertes zurriagazos que marcan sobre los lomos combados sangrientos cardenales.
- ¡Esto para que no muestren la espalda al enemigo! -grita entre sonoras carcajadas y los ecos se propagan en las anfractuosidades del anfiteatro.
En actitud obsecuente, el capellán y fiscal Fidel Maíz recuerda la decisión de Julio César, aconsejada por el astrónomo Sosígenes de Alejandría, de añadir un día más al mes de 28 días. Su gesto de adulonería y erudición es celebrado por el Mariscal y coreado por todos.
- Así -sentencia doctamente el padre Maíz-, el mes más corto del año se convirtió en bisexto kalendas Martii- y dirigiéndose al Mariscal-: ¡Con más poder que Julio César, S.E. puede remodelar el calendario!
Solano, entre solemne y chispeante, acepta con humor el consejo y, palmeando a Maíz en el hombro, dice parodiándole:
- Tomemos pues al tiempo un poco de su preciosa sustancia. Así tendremos un día más en este nuestro Huerto de los Olvidos, como le gusta repetir al padre Maíz, especialista en Gólgotas y Crucifixiones.
Todos se pusieron de pie y aclamaron largamente al Mariscal. Los laberintos de la Caverna del Eco que desemboca en el anfiteatro empezaron a devolver, como si retrocedieran al principio, las voces, las risas, los gritos, los murmullos apenas audibles hasta el soplo acezarte de las respiraciones. El Mariscal estornudó en ese momento y la caverna lo amplificó en el ruido de un trueno que fue propagándose por los acantilados.
Por la noche, en la vela de armas, el Mariscal procedió a la entrega de condecoraciones. Las medallas de latón, apresuradamente batidas por los herreros, llevaban la inscripción: "A los que vencieron penurias y fatigas en la campaña de Amambay". Pendían de cintas tricolores con moños y escudos cosidos por manos de Madama Lynch. El Mariscal firmó el decreto respectivo con fecha del 29 de febrero de 1870, transfiriendo a las condecoraciones el día ganado al tiempo calendárico por sugerencia del padre Maíz. Revestido con los santos ornamentos, éste bendijo las medallas y pronunció una breve pero inflamada oración patriótica. El Mariscal las fue prendiendo al pecho de la treintena de oficiales según un riguroso orden de antigüedad, de servicios y de méritos. Casi todos ellos habían comenzado su carrera militar como jefes de policía de Asunción y habían integrado como fiscales los tribunales de sangre. El Mariscal los nombró uno por uno y ellos iban respondiendo: "¡Presente!". La multiplicación de los ecos sugirió la presencia de un estado mayor de un millar de oficiales que no alcanzaban a una treintena.
- Estas medallas de vil latón valen más que el oro y que la plata porque están hechas del metal de vuestro honor y de vuestra bravura militar -dijo Solano echando lumbre por los ojos y escupiendo baba amarilla por los hinchados labios.
En la privacidad de la tienda del comando en jefe el Mariscal mandó redactar por el anciano vicepresidente Sánchez su testamento. En él legaba a Madama Elisa Lynch, "para siempre jamás", cinco mil leguas de tierra. "En este espacio -hacía constar el documento- están incluidos los centenares de miles de hectáreas de yerbales, chacras y estancias de la patria, que no deben caer en manos extranjeras." Elisa Lynch le recordó que era extranjera. Solano le respondió vivaz y enamorado que con su lealtad y su sacrificio había ganado el derecho y el honor de ser paraguaya. Firmó el testamento con fecha 29 de febrero y se lo entregó con un beso. Madama Lynch le devolvió el documento y le pidió que corrigiera la fecha. "No conviene hacer cosas en un día que no existe... ", le dijo con suave disentimiento pero inflexible convicción. Solano corrigió la fecha, volvió a firmar ratificando la enmienda, y se lo entregó con marcial orgullo.
El redoble del tambor enemigo con aire de jolgorio macumbero no cesó de sonar del otro lado del monte. La derrota es huérfana, parecía decir. Vosotros, hijos del diablo coludo y dientudo, nacisteis sin padre ni madre en tiempos en que los animales ya no eran hombres y quedasteis en puros chanchos de monte...
Cayó polvo de neblina blanqueando la tibia noche de febrero que ardía de luciérnagas y de astros. Lo que pasó después ya no sirve contar porque no hubo nada más sino una mala palabra que iba a durar cien años.
La derrota duraba un tiempo que no se podía contar por años. El Mariscal derrotado, pero no vencido, trataba de convertir esa retirada en una guerra de resistencia, sin más generales que un puñado de fieles y un ejército de ancianos, inválidos y niños. En los sucesivos altos del éxodo, en torno a la gran tienda roja del cuartel general, surgía una nueva capital del país trashumante. La vida del campamento trataba de recobrar en ella el ritmo normal de un pueblo de fantasmas que se movían como en una agitada pesadilla.
El Conde pianista ejecutaba durante el día polonesas y mazurcas. Sus himnos y marchas triunfales sonaban como peán de combate. El Mariscal aparecía en la abertura de la tienda exigiéndole con gestos imperiosos acentos más briosos y marciales. Su enorme cara hinchada por el dolor de muelas se ponía violácea en los gritos. El Conde machacaba entonces como enloquecido las teclas, luchando a brazo partido con la misma muerte. Sus tocatas furiosas horadaban el aire muerto del campamento con crepitar de huesos que entrechocaban entre sí. La danza macabra tenía así la virtud de poner en pie hasta a los agonizantes que aferraban sus lanzas y atacaban a enemigos imaginarios.
Por las noches, surgían suaves, evanescentes, los valses de Chopin, que hacían suspirar soñadoramente a la emperatriz errante evocando los amores del gran músico taciturno y tuberculoso con la enérgica y deslumbrante George Sand en Palma de Mallorca. Luego, cuando todo se aquietaba en el selvático anfiteatro, empezaba a oírse un enlutado tambor cuyo monótono son duraba hasta el amanecer. El Mariscal y la maríscala no podían dormir, enloquecidos por ese fúnebre redoble que hacía retemblar sordamente la tierra. Todas las patrullas que se enviaron para secuestrarlo, volvían derrotadas o no volvían más. No lo podían ubicar. Siempre sonaba delante de ellos o detrás, en cualquier parte, en el sitio más imprevisible, atrayendo a los patrulleros a las emboscadas. Los componentes de la última patrulla regresaron heridos y fueron fusilados. Pero el tocador ubicuo del tambor continuó batiendo el cuero a más y mejor. Y esto ocurrió hasta el mismo día de la muerte del Mariscal.
En el campamento brasileño bulle ruidosa la macumba en invocación al Padre Echú. Oficia de "sacerdote" el cabo de órdenes, capoeíra y jinete de circo, el mulato Chico Diavo a quien el Gran Changó, el Padre Echú y otras divinidades afro-brasileras le untan con los óleos salvajes del Gran Poder. Chico Diavo será el que logre asestar a Solano López el lanzazo mortal, ganándose con ello las cien libras esterlinas de la prima, ofrecida por el jefe de la vanguardia, general Núñez Tavares da Silva, pero que nunca le será pagada.
El gran tambor entró en el anfiteatro con las fuerzas invasoras.
Sobre el historiado piano el Conde fue lanceado por los brasileños unos minutos antes de que lancearan a Solano López. Cuando éste oyó el terrible estrépito de teclas y cuerdas que estallaron como somatén de sálvese quien pueda, dicen que exclamó: "¡Ay... me lo han matado al músico!... ¡Ya todo está perdido!...". Montó en su corcel de guerra y huyó hacia el río. Pasó frente al carretón donde estaban prisioneras su madre y sus hermanas por el delito de conspiración y tentativa de asesinato del Mariscal con un chipá envenenado.
- ¡Por Dios, Solano! ¡Sálvanos, hijo mío!... ¡Somos mujeres!... -le grita doña Juana coreada por los alaridos de las hijas envenenadoras.
Sin detener su carrera, el interpelado le respondió:
"¡Fíese de su sexo, señora!... ¡Es lo único que las puede salvar!...". Continuó en su despavorido galope, seguido muy cerca por el caballo del corneta de órdenes. Chico Diavo logra al fin aparejársele, se le adelanta y le asesta su lanza en el vientre. El caballo desbocado del Mariscal se detiene de golpe ante la barranca del arroyo despidiendo por el aire al jinete que rueda hasta el lecho del profundo cauce. De esas aguas fangosas emerge el espadín de oro y la cabeza sanguinolenta del Mariscal. La boca llena de barro lanza el ronco proferimiento de "¡Muero con mi Patria!". Lo ultiman a tiros de fusil. El agua espesa y roja de tierra del arroyuelo se vuelve púrpura.
El tambor de la macumba retumba enloquecidamente entre los gritos de júbilo de quince mil gargantas y las salvas de victoria.
Desde las jaulas armadas con ramas en que han sido encerrados, los jefes sobrevivientes del estado mayor de Solano contemplan impotentes, con lágrimas en los ojos, ese entierro fantasmal del hombre que ha muerto con el clamor de "¡Muero con mi Patria!". En humillante contradicción con ellos, el padre Maíz, de rodillas en su jaula, pide clemencia al conde D'Eu, jefe supremo de las fuerzas brasileñas. Clama a gritos y entre sollozos, en su honor, las mismas loas que hasta hace poco tiempo rendía al Mariscal asesinado. Solo que ahora, en lugar de consagrar al conde D'Eu como al Cristo brasileño lo proclama Redentor del Paraguay y del género humano.
Elisa Alicia Lynch, vestida de riguroso blanco nupcial, sube a la carreta que ha de llevarla al destierro. Su condición de extranjera la salva de ser ejecutada. Sobre el piano destrozado ve el cadáver del conde Brinnicky, atravesado por una lanza. Sus quijadas descoyuntadas muestran la dentadura, la que por un efecto óptico de la resolana se prolonga desmesuradamente en el desdentado teclado del piano. Elisa Alicia Lynch se asombra el rostro con la sombrilla manchada de sangre. La carreta se pone en marcha. Los picadores tienen que morder el testuz a los bueyes y aguijarlos en los traseros para hacerlos avanzar. La cerrazón de polvo rojo de esa tierra cargada de hierro va oscureciendo la blanca silueta entre la indiferencia de un sol de fuego y la curiosidad lasciva de la soldadesca.
La Dama del Paraguay, erguida entre el polvo y las reverberaciones, se va esfumando en la bruma escarlata.
Las Cartas desde los campos de batalla del Paraguay, de sir Richard Francis Burton, se publicaron un mes después de terminada la guerra. Es un libro de historia, pero al mismo tiempo de ficción, de delirante fantasía creativa, muy superior a la simple traducción del Libro de las Noches. La estilizada viñeta que exorna (o exorciza) el ex libres muestra en filigrana el escorzo de una mujer que repite la imagen de Elisa Alicia Lynch, dibujada por el propio Burton. El cuerpo nebuloso, envuelto por la larga cabellera, termina en una cola de sirena y lleva al pie la siguiente leyenda:
Ex nihilo nihil ...
Hay que volver al libro del traductor de Las mil y una noches para saber algo más sobre algunos de los extraños personajes de la Guerra Grande. Los cronistas locales y extranjeros, por alguna razón de pudor histórico tal vez, han preferido no ocuparse de ellos. O lo han hecho con tal ambigüedad, que estos personajes semejan aparecidos de una historia fantástica. En las extensas notas del apéndice el autor de las Cartas justifica los actos en apariencia más aberrantes del poderoso capellán y fiscal.
Sir Francis Richard Burton menciona, por ejemplo, la circular del padre Maíz que al final de la guerra envió a los capellanes del ejército exhortándolos a fomentar la "prostitución patriótica" de las mujeres en los campos de batalla. "No vacilen los curas -transcribe el Cónsul- en el ejercicio de su ministerio desde el púlpito o en sus recorridas diarias por la retaguardia a incitar a las mujeres jóvenes a convivir con los combatientes y a darles todo el placer que necesiten. Esto no será desorden moral ni acto de concupiscencia cuando sea a favor de los defensores de la patria, cuya felicidad en este mundo es el primer deber de las conciudadanas."
No se trata de una mistificación de Burton. El cónsul francés Laurent Cochelet, en un extenso informe que envía a su gobierno sobre los últimos hechos de la guerra, confirma la existencia de dicha circular y la califica de un extravío verdaderamente demoníaco del fiscal y capellán mayor.
"Desde los lugares aún libres del invasor -informa sir Francis y Cochelet confirma, en casi textual coincidencia- llegaron nutridas caravanas de mujeres mozas, un batallón entero de jóvenes concepcioneras y de otras localidades del norte. Estos batallones de "prostitutas patrióticas" fueron enviados, en los intervalos de los combates, a convivir con los combatientes para darles un poco de "felicidad" al filo de la muerte. No eran rameras profesionales. Eran madres lactantes voluntarias. El cura Maíz interpretó correctamente la inversión del mito nutricio. A estos nombres-niños que iban a morir, esas mujeres-madres debían ir a brindar voluntariamente el postrer alimento que existía para ellos: la felicidad del placer, el extremo éxtasis del sexo como el único antídoto contra la angustia del fin último.
"El cura Maíz no hizo otra cosa -arguye Burton, pero Cochelet condena con encendida indignación este acto censurable- que implantar, como una necesidad de guerra en los frentes de combate, el tráfico sexual que de hecho existía en las zonas "liberadas": las violaciones masivas, las brutales orgías a las que de hecho se vieron forzadas las mujeres paraguayas por los invasores en los territorios conquistados. Durante los cinco años de guerra y los siete de ocupación por las fuerzas vencedoras, la mujer paraguaya tuvo que asumir la prostitución -la forma extrema de servidumbre, la del sexo-, como la única manera de escapar a las violaciones en masa y de sobrevivir en la retaguardia.
"El precio en especies por cópula era ridículo pero mágico: dos bolachas, un poco de sal y de azúcar, una tira de tasajo. Las más bonitas y menos esqueléticas, elegidas por los oficiales, eran más afortunadas. A veces recibían raciones de carne vacuna recién faenada. Tal era la tarifa variable en que su sexo estaba tasado."
Este comercio les permitió alimentarse y alimentar a sus hijos, a inválidos y ancianos. Surgió una especie de matriarcado: el de las madres prostitutas. El más viejo oficio de la tierra se impuso para ellas como un dilema de vida o muerte del que no podían escapar. Ya no existía la patria. Sobrevivían las matriarcas rameras.
"La prostitución forzada y forzosa impuesta por los enemigos -al revés de la ‘prostitución patriótica voluntaria’ en favor de los defensores que iban a morir no impidió el florecimiento de idilios y noviazgos de verdadero amor entre las matriarcas y rameras y los enemigos de la víspera. Este amor -verdadero desquite de la vida contra la muerte- iba a engendrar parejas indisolubles, familias dinásticas de apellidos carioca-paraguayos, hogares e hijos, sellados por el pacto de sangre en el nuevo mestizaje forjado en el terrible crisol.
"¿Por qué no prosperó este matriarcado de genuina raigambre social?"
Con esta quemante pregunta lanzada a la posteridad -pero que la posteridad no pudo, no supo o no quiere contestar hasta hoy-, el cónsul extranjero cerró el capítulo de sus Cartas, referente a la prostitución patriótica y a su otra cara: la prostitución voluntaria de las matriarcas meretrices, en medio de la corrupción y la depravación general, otro de los estigmas que marcan a un pueblo vencido.
Habría que preguntarse además si tal destino no arrastra a esta colectividad a un exceso de vida futura o a la ausencia paulatina de una futura extinción, como ha ocurrido tantas veces en el caos de las sociedades humanas, aplastadas por la violencia y el horror, por la estulticia de la historia, comadrona, alcahueta, mancebía de los chulos del poder.
Algunos políticos proscritos habían vuelto con la Legión Paraguaya a "liberar" al país del tirano, coludidos con los aliados, con los miserables vivos y con los miserables muertos. El resto de esta piara de demolición arribó, apenas terminada la guerra. Los oficiales que sobrevivieron a Solano López se aliaron con estos "redentores" ungidos por el exilio en tierras del Plata o en el Viejo Mundo. Entre todos retornaron el gobierno bajo la égida de las fuerzas de ocupación y continuaron la destrucción final del país. La Prostitución Patriótica, preconizada por el padre Maíz, se transformó en la mascarada de la Reconstrucción Patriótica, que en realidad no fue otra cosa que una demolición de ruinas. Empezaron a venderse por bolachas las tierras públicas, las mujeres continuaron vendiéndose por bolachas. Era la ley de los condenados a perpetuidad a la corrupción de la servidumbre voluntaria. A caballo de los forzados montaron los tiranuelos, los sátrapas, los vende patrias, primos hermanos en todas partes.
Una figura histórica compacta y compleja como la del padre Fidel Maíz, un hombre como él, forjado a imagen de esta tierra y nutrido con sus esencias y sus escorias, no ha sido aún comprendida. En su degradación, en sus crímenes, en sus pecados, es el antihéroe más puro y virtuoso del Paraguay. Fue un genuino soldado de Cristo, el Judas de la última Cena, un apóstol que juró en falso infinidad de veces, un antisanto sin corona de martirio surgido del cristianismo de las catacumbas que tuvo en el Paraguay su último refugio. Nadie entendió a este hombre, a este sacerdote que eligió cometer los pecados y los sacrilegios más execrables ofreciéndose como víctima propiciatoria, un negro y rijoso cordero pascual, el más infame y miserable, para que la sangre de Cristo, vertida en el Gólgota, tuviera algún sentido fuera de la imposible redención humana. De otra manera habría que tomar en serio el chiste ateo de Stendhal de que la única disculpa de Dios es que no existe.
El antihéroe virtuoso, el antisanto sin corona, quiso recoger en sus manos ensangrentadas el soplo de vida que aún le quedaba a su pueblo moribundo. Quiso salvar a su Iglesia prisionera de las maquinaciones de una secta de esbirros de la Fe, a la que no quiso reconocer como una congregación digna de Cristo. Los capuchinos, primero, luego el solio oscuro y oscurantista del Vaticano, por mediación de su internuncio en Río de Janeiro (un verdadero sátrapa de la religión romana), interpusieron todo su poder y declararon una guerra implacable al cura rebelde y revolucionario. Trataron de aplastarlo pero no lograron prevalecer sobre el cordero rebelde e indómito. Tuvieron que devolver al Paraguay su Iglesia tomada en rehén como diócesis sufragánea de la Iglesia de los enemigos. La victoria del curita Maíz está ahí, brillando en la oscuridad como un cabo de vela sobre la lápida de una inmensa sepultura. Solo donde hay sepulcros las resurrecciones son posibles. Pecó el blasfemo, se arrastró el apóstata hasta la más extrema degradación, para que la justicia de Dios, si existe de verdad, pudiera resplandecer en los justos. Que sus pecados le sean perdonados...
EPÍLOGO
OFICIOS BÁRBAROS
Qué puede oponer el espíritu a la materia? Cómo un solo hombre puede ser capaz de redimir la maldad en su expresión colectiva? Las guerras son oficios bárbaros donde se sacrifican siempre víctimas inocentes mientras que los ministros observan desde la frialdad de los cálculos y las estrategias -la logística sin lógica- las muertes convertidas en bajas y las bajas conversaciones de la muerte rezando el obituario diario. La liturgia bélica requiere el fasto de una ceremonia colectiva con sus emblemas y colores, sus bandos de buenos y malos, sus ritos paganos ensalmados con pólvora y sangre. Cada devoto oficia fatalmente la ceremonia del exterminio como en sueños, obedeciendo señales ciegas, instintos desconocidos, confundiendo razones con pasiones ocultas. Los hombres se acechan como bestias y en el encuentro se desconocen. Creen que son distintos y todo lo distinto debe ser exterminado para que reine la igualdad de la muerte.
Una vez iniciada la destrucción no hay forma de detener la masacre en la fusión de la confusión de los sentidos. Entre el trueno de los cañones únicamente se escucha la voz humillante del otro que nos amenaza y debe ser destruido. Los ojos solo ven enemigos en la turbidez de días malogrados que deben volver al pasado, llevándose definitivamente la carroña y los cadáveres, con sus mutilados y sus lisiados. Únicamente se husmea el miasma de las llagas, en la boca queda un regusto de sal, amargura y miedo. La condición humana ha retrocedido a la oscuridad de las manadas que adoraban el fuego para conjurar el temor a la extinción.
En la confusión surge la confesión. Un hombre siente la dolorosa lucidez de lo que sucede y trasvasa el tormento en las formas redentoras del arte. En medio de la destrucción, crea. Recrea lo descreado con un nuevo credo que reconstruya los pasos extraviados por las pesadillas de la codicia, la rapiña, la usurpación y el saqueo. Solamente el artista despierta de la pesadilla. Ve en un fulgor la sinrazón del odio. Se le revela lo que lo rebela.
Pero ¿qué puede oponer un solo hombre a la dimensión monstruosa del asesinato organizado desde el Estado? ¿Cómo puede detener la demencia de la masa masacrándose? Con la materia indócil de las texturas y los colores, mortificando las horas del descanso después de las fatigas, un hombre pinta Escenas de la Guerra del Paraguay para que en el espejo sin tiempo ni espacio de la realidad otra sombra contraponga Escenas de la destrucción del Paraguay. Cuerpo y sombra están enfrentados. Un río ensangrentado los separa y la bruma de la pólvora impide que sus miradas se encuentren. No hace falta: los sentidos confundidos solo verían espejismos salvajes, atrocidades y destrozos. Ven más allá. Ve cada cual con la luz amenazada de sus conciencias. Uno estará entre los vencedores, el otro será la réplica de los vencidos. Uno se irá creyendo en la gloria, el otro se quedará para vivir la ignominia.
La historia no tiene final. Desde el principio de los tiempos siempre hubo hogueras de violencia destructiva. Y también siempre hubo el fuego del espíritu para purificar el daño, conjurándolo a través del arte, que es más fuerte que la muerte.
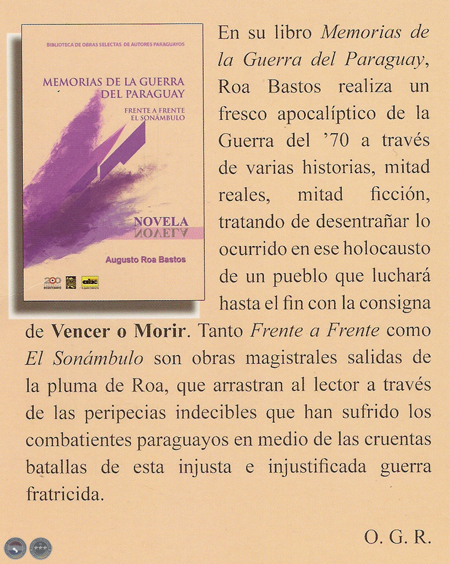
Para compra del libro debe contactar:
Editorial Servilibro.
25 de Mayo Esq. México Telefax: (595-21) 444 770
E-mail: servilibro@gmail.com
www.servilibro.com.py
Plaza Uruguaya - Asunción - Paraguay
Enlace al espacio de la EDITORIAL SERVILIBRO
en PORTALGUARANI.COM
(Hacer click sobre la imagen)
ENLACE INTERNO A ESPACIO DE VISITA RECOMENDADA
GUERRA DE LA TRIPLE ALIANZA en PORTALGUARANI.COM
(Hacer click sobre la imagen)
Fuente de la imagen:
ACOSTA ÑU (GUERRA DE LA TRIPLE ALIANZA). Por ANDRÉS COLMÁN GUTIÉRREZ
Colección 150 AÑOS DE LA GUERRA GRANDE - N° 14
© El Lector (de esta edición)
Asunción – Paraguay
Diciembre, 2013
(95 páginas)






Todos los derechos reservados
Desde el Paraguay para el Mundo!
Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto