YULA RIQUELME DE MOLINAS (+)

PUERTA, 1994 - Cuentos de YULA RIQUELME DE MOLINAS

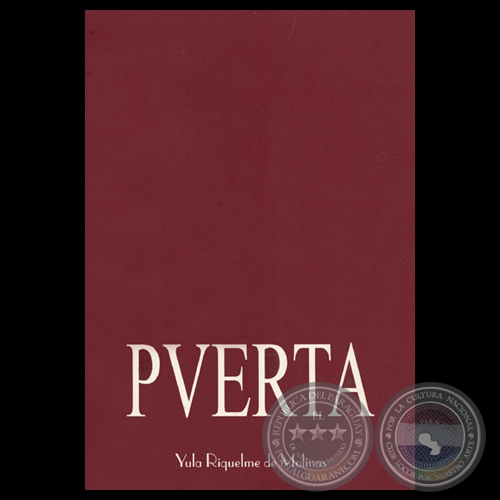
PUERTA, 1994
Cuentos de YULA RIQUELME DE MOLINAS
Edición digital: Alicante :
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2000
N. sobre edición original:
Edición digital basada en la de Asunción (Paraguay),
Imprenta Omega, 1994.
En nombre de mi esposo,
hijos
y nietos.
Por los siglos de los siglos
«Viejas como el miedo, las ficciones fantásticas son anteriores a las letras. Los aparecidos pueblan todas las literaturas: están en el Zendavesta, en la Biblia, en Homero, en Las Mil y una Noches. Tal vez los primeros especialistas en el género fueron los chinos».
En América la literatura fantástica aparece de manera definida en el Siglo XIX. Curiosamente, en el Paraguay la mayoría de los narradores escribe novelas y cuentos realistas, aun cuando nuestros relatos orales y nuestra mitología están llenos de extraños personajes y de aparecidos de ambulantes por selvas vírgenes o durante siestas de sol calcinante, enceguecedor. Hubiera sido natural que ese rico folklore influyera en nuestra imaginación y lógico sería que los escritores le sacaran provecho a sus raíces, a sus fuentes, estando, como están, al alcance de la fantasía. Causa extrañeza este hecho, teniendo en cuenta, por otra parte, la influencia de escritores como Poe, Kafka, Borges, Cortázar, Bioy Casares, Arreola, H. G. Wells y muchos otros autores de ficciones fantásticas. Lo cierto es que no son historias fáciles de escribir y, al contrario de lo que cree el común de los lectores, no son formas de evasión sino la búsqueda de una realidad más profunda.
Yula Riquelme de Molinas enfrentó estos y muchos otros desafíos cuando escribió su sobrecogedora novela PUERTA; organizada en diecinueve capítulos titulados de modo poco frecuente en la actualidad. La obra gira en torno al deseo (¿obsesión?) del narrador-protagonista, cuyo nombre desconocemos, de cambiar su oficio, sus circunstancias, su vida misma. Son visiones de trasmundos en los que la creadora yuxtapone lo real a situaciones oníricas y fantásticas. Por contraste, el resultado es excelente.
El protagonista sin nombre y de sexo igualmente desconocido -casi hasta el final de la novela- intenta bloquear ultrajes, sentimientos de culpa, propósitos de redención, haciendo un viaje por tiempos y espacios alterados. Va encontrándose con escenarios y criaturas sobrenaturales, engendrados por alucinantes cavilaciones que transmutan sueños y realidades.
¿Todos los espectros de la obra nacen y viven sólo en la mente delirante de ese ser humano sin nombre? ¿Son tal vez el fruto de una conciencia crítica, cercada inexorablemente por una vida denigrante? ¿O pierde el tino porque se enfrenta a un futuro incierto, desconocido...? ¿Acaso es explicable que personajes fantásticos y cotidianos estén reunidos, vida y muerte amalgamadas? Cada lector deberá encontrar su propia respuesta, mientras respira una atmósfera densa, por momentos asfixiante. Yula se nos revela maestra en este recurso difícil de resolver. En el último capítulo, titulado «De mí», utiliza eficazmente la sorpresa. Sorpresa mitigada por la sutil preparación que nos hace la autora en los capítulos anteriores.
Yula Riquelme de Molinas escribió una novela llena de puertas que se abren y cierran y por las que nos introduce con persuasión hacia mundos donde no caben las ostentaciones verbales. Utiliza frases cortas, expresiones ambiguas, descripciones detalladas. El lenguaje preciso es, sin embargo, rico. Equilibra de este modo su pródiga y envidiable imaginación. El estilo viene a ser el resultado de una vocación clásica cautivadoramente traspasada de fantasía.
PUERTA es un libro tumultuoso, fascinante, lleno de peripecias. Difícilmente nadie abandone su lectura antes del final. No debe sorprendemos, pues la autora ya ha dado pruebas de incuestionable talento. Basta recordar que entre los años 1987 y 1993 obtuvo diez premios nacionales e internacionales de cuento y poesía. Publicó un libro de poemas titulado «Los moradores del vértice» (1976). Sus relatos figuran en antologías, diarios y revistas.
Esta primera novela de Yula Riquelme de Molinas es un notable y ejemplar aporte a la literatura paraguaya. Creemos que de ahora en más otros escritores entrarán por la PUERTA de las difíciles ficciones fantásticas. No sólo son expresiones de deseo, son también predicciones.
NEIDA DE MENDONÇA
Asunción, febrero de 1994
Enlace al ÍNDICE del libro PUERTA en la BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES
* De la puerta/ Del amo de casa/ De la casa/ Del otro tiempo/ De Nicolás/ De las confidencias/ De las «Excursiones»/ De Felisa/ De la biblioteca/ Del infinito/ De la soledad/ De Federico/ De la visión/ De la Candelaria/ Del juego/ De la Fotobiogena/ De los maestros/ De los manuscritos/ De mí.
DE LA PUERTA
Caía la tarde cuando con pasos precipitados llegué a la esquina. La misma donde un poco después empezaría a cambiar mi vida. Por fuerza tuve que detenerme a esperar la oportuna señal del semáforo. Mientras con absoluto desinterés, echaba un vistazo al jardín que se extendía a mi costado. Entonces aquello empezó: Sin motivo, mi atención quedó atrapada en un montón de florecillas silvestres. Decididamente provocativas y muy fecundas, ellas me llamaban desde cualquier rincón. El césped estaba exuberante, crecido; así como la tupida vegetación del parque. Todo reverdecía en definitivo abandono. Yo comprobé que ese mundo salvaje y vigoroso había conseguido sacudir mi indiferencia. De pronto, una arrogante escalinata de mármol muy gastado, sabe Dios por cuántas pisadas ilustres, condujo mis ojos hasta la puerta principal. Era una puerta antiestética, ¡de mal gusto! Como si eso fuese poco; modesta, carente de estilo. Parecía nueva. Se la notaba pintada con aceite barato. En su plana superficie sobresalía un moderno picaporte de acero inoxidable. Resultaba ofensivo el contraste que ofrecía la puerta incrustada en las paredes de aquella mansión antigua, construida evidentemente en el siglo pasado. El pórtico semejaba un feo parche en una cara linda, más todavía, teniéndose en cuenta la rica arquitectura que ostentaba la casa. Exhibía signos de remodelación en su fachada frontal, sin embargo, eso no justificaba la falta de armonía.¿Quiénes la habitarán?, me pregunté. A la caza de alguna respuesta, corrí a investigar perdido el control. Salvé el jardín en dos zancadas: Sin aliento, me encontré de pie frente a la puerta. Accioné el picaporte; aquella cedió feliz de la vida. Al punto me metí dentro. Sin más ni más, me puse a encender las luces. Mi vista abarcó -del otro lado del inmenso y vacío vestíbulo- un salón de amplias proporciones, amueblado apenas. Austero en exceso. La sobriedad del entorno consiguió que yo me imaginara participando de una ceremonia monacal. Sentí frío, y ese olor característico de las habitaciones cerradas durante bastante tiempo. Deduje que allí nadie vivía: Una espesa capa de polvo se amontonaba sobre todas las cosas; aun así, la pintura se veía flamante y los muebles también. La sensación de estar en una casa abandonada, lejos de atemorizarme, azuzó mi curiosidad y me obligó a seguir avanzando... Sin vacilaciones me dirigí hacia una puerta interior. La abrí. Detrás encontré un ancho y misterioso pasillo que se prolongaba indefinidamente... Por primera vez, tuve la certeza de estar invadiendo un sitio prohibido. Fue por eso quizá, por lo que me filtré con precaución en el cuarto de la izquierda. Allí las luces estaban encendidas. Yo me distraje contemplando una espectacular estantería de madera noble, oscura; abarrotada hasta el techo con libros muy viejos, de esmerada encuadernación artesanal. Intenté acercarme. La atmósfera enrarecida me lo impidió. Descubrí algo alarmante: Contra la pared, en ángulo, había una cama, sobre ella, un hombre con los ojos cerrados. Al notar su presencia, quise huir, pero me detuvo la sorpresa, causada por la dificultad de conciliar esa regia biblioteca repleta de valiosos ejemplares, con el humilde lecho de hierro oxidado y otros bártulos de ordinaria factura, que allí coexistían. No obstante, como el hombre dormía plácidamente, parecía inofensivo. Yo recuperé la confianza y sorteando esa abigarrada variedad de cosas, me dispuse a trasponer la puerta más cercana. Volví a encontrarme con una pieza semejante a la anterior. En ella abundaba la misma mezcla de muebles e idéntico desorden. O quizá peor, porque superpuestos los trastos, mantenían el equilibrio, no sé por causa de qué fenómeno. Mi asombro iba en aumento: Allí también encontré camas ocupadas. Había tres, cada una con su respectivo inquilino. Debo saludar al amo de casa, resolví instintivamente y pasé a la habitación posterior. Esta no se diferenciaba de las ya visitadas. Aunque iba perdiendo fuerza la soltura que en un principio me permitió irrumpir en la vieja mansión, algo desconocido luchaba en mí con el descabellado propósito de sostener el primer impulso. Sin embargo eran muchos los insólitos acontecimientos y empecé a titubear... Después, cuando acepté que había cometido el más grande error de mi vida, quise salir corriendo. No pude hacerlo, porque me fue imposible descubrir el camino que me llevara a deshacer lo andado. Así, peregrinando entre escaleras tortuosas que subían o bajaban en caprichoso revuelo, fui pasando de un cuarto a otro, todos ellos idénticos en la rara contraposición de objetos y personas. Había perdido las esperanzas cuando imprevistamente, al abrir otra de las múltiples puertas que surgían a mi paso, me encontré afuera. Sentí que una atracción ineludible me obligaba a seguir adelante. Y a pesar de que el exterior no era ni mucho menos, aquel frondoso jardín que había admirado a mi llegada, respiré con alivio. Aunque se me cortó el aliento en el trayecto y a duras penas absorbí un aire espeso, caliente. Entonces, trastabillando, avancé con cautela. El patio se mostraba agresivo pero tentador... Era un tenebroso agujero destechado, sujeto a la misma regla estrafalaria. Allí se sobreponían desperdicios y ornamentos de toda índole. Tropezando con cajones, botellas vacías o sugestivas estatuas de mármol, llegué hasta un muro que limitaba la propiedad. Haciendo uso de cuanto armatoste me fue posible acumular, subí. Cuando mis manos tocaron el borde, me impulsé hacia arriba con mucha expectativa. Estaba escrito que ése no era el final. Del otro lado se ensanchaba un abismo inacabable. ¡Nada alcancé a descubrir!, y fue allí donde recordé que por controlar mi entorno, no había mirado hacia el cielo en ningún momento. Con pánico lo busqué, por supuesto, ¡no estaba! Mi vista se elevó sin límite alguno. No pude dar con nada que lo identificase. En procura de la fórmula que me indicara por fin la salida de este mundo alucinante, descendí y retorné a la casa. ¿Qué otra cosa me quedaba por hacer? Adentro continuaría persiguiendo esa bendita puerta de calle celosamente escondida. Cuando puse los pies bajo techo, un tropel de figuras silenciosas desbarató mis ilusiones: Descubrí con sorpresa que el panorama había variado por completo. Los que dormían cuando salí al patio, ahora estaban levantados; cada uno realizaba diversas actividades dentro de un marco excéntrico. ¿Cuál de ellos sería el amo de casa? Todos se movían aceleradamente; ensimismados en sus tareas cotidianas. Esto no resultaba sencillo, menos aún, comprensible. Los personajes que se entrecruzaban eran absorbidos por las paredes, se superponían sin interrupción y traspasaban sin ninguna dificultad todo obstáculo que surgía en su camino. Sus vestidos eran distintos entre sí, en lo que a moda se refiere. En cuanto a época y calidad, no existía relación alguna. Tampoco en lo concerniente a sus faenas y actitudes. Cada uno iba a lo suyo sin la menor preocupación de lo que ocurría en derredor. Me era imposible reaccionar. ¡Qué interpretación podía darse a esta serie de hechos extraordinarios? Cada cosa en su momento, ya vendrán las explicaciones cuando menos las espere, me dije, tratando de superar el mal rato. Fue por eso tal vez, por lo que en medio de la confusión, conseguí darme cuenta de que las horas pasaron con toda prisa: La luz del día se iba filtrando por las ventanas, se desparramaba en libertad, proporcionando a la casa un aspecto delirante. Hice un cálculo mental del tiempo que llevaba transcurrido, y pude recordar que la noche apenas caía cuando llegué a la casa. Entonces, si pasaron más de doce horas, ¿cómo yo no sentía el peso de aquella velada? ¿Sería posible que...? Un enjambre de niños interrumpió mis reflexiones. Estos atravesaron mi cuerpo como si yo fuese un fantasma. ¿Serían ellos los que carecían de materia? No sabía qué actitud asumir. Puedo asegurar que en ese momento dudé de mi propia existencia. Con recelo espié por los cuatro costados buscando una respuesta. Todo se me complicó... Nada había que pudiera servirme de contacto con la realidad: Los extraños seres continuaban invadiendo los cuartos y corredores; lo más llamativo era la marcada diferencia en sus indumentarias. Unos lucían atuendos muy lujosos, de época bastante anterior a la actual. Otros, no menos distinguidos, se aproximaban a nuestra moda de hoy. También noté que muchos, ¿la mayoría?, vestían con relativa modestia. La parquedad de sus túnicas, hizo que yo los relacionara de inmediato con alguna congregación paupérrima y arcaica. Por supuesto, ante aquellos dispares estilos, no pude menos que apreciar una diferente dimensión de tiempo, incompatible con esta circunstancia. Otra cosa que no dejaba de sorprenderme, era la intensa actividad que ellos desplegaban al unísono, en cualquiera de los espacios que mi vista recorría. Se superponían en aparente sincronización de movimientos, y la evidencia de que actuaban sin enterarse de la situación del otro, aparecía como lo más sugestivo. Este conglomerado de imágenes era absorbente... Tanto, que yo también empecé a trajinar por las habitaciones integrando la masa, sin ninguna coordinación de mi parte. Luego de pasar un buen rato en ese estado, recuperé mi voluntad y afanosamente busqué de nuevo la salida. Esta vez con la intención de acceder a ella por medio de los singulares personajes. Entonces descubrí que aquellos no me oían, no me veían. ¿Quiénes eran? ¿Qué cosa representaban con sus vestiduras incompatibles y ese extraño acontecer fuera de toda lógica? ¿Cuál sería el secreto? ¿Dónde se ocultaba el amo de casa? Ante estas incógnitas, me sentí impotente y mis pretensiones de escapar a tanto desatino, se esfumaron de a poco entre las rancias paredes de la mansión.
DEL AMO DE CASA
De súbito, un adolescente, casi un niño todavía... me tendió su mano y sonrió con malicia. Vestía como en las viejas fotografías y la expresión de sus ojos se revelaba perversa. Sin embargo, era alguien que se aproximó a mí y yo no podía elegir. Con temor evité el roce de sus dedos. ¡Solamente el hecho de imaginar su contacto me produjo escalofríos! El chico pareció no prestarle atención a mis reacciones y empezó a dar pasos acelerados. Yo resbalaba detrás, pero lo seguía obediente, intentando vencer el miedo para mantener la calma. Caminábamos uno tras otro, dejando de lado muebles y gentes. No le volví a ver el rostro cínico y su espalda, aunque estrecha, conformaba mi único panorama. Delgado, cimbreante, se deslizaba con prisa. ¿Acudía a una cita preconcebida? ¿Era su destino tan incierto como el mío? Yo deseaba con ansias que su intención fuese salir a la calle. Bruscamente se detuvo ante una puerta cerrada. Noté que no la había visto en mi recorrido anterior. Tomando coraje, traté de acercarme hasta donde me permitía mi aprensión: Pausadamente tiró el picaporte, la antigua puerta de dos hojas se abrió sin hacer ruido. Comprobé que el silencio desde un principio había sido completo. El jovenzuelo se dio vuelta, me miró fijamente a los ojos, volvió a sonreír. Ahora, con ironía, con acentuada burla. Y fingiendo un ademán caballeroso, me ofreció el paso. Intolerable fue el desencanto al notar que frente a mí aparecía otra puerta de menor tamaño, perfectamente cerrada. Quise protestar en voz alta. No se escucharon mis palabras: ¡Tampoco yo podía hablar en ese sitio! Y mientras luchaba con mi impotencia, el amo de casa descorrió el cerrojo de la otra puerta. Esta cedió de igual forma que la anterior: ¡calladamente! La misma operación fue repetida varias veces con otras tantas puertas de diversos materiales, modelos y matices, hasta que llegué a acostumbrarme y adquirí el valor necesario para responder a la sonrisa cruel de mi diabólico anfitrión: Haciendo gala de una valentía inesperada, me encargué de abrir la puerta de turno, suponiendo que todo eso, era sólo un juego de niños. Allí, donde yo esperaba encontrar sin duda una puerta más, surgió el vacío aterrador. Mi vista se extendió sin barreras; en amplitud interminable... Si daba un paso al frente, ¡abordaría el infinito! Con prisa, retrocedí de un salto y miré angustiosamente a mi compañero. Este parecía observar mi actitud desde una lejana dimensión. Estaba esfumándose..., ¡casi irreconocible! Había perdido sus colores naturales. Era apenas una nebulosa gris con apariencia de ser humano. No me fue posible encontrarle los ojos malvados ni la sonrisa burlona. Únicamente pude notar que hacía un gesto extravagante, una inclinación versallesca, al descubrir su mano derecha en la parte central de su cuerpo semi borroso. Y desapareció. Por un momento, fue nula mi capacidad de razonar. Pero reaccioné enseguida. Yo no podía permanecer en ese estado de inacción. Tenía que hacer un esfuerzo, intentar algo que me ayudase a huir. Con el ánimo recuperado, empecé a cerrar una a una las puertas que habíamos abierto y regresé por el mismo camino que nos condujo a ese lugar. En el trayecto, pensé que el condenado muchacho era mi única salvación. ¡Debo encontrarlo!, decidí, y me dispuse a dar con él. Cuando eso ocurra de alguna manera me va a oír. Gritaré para demostrarle autoridad. «Nada de juegos», iba a ser la consigna. Él debería creer que yo no lo temía. Mientras así reflexionaba, iban surgiendo a mi paso todos los fantásticos moradores de la casa. Sabía que con ellos era insostenible una conversación. No actuaban como seres independientes, yo desconocía la extraña virtud que me los mostraba visibles. Pero al muchacho pude individualizarlo. Eso le daba importancia. ¡Él tenía que ser el amo! ¿Dónde se ocultaba? Intenté hallarlo sin éxito. Tuve que admitir que se había ido... Tras este fracaso, tomé conciencia de que no contaba con ayuda alguna, y me dispuse a pasar revista mental, pormenorizada a la casa. Abrigaba la esperanza de encontrar por lo menos una pista que me indicara la salida. Con los cinco sentidos puestos en la empresa, hice el recorrido imaginario por orden de aparición: Allí estaba el jardín exuberante. Después, aquella rústica puerta de calle. El vestíbulo vacío. El salón escueto, sacramental, aunque manteniendo visos reales, como único exponente en toda la mansión. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia que lo desmembraba? ¡Basta de análisis!, me dije y visité con el pensamiento esa especie de rica biblioteca con aspecto de dormitorio que, mucho me había sorprendido de entrada. Deduje que ésa era la clave: ¡Allí tenía que llegar! La realidad no estaba lejos de ese aposento. Mi objetivo sería desde ahora, dar con aquel cuarto. Comencé a buscarlo atentamente. La confusión era posible, porque si todas las habitaciones poseían similares características, no resultaría tarea fácil hallar justamente ésa. Me cerré a todas las demás sensaciones y, con el fervor que despertaba en mí el ansia de huir, conseguí mi propósito. Luego de largas expediciones por ese territorio fascinante, espectral, llegué a la biblioteca y la descubrí intacta. Dócilmente abierta a mis ojos, ¡la encontré al fin! Los magníficos libros que fueron mi tentación cuando aún no sabía la extraña experiencia que me tocaría vivir en esa casa, continuaban inamovibles. Herméticos, alineados con esmero, ellos constituían el único detalle que conservaba su armonía en la pieza salpicada de trastos. Una atmósfera impenetrable los guardaba... ¿De quién? ¿Por qué? Nadie despejaría esta incógnita. ¡No todavía! Así lo comprendí, como si desde el fondo de los siglos, alguien me hablara... Y a partir de ese instante, ya no tuve ningún problema. Incluso la puerta que daba al corredor estaba totalmente abierta, así como yo la había dejado. Fui hasta el salón. En él nada original sucedía, sólo corroboré que era de construcción nueva. El vaho penetrante de la humedad al mezclarse con los olores de cal y pintura fresca, me resultaba insoportable. Tal vez, porque yo venía de un lugar donde el sentido del olfato era innecesario. El contraste hizo que me tapase las narices. Avancé con paso veloz. Iba pisando residuos de cemento en los mosaicos: Mis zapatos chirriaron con sonido desapacible. Algunos sillones fraileros con sus rígidos respaldos de barrotes torneados ocupaban los rincones; había también unas cuantas mesas de madera tosca, coherentemente situadas. Esta normal distribución me llenó de confianza. Sin pensarlo dos veces, crucé el vestíbulo y con toda tranquilidad abrí la puerta. Una vez en la calle, mis ojos atentos observaron los pormenores de nuestro mundo cotidiano: Transeúntes, automóviles, luces en las esquinas, en las ventanas de los edificios, en los carteles callejeros, en las estrellas del cielo... ¿Luces? ¿Estrellas? ¿Cómo, si había amanecido sólo un momento antes que yo saliera? ¡La noche no pudo llegar así, de improviso! ¿Qué sucedía? ¿Es que aún no acabaron los desbarajustes? Completamente fuera de mí, me acerqué a un hombre que pasaba, le pregunté la hora. No sé con qué actitud despavorida lo habré sorprendido, porque me miró cortésmente, para luego modificar su expresión. Después, como contagiado de mis temores, balbuceó unas palabras que no entendí, para proseguir su camino poco menos que corriendo. ¿Acaso leyó en mi rostro la experiencia que me tocó vivir? Otra vez tambaleaba mi razón. ¡Basta!, ahora debo aceptar que todo quedó atrás definitivamente. Es preciso hablar con alguien ya mismo. Saber por lo menos la hora exacta. En plena calle todo se presentaba con visos reales. ¡Claro! Si lo que sucedió dentro de la casa escapaba a lo natural, lo más lógico sería que el tiempo afuera no hubiese variado tanto. Quizá solamente transcurrieron minutos, o por lo menos el lapso que se emplea en atravesar de punta a punta una vivienda cualquiera, además de establecer por educación, un trato breve con el amo de casa. Acababa de sacar esos resultados, cuando pasé otra persona que no se hizo problemas para contestarme. Es temprano, fue lo primero que pensé al obtener respuesta. Comprendí por eso, que empezaba a recuperar la calma. No me asustó comprobar que en la casa, tanto la dimensión de tiempo como la de espacio, eran otras. ¡Absolutamente diferentes! Bueno, ¡a seguir andando!, exclamé optimista. Nada había que temer en medio de la vereda llena de personas cabales, de ruidos, de aromas... Pero una sensación extraña. Un interés ajeno a mi voluntad, hacía que yo quisiese continuar complicándome con lo mismo. Porque en lugar de cruzar la avenida y alejarme de todo, seguía de pie en la acera, tratando de vislumbrar por detrás de las ventanas lo que ocurría dentro de la casa. Quería saber. No me conformaba sin explicaciones. (¿Fue algo que se ofreció a mis ojos por una circunstancia especial o sucedía que esos seres espectrales moraban constantemente allí?) Sin pensar en otra cosa que no fuese mi enorme deseo de descifrar la incógnita, volví a cruzar el jardín, comencé a inspeccionar la mansión: Atisbaba ansiosamente por entre las rendijas de las persianas. La oscuridad era intensa, nada pude entrever. Menos aún, hallar indicios de sus misteriosos pobladores. Acepté el fracaso sólo por el momento. Había decidido regresar a la mañana siguiente para comprobar mis apreciaciones a la luz del día. Caminando despacito, me alejé entre las horribles estantiguas que danzaban con las sombras de los árboles. Parecían títeres desmadejados. Un resplandor fosforescente ponía marco a sus figuras. Pensé que al menos en este caso, yo debería tener por seguro que todo era producto de mi resentida imaginación. Tan resentida, que no pude conciliar el sueño durante esa noche que se me consumió en vigilia.
DE LA CASA
Afortunadamente me levanté con nuevos bríos. Tras unos sorbos de buen café saboreado al paso, partí con destino a la casa. Me planté frente a la puerta. Permanecí en suspenso. Dudaba entre si dedicarme a espiar por las ventanas o penetrar directamente. No niego que sentía temor, pero mi curiosidad era tan grande que aplacaba otras sensaciones. Pretendí abrir la puerta. Esta, contrariamente a su hospitalidad del día anterior, se mantuvo firme, cerrada. ¡Ni a los empujones cedió! No me acobardé, me quedaban las ventanas. Algo veré desde afuera, supuse y me abrí paso entre las margaritas rozagantes y las malezas del jardín. Me entretuve en el parque deambulando por el costado accesible de la casa. Era muy temprano. Gracias a eso, no me topé con nadie a quien llamase la atención mi comportamiento por demás extraño. Resultaba exagerada la altura de los balcones, sólo en puntas de pie se podía vichear. Las persianas estaban desvencijadas y pude, así, mirar entre algunas tablillas que faltaban. Mi asombro iba en aumento mientras recorría con los ojos desorbitados las habitaciones desnudas: ¡Ni muebles ni gente, nada, nadie! Luego vi el patio interior a través del último cuarto. Se asomaba limpio, con sus pérgolas vacías y sus arriates de arena expuestos al sol. De todos modos, en el salón principal nada había variado. Este no participaba del extravagante juego, ¿o no era un juego? Su austera prestancia se ofrecía sin modificaciones. Los amplios vitrales descubiertos lo mostraban a simple vista. También el frondoso jardín donde ahora me encontraba, mantenía su irresistible encanto de ayer por la tarde. Mi desconcierto crecía a pasos agigantados. ¿Cómo catalogar lo ocurrido? ¿Qué significado darle? Al parecer, todo había terminado. De modo que, si no estaba allí la respuesta, lo prudente sería abandonar el lugar y olvidar para siempre aquellos absurdos acontecimientos. No resultaba fácil iniciar la retirada. Crucé la calle con la intención de alejarme. En la acera opuesta cambié de idea: Me propuse investigar la menor anormalidad que fuese capaz de sugerirme algo. Los minutos pasaban sin que nada se mostrase diferente a las costumbres de cualquier barrio residencial desplazando lánguidamente sus primeras horas del día: Niños escolares. Los suficientes automóviles. Algunos perros ladrando detrás de los portones. Dos mucamas apoyadas en sus escobas en plena charla matinal. Caballeros de traje y corbata rumbo al trabajo. Un vendedor de periódicos. Y yo. Yo, al acecho... ¡Estoy perdiendo el tiempo!, recapacité. En mi reloj las manecillas me señalaron las ocho en punto de la mañana. Si continuaba en esa estúpida actitud de espera, mi cita se malograría. ¡A buena hora!, sonreí. Total, no tengo ganas de eso... De súbito, sentí que un sistema de atracción desconocido, poderoso; proyectaba sus ondas sobre mí. Apaciblemente, sin ofrecer resistencia, fui otra vez hacia la puerta. No tuve necesidad de abrirla, ésta me esperaba desplegada y acogedora. Pasé al interior. Como de costumbre, no había nadie allí. Sólo el inhóspito y gran salón con aires de monasterio. Sin entretenerme, lo dejé atrás. Abrí la puerta que me interesaba. No me distraje, avancé... Sonó un golpe seco a mis espaldas. Como despertando de un profundo sueño, giré en busca del ruido. El eco descabellado hacía su ronda entre las nebulosas de mi cerebro. ¿Qué causa lo hizo posible en ese lugar que, justamente, se destacaba por su aterrador silencio? Por lo visto no existían reglas en aquel sitio. Las cosas sucederían cuando menos se las esperase: Recostado en la puerta clausurada, el chico se balanceaba con gesto socarrón. ¿Deseas asustarme?, le pregunté con la voz calmada. No tienes necesidad de cerrar la puerta; continué en el mismo tono. Yo me siento a gusto aquí. ¡Por eso he vuelto! Al oír mi última frase él me miró con sorna y haciendo un ademán sobrador, me dio a entender que si yo había regresado, no era por mi gusto sino por el suyo. ¿Retornó el silencio?, quise saber. Lo que tengas que decir, dímelo con palabras. Tus modales me resultan desagradables, nada hospitalarios. ¿No piensas que si eres tú quien me trae a esta casa, deberías hacer un esfuerzo y mostrarte un poco más amable conmigo? Nada respondió. Desoyendo mis reproches se dejó tragar por los tablones de la puerta. Mi soledad era espantosa pero bienvenida. No existía un sólo indicio de la presencia de los otros personajes. Como ya conocía el camino circulé por los pasillos interiores, husmeando dentro de las habitaciones vacías, sin falso respeto. Una autonomía que no lograba descifrar, me permitió adueñarme de la situación: Me encargué de abrir todas las puertas y ventanas, para que el aire y el sol se metiesen a su entero capricho en cada cuarto. Me había entregado de lleno a mi tarea de ventilación cuando de pronto percibí que alguien, desde el exterior, contemplaba mis movimientos. ¿Qué respondería yo, si acaso quisiera conocer el motivo de mi presencia en esa casa que no era la mía? La sensación tomó cuerpo. Me acerqué a una de las ventanas para constatar mis sospechas. No vi a nadie y con la tranquilidad recuperada abandoné el balcón, retrocediendo de espaldas, sin dejar de mirar el maravilloso paisaje que acababa de descubrir. Era un magnífico parque que se extendía al otro costado de la casa, en el ala interna. Una larga y blanca muralla lo separaba de la humilde casita vecina. Este jardín era inmenso, muy cuidado. Lleno de flores primorosas, fuentes de mármol, estatuas, árboles y..., ¡lo vi! Sí, allá estaba. En la copa del árbol más elevado. De pie, sobre una plataforma de madera, su inconfundible figura se recortaba entre el follaje. Mientras, con una de sus manos recogía las ramas; con la otra, me llamaba riendo, provocativo. Era él. Sólo ese infernal adolescente podía causarme tantos sobresaltos. ¿Qué nombre tendría? ¿Llegaría alguna vez a conocerlo de verdad? Buscando respuestas, decidí acceder a su invitación y fui hacia él. Cuando alcancé los pies del árbol, ya mi anfitrión estaba en tierra. No lo vi bajar. No sé cómo lo hizo. Sólo recuerdo que usó apenas el tiempo que se gasta en repasar con la mirada esa distancia. Debo aceptarlo así, me impuse como una obligación. Si todo en él era sorprendente, irreal, lo indicado sería admitirlo sin juzgarlo. Yo tenía que evitar a toda costa la angustia que su desatinada presencia me causaba. De modo que lo recibí a mi lado, con afecto, y lo miré de frente: Vestía un traje de terciopelo negro. ¡Privilegiado en su apostura! No podía hacerme a la idea de relacionarlo con cualquiera de los jovencitos que yo solía tratar. Indudablemente perteneció a otra época. ¿A cuál? Primorosas puntillas bordeaban la pechera y los puños de su alba camisa. Los pantalones caían hasta media pierna y se rozaban con las tensas y también blanquísimas medias de seda. Al llegar a sus zapatos, noté que éstos eran de renegrido charol. No hubo palabras de por medio. Otra vez me ofreció su mano..., que no acepté. Nada más que un segundo después, cuando quise darme cuenta, estaba ascendiendo con él, rumbo a la copa del árbol. De alguna forma habíamos subido, aunque nunca podría explicarme cómo. Porque si para su descenso empleó un tiempo ínfimo, todo lo contrario ocurrió en el trayecto de la elevación. Íbamos aterradoramente despacio, con una lentitud horrible, inacabable... Tenía yo la vaga impresión de que estábamos en un ascensor, (esto, por encontrar alguna semejanza) ya que mis pies no se posaban en nada ni mis ojos divisaban vallas que se le interpusiesen... Sentía que luchábamos contra una fuerza casi infranqueable, a la que sin embargo, conseguíamos vencer. Lo más extraordinario era mi indiscutible seguridad de estar viajando horizontalmente. Cosa inaudita, puesto que nos dirigíamos hacia arriba. Abruptamente, la agotadora expedición terminó y los dos quedamos exhaustos. Imaginé que habíamos retrocedido en el tiempo. Tal vez no me equivocaba... Ese calor asfixiante, gracias al cual llegué a sospechar que estábamos encerrados en alguna caja de blindadas paredes, había cedido el paso a una brisa fresca, muy agradable. Y mientras mi extenuado cuerpo reposaba tendido sobre los tablones, yo trataba desesperadamente de sobreponerme. ¡Hojas y más hojas salían a mi encuentro! Por donde mirase, sólo verde espesura... Mi acompañante, quien desde el mismo instante en que tomáramos contacto con aquella plataforma, habíase mostrado inerte, comenzó a cobrar vida. Su recuperación, aunque lenta en un principio, culminó cuando éste, enérgicamente se puso de pie y apartando con ambas manos un sector del tupido follaje, me señaló con arrogancia la casa. Sí, allá abajo estaba la casa abierta de par en par... ¡Con sus salones recargados de bellos atavíos! ¡Cuánto movimiento en el jardín! Una gran muchedumbre de aspecto servicial se afanaba en la decoración del parque. Usaban globos brillantes y guirnaldas de vistosos colores. Comprendí que preparaban una fiesta porque todos andaban deprisa, atareados con los últimos retoques. La casa resplandecía por sus cuatro costados, la tarde empezaba a declinar. Sería por consiguiente, una celebración nocturna. Entonces, pude comprender las galas de mi anfitrión, su atuendo refinado, su apostura. Lo que no entendí, era la marcada diferencia que existía entre esta casa y la que yo conocía. Algo saltaba a la vista: Ambas eran la misma. Solamente que a ésta se la veía distinta por donde se la mirase. El jardín lucía mucho más importante, ¡magnífico! Tenía como ornamento principal un par de suntuosas fuentes de mármol, en cuyo interior, sendos surtidores copiaban la silueta de alguna diosa: Silenciosos chorros de agua cristalina se derramaban eternamente... No faltaban rosales a los pies de cada balcón ni setos de ligustro dibujando complicados laberintos. Y más estatuas: Una gallarda colección de esculturas en tamaño natural, semejaba una jauría de perros dispuestos a la caza... Desde arriba, cada detalle se me ofrecía con claridad. Hasta pude distinguir un minúsculo portón incrustado en la pared lindera, el cual, aparentemente, hacía de nexo con la casita de al lado. Debe de ser la vivienda de la servidumbre, supuse, y seguí observando con meticulosa atención. Había olvidado por completo cualquier otra cosa que no fuese la casa y sus contornos. Y sufrí, porque supe que, con el correr del tiempo, toda aquella belleza se iría perdiendo...
DEL OTRO TIEMPO
La palabra «tiempo» quedó repercutiendo en mi cabeza... De pronto, ¡reaccioné! ¿Qué hacía yo en ese lugar, en ese tiempo? Miré en derredor. Nadie estaba conmigo. Tampoco pude precisar en qué momento mi compañero me había abandonado. La soledad era total, aterradora. ¿Cómo descender? ¿A quién pedir auxilio si el sonido se encontraba ausente? No me servía de consuelo la intensa dicha que iba descubriendo en cada rostro. ¿Qué celebrarían? El muchacho y sus padres controlaban desde lo alto de la escalinata que los arreglos externos quedasen a gusto. La función parecía estar a punto de iniciarse. Los invitados no tardarían en llegar... ¿Y yo? ¿Qué pasaría conmigo? Estaba claro que nadie podría oírme. Él no regresaría. Si eligió retroceder hasta esa fecha, sería por el deseo de compartir con los suyos aquel día memorable. Yo comprobé, en atención al tradicional empaque de los adornos, que esperaban la llegada de un nuevo año. Y en el marco de una noche templada y feliz, aquella fiesta empezó. Pronto los salones estuvieron repletos de gente. ¿Qué me correspondía hacer? Esperar que alguien me viese era, sin lugar a dudas, una proposición desatinada. La oscuridad en la copa del árbol se volvía cada vez más intensa. Quizá si yo descendiera... ¡Claro!, allá abajo todo resultaba compatible, cada cosa tenía su justa interpretación. No había figuras superpuestas ni confusas. Los seres que desde mi atalaya contemplaba, eran totalmente normales, con excepción de sus ricos vestidos, muy antiguos. Esto resultaba lógico, considerando que ellos habitaban otro tiempo... Si de alguna forma yo conseguía bajar, tal vez tuviese la fortuna de poder establecer contacto con cualquiera de los visitantes. Debo encontrar esa forma de enlace, decidí, y de inmediato, empecé a buscarla. Tanteando con ambas manos los bordes del refugio, intentaba hallar algo que me condujese al suelo. Podría ser una soga o una escalerilla semi escondida. Algo tendría que haber. Quien construyó esa atalaya, no subiría hasta allí por arte de magia. Aun así, nada aparecía. Ni cuerdas ni escalera ni artefacto semejante. En última instancia, quedan las ramas, me consolé, y el follaje sacudido por el viento acarició mi piel. Un temblor desagradable recorrió mi cuerpo, comencé a sudar, mientras en cada poro, un surco audaz se abría paso... Me noté volátil, inmaterial... Estoy desapareciendo, grité sin voz, y me dejé caer livianamente. Soy nada más que un pedazo de niebla, ni yo puedo verme. ¡No me puedo tocar! ¡No estoy aquí! ¿Qué es esto? ¿Qué nuevo absurdo sucede? Volví a gritar sin conseguir escucharme. Mi mente permanecía allí, y mi cuerpo, ¿dónde? Todo empezó a desdibujarse, a perder sus contornos. Las siluetas se encogían hasta borrarse. La casa ya no estaba. Tampoco mi imprevisible amigo. Ni el parque. Ni el árbol. Ni yo. ¡Yo, sí, estoy! Suspiré con satisfacción inmensa: Sucedió que logré encontrarme en mis propios brazos. El vacío se había llenado de mí... La modesta puerta de madera acababa de cerrarse suavemente a mis espaldas. Miré mi reloj de pulsera, marcaba las ocho de la mañana. Si no me apresuro se me hará tarde, susurré, en medio del desconcierto. Y marché. No voy a regresar. ¡No quiero regresar!, iba repitiendo enfáticamente, como para que nunca más se me ocurriese volver. Durante toda la mañana intenté convencerme, con una serie de razonamientos, de lo incómodo que me sería cargar con aquel problema también; teniendo en cuenta que mis trajines consuetudinarios, ya de por sí me echaban a perder la vida... Y claro, mi perorata surtió efecto. En consecuencia, al filo del mediodía logré desconectarme de todo lo que a la casa me vinculaba. Mi esforzado propósito duró hasta el amanecer del sábado. Ese día me levanté pensando... Pensando obsesivamente en la puerta, salí a la calle. Anduve... La puerta se veía cerrada en mi imaginación... La presioné sin éxito. La llave se resistía echada por dentro. Yo no estaba allí... ¿Dónde estaba? La casa vino a mí. Atravesando las paredes, penetré. Yo pensaba... Con facilidad sorprendente me integré a sus fantasmagóricos habitantes. Sentí con precisión que yo conformaba en ese momento dos partes discordantes entre sí: Permanecía, de cuerpo a la vista, meditando en el banco de la plaza; vagaba, quizá de ilusión, visitando el tiempo antiguo... Y lo inefable, era mi posibilidad de congeniar ambos seres. Esta condición de dualidad no dejó de sorprenderme, desde luego, pero ya la costumbre de contactar con hechos extraordinarios había prendido en mí. De manera que, con gran serenidad dentro de uno de mis estados, continué compartiendo las peripecias de esa abigarrada muchedumbre vitalicia del pasado. Llegué a sentirme un espectro más... Ya no tenía necesidad de abrir puertas ni de esquivar gentes. Era yo tan inmaterial como cualquiera de ellos. Sin ningún temor me dediqué a analizarlos en todas sus manifestaciones. A cada uno de sus gestos los fui estudiando al detalle. Lo único que dificultaba mi investigación era la ausencia total de sonidos. ¡Y hablaban! Lo noté por el movimiento que hacían con los labios. Sin embargo sus voces no llegaban a mis oídos. De golpe, alguien se apartó de la masa e inmutable, se dirigió hacia el conjunto de puertas que el chico me había enseñado en mi primera visita. Al instante lo seguí para observarlo mejor. Este traspuso todas las puertas en un acto simultáneo y salió. El vacío lo atrapó. Se acabó en la nada... Me detuve a corta distancia, con precaución. No deseaba ser otra víctima. Me retiré apresuradamente rumbo a la puerta principal. Al pasar por uno de los aposentos, presencié algo que motivó mi interés. Todo lo demás se había borrado del entorno, y pude ver una escena compuesta por sólo dos personajes entrelazados en un sillón. Uno, la mujer que acariciaba suavemente los rizos de un niño; otro, el mismo niño, arrebujado en su regazo. De éste, apenas entreví la faz llorosa y noté que los labios de quien supuse su madre, lo besaban con ternura. Inmóvil, yo absorbía con deleite esa sublime demostración de ternura. El cariño sereno que vi en los ojos de la dama colmaba de paz el ambiente. Yo pensé que ese cuadro no podía durar demasiado en un sitio como éste. Efectivamente, el hijo secó sus lágrimas con las manos abiertas, luego apartó sus dedos y se levantó. Pude verle la cara. Era él, lo reconocí al instante. Al erguirse, dejó de ser un niño. Con su mirada cargada de ironía y esa especial actitud destilando maldad, reía... Se alejó de su madre. Vino directamente hacia mí. Retrocedí con cautela. No lograba entender cómo podía verme, si sólo mi espíritu estaba en la casa. Por supuesto, yo sabía que ese adolescente era distinto a los demás. ¿Cuál es la diferencia?, quise averiguar y en respuesta, tropecé con algo. Es imposible, mi cuerpo está ausente, razoné. De todos modos, una barrera me impedía el retroceso. Tuve que permanecer en el mismo sitio, esperando que él me alcanzara. Este ser irracional se aproximaba sin prisa, sosegadamente, como deseando prolongar mi ansiedad. El rictus de su boca era la somera imitación de aquella sonrisa cordial que una vez me brindó, y alardeaba con un mohín de regocijo desagradable, burlón. Nada en él inspiraba confianza: Sus pasos lentos, la retorcida cadencia de sus movimientos, la torpeza de su cuerpo al copiar los gestos de un adulto en posición de conquista..., ¡todo en él generaba repugnancia! Y concluyó la espera. Lo tuve junto a mí. Casi sobre mí, porque llegado el momento no supe distinguir dónde acababa yo y dónde empezaba él. De nuevo la situación me desconcertó, y aunque me sentía consciente de que mi presencia sólo era producto de mis pensamientos, no encontraba la fórmula que me ayudara a recuperar mi humana condición. Usé las manos para tratar de alejarlo. Nada palpé. Mis dedos se tocaron a la altura de mi pecho sin sentir sensación alguna. Su rostro estaba allí, libidinoso, babeante... Inserto en el mismo plano que yo ocupaba. ¡Yo no estoy aquí!, recordé con alivio, mientras los labios del jovenzuelo se abrían en una siniestra carcajada, más aterradora, por cuanto más silenciosa se mostraba. Quise salir del cerco que, con su imagen por delante y no sé qué cosa por detrás, me detenía, pero no pude moverme... Nada era real. ¿Qué energía desconocida me rodeaba? Con desesperación registré los lugares que desde allí me eran accesibles y únicamente divisé quietud. Cada personaje había recuperado su figura. Todos permanecían inmóviles, como si se tratase de esculturas expuestas en un museo. Y lucían distintas posiciones, bajo los efectos de rigurosa estática. ¿Qué iría a ocurrir? Me fue imposible dar con la respuesta. Sospeché que estaba en vías de enloquecer. De pronto, sentí que mis músculos se aflojaban. Que una nebulosa cada vez más densa envolvía todo lo circundante... Y me encontré reposando en el banco de la plaza. El sol molestaba mis ojos. Aun así, yo los mantenía muy abiertos, con la mirada sometida a un punto fijo... Quise incorporarme, la debilidad me lo impidió. Me pareció haber abusado de mis fuerzas físicas. Sólo mi espíritu tendría que haberse resentido. Mi cuerpo descansó durante este tiempo cómodamente sentado, razoné con ganas de entender... De todos modos, fui perdiendo entusiasmo y pronto renuncié a preocuparme. El cansancio me otorgaba una agradable languidez y me puse de pie con indolencia. Tenía la intención de volver a mi casa para echarme a dormir un largo sueño... No debo pensar, me aconsejaba a cada paso. ¡Nunca más debo pensar en el otro tiempo!
DE NICOLÁS
¡De nada sirvieron mis buenos propósitos! A pesar de todo, no hubo quien pudiese detenerme. A la mañana siguiente, tomé la decisión de hablar con algún vecino de la casa misteriosa. Con ese fin, resolví un par de tonterías que me quedaban por hacer y salí con la idea fija clavada en mi mente. Era domingo, muy temprano; la gente del barrio aún dormía. Casi nadie andaba por las calles, pero la suerte me acompañó porque justo en la casita de al lado, una anciana regaba concienzudamente su diminuto jardín. Resolví acercarme: Utilizando la expresión más natural y adecuada al caso, la saludé con gran amabilidad y le hice unos cuantos elogios sobre lo bien cuidado que tenía su jardincito. Me sonrió amistosamente, agradeciendo complacida mi gentileza. La noté predispuesta a la charla, porque de inmediato me invitó a entrar para enseñarme algunas flores, muy bonitas que cultivaba en macetas. Según me lo manifestó orgullosa, ellas eran su mayor tesoro. Mi entusiasmo ante la buena acogida iba en aumento. Yo no veía la hora de que se interrumpiese para tocar el tema que realmente me interesaba. Tratando de hacer coincidir sus palabras con lo que pretendía decirle, me di vuelta, como al descuido, y observé la casa vecina. ¡Lástima el abandono!, insinué, aprovechando una pausa, para continuar sin darme respiro: Las flores se ven lozanas, atractivas. Luego pregunté con ansiedad: ¿Por qué será? Buscaba su respuesta de experta jardinera. La anciana no se hizo esperar, seguidamente me dio algunas explicaciones: En esa casa por ahora, nadie alcanza a vivir mucho tiempo. Los frailes se acobardaron más de una vez... En fin, esa es una historia confusa para mí. Pero a usted le interesan las flores silvestres, dijo insegura, como si me viese la intención, y agregó: Ellas no necesitan de cuidados especiales, son vulgares, de vida muy corta... No como... Bueno, las mías son exóticas, viven bastante, pronunció con énfasis, llena de arrogancia. Después de un breve paréntesis creado para estudiar el ambiente, tomó coraje y me hizo una crónica de la mansión sin que yo se lo pidiera: Antes fue un verdadero palacio, me dijo, señalando el solar vecino. Tan majestuoso, que era orgullo y a la vez codicia de todo el barrio. Pero en este mundo nada es eterno, sólo... Bueno, ¡eso no importa!, se corrigió rápidamente y retomó el asunto que estábamos tratando: Fue en esa época cuando ocurrió allí un horrible accidente. Algo que, por trágico e inaudito, no he conseguido olvidar... Hasta el día de hoy lo llevo a cuestas con la fidelidad de una cicatriz, conste que yo era, en aquel entonces, tan despreocupada como cualquier otra muchacha... ¡Aunque eso es lo de menos! Lo increíble es de qué modo sucedieron los hechos: El joven matrimonio dueño de casa tenía un hijo llamado Nicolás. Todos lo tildaban de antipático y presumido. No conformes con eso, le atribuían también diabólicas artes. Pienso que Nicolás actuaba así debido a su condición de hijo único y porque descendía de una rica familia. Eran posturas normales en su caso, ¿no lo cree usted? Desde luego, mentían quienes juraban que su desgracia fue cosa merecida. Aquello aconteció... Le estoy cansando con esta vieja historia, afirmó inesperadamente la mujer. Sospeché que de pronto se sintió arrepentida de soltar la lengua. Yo me apresuré a negarlo: No, no. Continúe por favor, ¡este tipo de relato me apasiona! La anciana titubeó, yo permanecí en vilo hasta que ella, disimuladamente, echó un vistazo aquí, otro allá, y reemprendió su plática modulando en voz muy baja, como si fuese a revelarme un secreto: Bueno, aquello aconteció al mediodía. Fue algo espantoso... Yo escuché movimientos desusados en el parque, corridas, gritos... Justo después de los festejos del año nuevo. No me pregunte en qué fecha exactamente porque no lo recuerdo... ¡Hace ya tanto tiempo! La mirada melancólica de la vieja se perdió entre el follaje de los árboles que sobresalían por el otro costado. Suspiró largo y tendido. Yo la observé con atención. Sentí que su dolor se filtraba dentro de mí. La compadecí y la quise; era un sentimiento encontrado, vago, pero consciente. Y le escuché el tono decaído, triste: En fin, todo indicaba que algo grave ocurría, me acerqué presurosa al muro de atrás, ese que aún está aquí, tal como entonces. Fíjese, eso no ha cambiado, dijo, y retrocediendo me indicó la pared lindera. Sus ojos brillaban, húmedos, y la voz, repentinamente se le volvió lúgubre. Agregó: Abrí la puertecita que comunicaba ambas viviendas y, ante mí, surgió el más horroroso cuadro. El pobre Nicolás yacía, inerte, sobre las losas del patio, con la cabeza partida y el rostro bañado en la sangre que a borbotones escapaba de sus heridas. Su camisola blanca, llena de puntillas, empezaba a mancharse... La madre lloraba abrazada a él. Su padre, demudado, sin asumir actitud alguna, permanecía pálido y quieto ante el fatal accidente. En contraposición, los criados corrían enloquecidos. ¡Era indudable que Nicolás estaba muerto! Mi anciana interlocutora se restregó los ojos y guardó silencio; se le notaba muy impresionada. ¡Dios!, fue todo cuanto pude articular, imaginando la dolorosa escena. Fue desde allá, la oí retomar el hilo, desde la copa de aquel árbol y señalaba el más alto de los árboles... Tenía enclavado entre el ramaje un refugio de madera, donde según los sirvientes, se pasaba gran parte del día destripando pajaritos..., moduló en un susurro entrecortado, para al instante, proferir con énfasis: ¡Esto jamás lo creí! ¡Eran puras habladurías!, se exaltó resentida. Y calló de golpe, seguramente esperando algún comentario. Nada opiné, la emoción me cerraba la garganta. Además, mi corazón daba saltos incontenibles porque al escuchar la descripción de Nicolás y su entorno, pude reconocer al protagonista siniestro de mi aventura. No lograba dejar de mirar el lugar desde donde se lo vio caer. Ahí estaba la atalaya que yo había visitado con Nicolás. Recordé la fiesta... ¿Serían los festejos de aquel fin de año? Sí, indudablemente ése fue el día postrero en la vida de Nicolás y ahora él... El timbre del teléfono sacudió la avalancha de mis pensamientos. La señora, entre disculpas y sobresalto, apresuradamente me despachó objetando que, por encontrarse sola, ella tenía que atender el llamado. Así, de manera intempestiva acabó la entrevista, aunque antes de partir, atiné a anunciarle que volvería. Y en medio del desencanto me marché, sin saber siquiera si ella escuchó mis últimas palabras. Con la cabeza llena de incoherencias, trataba de compaginar ambas situaciones... Me obligué a serenarme; tenía por delante un largo trayecto hasta mi casa... La caminata logró despejar mi incertidumbre y terminé con fundadas esperanzas. Claro, pensaba, mi nueva amiga aportará en sucesivos encuentros, datos interesantes. Me tracé ciertos planes: Tendré que dejar pasar unos días. Actuaré con cautela. No es prudente que la anciana descubra mi excesivo interés en sus confidencias. De otro modo, es probable que se retraiga. Hasta ahora ella me pareció una mujer sincera. Un poco inestable, tal vez. Eso sería cosa de la edad. En ningún momento la sentí acobardarse. Aunque con la campanilla del teléfono se alteró. Debo tenerlo en cuenta. No puedo permitir que nada escape a mi atención si deseo descubrir lo que realmente sucede, reflexionaba en suspenso, cuando por fin llegué a destino. Ni bien pisé el zaguán, se me abalanzaron los personajes de mi mundo cotidiano; uno, tras otro, con grandes gestos y voces alborotadas. Precipitadamente me escurrí de entre las manos pegajosas y el bullicio ensordecedor. Con ademán elocuente los desprecié a todos ellos en su miseria soez. Ahora, ninguna importancia tenía para mí aquella vida que habíamos compartido... Me miraron asombrados. No les di explicaciones y pasé de largo. Debían de ir acostumbrándose. ¡Yo empezaría a cambiar! Y en el salón de los placeres, un lugar quedó a la espera... Nadie me reclamó. Se estaban dando cuenta. Por fin me dejaron en paz. Me acosté. Entonces, envuelta en ecos lánguidos de lejanos compases, se me brindó la oportunidad de dedicarle a las confidencias de la vieja, todos mis pensamientos.
DE LAS CONFIDENCIAS
Mientras el sueño llegaba, muy tranquilamente retomé el cauce de mis deliberaciones y me entretuve desmenuzando el panorama: Tampoco debo dejar que pase mucho tiempo, porque esa señora está muy ancianita y puede olvidar o, acaso, morir. Cuando la vea de nuevo, conseguiré que me confiese cuánto sabe. Intuyo que ella sabe mucho. Quizá lo sabe todo... ¡Claro!, ella conoce muy bien a Nicolás. Es decir, lo conoció. Porque Nicolás está muerto, ¿o no? ¿Quién es él? ¿Qué cosa es Nicolás? ¡Ya está decidido! El próximo domingo iré otra vez a encontrarme con la vieja, fue lo último que pensé para luego ponerme a dormitar la siesta, y durante la semana que posteriormente transcurrió, no pasó nada extraño. Tanto fue así, que la sospecha de que todo había quedado atrás sin pena ni gloria, me hacía cosquillas desagradables. Pero estaba mi cita con la anciana. Hacia ella me dirigí el domingo: Amaneció soleado aunque bastante fresco. La noche anterior había llovido ininterrumpidamente; eso entorpecía mis pasos. Chapoteaba en las veredas llenas de charcos y hojarasca cuando admití que ése no era el clima indicado para encontrarla en el jardín. Igualmente continué avanzando. De todos modos, si no estaba visible, llamaría. ¡De alguna forma tenía que verla ese mismo día! Llegué, pulsé el timbre y esperé... Al cabo de un buen rato, la vi salir a recibirme plena de felicidad. Yo retrocedí instintivamente, ella me había impactado con una romántica bata de encaje de color de rosa, repleta de cintas y adornos ridículos. Estaba muy pasada de moda, en nada favorecía a su escuálida figura. Ajena a mi juicio, la buena señora, deshecha en sonrisas y ademanes efusivos, me acogió con afecto. Generosamente me invitó a entrar. Con voz emocionada agradecía mi visita. Repetía una y otra vez, que ella era una vieja solitaria, sedienta de compañía. Lo dijo como tres o cuatro veces: Estoy muy sola... sola... Sí, muy sola... Se la notaba ansiosa pero satisfecha de tener con quien relacionarse. Lastimosamente yo no sabía cómo llevar nuestra conversación hacia el rumbo propuesto. ¡Tengo algodones invadiendo mi cerebro!, protesté entre dientes y me oí preguntando lo que menos me importaba: ¿Cómo andan sus flores? Por suerte, embebida en su monólogo, ella no me escuchó y siguió por un buen rato con el tema de la soledad y escasas variaciones. Luego se interrumpió; había tomado conciencia de que con aquella perorata se estaba yendo por la tangente. En busca de subsanar su error, obsequiosa y gentil, me convidó a desayunar con ella. Nos sentamos a una mesa chiquita y peripuesta. Me ofreció café con leche en una taza de porcelana decorada con filetes de oro y dos pequeñas iniciales en relieve azul. Perteneció a la noble familia de Nicolás, dijo, señalando el pocillo con acento orgulloso. A ella no la vi tomar nada. Esto me intrigó en un principio, aunque después supuse que pudo haberlo hecho más temprano. Dejé de preocuparme. Como no deseaba que las horas se perdiesen en vano, esta vez, haciendo un gran esfuerzo, pude ir directamente a lo que me interesaba. Sin rodeos conseguí hablar: Espero que me siga relatando aquel dramático suceso. El caso del chico muerto. No lo habrá olvidado, ¿verdad? Todo lo desembuché de un tirón. Ella no se hizo esperar y lo negó al punto. Con calor, casi ofendida ante mis dudas sobre su firme memoria, exclamó quejumbrosa: ¡jamás podría no recordarlo!, menos aún, tratándose de Nicolás. ¡Él era un ser excepcional! Nunca, en toda mi vida colmada de trajín y emociones, volví a tropezar con alguien parecido. ¡Ni tan siquiera ligeramente! En ese momento se sonó la nariz, carraspeó, y ya con la garganta bien clara, se preparó a enumerar las proezas de Nicolás. Antes, pensemos en nuestra comodidad. Vayamos a la salita, me propuso cambiando de idea. Se levantó. Con un gesto, me indicó el minúsculo lugar. Marchamos hasta dos coquetos silloncitos tapizados en brocato de seda muy antigua. Mi entusiasmo no tenía límites. Acababa de comprobar que ella estaba tomando en serio su papel de narradora. Entonces, me dispuse a oír. Nada más que a oír. Menos mal que el diálogo no será necesario, concluí con gusto. A cada minuto se me hacía más difícil emitir opiniones. Era un escollo insólito; como una piedra aplastándome por dentro. No es con mi lucidez el problema, pensé. ¡Claro!, con sólo citar la truculenta historia que esta vieja estrafalaria me contó el otro día, se me ha trabado la lengua, reconocí. Y mientras yo me entretenía con este bosquejo apresurado de mi situación, la señora, parsimoniosamente tomó asiento, no sin antes ofrecérmelo a mí, en alarde de exquisita amabilidad. ¿Por qué esta buena mujer era tan voluble? Atravesaba todas las estaciones del genio sin detenerse en ninguna. También me aturden las alteraciones de su carácter, admití con desánimo. Ella, muy ajena a mis pensamientos, continuó: Frecuentaba a Nicolás diariamente. Nadie mejor que yo para definirlo. Él me dio su intimidad... Bueno..., su amistad. Ni con su madre, a quien adoraba, tuvo Nicolás esa preferencia. El desmedido celo de ésta por su único hijo, determinó que Nicolás, instintivamente, le ocultara todas sus principales vivencias. ¡Ya lo verá!... Porque aunque usted crea imposible que un inquieto jovencito pudiese llegar a esconder grandes verdades, reconocerá conmigo que aquello que él guardaba sólo para sí y que un día me lo confesó, era algo digno de tomarse en cuenta. Nicolás necesitaba ayuda, y como su madre solía ponerse muy abrumadora en sus atenciones, cuando se vio en una situación insostenible, recurrió a mí. Desde luego, también pudo haber sido por la simple razón de tenerme cerca, dispuesta a brindarle mi apoyo. O en último caso y para ser sincera, diría que fue, porque al verlo sufrir, tenazmente le reiteraba que depositase su confianza en mí. Yo era mayor que él. Unos diez años, quizá... No obstante la marcada diferencia, nos llevábamos muy bien. Nicolás acudía a mi casa, siempre que se le presentaba algún problema en sus estudios. Yo solía repasar con él sus tareas y le daba soluciones. Pero cuando aquello se apoderó de Nicolás, paulatinamente empezó a tocar asuntos muy complicados para mí. Esa modalidad progresaba... Un día ya no me fue posible dar respuestas concretas a sus inquietudes y claudiqué avergonzada. No sé qué pasa contigo, presiento que no estás obrando bien, le reproché con tristeza. Su rostro se oscureció. Apesadumbrado me dijo: Pronto, tal vez muy pronto, tendré grandes, increíbles, monstruosas cosas que comunicarte. Quedé confusa, atemorizada, y esto hizo que lo persiguiese hasta conseguir aquellas delicadas confidencias... La mujer calló repentinamente. Yo pensé que le sobrevino un remordimiento. Para mi tranquilidad, sólo fue con la intención de ponerse solemne y al momento exclamó: Lo que voy a contarle es lo más sensacional que hasta el día de hoy haya usted escuchado. Sin esperar mi asentimiento a tan sugestiva propuesta, se sumergió en el relato: Nicolás tenía... ¿Cómo se lo puedo explicar...? Bueno, él era un ser muy especial, totalmente, ¡único! Sé que hay cosas de Nicolás que no conocí. En realidad, sólo después de mucho insistir yo conseguía que se refiriese a sus «Excursiones». Sí, Nicolás tenía por costumbre llamar con ese nombre a un cierto tipo de experiencias mentales y a sus consecuentes derivados. Esta incursión él la realizaba -en la generalidad de las veces- durante el prolongado trayecto que a diario recorría para llegar al colegio. Ni bien salía a la calle, sus pensamientos lo apartaban de la vida real. Nicolás caminaba ensimismado, absorto, inmerso en su mundo interior. Se convertía en otro. Dejaba de ser el jovenzuelo que todos conocíamos, para transformarse en alguien extraordinario. Al principio fue solamente un juego. Te doy mi palabra de que no lo busqué a propósito, se excusaba a menudo Nicolás. Estoy convencida de que no mentía. Pero el ejercicio tenaz, condujo su mente por sendas peligrosas, transportándolo hacia una conducta determinada y genial, bien ajena al ajetreo de la rutina doméstica. Por tanto, como se abría cada vez con mayor agilidad a posibilidades ignotas, Nicolás se volvió muy celoso de su suerte. Se apartó de sus compañeros y consciente de que lo que había alcanzado no era casualidad ni tampoco el fruto de absurdas fantasías, decidió no divulgarlo. ¡Fue la única forma de proteger mi conquista!, se defendió Nicolás cuando le recriminé el silencio que mantuvo durante largo tiempo. Usted se preguntará en qué consistieron aquellas actividades, concluyó la vieja con voz sugestiva... Luego, precipitadamente se levantó del sillón y dando por terminada la charla, se marchó hacia la puerta de calle y la abrió apresurada. Tuve la desagradable sensación de que alguien nos estaba espiando desde afuera, pero la mujer la volvió a cerrar inmediatamente y quedó recostada en ella. Sin hacer comentarios suspiró con placer. Me dedicó una enigmática sonrisa. Yo la miré desde el fondo de todas mis intrigas; la sentí gozar ante el suspenso que las mentadas confidencias producían en mí. A pesar de eso, mucho no consiguió impresionarme. ¡Ya me había curado de espanto con el correr de los acontecimientos! Al rato, ella regresó trastabillando; actuaba con el mismo atropello de segundos atrás. Poseída de una rara excitación, se sentó de nuevo y dijo: No se preocupe, juro que al instante lo sabrá todo. Con usted voy a ser sincera. Nada me guardaré. Es más, deseo compartir con alguien todo lo que sé. Presiento que nadie podría interpretar mejor mis confidencias. Su voz se había ido calmando y su apariencia se tornó amable y bondadosa mientras así hablaba. A continuación, dio inicio a la verdadera historia: Nicolás, sintiéndose aburrido ante el fastidioso camino a recorrer para llegar al colegio y viceversa, buscó una forma de distracción... Empezó a contar para sí, repitiendo interna y sucesivamente los números de uno en uno... Riguroso, con toda exactitud, Nicolás se sometió a conciencia, a las reglas por él impuestas. No enumeraba objetos ni nada que se pudiera ver... Simplemente cumplía el orden matemático y no se otorgaba ninguna interferencia. Cerraba ojos y oídos a la calle, avanzando al solo ritmo del mágico sonido de los números en su mente. Así, inmutable, hasta pisar los umbrales del colegio. El pasatiempo le resultó entretenido. A partir de allí, lo puso en práctica diariamente. Era un ritual minucioso, cautivador. Además, él intuía que en un recodo de ese cabalístico sendero lo estaban aguardando... Y se le hizo obsesivo sostener la puntualidad. Algunas cosas variaron para ir redondeando el juego pertinaz. Entonces, el cómputo se tomó progresivo: Cuando Nicolás llegaba a su casa abría uno de sus cuadernos y en la última página, anotaba la cifra hasta la cual accedió ese día, para proseguir al siguiente, sistemático y firme. En la misma medida en que los números crecían, él sentía que una fuerza extraordinaria le convocaba desde su interior. Esta se hacía cada vez más potente. Por momentos lo arrasaba, ¡lo dominaba! Se me volvió imposible seguirlo en esos trámites, se exaltó la vieja. Luego, tras corta pausa, insistió: El propio Nicolás se mostraba muy confundido. Me estoy debatiendo entre la paradoja y el sentido común, aducía desalentado y se quejaba: Ya no tengo paz. ¡Necesito ayuda! Claro, ante esa situación, debido a su escasa experiencia, Nicolás no hallaba defensas y perdía la fe en su emprendimiento. Era cuando su objetivo se convertía en tormento. A pesar de ello, me consta, no tardaba en recuperarse, reconoció llena de satisfacción la anciana, y continuó: Nicolás, apoyado en su inagotable entereza, emergía íntegro, restándole a los hechos su apariencia irreal. Insistía con frecuencia, buscando convencerse a sí mismo: Este proceso lo utilizo con el propósito de templar mi responsabilidad y constancia para mi próxima condición de adulto. Como a todo uno se acostumbra, Nicolás no escapó a esta regla. Pretendió retrasar el desenlace. No quería llegar a la cifra cumbre. Aquella era una diversión apasionada, riesgosa, ¡electrizante! El transcurrir de los días no se daba tregua. La inminencia de un fallo desconocido respecto a las «Excursiones», pulsaba en el subconsciente de Nicolás cada vez con mayor fuerza. Los cálculos indicaban que el final estaba cerca... Aunque en su cerebro, algo recóndito pregonaba insistentemente: No es así, Nicolás. Nada acabará cuando llegues al cabo de tus cuentas. Nada acabará..., ¡nunca!
DE LAS «EXCURSIONES»
¿Qué más le puedo decir?, se dolió la vieja. Usted ya lo habrá notado... En realidad, de allí todo partió, suspiró consternada. ¡Claro!, Nicolás, al alcanzar el guarismo infinito, sin advertirlo, lo abordó indefenso. Fue así. ¡De ese modo empezaron las «Excursiones»! afirmó. Ella tenía razón; yo estaba comprendiendo: El infinito... Nicolás y su corte de fantasmas... La casa de al lado... El impacto me inmovilizó y no atiné a retirar los ojos de la casa vecina: Nimbada de soles, se asomaba tras la ventana abierta. Permanecí a la expectativa de algún hecho singular. La anciana no volvió a hablar en mucho rato. Yo tampoco. El aturdimiento creado con sus últimas palabras, neutralizaba todas mis posibles acciones. La pausa parecía inacabable... De repente, sin mediar de mi parte un solo gesto, ella se dispuso a continuar: Bien, veamos... manifestó con la voz todavía afectada y sacó un pañuelo grande, de hombre, lo dobló en cuatro y lo guardó olvidándose de usarlo. Después, me ofreció un vaso de cristal lleno de agua pura. Solitario y bello, proclamaba su limpieza erguido en un pequeño posadero de plata. Me acobardó su líquido candor, no me atreví a aceptarlo. Tanta castidad me agobiaba... Ella, tras levantarlo por un momento, lo depositó de nuevo en la mesita. No lo bebió. Yo pensé que esa habladora señora tendría que tener sed y me sorprendió que así no fuese. La miré con curiosidad. Ella, entretenida en ademanes tontos, seguía perdiendo el tiempo... Finalmente retomó la trama de nuestra historia: Veamos por dónde iba... ¡Ah!, sí, recuerdo que aquella mañana el sol no apareció. Yo me desconcerté, porque ignoraba a qué mañana se refería. ¡No era allí donde habíamos quedado! Sin embargo, evité interrumpirla. Temía que volviera a distraerse. De todos modos, de alguna cosa referente al caso se trataría. Un poco después, con el desarrollo, me fui situando en la escena y descubrí que en concreto, la anciana acababa de citar la mañana en la cual Nicolás hizo su primera «Excursión» y penetró el infinito. La escuché atentamente: Aquél era uno de esos malos días, brumoso, agotador, uno de esos que parecen venir envueltos en malos presagios, me explicaba detalladamente. Las nubes turbias, el aire caluroso y húmedo, los relámpagos, las tolvaneras... Todo indicaba que una lluvia torrencial se derramaría -en breve- sobre la ciudad. Nicolás apresuró su marcha sin distracciones. Más atento y concentrado que nunca, estaba llegando al límite... ¡Y tuvo miedo! Los truenos, la oscuridad, las gotas gruesas... ¡Estas cosas lo intimidaban! Quiso correr. Escapar de allí, ¿sólo de la tormenta?, se preguntó la vieja, o quizá se dirigió a mí. Yo no tenía la intención de responder e hice caso omiso. Ella prosiguió: Nicolás pretendía huir de sí mismo. ¿Por qué, si estaba alcanzando su meta? ¿Intentaba retirarse cuando la victoria era suya? Yo reflexioné: Desconozco qué ocurre con esta buena señora. ¿Para qué tantas preguntas? ¿Apela a ese recurso con el objeto de hacerme hablar? Me fastidia que se entretenga. Presumo que estamos sobre la clave... ¿Qué espera para introducirme en ella?, pensaba con la impaciencia de quien se siente con todos los derechos de inmiscuirse en la vida privada de Nicolás. Entonces, la anciana recibió el mensaje de mi mente, e invocada por la voluntad que puse en ello, asumió mi silencio irrevocable y dijo: Por supuesto, Nicolás no desertó. De súbito, en medio de la tempestad, una luz imposible de precisar su color ni su potencia, mucho más intensa que la de cualquier rayo, lo cegó para el mundo exterior. Comenzó a verse por dentro con extraordinaria nitidez, como si cada uno de sus ojos se hubiese dado vuelta en su cuenca. Su ofuscación era tanta que no interpretó el hecho de transcendental importancia que estaba viviendo. Pero en pocos minutos, afortunadamente el temor y el desorden se desvanecieron. Nicolás arribó a su circunstancia, libre de sensaciones que podrían apartarlo del hallazgo: Plenamente fascinado ante aquello que percibía, hizo un recorrido de control por todo su organismo. Constató la ubicación de sus órganos, su estructura ósea, la velocidad de su sangre en sus arterias y comprobó que todo estaba igual a como él lo estudió en sus libros. No obstante, algo llamó la atención de Nicolás; él había leído que: «El cerebro es la masa encefálica, cuya corteza está constituida por una substancia de color gris», y el suyo era translúcido como el cristal. Tanto así que, limpiamente vio reflejada en su propio cerebro una silueta mínima, de cuerpo entero, con familiar aspecto. ¡Se reconoció! Esto lo dejó peligrosamente confundido. A partir de ese momento, empezó a descubrir su condición sobrenatural. Con todo, atrapado como estaba en el fantástico acontecimiento, no tomó verdadera conciencia del hecho. Sin perturbaciones continuó explorando afanosamente su interior y fue creciendo ante sí mismo. Alucinado contemplaba a ese personaje hecho a su semejanza. Era él, Nicolás. ¡Por lo menos de eso estaba seguro! Vestido con su gallarda capa azul marino y los rizos desbordando la gorra, ganaba estatura. De golpe, la veloz carrera que lo llevó a desarrollarse en tan pocos instantes, llegó a su fin. Nicolás segundo tuvo vida propia y comenzó a moverse. Él lo vio desplazarse dentro de un marco totalmente desconocido. La magnitud de la escena era de extrema capacidad y se le mezclaban los detalles. Además, el fulgor que en un principio lo había deslumbrado, iba esfumándose raudamente, para dar lugar a una espesa bruma que en contados segundos se posesionó de todo... A Nicolás le fue imposible distinguir otra cosa -después de aquel original suceso- que no fuese su cerebro pequeño y gris. Comprendió que ya nada tenía que hacer dentro de sí, que sus posibilidades estaban agotadas. ¡Sólo por esta vez!, exclamó con voz prometedora. Se encontraba a medio camino y el sol dejaba escapar algunos rayos ligeramente desteñidos; la tormenta le había cedido el paso y regresó la calma. Aunque no en el ánimo de Nicolás, quien exaltado se dirigió al colegio. Allí sojuzgó su arrebato. Sin éxito buscaba evitar que la situación recientemente vivida perturbase sus acciones. De modo que, tras la prometedora experiencia, se vio enfocando su ímpetu y su mente hacia la difícil tarea de dilucidar lo acontecido. Para eso tomó la decisión de someterse de nuevo, y cuantas veces fuera necesario, a todo el ritual precedente, hasta lograr sumergirse por más tiempo y con mayor profundidad al punto infinito. Decidió que todo cuanto hasta el momento y en lo sucesivo se le permitiera conocer, jamás fuese motivo de interrupción para el normal desenvolvimiento de sus actividades. Por tanto, lo primordial sería el silencio. Callar y guardar sólo para él su vivencia extraordinaria. Contagiada por esta idea, mi interlocutora quedó muda un buen rato. Yo estaba de piedra. ¡Rehuía abrir la boca! Solamente la miré con los ojos fijos y la obsequié con un severo gesto de desacuerdo. Era lo único que se me ocurrió hacer para soslayar delatarme. Por dentro, bullía en mí la caravana de fenómenos y mi alucinante vínculo con el protagonista de su relato. La vieja pareció desentenderse de mi estado, pero algo de lo que yo quise transmitir, estuvo claro para ella, porque optó por continuar y me dijo: No lo juzgue mal, usted no lo ha conocido. Admito que fue una posición egoísta de parte de Nicolás, aunque para un adolescente talentoso, como él había demostrado serlo, esos votos de silencio resultaban los más acertados, ya que eran varios los factores que atentarían contra aquella determinación. La misma que lo llevó a comprometer su desarrollo intelectual en beneficio de grandes descubrimientos. Yo fui la primera en aplaudir esa resolución, concluyó agitada la extraña señora: seguramente, por todo cuanto tenía hablado hasta el momento. Y tarareando una antigua canción se levantó del silloncito y hundió ambas manos en los enormes bolsillos de su bata. Voy a estirar un poco las piernas, el reuma es una verdadera desgracia para mi edad, se quejó, sonriente. Ni la tonada alegre ni la risa pronta, confirmaban su reclamo. Una vez más, me asombró su proceder. Ella se alejaba hacia las dependencias del fondo. Yo la seguí. Pretendía alguna aclaración, y cuando giró voluntariosamente para interrumpirme el paso, pude ver a sus espaldas un pequeño cuarto recargado con muebles de elegante estilo. Como adorno central, en sus paredes atiborradas de cuadros, escudos y tapices, sobresalía el retrato de un ilustre personaje con bigotes y condecoraciones. El hombre posaba de medio cuerpo, meditabundo en un pomposo marco dorado. Eludí hacer preguntas. Supuestamente yo nada había visto. Además, era seguro que aquello no tenía relación con lo que a mí me interesaba. La vieja se excusó, acalorada por su grosera actitud; y sin molestarse en dar explicaciones, regresamos a nuestro sitio. Ella se dejó caer blandamente entre los cojines y prosiguió como si nunca se hubiese interrumpido: Sí, eso era lo mejor que Nicolás pudo haber hecho. Callar y continuar avanzando en sus investigaciones. Sin cambiar de aspecto. Sin ninguna alteración en su conducta social. Más aquello era sólo aparente. En lo profundo, Nicolás seguía dispuesto y entregado de lleno a lo que él catalogaba con el sugestivo nombre de «Excursiones». Tal vez usted piense que su vanidad le dictaba todo eso. ¡Se estaría equivocando de cabo a rabo si así fuese!, sentenció la mujer con voz insolente y mirada agresiva. Esto me molestó de verdad, pero traté de dominar mi desagrado porque no me convenía iniciar ninguna discusión, y con forzada sonrisa acepté en silencio el giro peyorativo que ahora le daba a su charla. Ella, muy ufana en su nueva postura, se adjudicaba gozosa los triunfos de Nicolás; y siguió con los elogios: En la misma medida en que se sucedían los instantes, Nicolás iba progresando. Yo, como buena amiga y confidente, participaba de sus adelantos con la plena seguridad de que era la única persona que lo acompañaba y lo comprendía. Me trastornaba verlo descontento, porque lejos de conformarse con el éxito de sus «Excursiones» él se exigía cada vez más. Deseaba trasponer con celeridad las barreras del tiempo. Estas conseguían atraparlo durante días interminables en el vasto laberinto de sus cuentas. Fue entonces cuando Nicolás, atormentado por el lento desarrollo, concibió el plan para alcanzar su propósito. Empezó agrupando los números. Los superponía a cada uno de ellos en extraordinario prodigio de simultaneidad, hasta conquistar la cifra cábala que lo introducía invariablemente en su interior. De ese modo daba pie al inicio de sus «Excursiones». Muy pronto se convirtió el proceso en aliado suyo y se amoldó a su capricho sin ninguna dificultad. Debíamos, sin embargo, -agregó la vieja con orgullo y prepotencia, considerando propia la hazaña de Nicolás- reconocer que todavía estábamos en el principio. Si bien ya habían sido superados los límites del espacio, la demora seguía creando problemas en la extensa progresión de los cómputos. Casi no interesaba el hecho de que con el nuevo sistema se avanzase mucho más rápido. Aquí la mujer me miró de reojo, con astucia; espiando mis reacciones. No sé qué cosa le pasaría por la mente con respecto a mí. Sospecho que le intrigaba mi esmerado comportamiento, sin pizca alguna de fastidio, fuera de cualquier conato de entrar en polémica... A pesar de eso, ¡la muy taimada azuzaba mi ánimo!, aunque estaba decidido que yo no intentaría establecer con ella ni siquiera la más leve charla, ¡por nada del mundo! Si me dejaba atrapar en la plática corría el riesgo de que me adivinase las intenciones. Esa era una virtud muy frecuente en las viejas parlanchinas. Por lo tanto evité su mirada escudriñadora y me entretuve en aflojarme el cinturón, buscando mayor comodidad. Luego extendí mis piernas a lo largo de la alfombrita desflecada que encontré a mis pies y bostecé con estudiada indiferencia. Al instante percibí el despecho en su rostro lleno de arrugas. De seguro ella esperaba suscitar intriga o furor en mí. Quizá alguna emoción violenta y no aburrimiento e incomodidad, como estaba demostrándoselo con mi proceder. La oí suspirar y levanté los ojos hasta dar con un tímido mohín de desilusión, apenas esbozado. Y modificó radicalmente su actitud. Con tono distinto, casi con humildad, averiguó si aún quería escucharla. ¡Siga de una vez por todas!, le ordené con voz áspera. Sólo después me di cuenta de que ella había conseguido sacarme de mis casillas. Tuve que reconocer que yo actuaba con acritud por causa de las presiones que esta voluble señora venía ejerciendo sobre mí. Además, estaba el esfuerzo que hacía para disfrazar mis intereses. Con el fin de rectificarme la observé atentamente y comprobé que era innecesaria una disculpa: A mi singular anfitriona no le preocupaba mi malhumor. Sin chistar me obedeció y al ratito se enfrascó, con más entusiasmo que nunca, en su relato: Nicolás disponía de un lapso proporcionalmente corto, si se lo relacionaba con las profundidades infinitas que conseguía alcanzar dentro de sí, prosiguió. Él contaba para sus «Excursiones», apenas con el trayecto de ida o de vuelta a su colegio. Salvo en muy raras ocasiones, -lamentablemente con muy poca frecuencia- Nicolás se encontraba solo en la casa para dar rienda suelta a sus propósitos. Fuera de esta eventualidad, él se veía obligado a comportarse como alguien común y corriente. De ese modo sus familiares y los demás tenían que verlo. Por eso, al perfeccionamiento de sus cuentas lo consideraba muy valioso. Gracias al mismo podría dedicarse a explorar sin demora, aquel portento que tras paciente empeño supo despertar. Y Nicolás, acuciado por la escasez de oportunidades, se propuso superar todas las vallas que obstaculizaban sus proyectos, esmerándose en la investigación de los más hondos misterios que el infinito nos oculta. Y aunque en esa época, sintonizaba a su albedrío, como si fuese una máquina, su propio cerebro; Nicolás tenía el firme convencimiento de que coexistían en su interior otras ondas no desarrolladas, además de las por él conocidas. En consecuencia, haciendo uso del nuevo y acelerado método, se propuso aprovechar sus dotes hasta la posibilidad más remota. ¿Qué le parece? ¿Qué piensa usted de todo esto?, interrogó la vieja, ansiosa de conocer mi opinión. Ante mi inalterable mutismo ella se quejó: Su reserva, me pone curiosa. ¿No comprende mis palabras o es verdad lo que presiento? Casi estoy por convencerme de algo que me ronda desde que nos vimos... Sonó un toque de alarma en mis oídos, e hice el intento de desbaratar cualquier conjetura que pudiese perjudicarme. Con voz sosegada, procurando liberarme de toda sospecha, hablé: No tengo idea de lo que sugiere su fantasía. No suponga nada raro y siga contando. Le aseguro que hago lo posible por entenderla. Sólo que de verdad, esto es muy confuso y rehuyo opinar. Ella me miró, meditabunda, repitiendo acompasadamente algunas sílabas ininteligibles. Después, sin aclarar a qué se refería, se levantó poco a poco, y regalándome una sonrisa cómplice, caminó en dirección opuesta al cuartito avistado momento atrás. Voy al baño, dijo más tarde, ya lejos de mí. Quedé con la intriga rebotando a mi alrededor. La creía incapaz de esas debilidades... ¿Lo hizo para confundirme? Si todo resultaba perfectamente dislocado, los actos más comunes, por fuerza, tendrán que llamarme la atención. Vacilo y pruebo a imaginarla haciendo sus necesidades. ¿Es que ella tiene algunas necesidades? ¡Estoy empezando a enloquecer! Cuidado, me aconsejé. No debo arriesgarme a comprometer mi razón por culpa de trastornos ajenos. Estos problemas nada tienen que ver conmigo. Ahora mismo, sin pérdida de tiempo, tomaré contacto con mi realidad por más desagradable que ésta se me haya vuelto. Dudo que de otro modo consiga despejarme. Esta mujer me lleva y me trae de los pelos desde hace un buen rato. Yo tendría que marcharme aprovechando su ausencia. Pero me intrigan tantas cosas...
DE FELISA
Sin darme cuenta, al instante caí en lo mismo: ¿Qué habría querido insinuar la señora cuando habló de intuiciones, y buscando mi complicidad por medio de sonrisitas especiales, se puso a tener flaquezas como cualquier mortal? Es preciso que ella regrese pronto. El peligro de que mi sano juicio se deslice por el despeñadero es inminente, repetí con temor. A pesar de todo, algo me decía que no me equivocaba... Que todavía era capaz de analizar con acierto. Que en consecuencia, la anciana mujer sería mucho más que una vulgar relatora en esta apasionante comedia. Hasta me siento con ganas de afirmar que ella es una de las principales protagonistas, pensé. Aunque evidentemente no es la primera figura... Bueno, bueno, ya estoy de vuelta, se anunció festiva la dama, cortando el hilo de mis conjeturas, y como si nunca hubiese suspendido la sesión, arrancó desde el punto donde habíamos quedado: Y en eso andaba Nicolás, a cada minuto más concentrado en la tarea de dar con aquella otra faceta. Él sabía que, salir al encuentro de las ondas presentidas, era de extraordinaria importancia para el avance de sus aspiraciones. Debido a eso, no declinaba en su afán. Y una tarde de intenso frío, con el rostro arrebolado por la excitación o por los leños del hogar, Nicolás llegó hasta mi casa dando llamativos grititos de júbilo. Parecía estar festejando un gran triunfo: Felisa, Felisa, ¿no adivinas lo que yo sé? Pretendí averiguar qué cosa tan importante le había sucedido, pero él no se mostró dispuesto a contarme nada. Sólo daba vueltas a mi alrededor saltando y riendo con alborozo. Tengo un secreto, tengo un secreto, canturreaba... Yo me puse curiosa y lo detuve con un fuerte estirón. Entonces, sin perder la sonrisa placentera, Nicolás se arrodilló a los pies de la chimenea encendida y empezó a atizar el fuego con un viejo tridente de hierro. Estaba de espaldas y se había inclinado mucho sobre las llamas. Tanto que, yo me aproximé por detrás y tomándolo del brazo le pedí enérgicamente que se apartase de las llamas. ¿No te das cuenta de que puedes quemarte?, le dije preocupada. Nicolás se safó de mis manos con aspereza, rehuyendo el contacto, y pronunció enfáticamente cada una de las palabras de su respuesta: ¡Eso es lo que busco! Luego giró hacia mí, dedicándome una mirada extraña, dura. ¡Esos no eran los ojos de mi amigo! Y su silueta... ¡Oh, Dios!, no quisiera recordarlo de esa manera, protestó la pobre Felisa y se puso de pie. Se la veía muy descompuesta. Interpreté que no deseaba seguir hablando. Aun así, con toda la pena que me causaba su desconsuelo, no me decidía a demostrarle mi afecto ni a propiciar la menor conversación. Si yo comenzaba a opinar, a partir de allí tendríamos un diálogo comprometedor. Mantener la prudencia era lo más adecuado en este caso. Felisa observaba callada, a la espera de mi participación. Yo agaché la cabeza y me entretuve sacudiendo mis pantalones de algunas pelusillas imaginarias. Resignada, ella aceptó mi silencio y trajinando por la sala con breves pasitos, continuó su relato sin tomar asiento: No entiendo cómo, en tan corto tiempo, Nicolás pudo haber cambiado tanto, se cuestionó Felisa, para añadir con la voz cautelosa, mucho más baja, temiendo quizá ser oída por alguien ajeno a lo nuestro: Él llegó a mi casa feliz y animoso. Eso sí, estaba muy exaltado. Aunque sólo eso. Después... Sí, recuerdo nítidamente cómo el fuego rodeaba su figura. ¡Claro, un fulgor rojizo, misterioso le ponía marco! Nicolás estaba irreconocible. Él tridente en su mano resultaba como un presagio... ¡Te asemejas al propio diablo!, le dije en un arranque de desesperación, con lágrimas en los ojos. Para mi sorpresa, Nicolás se apartó de la chimenea, modificó su expresión y sonriendo con gracia angelical, se despidió sin darme ningún tipo de excusas. Ninguna palabra sobre el secreto anunciado. Pero antes que yo consiguiese entender, o por lo menos justificar su comportamiento, éste regresó, dijo la anciana, con voz triunfal. Ella era tan expresiva que me transmitía su estado de ánimo con facilidad increíble. Tanto así que, un plácido suspiro se me escapó inconscientemente y me arrellané en mi sillón con el sano propósito de pasar allí el día completo si necesario fuese, con tal de no perder el hilo y continuar con la trama. Para entonces ella ya se hallaba sentada de nuevo. Su rostro arrugado reflejaba el orgullo de ser custodia de un secreto... Nicolás volvió cinco minutos después, continuó diciendo Felisa, ¡y estaba arrepentido! Lo trajo la apremiante necesidad de transmitirme sus últimos hallazgos. Lo supe porque él mismo me lo confesó: Oye bien Felisa, lo que voy a contarte es un secreto. No se lo divulgues ni a tu sombra. ¿Me lo prometes?, quiso saber Nicolás. Yo no me hice esperar, le juré tal y cual me lo pedía. Pero usted, por favor, acabe con esa cara de sospecha, se defendió la buena señora Felisa, ante mi acusadora mirada. Que yo piense revelárselo no significa que antes haya hablado de esto con alguien más. Le aseguro que es la primera vez que toco el tema desde la muerte de Nicolás, alegó. Yo decidí no hacerle mucho caso, tampoco le creí. Así de charlatanas son las viejas solitarias cuando tienen auditorio. Y para peor, ésta se llama Felisa, como aquella compañera chismosa que tuve hace unos años. Con todo, me gusta su nombre, suena lindo y a ella le queda bien, pensé distraídamente. Mientras, Felisa proseguía con lo mismo; sin pausa: Le suplico que termine con su desconfianza, porque abandonaré la intención de traicionar a Nicolás. Aunque usted lo dude, todo lo que él me pedía era sagrado para mí. No sé qué me pasa con... ¡contigo! Sí, contigo, porque desde ya, se acabaron las formalidades. ¡Qué tanto! ¡Estoy harta de ceremonias! ¡Vamos a compartir un secreto! Bueno, eso tiene su precio: ¡Una verdadera amistad! En fin, como te iba diciendo, no sé lo que ocurre ni por qué lo hago, pero percibo en ti eso que en aquella época me unió a Nicolás. Fueron lazos imprecisos, aunque existentes... Allí paré la oreja. El discurso cambiaba de color, se tomaba atractivo. Lo del secreto se iba debilitando... Ese era un gancho para sostener el suspenso. Y aquello, lo del nexo que probablemente nos unía a los tres... ¡Eso sí, parecía interesante! Sólo que cuando quise recabar más datos sobre el hecho, ella ya estaba en otra cosa:...son intolerables los momentos del recuerdo; por ejemplo ahora, sumida en esta soledad sin final..., cuánto me gustaría saber al menos ¿dónde está Nicolás? ¿Cómo? ¿Qué hace? Se le quebró el acento en la última pregunta. Ante estas reflexiones cuestionadas ignoro a quién, no pude mostrarme indiferente y respondí: Nicolás murió. Entonces ya sabemos dónde está. ¿Para qué dar vueltas? ¡Eso es todo!, acabé con pocas ganas de ser amable, a pesar de que su congoja me traspasaba. Pero me había defraudado la parquedad del comentario sobre nuestra supuesta conexión... Además, yo sabía lo que su querido Nicolás andaba haciendo, ¡cómo y por dónde! Aunque me guardé muy bien de aclararle. Felisa me miró estupefacta. Por lo visto, ¡eso no se lo esperaba! Tímidamente aceptó mis conceptos. Luego, con largo y melancólico resuello, se hundió en su sillón. Posesionada, profundamente inmersa en la vida de Nicolás, prosiguió sin preámbulos con el relato: Sé fiel a tu promesa y escucha, me dijo Nicolás aquel día. Sí Felisa, he avanzado más. ¡He avanzado mucho más! Estoy investigando en la biblioteca de mi casa. En los manuscritos de los monjes. Nadie lo sabe Felisa. ¡Nadie lo tiene que saber! Ese es mi secreto. ¿Te das cuenta de lo que significa esta ventura?, me comunicó Nicolás aquel atardecer de frío intenso. Por eso estoy eufórico. Es imposible reprimir mi entusiasmo. Este es el premio a mi esforzada labor. Pero antes de oírme, dime que cuento con tu entera discreción. Guárdame siempre el secreto, ¿eh, Felisa?, me pidió en un ruego, y yo se lo juré. Sin embargo, en este momento estoy faltando a mi palabra. ¡Es que hace tanto tiempo de todo eso! A veces, él «siempre» se hace muy aburrido... Se vuelve infinito... Tú desconoces lo amplio que resulta su verdadero significado... No, no lo sabes. No lo sabes todavía... afirmó Felisa mirándome con lástima. Y se ratificó: ¡Claro, nada sabes porque no conociste a Nicolás! Yo me puse a pensar si de verdad lo ignoraba. ¡Por supuesto que sabía! Nicolás era también amigo mío. En cierto modo, teníamos una relación. Tal vez poco armoniosa aunque si real. De manera que yo lo tenía que saber. ¿Pero acaso sé?, concluí en medio de una gran confusión. Allí noté que Felisa seguía parlando sin interrupciones en tanto yo andaba por las ramas... Lo primero que me impresionó cuando toqué tierra, fue la perseverancia de aquella profunda pena en los ojos de Felisa y me pregunté si sufría por mí o por ella. Además, perdí la secuencia del relato. No tenía la menor idea de dónde estábamos. Como yo evitaba saltarme detalles, traté de seguirle la corriente: En voz melancólica, grave, me puse a tono con ella y le pedí que volviera sobre la última frase: Felisa, repita eso por favor, supliqué, y ella, toda obsequiosa, me consultó desde dónde. Ante su buena predisposición aproveché para retroceder hasta el punto deseado: Sólo un poco, por ahí... por donde Nicolás insistía que le guardase el secreto... Desde la biblioteca, sí... Y aquello de cuando el «siempre» se vuelve infinito..., dije, con alguna vergüenza por mi distracción. Felisa parecía cansada de insistir con lo mismo. Más bien me miró con recelo y se mostró ajena a mi pedido. Quizá ella sospechaba que yo le tendía una trampa, porque la noté nerviosa, acorralada. Se levantó y se acercó a la ventana. Volvió precipitadamente. Se sentó bien erguida, tensa... Escúchame y descubrirás hasta dónde pudo llegar este portentoso muchacho, exclamó alterada la vieja. ¡Oh, sí!, de Nicolás yo esperaba grandes cosas, pero jamás como las que voy a contarte ahora mismo: Cuando Nicolás accedió a la zona más remota del subconsciente, empezó a bucear en su interior con igual minuciosidad y empeño que en ocasiones anteriores. Esta vez él percibió nítidamente que entraba en una etapa distinta. Desde el principio todo se le presentó con diferentes características. El entusiasmo ante la perspectiva de dar el paso definitivo, lo llevó a concentrarse con todas sus energías. Esto, pronto lo verás, tuvo sus buenos resultados. Aquí Felisa hizo una pausa pronunciada para tomar aliento. Yo, en el pico culminante de mi ansiedad, tratando de serenarme por todos los medios, pensé: Ahora viene la gran revelación. Y Felisa, con voz segura, prosiguió: La vasta superficie que en su interior Nicolás estaba observando, disminuyó paulatinamente hasta llegar a convergir todo el panorama en un solo punto. ¡Tan pequeño que apenas podía distinguirse! Nicolás mantuvo fijos los ojos en el fenómeno. Se preparaba para un nuevo acontecimiento; éste no se hizo esperar. El punto empezó a descomponerse en una multitud de partículas. Cada cual, lograda su independencia, tomaba formas extrañas e iba creciendo desmesuradamente... Estos corpúsculos nacían con ininterrumpida precipitación y se diseminaban, acto seguido, en el amplio espacio que los recibía. En forma simultánea, Nicolás los miraba con la extraordinaria particularidad de distinguirlos a todos a un mismo tiempo, y dentro de su peculiar característica. ¡Oye Felisa!, describir de uno en uno estos cuerpos, sería cosa de nunca acabar, me dijo Nicolás aquella tarde de invierno, sonrojado por el calor de la chimenea encendida. ¿Por qué dudar que la sola mención de estos resultados lo llevaba al paroxismo? Es para creerlo, ¿verdad?, me interrogó Felisa. Yo callé, a pesar de que incesantemente rondaba entre mis pensamientos la idea de asociar su relato con algún viajecito en los vaivenes de la droga. Sólo que eso era difícil. En aquella época, no estaba difundida como hoy, reconocí para mis adentros y acepté rotundamente la veracidad de los hechos. Por supuesto sin esperar respuesta, Felisa continuaba: Bueno, quizá imaginas que exagero cuando afirmo que Nicolás accedía a los corpúsculos como si estuviese en uno y todos a la vez. Yo lo sé de ciencia cierta, se jactaba Felisa, puesta en su voz la viva pasión de quien se refiere a su propia hazaña. Lo maravilloso de esto, siguió ponderando enardecida, es que ocurrió infinidad de veces. Son sucesos verídicos, con todo, imposibles de descifrar. El acento de Felisa estaba cargado de orgullo y deseos de convencer: Yo los he corroborado más tarde... Nicolás me los enseñó con lujo de detalles la vez que... ¡Oh!, qué tonta soy, mis intimidades carecen de importancia, balbuceó. Yo pude entrever que con el entusiasmo algo, casi, se le había escapado. Algo muy personal que ella prefería guardar. En el aire quedó flotando una excitante sensación de cosa prohibida. Un toque inexplicable de perfume pecaminoso. No sé..., pero para estos trámites yo tengo un sexto sentido. Son mi pan de cada día, suspiré.
DE LA BIBLIOTECA
Sospechas por el estilo eran mi pasatiempo favorito. De modo que, con mucho esfuerzo, las dejé pasar... Y cuando de nuevo quise concentrarme en el relato, noté que mis preocupaciones habían tomado un cariz detestable: Presentí que Felisa estaba tejiendo una mañana inmensa. Más voluminosa por minutos transcurridos... Es una comedia traicionera, fraguada de antemano para conseguir de mí cualquier cosa rara, me puse a desconfiar... y entonces, con sorpresa, me encontré hilvanando este desatino: No te esfuerces Felisa, -reía por dentro- no hace falta nada más... Soy como ustedes. ¿Acaso lo pones en duda? Por supuesto, de mi boca ninguna palabra salió. Escapó sí, la carcajada irreverente. Empecé a reír sin control. Los nervios me enardecían. Felisa, ante mi insólita reacción, calló, se puso de pie y me miró sobresaltada. De inmediato me conmovió su aspecto y, olvidando mi ironía, sentí piedad de la pobre vieja. Se la veía muy ancianita, achacosa, con muchas arrugas y cada vez más triste. Involuntariamente, siguiendo un impulso inusual, también yo me incorporé para ir a su encuentro. La estreché con algún recelo, ella respondió a mi afecto y así, de improviso, nos confundimos en un fuerte abrazo de reconocimiento... De todos modos, el lapso sentimental fue muy corto y Felisa, más o menos arrepentida de su debilidad, se retrajo y volvió a ocupar su lugar en el silloncito deshilachado. Si te interesa la historia, podemos seguir adelante, dijo con voz inexpresiva. Nada respondí. Ella dio por aceptada su propuesta. De nuevo se enfrascó en el relato: Pasaron algunos días sin que Nicolás volviese a visitarme. Era como si después de aquel suceso prodigioso, lo hubiese tragado el espacio... Entonces me aproximé al portoncito de comunicación y pregunté por él a los criados. Ellos me contestaron que Nicolás estudiaba para los exámenes, que pasaba recluido en la biblioteca el día entero. «No se lo puede molestar», habían agregado, muy al tanto de las actividades de mi amigo. Eso me resultó sumamente extraño: Nicolás me dijo que, sus visitas a la biblioteca debían ser esporádicas y secretas. Yo recordaba cuando me explicó detalladamente el por qué le tenían prohibido poner los pies allí. Su padre usaba como fundamento la aparatosa creencia de que ese recinto era centinela de poderes ocultos: «Allí se guardan delicados manuscritos, libros que transcriben una vieja ciencia basada en los misterios del infinito... Es un legado impenetrable de los monjes sabios que antaño habitaron estas tierras», se había prevalecido Nicolás en ocasión de tocar ese tema. Por supuesto, resultaba inaceptable la idea de verlo leyendo aquellos libracos, llenos de polvo y de tiempo, a los ojos de todo el mundo, opinó Felisa y sin más trámite, me narró una leyenda contundente sobre los mentados códices: Eran inviolables porque sobrevivieron a un incendio y a otros episodios nefastos, concluyó de golpe Felisa. Y cambié de tema: Esa misma noche descubrí la razón por la cual Nicolás se metió libremente en la biblioteca, me reveló en voz queda, con toda la sugestión que tiene lo que no se debe comentar: Sus padres salieron de viaje. ¿Quieres saber cómo lo supe?, preguntó sonriente, al notar que me había decepcionado con ese motivo pueril, ¿Ya te conté que mi padre era jardinero mayor en la casa de Nicolás? Creo que no todavía, se respondió ella misma y continuó: Igual que yo, papá vivía enamorado de las plantas. Él me transmitió todo lo que sé, lo que siento por ellas. Y bueno, él me lo dijo aquél día cuando regresó a casa. Me habló sobre el viaje de los Señores. De cómo Nicolás se portaba tranquilo, formal, estudiando de mañana tarde y noche en la biblioteca. Sin embargo, la ausencia fue breve y Nicolás tuvo que alejarse de los libros mucho antes de lo deseado, y por ende, de la magnífica oportunidad que lo puso en contacto directo con aquella ciencia. Jamás imagines que Nicolás desperdició su tiempo. Todo lo aprendido en esas horas de encierro voluntario, fue a partir de entonces, de utilísimo provecho para él. Esto te lo digo para que reconozcas que eran trascendentes los conocimientos que Nicolás adquirió en esas páginas quebradizas y amarillentas, me aseguró Felisa. Ella quería darme a entender que Nicolás, efectivamente, habíase doctorado vaya el diablo a saber en qué ciencia estrafalaria. Luego añadió quejosa: Nicolás siempre rehusó hacerme partícipe de lo que había descubierto... Es más, cuando en una oportunidad me puse impertinente, él me amenazó con extraño acento: No te acerques a la biblioteca. Mucho menos a los libros. Nunca los toques. ¡Se harán polvo en la aspereza de tus dedos! Después, con la voz muy tenue, Felisa moduló: Pero más adelante fuimos... Yo permanecí en suspenso. Esperaba alguna revelación fuera de serie. Imprevistamente, Felisa guardó silencio. Esto me exasperó, y como me mordían las ganas de finiquitar con sus interrupciones súbitas en base a no sé cuál maldito dictado interior, ensayé un morboso gesto de desconfianza... Buscaba agredirla en su moral. Ella lo interpretó sobre la marcha, y quejándose con palabras mordaces de mi suspicacia, trató de devolverme el agravio. No pude menos, y reaccionando en mi defensa, le pedí que fuese más precisa si quería evitar mis malos pensamientos. Después, tratando de recuperar el terreno perdido, insinué algunas disculpas y le propuse que intentara hablar con más claridad. A regañadientes, fue aceptada por Felisa esta sugerencia. Allí no más se destapó con algunas airadas recomendaciones: Claro, Nicolás era bien explícito; nunca dejaba un cabo suelto, se lo seguía fácilmente. De aquí en más, espero ser igual para ti, nada debes confundir. Es importante que todo lo comprendas al pie de la letra. Si te parece, tómalo como una orden y hazme caso, remató secamente. El semblante de Felisa se había transformado. Presentaba los rasgos firmes de una mujer segura de sí, el porte airoso la rejuvenecía. Paradójicamente, yo sentí sobre mis hombros el peso de los años venideros. Me fui encogiendo en desvalido ademán. ¿Cuál sería mi futuro? ¿Me depararía el destino lo mismo que a Nicolás y a Felisa? Sí, también a Felisa. A esta altura, ya nadie me sacaba de la cabeza que Felisa también era... Pero, ¿qué cosa eran ambos? Si pudiera acercarme a los libros... Conocía la biblioteca de la casa de Nicolás, también la forma de llegar hasta ella. De manera que eso estaba decidido. Mañana la visitaría... No pienses tanto y escucha, dijo Felisa cortando mis reflexiones. Al parecer, muy conocedora de mis inquietudes. Sólo el tiempo te dará la respuesta. Por el momento deja que termine mi narración. ¡Ah!, y te prometo que seré lo más concreta posible, agregó con la voz completamente normal. Yo me dispuse a escucharla: Como creo habértelo dicho, el peor obstáculo para Nicolás, desde un principio, fue la falta de oportunidad para dedicarse a sus «Excursiones». Él buscaba insistentemente un sitio donde poder concentrarse con libertad, sin interrupciones, y por supuesto, sin despertar las sospechas de sus padres. Pretendía un ámbito propicio donde le fuese fácil eludir los cuidados desmedidos de su madre que, con mayor frecuencia de lo recomendable, se ponía exageradamente melosa y entre mimos y besos, ¡apenas lo dejaba respirar! ¿Qué pasa Felisa?, pensé, ¿Vamos retrocediendo o es importante lo que me cuentas? ¿Será que quieres desviar los ojos que tengo puestos en ti? Cosa rara, Felisa ni se dio por aludida en este caso. Ni me leyó el pensamiento ni nada por el estilo. Ella, aparentemente muy compenetrada con el problema de Nicolás seguía, inmutable, el curso de su perorata: La independencia era para Nicolás su más cara ambición. Planificaba a diario diversas formas de alcanzarla, pero éstas, generalmente, terminaban en fracaso. Dentro de la casa, mamá siempre estaba atenta a sus menores deseos. Por ese motivo solamente contaba con el camino de ida y vuelta al colegio. Excepto cuando sus padres hicieron aquel viaje tan corto y repentino mediante el cual, Nicolás se aprovechó de la ocasión para acercarse a los libros, a la soledad de los monjes... Ese tipo de feliz coyuntura era escaso en su familia y por ello, tras el regreso de sus padres, Nicolás no tuvo más remedio que conformarse de nuevo con el trayecto al colegio. Estaba visto que en ese limitado espacio de tiempo, nada que superase lo sucedido podía tener lugar. Además, las vacaciones se aproximaban. De modo que se hacía urgente para Nicolás descubrir otro medio, si no deseaba que todo acabase. Obsesionado con aquel propósito que no le permitía darse tregua, una mañana de sol se tumbó bajo el árbol más frondoso del patio y encontró la solución. Con los ojos fue trepando hasta llegar a la última rama... Sí, ¡allí estaba! Por el momento, sólo al alcance de su mirada. Pero pronto sería real su presencia en la copa de ese árbol. Nicolás se levantó de un salto. La dicha que sentía era indescriptible. Renació de golpe su esperanza. Con tanta fuerza, que pegó un grito de placer potente, extraño. Su madre, alarmada saltó al jardín, aunque respiró tranquila al ver a su hijo sano y salvo. ¡Claro!, ella no sabía que su querido Nicolás, ahora sí, escapaba definitivamente de sus manos, rió jubilosa la vieja, disfrutando con esa idea. Después, como si la sacudiese un remordimiento, Felisa dijo que la noble dama era una madre ejemplar y otros cuantos elogios por el estilo. Para entonces hacía un rato largo que yo renuncié a estudiar los giros imprevisibles del carácter de Felisa. Así, fuera de esa interferencia, con la mente en blanco, era mucho más fácil para mí asimilar los pormenores de la historia. Desde luego ya no intentaba otra cosa, sólo respetar formalmente el consejo de Felisa. «Tú debes entenderlo todo», había sido la orden. Y en eso estaba o procuraba estar, mientras Felisa insistía:... la madre de Nicolás, acercándose cariñosa, lo tomó del brazo. Él la eludió con desdén y sin mirarla fue hacia la casa. Una vez encerrado en su cuarto, se dedicó a programar paso a paso la fabricación de su atalaya. Como primer detalle, se cuidaría de que nadie la abordara. Odiaba las visitas inoportunas que pudiesen interrumpir sus «Excursiones». De todos modos, yo lo supe ese mismo día, se jactó Felisa. Ni corto ni perezoso, Nicolás se apresuró a compartir conmigo sus planes: Construiré una plataforma de madera y llegaré hasta ella con mis propios recursos. Nada de escalerillas, sogas o cualquier otro elemento que posibilite la subida de entrometidos, me confió Nicolás, deslumbrado con su ingenioso proyecto. ¿Te das cuenta Felisa? No conseguirán importunarme. Lo ideal es que mamá, conociendo mi paradero, podrá descansar segura. No irá a suponer que dentro de mi propia casa, me aceche algún peligro... ¡Ja!, ¡por fin me voy a sacudir de su envolvente protección! Ja, ja... Creo que ahora sí, de verdad lo tengo resuelto, proclamó Nicolás, y eufórico, no paró de reír en mucho rato. Yo temí que el hecho lo trastornara y me puse en guardia, por si acaso... De improviso, le cambió la expresión jocosa y me dijo: Hablemos en serio, amiga mía, ¿no te parece fabulosa la empresa que estoy llevando adelante? Sin embargo, antes que yo pudiese darle alguna respuesta, Nicolás se marchó silbando, con esa despreocupación muy propia de la gente joven y superficial, que, precisamente en él, resultaba insólita. Yo quedé intrigada. Trataba de compaginar la situación. No tuve éxito, se quejó Felisa, y prosiguió: Recordarás que desde un principio te avisé de mi ignorancia sobre varios aspectos de esta historia. Aunque mucho insistí para que Nicolás me confiara todas sus cosas, él solamente se refería a lo que consideraba apropiado. Tan cierto es eso, que varias incógnitas quedaron sin ser reveladas jamás... Allí, Felisa me miró culposa, como si se encontrara en falta por no poder ofrecerme la claridad que momentos atrás me había prometido. Yo mantuve mi obstinado silencio y Felisa, habituada a mi proceder, continuó: Cuando Nicolás concluyó la construcción de su atalaya lo sentí más alejado. Casi no lo veía. Las clases habían terminado. De modo que sus exámenes de fin de curso, no serían el pretexto. Yo no necesitaba de excusas. Sabía muy bien lo que ocurrió con Nicolás. Todo su tiempo disponible lo pasaba en el nuevo refugio, donde lastimosamente no consiguió la tranquilidad que pretendía: Su mamá, al dos por tres, lo llamaba desde el jardín para comprobar que todo marchaba bien, allá, arriba. Él tenía que interrumpirse para contestarle. Esa solícita madre, no se retiraba hasta oír la voz de su hijo, protestó la anciana, como si el problema hubiera sido suyo. ¡Es que yo quería tanto a ese muchachito extraordinario!, se justificó ansiosa Felisa, dejando al descubierto su entrañable afecto por Nicolás, y prosiguió un poco más calmada: A pesar de todo, yo estaba resentida con Nicolás; él me había hecho de lado... Ya no me consultaba ni se confidenciaba conmigo. Algún saludo desde su casa, a los apurones y sin muchas ganas de entretenerse, era lo único que de Nicolás me quedaba. Decidí abordarlo una mañana, con la intención de averiguar por dónde iban sus cuentas y todo lo demás... Entonces, me dirigí hacia el portoncito del patio y apoyada en la abierta hoja, lo esperé. Transcurrieron las horas. Nicolás no apareció y confirmé que él me evitaba premeditadamente. Me vio desde la ventana de su cuarto y no bajó por eso, supuse. ¡Es evidente que Nicolás rehuye mi conversación!, reconocí. A partir de ese día, aconsejada por mi orgullo herido me propuse dejarlo definitivamente en paz, exclamó Felisa. Yo pensé que ella se había comportado como una amante vulgar, despechada. Ajena a mis deducciones poco favorecedoras hacia su persona, Felisa seguía en franca especulación: Quizá me estaba equivocando... ¡Claro!, actué con egoísmo, ¿acaso prevalecían mis intereses? Aunque creo que me disculpa la ignorancia sobre el conflicto que Nicolás soportaba, opinó dubitativa... Y en efecto, Nicolás tenía un problema serio. Me lo participó algún tiempo después: Era una noche estrellada, de cielo abierto, apacible. Escuché algunos golpes breves y concisos en mi puerta. Acudí al llamado que no parecía perentorio, sin imaginar la maravillosa sorpresa que me esperaba. Allí, de cuerpo presente, emergiendo de las sombras nocturnas, envuelto en el sutil aroma de las rosas, ¡sonreía el propio Nicolás de mis desvelos! Esta mujer se me está poniendo cursi, protesté mentalmente. ¡Qué le vamos a hacer! Le falta el desparpajo natural de mis amigas cuando tocas esos temas... Y bueno, mis amistades no son muy dignas que digamos, recordé. Felisa, inmutable seguía describiendo el retorno de Nicolás: Lo encontré un poco más flaco, con los rizos despeinados y una grave melancolía en su sonrisa. Quedé muda y feliz con sólo verlo. Olvidando resquemores lo miraba complacida, sin poder hablar. Cosa rara en mí, ¿verdad?, se interrumpió Felisa, para luego, con la voz temblorosa contarme el triste desenlace de aquella inesperada visita: Nicolás, apenas traspuso el umbral, se volcó en mis brazos con sollozos incontrolables. Su espalda subía y bajaba convulsionada por los espasmos. Lo dejé desahogarse. Si vino a mí por algo sería, supuse, y no me equivoqué, dijo Felisa. Pronto Nicolás empezó a hablar: ¡Voy a morir! No me queda tiempo. Estoy solo. ¡No quiero partir aún! ¡Prueba si puedes salvarme! Por el amor de Dios, Felisa, ruega... suplica... Calma Nicolás, le recomendé. Si no padeces enfermedad maligna, nada tienes que temer. No te asustes. Recapacita... y allí mismo, en medio de las recomendaciones de Felisa, yo me fui amedrentando... Es que disparado en un fogonazo de asociación súbita, el riesgo actual del Sida amenazaba mis flaquezas. ¡Claro que en los tiempos de Nicolás no existía la maldita plaga! Pero eso, hoy no es un consuelo para mí, pensé con aprensión, mientras Felisa, sin enterarse de mis miedos, avanzaba en su relato: Fue así como intenté convencer a Nicolás de su excelente salud y otras bondades, me informó de paso y prosiguió: Aunque él, entre hipos, apenas aceptaba mis palabras animosas. ¿Acaso hay algo que desconozco?, indagué entonces, en busca de confesiones que avalaran mis sospechas. Yo presumía que las famosas «Excursiones» eran el problema de Nicolás, porque justo en esa época había empezado a manifestarse en mí... ¡Eh!, esto no viene al caso y además no importa, dijo Felisa evasiva, y me preguntó a boca de jarro: ¿Qué hubieras hecho en mi lugar? Suspiró y siguió: Yo no tuve el valor de reprocharle. Ensayé frases de poca consistencia, mencionando sus ideas absurdas: Te complicas con pasatiempos tontos. Deja eso para los necios, le aconsejé insegura. Tú serás un hombre importante. Debes abandonar esos jueguitos, añadí, tratando de vencer su depresión. Al parecer, sin mucho éxito porque exasperado ante mi insensatez, Nicolás pronunció un seco ¡basta!, y continuó en el mismo tono: Tú sabes que no hay mentiras, Felisa. Tú sabes muchas cosas mías... ¡Lo sabes casi todo! Pero no te amargues más. Este fue sólo un momento de debilidad, ya lo he superado. ¡Ahora veremos quién tiene la última palabra, proclamó en un reto dirigido a los cuatro vientos! La inmediata recuperación de Nicolás me dejó anonadada: Ni bien hecho el desafío, sus labios se curvaron en una extraña sonrisa. Era como si estuviese burlándose de alguien. Como si toda esa tremenda desesperación de momento atrás, hubiese sido apenas, la representación de un sainete grotesco. Agitada, Felisa se puso las manos sobre el corazón y musitó: No volví a verlo hasta el día de su viaje definitivo al infinito... De aquel accidente que le costara la vida... Creo que de eso ya hablamos en otra oportunidad. Aquello fue algo espantoso... No sé cómo pude soportarlo... La dificultosa pronunciación del vocablo, me llegó en un susurro. Felisa se quejaba con voz endeble: Me siento mal, estoy cansada, me hace falta un poco de aire... decía. Y se iba poniendo pálida, transparente... No sé... Creo que la afligía alguna sensación por mí desconocida. Tanto, que se alejó casi corriendo hacia el patio del fondo. Yo la quise seguir, pero una energía superior a mis deseos me detuvo. Entonces me quedé allí, de pie frente al ventanal que daba a la casa vecina.
DEL INFINITO
La casa de Nicolás. La casa antigua de blancas paredes y pérgolas floridas. De estanques y diosas. De... ¡Esta es la otra casa! ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿A este tiempo? La vieja mansión comenzó a cobrar vida. Un fin de fiesta la puso en marcha... Los últimos invitados se despedían. El tenue resplandor de la alborada se tragaba las sombras del parque. Yo me senté aun sin entender. Tenía prendidos los ojos en la casa... Y como desde la butaca de un cine singular, presencié la más extraordinaria proyección de imágenes sucesivas. A pesar de la gran distancia, yo escuchaba a la perfección las voces, las pisadas, el ajetreo... Ninguna escena se corría hasta que fuese perfectamente comprendida. Los pensamientos se corporizaban... Todo parecía sencillo. Todo me era asequible, como si alguien estuviese dictando en mis oídos, el significado cabal de cada acción: Empezaba a clarear. Los elegantes convidados partieron. Papá y mamá subían la escalinata con el rostro fatigado, pero felices y optimistas. Ese iba a ser un día muy particular: ¡Era el primer amanecer del nuevo siglo! Nicolás los espiaba hundido en un sofá del gran salón. Tenía los rizos revueltos y su camisola de satén blanco fulguraba sobre el oscuro tapizado. Era su estampa la de un plácido niño soñando... Pero él no dormía. La excitación lo puso en vilo desde que la fiesta se hubo iniciado. Ahora, sólo cerraba los ojos para concentrarse mejor en sus proyectos... Nicolás también acogía el nuevo siglo lleno de ilusiones, tan igual a los demás. Sólo que para él, la esperanza tenía otra cara, otros valores, ¡otro sentido! De golpe, en mi original película sobrevino un «racconto» fugaz, y pude observar algo que había sucedido horas antes, cuando todos bailaban y reían gozosos: Nicolás, reclinado en el sofá, repasaba su plan. El perfecto. El infalible. No, esta vez no saldría defraudado. Todo estaba dispuesto, controlado hasta en lo más ínfimo. En su mente, cada detalle adquiría la importancia de un engranaje primordial. Nada pasaba por alto. Todo lo tenía medido, estudiado a fondo. Los cálculos eran exactos, ¡el éxito sería inevitable! Frenético, Nicoláslanzó una feroz risotada fuera de lugar. Algunas parejas de bailarines desprevenidos, abandonaron sus piruetas para averiguar el motivo de tan desproporcionado alboroto. Pero como en esa noche especial, cualquier situación extravagante estaba permitida, lo dejaron de lado. Y ahora, de regreso la proyección a su secuencia ordinaria, el momento se acercaba: Todos tendrían que ir a la cama. Nicolás quedaría en libertad. Solitario para el gran experimento. ¡El definitivo! No obstante, camino a sus habitaciones, mamá y papá lo descubrieron. Eso iba a significar un retraso. De todos modos, a Nicolás pareció no preocuparle demasiado, puesto que sonreía dulcemente cuando su madre, con el dedo índice en los labios, pidió silencio y en voz muy baja llamó a uno de los criados. Con ternura acarició a su hijo; luego ordenó: Ayúdalo con cuidado hasta el dormitorio, recuéstalo vestido. ¡No sea cosa de que vaya a despertarse! Sí Señora, respondió sumiso el hombre y lo llevó a rastras. Una vez llegado al cuarto de Nicolás, el criado lo acomodó sobre la cama sin ninguna delicadeza y atropelladamente murmuró: ¡Vaya uno a saber qué sueños despreciables tendrá este hijo de su madre! Nicolás respondió al instante: En eso tienes razón. Mis sueños no son nada que tú puedas entender. ¡Vete ya, borracho del demonio! Anda, corre, desaparece de mi vista antes que se lo cuente a mamá. El pobre infeliz escapó sin abrir la boca. Él no había supuesto que Nicolás lo escucharía. Creí que estaba más dormido que una tapia, pensó horrorizado y se metió en su pieza a toda velocidad. Mientras, expectante, Nicolás aguardaba que el silencio se hiciese completo. Esto indicaría que todos descansaban como angelitos en sus respectivos aposentos. Que al fin, había llegado su hora. Dentro de la casa era total la quietud. Solamente, se oía desde el exterior un melodioso trinar de pájaros allá en su árbol... Entonces Nicolás se levantó sin hacer ruido. El criado, en su aturdimiento, olvidó correr las cortinas y él podía movilizarse con ligereza. Ya había amanecido íntegramente. La claridad dentro de su habitación era prometedora... Nicolás salió al exterior con un himno de victoria retumbando en su pecho. Pisó los peldaños de uno en uno, sin ninguna prisa. Descendió hasta el parque con pasos precavidos. Echó un vistazo aquí y otro allá. Nadie andaba por los alrededores. Nicolás, sin vacilaciones se dirigió a su atalaya. Por fuerza de la costumbre, el ascenso hizo velozmente. Una rama, otra, otra más, y sin perder pie, en breves segundos estuvo en la cima del árbol; instalado para empezar... ¡¡¡O para terminar de una vez por todas!!!, enfatizó Nicolás, entusiasmado con la idea. Iba a proceder como en la primera ocasión, sin pasar por alto un solo número. Nada de simultaneidad o superposiciones. La cuenta sería minuciosa, paso a paso desde el principio. Hoy tenía suficiente tiempo para dedicárselo a este viejo pero eficaz sistema. Estaba seguro de que todos dormirían, por lo menos hasta el mediodía. Entonces, ¡manos a la obra!, exclamó, decidido a comenzar: Todo anduvo por buen camino durante un lapso de apacible trayectoria hasta que más o menos mediando el contaje, sin explicación lógica, Nicolás se distrajo peligrosamente. Perdió contacto con la cifra sucesiva y cosa extraña, no pudo volver a encontrarla. Eso escapaba a sus planes preconcebidos. En ellos no cabía el error. Por lo tanto, el riesgo de suponer un número aproximado y continuar a partir del mismo era el peor desacierto que se podía cometer. No sabiendo qué actitud tomar, ganado por el desaliento y los nervios, Nicolás aprisionó su cabeza entre ambas manos, con tanta desesperación que un dolor intenso, insoportable, se le instaló dentro. Quizá por el esfuerzo sobredimensionado al que se sometía, o por la intensa presión de sus dedos en la sien, el martirio no cesaba. Se acrecentaba más... Cada vez más... Y Nicolás empezó a tener mucho frío. Espasmos involuntarios sacudían su cuerpo sin darle reposo. Un temor agudo, desconocido lo iba agotando... ¡No le fue posible discurrir!, y se entregó. Su mente en blanco se dio a vagar desorientada, muy lejos de allí... Repentinamente los dolores pasaron, el temblor fue cediendo... La luz se hizo en su maltratado cerebro. Nicolás volvió en sí. Mas no pudo reconocer el paraje donde se encontraba. Ese sitio nada tenía que ver con su casa ni con los lugares habituales para él. Tampoco distinguía cosas que ya hubiese apreciado en sus anteriores «Excursiones». Anonadado, se puso de pie y se largó a caminar a la deriva... Se sentía vaporoso, liviano; se le hacía muy difícil avanzar y lentamente se dejó conducir. No opuso resistencia cuando sintió que resbalaba hacia atrás. Ni se dio vuelta para enterarse de lo que ocurría a sus espaldas. ¡Eso no le interesaba! Había perdido toda curiosidad. Sabía que él era Nicolás, pero le daba igual que fuese otro o nadie. De cualquier manera, lo único inteligible para él, era que en ese lugar la individualidad carecía de importancia. Ni remotamente comprendía cómo adquirió la certeza de que allí su voluntad era nula. Una entidad que se repartía y se recogía en continuo trasegar, dejaba entre un hecho y otro, el paso de un instante. Esa sensación resultaba imposible de percibir, aun aceptando su existencia. A Nicolás, ni siquiera aquel fenómeno sobrenatural y deslumbrante le llamaba la atención. Una pertinaz indiferencia se adhería a él con pasos precipitados. Su idea llevaba un buen rato sin tener representación. Sólo su cuerpo mantenía las formas originales. La desidia que no lo dejaba pensar, restábale todo albedrío. En consecuencia, Nicolás quedó acoplado a un sistema desconocido, dentro del cual rotaba sin saber por qué. ¡Sin querer saberlo! Nicolás estaba vivo, pero su vida era una nebulosa recóndita. Ni él mismo recibía su propia actividad substancial. Cada vez era más alarmante su inconsciencia, su apatía. La fuerza de atracción continuaba absorbiéndolo en espiral. Siempre desde atrás y para abajo. Él se dejaba arrastrar en su indolencia. Blandamente, caía... De improviso, en la dilatada senda surgió un obstáculo: El cuerpo inerte de Nicolás fue rechazado con inesperada violencia, y recobró el conocimiento. A pesar de que la atracción había quedado interrumpida bruscamente, después de algún tiempo Nicolás seguía girando... Se revolcaba sobre sí mismo, como si la arrolladora potencia que lo impulsara, persistiese aún. Al fin, con torpeza, fue deteniéndose. Se lo veía jadeante, aterrorizado. No se atrevía a efectuar ningún movimiento. No ubicaba ese sitio... Intentó recordar: Algo ínfimo, profundo... un faro encendido en alguna isla distante, parpadeaba apenas en su memoria... El rescate de su «yo» se le hacía muy difícil. Se le escapaba en la niebla... ¿Dónde estoy?, gritó fuera de toda contención. Sin embargo no era una pregunta. Resultó ser más bien un alarido, un clamor de auxilio. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué me está ocurriendo?, pensó espantado ante los últimos acontecimientos. Tengo que actuar con tino. Debo salir de aquí. ¡Esto no es lo que yo buscaba! Que alguien me rescate, ¡por favor!, se lamentó Nicolás en el mismo tono de súplica. Después, cerrando con fuerza los ojos, invocó sus más profundos conocimientos. Sin tregua se puso a contar hasta abrir su puerta al infinito. La traspuso. Penetró... y afortunadamente lo invadieron aquellas sensaciones por él bien conocidas. A partir de allí, todo volvió a tener visos accesibles, por lo menos para su entendimiento. Ahora estaba de nuevo transitando su consabida experiencia. La pesadilla había terminado. ¡Por fin!, exclamó Nicolás lleno de júbilo, y abandonando su «Excursión» se dispuso a tomar contacto con nuestro mundo de realidades. Suspiró reconfortado. El pobre Nicolás ni presentía que su pesadilla apenas se estaba iniciando. Con toda confianza intentó incorporarse: Al instante, descubrió que sus extremidades desoían las órdenes de su cerebro. Tanto sus piernas como sus brazos quedaron paralizados por completo; no así su cabeza. Esta permanecía libre de la cárcel inexplicable. Podía escuchar, ver, hablar y hasta discernir con tino. Pero, ¿de qué le servirían sus facultades en ese estado de lamentable inacción? Hubiese preferido morir... ¡Morir de verdad!, se afligía Nicolás. No lo consolaba el hecho de existir parcialmente. Esto es algo que tengo que superar pronto, se propuso con angustia. Es horrible continuar en esta situación. Ni siquiera consigo arrastrarme. Carezco de energías. Mi cuerpo es un trasto inútil. ¿A qué o a quién estoy sometido?, se preguntaba cuando oyó que lo llamaban desde alguna parte. Trató de identificar la voz, pero el eco persistente la distorsionaba: lás... lás... lás..., repercutía en torno. No pudo hallarle semejanza con la de nadie por él conocido. El acento que en un principio le resultó familiar, se había convertido en sonidos deformes, extraños. Defraudado, Nicolás se resignó al nuevo fracaso. Moviendo la cabeza de un lado y del otro, logró constatar que nunca antes había estado en ese lugar. Aparentemente se encontraba en una playa. El panorama era accesible a la vista, a pesar de su amplitud. Existía escasa vegetación y un lago tranquilo, de aguas brillantes, muy quietas. Y la tierra... Esto no es tierra ni nada que se le aproxime, pensó Nicolás. Su tonalidad gris es tan desvaída que más parece incolora. Despide un olor insólito y penetrante. Con el tacto nada puedo juzgar, no poseo sensaciones en mi cuerpo, se quejaba Nicolás, mientras hacía esfuerzos para apoyar una de sus mejillas en la superficie que lo sostenía. Si lo consigo, es probable que llegue a percibir la materia que la compone, dedujo. Por de pronto, se parece a un elemento mullido y tibio. ¡Sí!, mi cabeza descansa igual que en mi vieja almohada de plumas. Debe de ser algo muy suave como... No sé..., vacilaba Nicolás, buscando comparaciones. Y guiado por el anhelo vehemente de analizar el suelo que ocupaba, realizó un esfuerzo inútil: Rígido el cuerpo, Nicolás intentaba sumergir la cara en su blando lecho. Para ello tuvo que flexionar los músculos faciales, exagerando así el límite de sus posibilidades. Sin embargo, fracasó en su empeño: Quedó lastimado, con un atroz dolor en los tendones por causa de la brusca tensión que soportaron. Perdidas las esperanzas, Nicolás dejó de actuar y entonces, inesperadamente, sintiose mecer... Un vaivén acompasado lo transportaba con sigilo hacia un nuevo destino. Se lo llevaban... Extendí los brazos buscando impedir el secuestro, y ante mis ojos alucinados, la proyección se tomó en cámara lenta. Yo veía sucederse con parsimonia insufrible, los más caóticos pasajes que nadie sería capaz de ordenar... Veía también a Nicolás aparecer y desaparecer, según la desatinada voluntad del proyector... ¡¡¡Nicolás!!! Otra vez escuché su nombre retumbando en un grito interminable: lás... lás...Pero en esta oportunidad, Nicolás reconoció la voz. ¡Es mamá! Es la voz de mi madre, lo escuché gritar ilusionado. Mamá, ¿dónde estás? Ven, estoy perdido. Madre, ¡tengo mucho miedo! Estoy solo... Mi soledad es aterradora. ¡Ven, por favor!, sollozaba como un niño. Mas nada alteró el pausado acontecer dentro de aquel confuso escenario. Cansado de sus infructuosos ruegos, Nicolás aceptó que su tránsito era definitivo: Jamás saldré de este sitio infinito. Estoy condenado a permanecer aquí por el resto de mi vida. ¿Aún tengo vida?, se cuestionó Nicolás en total incertidumbre, sorpresivamente resignado. Esto debe de ser lo que estuve persiguiendo con afán. Yo me lo busqué, lo asumo a conciencia. Aunque me agradaría saber dónde me encuentro, ya no pretendo regresar a mi anterior estado. Tras las últimas reflexiones, Nicolás sintió que su cuerpo se aflojaba. Puedo moverme. He recuperado el vigor, Quizá logre escapar..., volvió a ilusionarse. Pero ante el solo pensamiento puesto en una posible huida, todos sus miembros recobraron la rigidez, y como a Nicolás le sobraba inteligencia, pronto comprendió cuáles eran las reglas del juego: Una obediencia incondicional a esa entidad desconocida. Entonces claudicó sumiso. A partir de ese momento, los disturbios motrices fueron desapareciendo hasta adquirir su completa recuperación. No obstante, Nicolás presentía que su libertad iba a ser relativa. ¡La servidumbre se adivinaba irrefutable! Con este desalentador pronóstico, Nicolás se puso de pie, caminó... ¿Qué substancia tan especial era ésa? Sus pasos se hundían en el vacío. Cada vez se le tornaba más difícil avanzar. El infinito se escurría inaccesible y hosco. ¿Qué requisito era menester para que se cumpliese su objetivo? Nicolás no pudo encontrar señales que le marcasen alguna pauta. Desaparecieron de escena todos los vestigios. No quedaba la más mínima huella de aquello que en algún momento lo había circundado. La soledad era absoluta. Nada ni nadie. ¡Ni él! Después la casa oscura, pequeña en la distancia, semi oculta por la exuberante vegetación. Sólo faltala palabra «Fin», para que la película termine convencionalmente, juzgué desde mi sillón, y echando un vistazo de recelo en torno, reconocí con placer la salita de mi amiga Felisa.
DE LA SOLEDAD
Ocurre que en casa de Felisa tampoco las cosas van de mano de la costumbre, recordé. Y me puse a analizar las rarezas de estos personajes. Si en otros momentos tuve dudas, éstas ya dejaron sitio a la certidumbre: Felisa y Nicolás gozaban de los mismos síntomas. Si en aquellos días que la historia de Felisa narraba los unió íntimamente una cierta relación, equívoca o no, presumo que ambos se desplazan hoy por distintos derroteros... Claro, todo indica que entre ellos no existe contacto alguno, ¡la soledad los desampara por igual! Esta no era una hipótesis confirmada. Sin embargo, nadie me sacaba de la cabeza que Felisa no tenía el mínimo conocimiento de los trámites actuales de Nicolás. Pero, ¿qué pasa con Felisa? La singular proyección terminó sin que ella volviese. Tal vez debería ir a buscarla, dudé... No, así no puedo. Me siento como en las nubes. Me faltan ganas de tenerme en pie. He perdido toda curiosidad. Detesto encontrarme con más absurdos. Creo que esta avalancha de sucesos incomprensibles me está deteriorando anímicamente. Es peligroso permanecer así, ¡casi inerte!, me reproché. Tal vez Felisa está sola, necesitada. Recuerdo que ella se había descompuesto minutos antes que empezara... eh... bueno, ¡la película! ¿Qué nombre tendría ese acontecimiento? Sí, iré a su encuentro. Es probable que a la pobre vieja le haga falta mi ayuda. ¡Ja, qué torpeza! ¿Acaso no estaba resuelto aquello de que también Felisa era alguna cosa rara? A este paso, lo más seguro es que se halle bien lejos de aquí. ¿Dónde? En realidad, apenas me importa. ¡Hoy menos todavía! Ni siquiera la buscaré. Total, si no regresó a su sillón, será porque el tema no daba para más. Admito que me gustaría recorrer esta casita, conocerla bien. Descifrar por ejemplo, a qué se debe este derroche de lujos desatinados. Van en desacuerdo con la sencillez de su estilo, le dan el clima sofocante de un museo de antigüedades y además... Por hoy, ¡basta! Volveré otro día. Es posible que encuentre a Felisa aguardando en su jardincito. Sí, le haré una próxima visita dominguera. Ahora no voy a entretenerme más. Ya me distraje exageradamente con este asunto. Debo marcharme, resolví. A continuación, salí a la vereda pero no me alejé como lo venía planeando. Sólo cerré una puerta para abrir otra: La rústica puerta de la casa de al lado. El inmenso salón me recibió más austero y sacro que nunca. Lo dejé atrás en dos zancadas; tantas eran mis ansias de visitar la biblioteca de los monjes. Por lo visto esa intención había dormido agazapada en mi subconsciente desde cuando Felisa se refirió a ella y a sus misteriosos libros. Pero al despertar por fin estos profundos intereses, mi curiosidad se vio burlada por un cuarto sombrío; desnudo de muebles y libros tabúes. Únicamente las motas de humedad en las paredes me guiñaban, irónicas, sus ojos verdosos. Por primera vez pedí que Nicolás acudiese. Lo llamé desde mi soledad. Grité su nombre a lo largo y a lo ancho de esa habitación desierta y él no vino. Tuve que admitir que Nicolás no estaba en la casa. La abandoné. Una vez afuera, me entretuve deambulando por las calles de la ciudad. Iba sin enterarme de lo que sucedía a mi paso. Divagaba: Los libros... el infinito... la biblioteca ausente... Nicolás... los libros... la fiesta de fin de siglo... los libros... la atalaya... la muerte... No. ¡Nicolás no ha muerto! Nicolás vive. De alguna manera. Aún no comprendo cómo, pero pronto lo sabré. Yo también conoceré el secreto que guardan los libros. Los libros... los libros..., eran el repiqueteo constante de mis pensamientos. Sólo cuando estuve ante los enormes portones de hierro de la Biblioteca Nacional, reconocí el lugar que transitaba. Era de suponer que mi instinto me había conducido hasta allí. Desde luego, fuera de todo propósito meditado a conciencia. ¿Qué hago aquí?, me pregunté en el colmo de la confusión. ¿Acaso estos libros vulgares y públicos, con acceso a cualquier aficionado y sin restricción conocida, podrían coincidir tan siquiera en un ínfimo detalle, con los códices sagrados de los monjes sabios? No obstante, obedeciendo a un impulso, entré. Sus jardines estaban vacíos. Yo caminé en línea recta hasta un doble portalón que en su mismo centro tenía ensartado un pasador gordo y herrumbroso. Está cerrada de arriba a abajo, protesté con decepción. ¡Claro!, ¿quién la visitaría en una tarde de domingo, hecha para la diversión o el descanso? Un pequeño cartel deslucido aunque legible, informaba al público su cuadro de apertura: Todos los días de 9 a 19 horas, excepto domingos y feriados. Bueno, el próximo sábado podría volver, me encontré programando, como si alguien tomara las decisiones por mí. Y dando media vuelta me dispuse a marchar. Entonces vi un banco de piedra mohoso, solitario. Tuve ganas de sentarme a la fresca sombra que lo cubría y lo hice. Se estaba muy bien allí. ¡Cuánto sosiego!, ponderé. Qué grata sensación de no sentir nada. De ignorarlo todo. De continuar aquí esperando... y no esperar a nadie. La noche cayó sin que la sintiese venir. En mi interior la oscuridad era total. ¿Cómo reconocer las tinieblas exteriores? No obstante, un débil resplandor atrapado en los laberintos de mi inconsciente, luchaba por escapar... De pronto logró salir a la superficie. No lo pude retener, fue sólo un chispazo y al punto, aquello retornó a ser lóbrego dentro y fuera. Sin embargo, algo distinto había sucedido. Yo atisbé que el pedernal estaba en mí. Aquello me producía la sensación de que entre las nebulosas de mi mente dormitaba el infinito... Un ruido desagradable, como de pisadas triturando la hojarasca, me transportó a la realidad bruscamente: Un niño se me acercaba con lentitud fastidiosa. Me saludó cortés, con la voz baja, respetando mis pensamientos y en contados segundos, se adueñó de la situación. Córrete un poquito, dijo. Me voy a sentar a tu lado. Intento eludir mi soledad. Busco algo que tal vez pueda interesarte, agregó, con amable entonación, tratando de conquistar mis simpatías. Entre este niño y Nicolás no hay afinidad de comportamiento, interpreté de acuerdo con lo escuchado; para luego tratar de definir su aspecto, cosa que me fue imposible: La bruma esfumaba por entero su figura y lo imaginé más pequeño que Nicolás. Disimulando mi desazón le interrogué con acento cariñoso: ¿Qué haces aquí solito? ¿No piensas regresar a casa todavía? Me contestó insistiendo con aquello de que buscaba algo importante. Tú despreocúpate, dijo después, sólo parezco infantil. Y aunque no lo creas sé muy bien dónde encontrarlo... ¡Y no preciso de cuidados!, ando siempre solo... La soledad es mi eterna compañera, susurró armoniosamente. Sus ademanes acordes se traducían hasta en su hablar. Pero infundía una paz mentirosa. Como respuesta, aumentaba mi inquietud. De modo que me levanté con la clara intención de partir y él no me lo permitió. Atropellado, sin perder un segundo, se me colgó de la manga y rogó: ¡No te vayas aún! A veces mi soledad es irresistible. Acompáñame un ratito más, ¡por favor! También necesito que conversemos sobre el significado de una palabra transcendental. Supongo que a ti podría ayudarte..., lanzó como al descuido la idea. Por supuesto, mi curiosidad pudo más y sin preámbulos pregunté: ¿Qué palabra es ésa? No te entretengas, hoy es domingo y no quiero perderme un programa muy divertido que pasan esta noche por la televisión, agregué con rebuscada indiferencia. Bueno, si tú lo pides... concedió el muchachito. Yo no sé qué día es hoy. Además no me importa ni me sirve de nada; te diré más, tampoco tú deberías tenerlo en cuenta. Te aseguro que eso es totalmente prescindible. A esta altura mi única preocupación era aprovechar un descuido suyo para escabullirme. La sugestión que le diera visos de normalidad a esa absurda criatura, se apagó definitivamente. El personaje continuaba hilvanando desatinos... De súbito se interrumpió para ponerse solemne y proclamar con exaltación: ¡¡FOTOBIOGENA!! Al instante, la palabra se desparramó en torno, como si tuviese el poder de llenarlo todo con su inmensidad. Esa es la palabra, concluyó. Es esencial para ti que no la olvides. Apréndela, después indaga, averigua... Yo te aconsejo. ¡No me desatiendas!, expresó esta vez con fervor. Usaba un tono portentoso. Luego se me plantó delante y en sus labios apareció «aquella sonrisa». Su dentadura relampagueó en la oscuridad, con gran fosforescencia. Proyectaba una luz difusa sobre las líneas de su cara: ¡La cara de Nicolás! La verdad me estalló en los ojos y los cerré desesperadamente. Tratando de protegerlos, aplastaba las manos abiertas sobre mis párpados temblorosos. Así quedé ante lo inevitable en sumisa actitud de espera. Los minutos pasaron sin que sucediese nada sobrenatural. Entonces sentí que la atmósfera de terror que me envolvía iba cediendo poco a poco... La calma regresaba cuando un persistente ruido de cadenas me hizo volver la vista. Pude observar a un hombre cojo y corpulento, arrastrándose detrás de dos perros enfurecidos. Menos mal que los lleva bien agarrados del collar, fue todo lo que atiné a pensar, ¡Vete ya!, me gritó el sujeto, con un vozarrón que apestaba a cebolla y aguardiente. Voy a echar llave a los portones. ¡Este no es el dormitorio de nadie! El viejo no me asustó. Al contrario, yo tenía ganas de palmearlo y agradecerle su presencia. Era un ser vulgar y corriente. Alguien vivo que rezumaba naturalidad por todos los poros. ¡Qué sorpresa agradable le hubiese dado con un efusivo apretón a este pobre infeliz! No hice lo que deseaba, sino que me dirigí apresuradamente hacia la calle. Caminé en dirección a mi casa. Allí nadie me pidió cuentas ni se metió conmigo. Ahora todos se ponían de lado cuando yo pasaba: Descubrí con satisfacción que ni se molestaron en mirarme de reojo como al principio. Ya se habían acostumbrado a mi total independencia con respecto a ellos. De seguro me irá a resultar sencillo retomar la buena senda, me alegré. Sin trastorno alguno, subí de dos en dos los escalones y me fui directo a la cama sin buscar compañía. Solamente cuando asimilé la seguridad que me daban las sábanas tibias y los cotidianos objetos de mi cuarto, caí en la cuenta de que no había pasado por la cocina... Todo un día sin comer y, ¡no tengo hambre!, acepté con asombro. Espantando de mi mente aquellas acciones inoportunas que hacen de la vida algo mediocre y común, me dije: ¡Hay otras cosas mucho más importantes para resolver! En consecuencia, me dispuse a pasar revista: ¡¡FOTOBIOGENA!! Sí, ésa es la palabra. La llevo grabada en mi memoria con letras indelebles. ¿Quién será el que me explique su significado? De Nicolás, nada espero. Él me la tiró a la cara como una bofetada. Era evidente que estaba muy lejos de querer informarme. Tal vez Felisa... Aunque ella, ignoro hasta qué punto participa del tema. Bueno, lo cierto es que detesto entretenerme. Es imprescindible que el sentido de esa palabra sea desvelado pues ella descubre el sendero que transporta al infinito. Allí debió recogerla Nicolás. ¡Yo no creo equivocarme tanto! Probaré primero con Felisa. Me haré de tiempo para visitarla en los días de esta semana. Tengo la impresión de que me va a ser imposible prolongar la expectativa. Me sacude una prisa interior. La siento punzando como centellas de angustia. ¿Y si Felisa nada sabe al respecto? Puede que esto sea cosa de Nicolás. Quizá es otro juego macabro para entretenerse conmigo. Aunque horas atrás, todo parecía indicar que él hablaba muy en serio. Siendo así, es probable que la revelación esté en la Biblioteca Nacional. Yo llegué hasta ella en aras de una voluntad ajena... Y justamente allí esperaba Nicolás con su propuesta. De manera que surgía como algo seguro el hecho de que aquellos gigantescos portalones custodiaban la palabra. Por el momento sólo dispongo de estas dos posibilidades. Las voy a poner en marcha a partir de mañana, fue lo último que pensé a nivel consciente, para después caer en un sueño inestable y atormentado... La madrugada me sorprendió recorriendo las calles que me conducían a la casa de Felisa. Estaba amaneciendo apenas, y yo, contra toda prudencia, oprimí el timbre y me dediqué a aguardar pacientemente. Pasaron algunos minutos. Nadie acudió. Volví a llamar... Seguí aguardando... Ensayaba las excusas que daría a Felisa por aparecer fuera de hora, cuando alguien habló a mis espaldas: ¿A quién busca? Me di vuelta rápidamente. Una mujer de aspecto indefinido me apartó de la entrada con imperceptible ademán y se metió decididamente en el jardín de Felisa. Se comportaba como si fuese dueña de casa. Aquello era un toque de alarma para mí. Entonces, con precaución, le contesté que venía a visitar a la señora Felisa. El asombro que demostró la dama parecía sincero; así también los comentarios que me hizo: ¿Pero, qué sabe de Felisa? Quizá usted nada sabe. ¿Trae un mensaje para ella? En realidad no sería la primera vez. Preguntan por ella de tanto en tanto... Ni después de muerta, Felisa nos deja tranquilos. Hizo un alto y me miró fijamente. Luego afirmó convencida: ¡Usted no pudo haberla conocido! No... No..., balbuceé sin saber lo que negaba. Me parecía, observó satisfecha mi interlocutora. Hace tiempo que Felisa murió. Si hasta yo, que desde chiquita escuché a mis familiares hablar de sus extravagancias, casi la he olvidado. Permaneció internada durante los últimos días de su vida, en una casa de esas... Bueno, ¡en un manicomio!, murmuró como avergonzada. No estaba verdaderamente loca, dicen... ¡Pero era una vieja rara! Después, dando por finalizada la entrevista, atravesó el jardincito revolviendo en su bolso. Sacó un manojo de llaves y con una de ellas abrió la puerta de calle. Yo la seguí sin haber recibido invitación de su parte. ¡No podía resistirme a continuar la charla! La noticia de la muerte de Felisa me había impactado, a pesar de que era algo que lo veía venir... ¿Es suya esta casita?, le interrogué, en el colmo de la insolencia. Sin embargo, para mi satisfacción, la mujer no lo vio así. Ella me informó con toda naturalidad: No, no es mía, por ahora nadie vive aquí. Yo solamente vengo a ventilarla y a regar las plantas, de vez en cuando. Nos turnamos con otras primas, cada cual en el horario que mejor le parece. Lo hacemos con el fin de que cuando él llegue, encuentre lista la casa... ¡Como siempre! Él regresa una vez al año. ¡Sin falta! Y ya se acerca la fecha... ¿Quién es él?, volví a ser impertinente. Ella me contestó sonriendo casi con indiferencia: Oh, perdone, yo hablándole de él, y por supuesto, usted no tiene por qué saber a quién me refiero. Perdone... perdone... Estaba claro que ni yo ni mis preguntas le hacíamos ningún efecto, porque tras ofrecerme aquellas disculpas de cumplido, cerró la puerta en mis narices.
DE FEDERICO
¿Quién es él?, grité sin control. Sólo después de escuchar mi propia voz, me di cuenta de que nadie estaba para contestarme. Entonces retrocedí lentamente y me propuse actuar con calma: Cuando empujé el portoncito, la confianza dibujaba en mi boca una sonrisa de suficiencia. No voy a entregarme. Nunca fui pusilánime en mis correrías por la vida... No se librarán de mí con tanta facilidad, amenacé quedamente, y fui directo hacia la puerta. Una vez allí, me largué a esperar... El tiempo me sobraba, ¡apenas había amanecido! Menos mal que la señora no tardó en hacerse sentir. Desde la ventana abierta, enarbolando un plumero desplumado, me señaló con un chillido: ¡Oiga!, ¿todavía aquí? ¡Habrase visto mayor chifladura! ¡Usted está peor que la tía Felisa cuando se la llevaron! ¡Esto era lo último que me faltaba! Como no la había visto aparecer, me tomó de sorpresa y pegué un salto instintivo. Evidentemente arrepentida por su actitud poco amistosa, ella se aclaró la garganta y prosiguió conciliadora: Por favor no me haga caso, yo soy así... Pase, le invito a un café calentito; hablaremos mientras termino con estos muebles, dijo, sacudiendo por todos los rincones un inmenso trinchante, recargado en molduras, tallas, recovecos. Y se quejó: ¡Fíjese en la cantidad de adornos! Sólo sirven para que el polvo se acumule. Además, las horas vuelan y tengo muchísima tarea programada para este día. No puedo entretenerme, él ya no tardará. Lo tendremos aquí en breve... Federico está por llegar... Ante el sortilegio de ese nombre pronunciado al fin, yo recuperé mi total lucidez. Felisa y Nicolás habían pasado a segundo plano. ¿Quién es él, quién es Federico?, pregunté sin disimular mi curiosidad. La mujer dudó en contestarme, aunque sólo un poco; luego, pausadamente me explicó: Federico es alguien que está muy lejos de todo... Pero no se figure nada extraño, y... ¡olvídelo!, terminó con impaciencia. ¿Cómo imaginaba ella que con ese pobre consejo yo relegaría definitivamente a Federico? Sin tener muy en claro lo que iba a decir, improvisé dos o tres excusas para sal ir del paso: No, por supuesto, a Federico no lo conozco ni lo quiero conocer. ¡No pienso volver a poner los pies en esta casa! Ah, ¿de quién es esta casa?, añadí al pasar..., como si aquello se me hubiese ocurrido de improviso, sólo por casualidad. Federico es el único dueño de estos lugares, aunque eso es algo que todos lo discuten, protestó la sobrina. En fin, ya veremos si alguien sale ganando... gruñó luego, para proseguir entre dientes: Esto va para ti, Felisa; presiento que andas merodeando por donde no te corresponde. Aunque apenas se expresaba con murmullos, yo la escuché muy bien. Por eso deduje que aquella señora me ocultaba ciertas cosas... La inseguridad empezó a carcomer mis defensas y tuve la necesidad apremiante de abandonar la casita. Eso no me fue difícil ni demoré más de un minuto: Luego de aceptar mi despedida, la mujer me sacó a la calle poco menos que a los empujones, no sin antes recomendarme que borrara de mi mente el camino. Me alejaba cuando escuché que Felisa repetía mi nombre. Retrocedí sobre mis pasos y me detuve frente al portoncito. Pero no vi a Felisa ni a nadie. ¡Y yo había escuchado su voz...! ¡Felisa busca compañía!, pensé. Esté donde esté ella se siente sola, me necesita... ¿Y Nicolás? Igualmente manifestó soledad la última vez que nos encontramos... A pesar de su prepotencia y su orgullo, percibo que Nicolás también pretende ser mi amigo. ¿Y Federico? Él no creo que quiere nada de mí. Federico tiene una corte de familiares que prepara su bienvenida. Federico debe de ser alguien muy normal. Una excelente persona llena de vida, de planes para el futuro... ¿Qué locura es ésta? ¿Desde cuándo me dedico a fantasear con personajes desconocidos?, me recriminé con aspereza y hundí mis botas en un charco, salpicando con rabia las blancas paredes de la casita de... ¿De quién? Bueno, esto se acabó dispuse, y me uní a una caravana de alegres escolares que trotaban bulliciosos rumbo a la escuela. Los acompañé al mismo ritmo por un buen rato. Después cada cual tomó su ruta y yo llegué a destino. Durante toda la mañana hice lo imposible por concentrarme en mis actividades, sin resultado favorable. ¡Me sentía peor que nunca! Aprisionaba mi idea una imagen sin contornos, sin edad, sin colores... pero con nombre: ¡Federico! Era evidente que mi sensibilidad estaba exaltada; de otro modo, ¿cómo podía explicarse que un simple nombre despertara mi entusiasmo? Quizá una de estas noches lo vea y sepa de él, volví a caer en el tema. Así, una y otra vez... Todo ese día lo pasé igual... Divagando sobre la supuesta personalidad de Federico y la amplia gama de posibilidades que su venida me sugería. Aquel personaje había desplazado de mi imaginación cualquier otra circunstancia que no fuese la suya. Esto hizo que al cabo de ese lunes, me sintiera conforme con mi estado actual: Era mucho más lógico analizar hechos cotidianos, y no aquellas secuencias sobrenaturales que me proponían Felisa y Nicolás. Pensé: Federico está vivo, ¡existe! Él podría llegar a ser un buen amigo... acaso ¡mi mejor cliente! Tanto, que empecé a formar parte concreta de quienes esperaban impacientes la visita de Federico. En consecuencia, decidí que pasaría por la casita todas las veces que me fuera posible, con la única intención de espiar su arribo. De ese modo, me vi de buenas a primeras ante la noticia: La ansiedad me había hecho abandonar la cama mucho más temprano que de costumbre: En plena madrugada, mediando el camino, tuve un presentimiento súbito. Algo insondable me anunciaba que Federico había llegado durante la noche... Y efectivamente, al dar vuelta a la esquina, pude divisar emergiendo entre las penumbras moradas del amanecer, la pequeña casa repleta de luces. Ya está aquí, dije, y me detuve en la vereda de enfrente, buscando serenarme. No alcanzaba a definir cómo, un hecho ajeno a mis trotes de batalla, podía crear en mi ánimo semejante conmoción. Entre Federico y yo no existe ningún vínculo que me permita acercarme a saludarlo; pero siento la certeza de que puedo hacerlo, pensé, y me dispuse a cruzar la calle. Aunque los rayos del sol se esparcían prometedores, la iluminación en la salita continuaba resplandeciente. Desde allí venían voces airadas... Voces muy altas... Me resultaba fácil deducir que adentro había gente discutiendo. Yo me aproximé al portoncito y vi que alguien salía al jardín. Me hice a un lado de inmediato. Reconozco que ni aun tropezando conmigo aquella persona hubiese captado mi presencia, tal era el grado de arrebato que noté en sus facciones. Detrás de aquel ser descontrolado, empezaron a salir otros. Todos con la misma indignada expresión. El debate recrudeció. ¡Yo no entendía una sola palabra! Ellos hablaban al unísono; trataban de elevar su voz sobre los demás. Se originó un tumulto ensordecedor... Aparentemente nadie quedó dentro de la casa. Apretujados en el minúsculo jardincito, hombres y mujeres vociferaban con gesto airado. Ante esta situación, yo supuse que Federico sería uno de ellos. ¿Cuál?, quise saber. Pretendiendo averiguar alguna cosa, pasé al interior: Una radiante capilla mortuoria me colmó de angustioso asombro. La misma ocupaba por entero la pequeña habitación. Traté de dominar mi sobresalto, y con esa mezcla de respeto y temor que los muertos imponen, me fui aproximando lentamente al féretro. Los cirios se agotaban en erguidos candelabros. ¡Había cientos de ellos! El calor de sus llamas era insoportable. El aroma penetrante de las flores se aplacaba en la cera derretida, ¿Quién eres?, pregunté con desesperación, mirando fijamente el cadáver, mientras una oleada fragante de café recién preparado se instaló junto a mí. Levanté los ojos buscando descubrir al que me lo ofrecía. La vi. Sí, allí estaba Felisa invitándome a beber. Rechacé con fastidio la bandeja que sostenía en sus manos. Otras eran las necesidades que ella me inspiraba al tenerla tan cerca. Apenas por compromiso la saludé, e impaciente, fui a lo mío: ¿Quién es Federico?, exigí en el colmo de la agitación. Es él, me dijo Felisa, señalando con el mentón el ataúd y agregó: Es un monje copista de la Orden de La Candelaria. Él conoce el secreto. Nosotros somos sus descendientes... Y arrastrando los pies se marchó en dirección al jardín, con sus tacitas de porcelana y sus aires de anfitriona. No Felisa, reclamé, ¡no puedes hacerme esto! No me dejes sin más explicaciones. Un monje copista tiene que ser un personaje muy antiguo. Ese es un oficio de siglos muy distantes. Además, que yo sepa, ¡los monjes nunca se han casado! ¿Cómo podrían dejar descendencia? Con este revoltijo de absurdos en la cabeza, corrí tras Felisa. Me interpuse entre ella y la puerta de calle. Pero Felisa traspasó mi cuerpo sin dificultad, y lo peor del caso, es que ni siquiera me rozó. Al minuto la vi del lado opuesto, muy integrada a los deudos de Federico. Ellos fueron de a poco suspendiendo el altercado y empezaron a entrar en la salita funeraria. Alguien desgranó una oración. Yo la continué mecánicamente. Todos hicieron lo mismo. En ese momento noté que Felisa pasaba de largo. Sin entretenerme la perseguí. Justo en la habitación del cuadro dorado, [128]le di alcance. Ella intentaba cerrar la puerta cuando la interpelé: ¿Qué pasa Felisa? ¿Acaso no eres mi amiga? Charlemos un poco, le propuse impetuosamente. Luego, tras arduo esfuerzo, en tono muy próximo a la indiferencia, como para entrar en confianza, le pregunté lo que me parecía menos comprometido: ¿Por qué esa discordia allá afuera? Ella suspiró con sentimiento. Yo tuve la impresión de que ese tópico le resultaba doloroso y me pesó el haber comenzado por ahí. En eso, escuché que Felisa me decía: La disputa es por esta casa. ¿No te parece que resulta demasiado frívolo discutir por algo material, más todavía, teniéndolo de cuerpo presente a nuestro querido Federico? Puede ser, Felisa, contesté. Eso puede ser para ti. No así para ellos. Reconoce que tu parentela tiene necesidades terrenales. Una casa debe de ser esencial para esa pobre gente. Si como dices, todos ustedes descienden de Federico, los que le suceden tienen derecho. Algunos más que otros, es cierto. Y eso será lo que tratan de esclarecer. Sí... seguro..., manifestó resignadamente Felisa. Pero... ¡no es éste el momento! Que lo dejen para después. ¡No es justo! ¡No señor! Además, nada de lo que aquí ves, nos pertenece. Es hora de devolver todo esto. Ya tendrían que haberse ocupado de hacerlo. ¿No se nota acaso que este lujoso mobiliario desentona con la humildad de nuestra casita? Todo perteneció a la familia de Nicolás. Cuando ellos abandonaron la casa, después del accidente, dejaron bajo mi custodia sus más preciadas posesiones. Cuídalas hasta mi regreso, me había recomendado la madre de Nicolás. Como si todas estas cosas fuesen tuyas, ¡con mucho cariño! Pero ellos nunca volvieron y yo... Bueno, después de bastante tiempo, yo también partí... De eso no te preocupes Felisa, si pasaron tantos años, quizá nadie lo recuerde. Más aún, si los verdaderos dueños ya no existen..., la consolé tratando de restarle al menos, uno de sus quebrantos. Entonces percibí que ella me quiso contar algo. Luego se retrajo. Lo pensé mejor, y desvió la conversación: ¡Federico siempre viene por un sólo día! La curiosidad me picó al punto. Me puse en guardia. Felisa añadió: No supongas que es fácil su arribo. ¡Federico atraviesa los siglos para hacernos esta visita! Claro, tú debes de saber que los monjes copistas eran quienes transcribían los códigos de la más remota antigüedad. Los pasaban a mano sobre costosos pergaminos, con bella letra, pluma muy fina y paciencia de Cristo. Sí, sí, efectivamente, afirmé, como si conociese muy bien a los monjes copistas. Bueno, continuó Felisa, Federico tiene una historia muy larga. No creo que te interese, o ¿sí? Por lo menos, no seré yo quien te cargue con ella. Ahora tengo que atender a mis familiares. El café se enfría en la cocina. Voy por él. Pidió disculpas y se fue. Yo quedé en medio de la más tremenda estupefacción e impotencia. Volví hasta el féretro: Entre rezos y lagrimones de los dolidos herederos, meticulosamente me puse a estudiar a Federico. Estaba vestido con el hábito de su Orden. Ahora lo sabía. Cuando lo vi por primera vez, había pensado que lo vistieron de santo. El capuchón le hacía una sombra que dejaba a oscuras más de la mitad del rostro. En sus manos afiladas sostenía un rosario de madera con su cruz de... De golpe cesaron las oraciones y se instaló el silencio. La intensidad de las llamas decreció en las candelas y se borraron todas las imágenes que momento atrás llenaban el cuarto. Comprendí claramente que no tardaría en tener una visión. Sí, como aquella por medio de la cual pude presenciar en sus menores detalles, la otra cara de la muerte de Nicolás. Esa que ni siquiera Felisa llegó a conocer. Y con el tumulto que este presagio desencadenaba en mi ánimo, me dejé llevar...
DE LA VISIÓN
Divisé un entorno diferente, opaco... El velo tupido que todo lo envolvía empezó a correrse. Se partió en dos el telón de un escenario dispuesto a exhibir sobre sus tablas una obra de efectos inconcebibles, en la cual, la dualidad constituida por el único espectador y el solo actor, resultase anulada por completo, lográndose la original creación de solamente un intérprete dentro y fuera de la escena. Y así, por gracia del prodigio, pude verlo, y ser a un mismo tiempo el monje Federico: Mi mesa escritorio se inclina más de lo que debiera. Está perdiendo estabilidad del lado izquierdo. Esto hay que solucionarlo ya. De otro modo, corro el riesgo de que las letras salgan deformadas o se me corra la línea. Voy a fijar de nuevo el pergamino. Parece torcido, todo es por culpa de esta pata floja. A ver... aquí encontré el problema. Bueno, ya está. Ahora, a seguir copiando, que la luz del sol se mantiene bien alta todavía. Este libro de Aristóteles es bastante aburrido; yo trato de pensar en otras cosas mientras lo voy pasando. Si me aprendiera todo lo que escribo, sería más sabio que el oráculo. En fin..., ya lo estoy terminando, en otra semana más, seguramente lo tendré listo. Tanto perder el tiempo con las copias y pensar que en el Continente ya se hacen libros con aparatos especiales. Son máquinas que transcriben los folios gracias a unos tipos móviles utilizados convenientemente. Es de suponer que esa imprenta, simplificará nuestro trabajo. Si la piensan adquirir, me gustaría que sea después... Sí, después de que pase por mis manos mi mayor ambición: al códice del Maestro Uxenán. Dicen que es una teoría hechicera. Que su origen se remonta al principio de los siglos. El bibliotecario ya me avisó que la obra es prestada. Que sólo estará en el monasterio el tiempo que me lleve transcribirla. El Abad asegura que son textos peligrosos para quienes no manejan esa ciencia. Que una vez copiados se los archivará en los anaqueles más altos de la biblioteca, para que allí queden confinados hasta el fin de la eternidad... Entiendo que nuestra Orden se precia de coleccionar todos los libros que se han escrito sobre la tierra y sólo por eso se atreve a poner entre los demás, los volúmenes de Uxenán. Es posible que caligrafiarlos me lleve mucho más tiempo que a otro cualquiera de los monjes que trabajamos en esto. Pero afirman que dibujo la letra más bonita y que soy el de mayor discreción; primordiales virtudes para este caso. La obra consta de doce tomos, como los meses del año, los apóstoles de Jesús y ¡la docena de huevos que se come el Abad en el almuerzo! No es que me guste entrometerme donde no me llaman, pero al Abad lo veo gordo y eso escapa a la regla de nuestra Orden; tan severa y propensa al ayuno... Si me pongo a pensar en la comida, el hambre no me deja el pulso tranquilo, y aún falta un buen trecho para la cena. Pero de algo estoy seguro: cuando empiece con los manuscritos de la FOTOBIOGENA, no habrá quien me detenga. ¡Esa ciencia me tiene en ascuas! Por lo que sé de ella a oídas del bibliotecario. Él también está entusiasmado con la adquisición de esa obra. Ya la inscribió en el catálogo, antes de ser copiada. Y si el Abad la vetó, por algo será. Yo me la voy a aprender de memoria, si es posible, ¿Quién, no?, si tengo entendido que se trata de cómo conseguir la inmortalidad. Debe de ser algo contrario a la Ley Divina. Si no la pongo en práctica, no ofendo a Dios... Tocan a Vísperas. El sol se fue. ¡A guardar los folios! Por hoy, el piadoso trabajo de este monje Federico, está cumplido. ¡Demos gracias al Señor! Me levanto y acomodo los útiles de mi labor. Fricciono mis dedos entumecidos mientras bajo por la escalera de caracol. Salgo, cruzo el claustro y penetro en la iglesia. Me instalo en el coro, empieza el oficio y recito con humildad. En el principio era el Verbo y el Verbo era... ...era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, Amén. Terminó el rosario; los deudos de Federico se santiguaron y se esparcieron en distintas direcciones. Yo busqué disimuladamente a Felisa sin perder las esperanzas de que apareciese de nuevo. No se la veía por ninguna parte. Estaban otras mujeres sirviendo café. Una de ellas era la sobrina que me atendió el otro día... ¡Le prometí no volver!, recordé en ese mismo instante. Espero que mi presencia le pase inadvertida. Sería muy difícil darle explicaciones. De todos modos evitaré quedarme mucho más, lamenté, aun en contra de mi gran deseo de echar raíces en esa casa. Me tengo que ir... ¡Qué le vamos a hacer! Es dura la vida que me pone en brazos de cualquiera... Todavía no puedo sacudirme del todo. Aunque voy tomando distancia... Que ni sueñe la sobrina de Felisa con verse libre de mí. Mucho menos después de la extraordinaria visión que me fuera concedida.
DE LA CANDELARIA
Desde luego, ¡esto no acaba aquí! A partir de hoy, recorreré con mayor ahínco los caminos que hasta la FOTOBIOGENA conducen. Nada voy a hacer para evitar que mi voluntad se vuelque hacia ella, dispuse, y con el impulso que me daba mi inusitado contacto con el monje Federico, reanudé mi propósito dentro del mayor entusiasmo. Y fue precisamente a continuación de esa nueva experiencia sobrenatural, cuando empecé a sentir a la FOTOBIOGENA palpitar en mis cavernas ancestrales. Era tanta la magnitud de mis sensaciones, que la intuía en mis manos, como si en cualquier momento fuese capaz de emerger victoriosa, prometedora... Sin embargo, todavía no puedo dedicarle el tiempo que quisiera. No todavía..., suspiré, y por enésima vez, me atormentaron los remordimientos... A duras penas salí de la casa. La existencia de Federico me enaltecía por dentro, pero resolví que era preciso sojuzgarla, al menos por ahora. Sobre todo, si aún no podía eludir aquella rutina que de veras empezaba a incomodarme. Las horas corrieron entre una cosa y otra y luego de esa mala noche, en la que pasé luchando contra el insomnio y dos o tres fastidiosas pesadillas, amanecí de un humor insoportable. Aunque resulte imposible creer, sólo por la tarde logré sortear los engorrosos compromisos que me detenían bajo mi lacra cotidiana. Partí de inmediato hacia el barrio de Federico. Mi interés estaba cifrado exclusivamente en él. Tengo la intuición de que Federico, por alguna fortuita circunstancia, hasta ahora no se marchó, pensé con íntima confianza. A pocos pasos de la meta fui descubriendo que mis presentimientos no se habían cumplido. Puertas y ventanas cerradas, más la ausencia general de luces, conformaban el panorama desalentador que tenía por delante. ¡Seguro que a Federico ya lo sepultaron!, pensé de sopetón. ¿Qué digo?, lo de Federico fue un simulacro. ¡Sabrá él con qué fines o por qué motivo! Y yo, ¡estúpidamente en otra parte! Durante todo el día de ayer, Federico estuvo en la casita, descollando en medio de su macabra exposición y yo sin poder asistir. Ni mis tremendos deseos de continuar con las averiguaciones fueron válidos. ¡De cuántos prodigios participaría, si hubiese permanecido hasta el fin de la peculiar ceremonia! Entre estas conjeturas y otros pesares me debatía cuando un golpe de aire inhóspito se instaló sobre mi nuca. ¡Nicolás!, supuse, y giré la cabeza. Sí, allí estaba él, parado en la puerta barata de su elegante mansión. Con sus ojos puestos en los míos, me invitaba... Sin presentar resistencia, admití el mensaje, me acerqué: Te llamas Nicolás y él, Federico, le dije a modo de saludo, señalando con la vista la casita de al lado. Y añadí: Lo sé porque Felisa es también amiga mía y me tiene al tanto de todo. La expresión del rostro de Nicolás me acobardó, tanta era la furia que denotaron sus mandíbulas apretadas y las chispas casi reales que esparcía su mirada. Habló con tono despectivo: Si te has metido con los de la casucha, no deseo nada de ti. Esa mujer es una bruja. Ella me echó la maldición que llevo a cuestas... Mi sorpresa no tenía límites y sólo atiné a defender a Felisa: ¡Creo que estás equivocado, ella te quiere mucho, ¡no sabes cuánto! Casi siempre se me representó afable, llena de amor... A Nicolás no le causaron efecto mis sensiblerías y continuó: Ese es un viejo cuento para embaucar... ¡Para seguir atrapando! Le conozco la intención. ¿No me ves acaso? ¿Qué cosa crees tú que soy? Por el modo resuelto y franco con que Nicolás se manifestaba, casi llegué a aceptar que, de verdad, Felisa era culpable de su anormal situación. Mas algo no concordaba. Resultaba difícil convencerme de la sinceridad de Nicolás. Su soberbia y ese maligno gesto que deformaba su boca remedando una sonrisa, me inclinaban a la duda, al temor; sentimientos que en presencia de Felisa y Federico nunca llegué a experimentar. ¡No!, pensé. Nicolás no está siendo honesto. Por alguna razón que yo ignoro, trata de apartarme de Felisa. En un arranque de impaciencia le afirmé que descreía sus patrañas y le previne que no gastara el tiempo inventando agravios contra Felisa o Federico. Yo los he tratado como a ti. Conozco muy bien el terreno que piso, le adelanté con mucha seguridad. Muy bien... Muy bien... remedó Nicolás con sorna. Inmediatamente se puso serio y dijo: Después no me acuses de no habértelo advertido. ¡Está visto que te tomaron el punto! A Felisa no la creo capaz de nada, rió burlón, con un rictus de odio en los labios. ¡Ella apenas sabe hablar pavadas! De Federico temo lo peor... De él no puedes, ¡No debes fiarte! Yo nunca lo vi. Pero sé muchas cosas de ese hijo del diablo, pronunció con desdén. Te aconsejo que desconfíes de mis vecinos. Esos pobres infelices son nada más que descendientes de esclavos, de los que fueron servidores de mis antepasados en la más remota antigüedad, argumentó Nicolás con desprecio. Ese tal Federico que conociste fue un monje de categoría inferior, un pobre mandadero destinado a copiar inspiraciones ajenas; sabios descubrimientos de otras mentes brillantes. Formaba parte de una familia de vagabundos llegados al convento en busca de limosna. Con algunos parientes se instaló a la sombra de la congregación. Juntos se fueron infiltrando... Unos cocinaron, otros se dieron a practicar oficios menores, Federico se hizo monje. Así, ni más ni menos, se gestó la insignificante ralea de ese hombre. La casita les pertenece por la misericordia de mis mayores. Tú sabes que yo soy el amo. ¿Lo vas entendiendo?, preguntó Nicolás, para cerciorarse que yo seguía con la trama, y prosiguió: Mi casta viene de muy lejos... Todo cuanto ves a tu alrededor, en muchos metros a la redonda, fue posesión de mi familia. En este sitio estuvo erigido el convento que menciono. ¡Claro, estas tierras fueron sede del Gran Monasterio de la Candelaria! Durante siglos residieron aquí los religiosos de esa orden. En nuestra biblioteca se conservan los planos. Un incendio destruyó en su totalidad el convento, pero los sepulcros que estaban insertos en el claustro, fueron respetados. Hasta el día de hoy guardan sus cenizas entre estas paredes. Aquí yacen Abades y Genios. Tampoco el fuego consumió los libros. Cuentan que una coraza invisible cerró el paso de las llamas. Ocurrió ese milagro porque ellos eran guardianes de una ciencia portentosa. Los monjes la copiaron a mano para legado de mi raza. Me gustaría enseñártelos. No sé si ya es el tiempo... Creo que antes deberías jugar conmigo a la «Palabra Misteriosa». Aunque, pensándolo bien, ¡éste no es momento para juegos! Es preciso que ahora te hable de ciertas cosas, quizá tan importantes como el jueguito citado. Bueno, voy a describirte el Gran Monasterio de la Candelaria. Sí, la iglesia estaba en el mismo centro; y a las celdas bordeaba el claustro. La biblioteca y el salón escritorio ocupaban, respectivamente, las alas derecha e izquierda del ático. Todo era grande y hermoso, aunque sencillo, porque La Candelaria siempre fue una Orden de reglas muy austeras, a pesar de que aquellos monjes, con la sola excepción de Federico, habían sido nobles o distinguidos caballeros. Sin embargo, cansados de la vida mundana y los placeres que proporciona el dinero, se entregaron a la severa disciplina monástica. El abuelo del Abad Nicolás, hombre ilustre de sangre y de acciones, había donado estas tierras cuando su único nieto varón se retiró para profesar los tres votos de la orden: Pobreza, Castidad y Obediencia. No obstante, después del incendio, mis mayores recuperaron sus propiedades, porque esa pobreza a la que voluntariamente se había entregado la hermandad, impidió que el monasterio fuese reconstruido y los religiosos se dispersaron hacia distintos conventos. Para entonces, hacía muchísimo tiempo que mi antepasado, el Abad Nicolás, cuyo nombre llevo en su homenaje, había fallecido. Naturalmente, el abuelo benefactor también. No estaría por demás agregar, para tu mejor información, que el cadáver del monje Federico había desaparecido misteriosamente tras una no menos misteriosa muerte, de la cual nunca se supo con exactitud la causa o el motivo. Según cuenta la leyenda, el monje Federico jamás pudo ser velado. Inmediatamente después de este hecho insólito, su parentela abandonó la abadía, y siguiendo su propia tradición, se dedicó a servir en casas de familias adineradas, ¿Te das cuenta ahora, qué clase de gente son los de al lado?, exclamó Nicolás, queriendo justificar su anterior menosprecio. Y añadió: Así fue como todo regresó a las manos de mis antecesores. Ellos hicieron construir este palacio y fraccionaron las tierras adyacentes para una urbanización. Eso, porque con el transcurrir de los años, nuestras posesiones habían quedado dentro de la ciudad. En consecuencia, sólo yo tengo derecho sobre estos lugares. Por eso te vuelvo a repetir: ¡no confíes en ellos! Además, te conocí primero. Tienes que oírme a mí, ¿lo entiendes?, pronunció enfático. Él quería asegurar mi sumisión. Luego abrió la puerta y con gentileza me invitó a pasar. Lo seguí dócil, expectante. ¿Qué cosa iría a suceder en esta oportunidad?, me preguntaba mientras, entre dientes, Nicolás iba murmurando sólo para él. ¡Espero que de una vez por todas, los frailes se acobarden y nunca regresen!, pude escucharlo decir en una de esas. Íbamos atravesando el nuevo salón. Nicolás protestaba: ¡Qué precariedad! ¡Qué falta de armonía! La mansión quedó hecha un adefesio con las inadecuadas refacciones y este mobiliario de ínfima categoría. Luego, abiertamente, se dirigió a mí: Si hubieras visto la anterior sala capitular, ésa sí que era amplia y solemne. Al refectorio lo cruzaba una extensa mesa de roble para dar de comer a la comunidad entera. Todo eso y mucho más figura en la maqueta y en los planos. Lo verás algún día... La Candelaria, fue una construcción ideal, de eso no hay duda. Pero con un monasterio ¡basta y sobra! No sé por qué volvieron a obsequiar la casa a una congregación religiosa. Ahora, quién sabe con cuántos votos encima porque si de pobreza se habla, ¡éstos no quedan en zaga! ¿Cuál será el complejo que tienen los de mi familia con el asunto de la caridad?, interrogó. Era evidente que menospreciaba ese problema ya que se puso a reír con petulancia: ¡Ja ja ja!, si de mí depende, dudo que regresen... Les estoy poniendo difícil la cosa... No me hagas caso, agregó, sólo estoy bromeando... Yo lo miré con ganas de confiar. Hasta ese momento todo iba más o menos bien. Nicolás se estaba comportando aceptablemente. Ahora subíamos por una escalerilla de caracol que en mis anteriores visitas jamás había visto, y pregunté: ¿Hacia dónde vamos? Desconozco esta parte de la casa. Estos son los peldaños que suben al infierno, me anunció Nicolás con sarcasmo. Sentí la crueldad de su carcajada hacer la ronda en la escalera. Me había engañado de nuevo. Nicolás seguía siendo el mismo personaje soberbio e irreverente de un principio. Claro que tuvo lapsos de pretendida afabilidad. Sólo que su rebeldía, su vanidosa condición, le impedían mostrarse manso por mucho rato. ¡Me niego a seguirte!, dije, y girando rotundamente empecé a descontar escalones. Allí, todo se enredó. Nunca terminaba de dar vueltas... La espiral se extendía indefinidamente. Desde lo alto apenas me llegaba la voz de Nicolás: Aguarda, ¡olvídate de bajar sin mí! Te perderás para siempreeeeee... Me detuve. Nicolás tenía la voz agitada cuando me alcanzó: ¡Esta escalera ya no existe! Es sólo una ilusión. Yo la conozco de verla en los planos. Es de la época de La Candelaria. Era la que subía a la biblioteca. Detente, por favor. ¡Para el descenso! Creo qué por primera vez, Nicolás estaba siendo sincero conmigo. Se le notaba el tono preocupado: Si continuas, ¡de ninguna manera podré rescatarte! Tuve que detenerme. No tenía nada mejor para elegir: Ante la ausencia de un rellano y Nicolás ofreciéndome ayuda, mi situación era obvia. Además, si faltaban las gradas, ¿qué me sostenía? Ni bien terminé de pensar en eso, la supuesta plataforma donde descansaban mis pies cedió bruscamente, sin darme tiempo a tomar el pasamanos. ¿Acaso lo encontraría? ¡Seguro que no! El vacío que me rodeaba era absoluto. Las palabras de Nicolás quedaron flotando... La distancia borró su imagen. Yo comencé a girar en el vértice hasta tocar fondo. Menos mal, me tranquilicé. Sea cual fuere, es una superficie estable. La oscuridad era total, fácilmente pude distinguir el hilillo de luz que escapaba por debajo de una puerta cerrada. Me acerqué, la abrí. Ante mis ojos incrédulos, apareció el claustro de la abadía. Empecé a temer lo peor: Pudiera ser que haya muerto en el intento de escapar. Sin embargo, aquello no había tenido semejanza con el tránsito de Nicolás. Esta no es la clase de muerte que espero tener, recapacité, y me di cuenta de que nadie había en derredor; pero escuché algunos cánticos inefables, los cuales provenían aparentemente de la iglesia. Hacia allá me encaminé, tratando de encontrar el acceso. Era una ancha nave de vitrales emplomados, con una cúpula central y dos elaboradas cruces de hierro negro, erguida cada una en los extremos opuestos y sobre un par de torrecillas perfectamente iguales. A simple vista, la diferencia entre ambos lados era inapreciable. La orientación resultaba nula. No obstante, la puerta de entrada tendría que estar en alguna parte, supuse y la seguí buscando sin éxito. De pronto, los salmos cesaron y en menos de un minuto, asomó entre los pilares una larga fila de monjes encapuchados. Estos pasaron por mi lado sin enterarse de mi presencia. Cada uno se metió en su celda. Federico se apartó camino del huerto. Yo lo seguí por el sendero de guijarros, debajo de la higuera lo alcancé. Sentados sobre dos piedras lisas que hacían de banquetas, nos miramos sin hablar. Entonces, Federico se desprendió de la capucha; luego de una imperceptible vacilación musitó: ¡Gracias por acompañar mi soledad!, y con la misma voz queda averiguo: ¿Cómo fue que llegaste aquí? Descendiste hasta la bodega. ¿Quién te mostró el camino? Yo no deseaba hablarle de Nicolás. ¿Para qué? Él no podría conocerlo. ¡Había una distancia abismal entre los dos! Además, el maldito, no merecía que se lo nombrara delante de un hombre puro. Nicolás era perverso, quizá, invocarlo en un sitio como éste, sería una blasfemia. De modo que le dije que subía al ático por una escalerilla de caracol, cuando perdí el pie y caí rodando... Pero se sumaban los imprevistos porque Federico, con toda naturalidad, me preguntó: Nicolás, ¿nada hizo en tu auxilio? Aunque en realidad, él carece de poderes sobre este sector, añadió. Nicolás me dijo que no te conocía, fue lo único que se me ocurrió acotar. Ni yo a él, aceptó Federico bondadosamente, y repitió: Ni yo a él... Cada vez, entiendo menos. Siempre que algún punto se ilumina, el resto se sumerge en un tenebroso apagón, pensé. Federico, ajeno a mis reflexiones, se levantó diciendo que ya el recreo se había terminado y que le era preciso ponerse a trabajar en los manuscritos de la FOTOBIOGENA. Me habló de esa ciencia, como si ella fuera para mí un tema conocido. No lo quise sacar de su error. Me daba pena defraudarlo, ¡se lo veía tan simple y a la vez tan magno! ¿Puedo acompañarte?, indagué cautelosamente. Claro, respondió con suavidad, yo estoy solo. Bueno, es como si estuviera solo, aquí nadie puede verte, este paisaje, y los monjes que siembran la tierra ya no existen, sonrió con dulzura. El pozo de las incertidumbres se abrió a mis pies. Tuve que dar un salto para evitar el desliz. ¡Dios mío! ¿Qué es esto?, supliqué en las profundidades de mi ignorancia. Y cuando quise retornar las riendas, vi que Federico se alejaba hacia el interior. Por supuesto, lo seguí. A pesar de todo, yo le tenía fe. Su apacible figura se balanceaba rítmicamente. Parecía contar cada uno de sus pasos... ¿Contar? ¡Ese era el sistema que usaba Nicolás para sus «Excursiones»! Pero, ¿por qué me sorprendía? ¿Acaso no estaba claro que los dos eran la misma cosa? Felisa también, susurré. Hay un nexo entre estos personajes. Ignoro exactamente cuál, aunque lo percibo: ¡es la FOTOBIOGENA! Por alguna razón desconocida para mí, yo formaría parte de ese grupo... ¿Me estaré equivocando al llamarle grupo?,Titubeé... Entre ellos los vínculos de relación personal están cortados. Cada uno manifiesta reiteradamente su soledad... Y yo, ¿qué tengo que ver o hacer en medio?, grité sin darme cuenta. Federico suspendió su pausada trayectoria y me observó desconcertado. Daba la impresión de que se había olvidado de mí. Era como si estuviese retornando de algún lugar muy distante... Yo me puse a su lado, pedí disculpas por haberlo interrumpido en sus meditaciones y agregué: Dudo que mi compañía te sirva de mucho. Indícame la salida, por favor. ¿Quieres que charlemos sobre la FOTOBIOGENA?, me preguntó con el tono calmo, melodioso que lo caracterizaba. Jamás podría resistir a semejante invitación. Accedí con los nervios de punta. Bien, dijo Federico serenamente, subamos a la biblioteca sin prisa. ¡Tenemos todo el tiempo del mundo! Llegamos al ático. Federico se sentó ante su mesa escritorio situada debajo de una ventana rectangular, con los vidrios muy transparentes, unidos entre sí por ligeras bandas de plomo. Me ofreció otro taburete como el suyo y empezó a colocar el códice en el atril. Después tomó una piedra pómez y se dedicó a pulir el pergamino. Todas sus acciones eran de una lentitud insufrible. Busqué yo entretenerme con algo o con alguien... Los otros monjes trabajaban inclinados sobre sus folios sin que presencia extraña los perturbase. ¡Seguro que ésa es la situación!, pensé. Nadie más que ellos había. Yo no estaba en el salón. ¡Yo no estaba en ninguna parte! Esta es una ciencia demasiado antigua, ¿verdad?, escuché que Federico me decía. Entonces, con cara de sabelotodo, asentí: ¡Claro, imagínate!, con los siglos que lleva circulando por ahí... No, me corrigió Federico. Tanto así no es. La conocen muy pocos. Su acceso está prohibido a los no iniciados. Sus partes más íntimas y secretas, nunca deben ser reveladas a los profanos. La fase ritual de la penetración solamente la transitan los que han merecido esa prerrogativa. Esta es una doctrina muy especial, se pretende evitar que la utilicen los que no alcanzaron la gracia de ser FOTOBIOGENOS como nosotros. Yo callaba... En realidad, todo esto me parecía un sueño. Un sueño maravilloso, diferente, ajeno a las tremendas pesadillas que solían amedrentar mis noches... Luego de una pausa, Federico prosiguió: Algunos, aquí en el monasterio, creyeron que yo me la gané de arriba; que por el hecho de copiarla, tuve conocimiento del rito. No es así. Con esto se nace. Acepto que es importante, fundamental, mejor dicho, que el futuro FOTOBIOGENO encuentre esa puerta abierta que conduce a la ciencia... ¿Cuántos seres con el privilegio habrán quedado afuera por falta de oportunidades o información? Tú, ¿qué piensas? ¿Cómo lo estás encarando?, me consultó. No sé... hablé con sinceridad. Realmente, todavía me cuesta hacerme a la idea... Eso ocurre al principio. Yo pasé por lo mismo, me aseguró Federico. Sólo que logré descifrarlo más rápido por mi contacto directo con los manuscritos. Pero despreocúpate, no ha llegado tu hora... Tendrás muchas oportunidades de indagar... Después, la angustiosa soledad te restará espacio para ocuparte de otra cosa ajena a encontrar compañía. Quiero aconsejarte y pienso que quizá te convenga olvidarlo todo. Nuestro destino es infinito... Una vez dentro, ¡no hay retorno! Sin embargo, sé de algunos -muy pocos- que han tenido buena suerte y hallaron un amigo para compartir su eternidad. Todos estamos en eso, suspiró con nostalgia y se fue desvaneciendo ante mis ojos. Primero quedó una leve aureola recostada en la pared, luego, ¡nada! Se apagó el entorno. Todo se volvió tenebroso.
DEL JUEGO
Sorteando las dificultades que me salían al paso, avancé cuidadosamente entre la aglomeración de objetos que se acumulaban en la bohardilla de la casa de Nicolás. La reconocí por la proximidad de los techos. Tenía que agacharme para no atropellarlos con la cabeza. Entonces, me intrigó saber en cuál de los momentos, por primera vez y sin ayudas, traspuse las barreras. Lo descubrí: Cuando bajaba la inexistente escalerilla de caracol, yo había empezado a descontar escalones... ¡Fue en ese mismo instante! Mis cuentas me llevaron a Federico. Después ocurrió todo lo demás. Subí a la biblioteca de aquel tiempo... Y aquí estoy ahora, tratando de retomar el hilo de mi mezquina realidad. Pisaba los peldaños con mucha precaución; no quería que, por descuido, alguna otra cosa rara me sucediese. Por hoy, está bien. No puedo quejarme de los adelantos de este día, y el sábado tengo una cita importante: La Biblioteca Nacional. De allí no me voy a retirar sin antes haber leído en la enciclopedia más completa que localice, el significado de la palabra FOTOBIOGENA. Con estos propósitos crucé el salón de los sillones fraileros y la pintura fresca. Abrí la puerta de todos mis quebrantos. Salí al jardín. Llovía. Las gotas gruesas se descolgaban de un cielo serpenteado por luminosos relámpagos. No me dejaré acobardar ante un miserable aguacero, protesté, y me dispuse a correr hasta mi casa. Apresuradamente avanzaba, tanteando la protección de los muros para mojarme lo menos posible. Con afán me inclinaba sobre los paredones sin pensar en nada más, y me extravié. Así de simple. ¡Desconocía el terreno que pisaba! Era un angosto sendero de arena floja, resbaladiza, un fangoso pasaje casi convertido en arroyo por efecto de la lluvia. ¿Dónde estoy? Este es un camino que nunca hice. Tengo que volver atrás, decidí. Pero mis pies desobedecieron el mandato. Recorrían esa ruta incierta cada vez con mayor celeridad. Todo intento de regresar, por lo menos de detenerme, resultaba infructuoso. Yo seguía andando... Comprobé que, una vez más, había caído en poder de esa fuerza impostergable... Y tuve que entregarme. Era factible suponer que todo terminaría de la manera menos pensada, ¡como de costumbre! Apenas hube llegado a esta conclusión, comencé a sentir la firmeza del suelo, y a escuchar el roce de blandas pisadas muy cerca de mí. Giré la cabeza con curiosidad: La sonrisa burlona y los ojillos brillantes de Nicolás, me salieron al paso. Con cara de niño bueno me extendió su mano desamparada y dijo: No te enojes, ¡por favor! Estoy solo y aburrido, juega conmigo, ¿eh? Su manifiesta soledad hizo mella en mi ánimo, por eso le respondí: Tú dirás a qué deseas jugar. Bueno, aceptó satisfecho. Yo te propongo el juego de la «Palabra Misteriosa». Es muy entretenido. Puedo enseñártelo. Ven, sentémonos aquí. El lugar que me indicó no se ganaba mi confianza. Era un madero inmundo. Se retorcía atravesado sobre algunas piedras desiguales. Su equilibrio se me antojaba dudoso. Fluctuaba a la vera de esa turbia senda que parecía no tener final... Este es un sitio inapropiado, murmuré sin muchas esperanzas de convencerlo. Por supuesto, no conseguí que cambiara de idea: No te vas a arrepentir, te lo prometo, sugirió entusiasmado. Es muy divertido. Sólo en un paraje como éste se lo puede practicar. Pierde su verdadera esencia si se lo traslada de escenario, afirmó risueño. Juguemos, me resigné, sin denotar en la voz mi derrota. Acto seguido, nos acomodamos sobre el roñoso tablón. Nicolás reía feliz; parecía verdaderamente un niño. De golpe cambió. Se puso grave. Con autoridad comenzó a explicarme las bases del juego. Sus definiciones caían en el vacío que se hizo en mi mente. Ignoro si no las entendía porque no las oía o viceversa... En medio de tanta palabrería inútil, Nicolás hizo una prolongada pausa. Yo creí vislumbrar en ella el fin de su exposición. Después me preguntó si había comprendido. Es suficiente, podemos empezar, dije, tratando de ocultar mi estado de perfecta enajenación. Bien, pon aquí una de tus manos, la que tú elijas. No tiene importancia la que sea. ¡Pronto!, urgió Nicolás. Deja de entretenerte. Tuve que sujetar mi muñeca con la otra mano, para así poder colocarla donde Nicolás me indicaba. ¡Estás temblando! exclamó Nicolás en tono divertidísimo. He logrado el objetivo principal: ¡aterrorizarte! Tranquilízate, forma parte del juego. Tienes que morirte de miedo... ¿entiendes?, ¡morir de miedo! Pero todavía no. Falta un trecho: ¡No puedes morir de golpe! Busca el significado de la palabra misteriosa antes que sea tarde. Ya sabes a cuál me refiero, ¿verdad?, indagó con ansias reprimidas y tomando aliento, como si las fuerzas le faltaran, añadió: FOTOBIOGENA, ¡esa es la clave de tu muerte! Sin embargo, no será tal si atiendes mi consejo... Mientras Nicolás continuaba con su perorata de humor negro, sentí claramente que la presión ejercida en el tablón donde se apoyaba mi mano derecha, se iba aflojando. Un poco más tarde, noté que su acento se debilitaba... Nicolás se fue. Yo permanecí en suspenso por algunos minutos. Luego, a escasa distancia, ubiqué sin dificultad un farol callejero. Anduve hasta él. Chapoteando en el barro que lo circundaba, adquirí la certeza de que ese murallón de piedra bruta era la parte trasera de la Biblioteca Nacional. Mañana, me dije. Mañana es sábado. Aquí estaré.
DE LA FOTOBIOGENA
A mi cita no puedo faltar. Nicolás insiste con este sitio. Es casi seguro que aquí voy a encontrar información. Aunque no será lo mismo que acceder a los manuscritos. ¿Se abrirán algún día para mí? Cada vez los siento más cerca... Nicolás los estudió a fondo... Federico los copia... Los sigue copiando... Felisa los nombró, pero sólo para referirse a las hazañas de Nicolás. (¿Alguna vez, Felisa tuvo esos libros en sus manos?) Nunca los toques, se harán polvo en la aspereza de tus dedos, amenazó Nicolás el día en que ella quiso compartir sus conocimientos. ¿Falseó Felisa la realidad con anécdotas de su propia cosecha? ¿Era vergonzosa la atracción que sentía por Nicolás? ¿Fue siempre sincera en su relato? ¿A quién creer? Descubro en ellos el mismo interés: Cada cual a su manera trata de conseguir algo de mí. Quizá mi amistad, mi compañía, mi beneplácito... en medio de estos concienzudos análisis, llegué a mi casa. Al aguacero había sucedido un cielo estrellado, diáfano. Encontré a todos reunidos afuera. Ni se volvieron para saludarme. Era como si no me hubiesen visto llegar. Tuve la certeza de que menospreciaban mi aparición. Esta nueva postura me hizo reconocer al punto, que estaban en peligro mis atractivos... El timbre de alarma no me preocupó demasiado. Es mejor así, me dije, y pasé de largo. Tengo que procurarme un sueño reparador. Mañana me espera una tarea ardua y fascinante: Investigar en las enciclopedias. Con este pensamiento me fui adormeciendo... Cuando al otro día abrí los ojos, casi no lo pude creer: Había dormido de un tirón, ¡sin sobresaltos ni desvelos! Me levanté optimista, con nuevos bríos. Un buen descanso era lo que me faltaba, reconocí; feliz de sentirme con el ánimo estupendo. Me vestí canturreando y sin pérdida de tiempo me dispuse a iniciar la marcha hacia la Biblioteca. Llegué y la encontré cerrada. No así, los portones del parque. Detestaba el plantón y decidí aguardar afuera, paseando un poco por los alrededores. Espero que Nicolás no se me aparezca hoy y aquí, rogué para mis adentros. Al menos este día pretendo arreglármelas sin su presencia. Es más, deseo fervientemente no tener interrupciones a la hora crucial de mi encuentro con la FOTOBIOGENA, seguí suplicando. Y en eso andaba, cuando a mis espaldas, un chirrido desagradable me dio denteras. Eran aquellos gigantescos portalones que en su trayecto de apertura, a duras penas se arrastraban por encima de las baldosas, carcomidas de puro viejas. Retrocedí sobre mis pasos. Precipitadamente me puse a caminar hacia el edificio. Entré. Nadie había. Ni el que abrió las puertas estaba. Repletos de libros, los estantes casi se venían abajo. A excepción de las aberturas, todas las paredes se encontraban cubiertas hasta el techo. Las atravesaban en forma desordenada, un sin fin de tablones, atestados también. Era la primera vez que visitaba ese recinto, de manera que no tenía noción de su gran capacidad. El asombro impedía que yo me recuperase. Vagué entre el aturdimiento y los anaqueles por espacio de algunos minutos. Después empecé a tomar conciencia de cuáles eran mis objetivos y me dispuse a la colosal faena de encontrar lo que hasta ese sitio me había conducido. Por lo visto aquí no hay bibliotecarios, pensé. Por un lado me conviene, porque no quiero testigos, pero por el otro, ¿quién me ayudará a orientarme en este laberinto? Bueno, hay que armarse de paciencia y salir al rescate, me propuse con ganas de trabajar. Para mi satisfacción, distinguí que existía un cierto orden. Las estanterías estaban clasificadas con grandes letras insertas en lugares bien visibles. Como eran correlativas seguí la pista de la F, de acuerdo con el abecedario. La encontré de inmediato. A continuación, todo fue muy fácil. Ni siquiera tuve que buscar el libro adecuado. Este surgió ante mis ojos como si resplandeciera. Me acerqué a la escalerilla. La coloqué debajo. Subí los peldaños suficientes y recogí la enciclopedia con la letra «F». Una vez en tierra, tomé asiento frente a la mesita suplementaria que descubrí justo detrás de mí. Un foco desnudo se descolgaba desde el techo hasta proyectar su luz sobre las páginas abiertas en la palabra buscada. Entonces comencé a leer sin interrupción: FOTOBIOGENA (del gr. phos bios genes = luz, vida y generación, respectivamente). f. biol. Luz que genera vida.// p. ext. Conjunto de hechos o factores que dan por resultado otro hecho.// p. hist. Ciencia con característica de secreta. Su origen desconocido se pierde en la más remota antigüedad.// Ot. dat. Se entiende que es la proyección molecular sin perjuicio de interferencias materiales -sobre una superficie cualquiera- de los cromosomas que generan el SER. El así iluminado adquiere la cualidad de INMORTAL. Su imagen presente bajo este proceso es una forma de vida, siendo cada uno de sus corpúsculos elemento constitutivo de la materia. Estos supervivientes conforman un cuerpo netamente substancial, cuya existencia es privilegio que alcanzan muy pocos organismos humanos. Esta eliminación terrena, interpretada erróneamente como MUERTE, sobreviene al FOTOBIOGENO sin que intervengan factores especiales de tiempo y espacio. Dicha circunstancia puede acontecer bajo diversas situaciones. Aunque se conserva, en todos los casos, por toda la eternidad, el mismo aspecto corporal e idéntico temperamento. Tal como al individuo se lo conocía en ocasión de su tránsito. En consecuencia, los factores que participan en la estructura y composición de un FOTOBIOGENO, no están sujetos a cambio alguno. Siendo su estado, en síntesis, además de infinito, inalterable por el resto de los tiempos. No necesitan alimentarse y carecen de todas las necesidades inherentes al ser humano común. La introducción a tan complejo desarrollo, es solamente asequible a los poseedores de esta condición sobrenatural. De ello se desprende que, el ritual de acceso, es desconocido para los profanos. Existen dos categorías de FOTOBIOGENOS. a) Común: define a los FOTOBIOGENOS en general. b) Extraordinaria: se refiere en exclusiva a los Maestros. Hay familias con más predisposición que otras para reproducir FOTOBIOGENOS. Suele darse más de uno, en un mismo árbol genealógico. Los estudiosos de esta ciencia no le encuentran explicación a este fenómeno. El FOTOBIOGENO tiene entre otras de sus cuantiosas gamas de posibilidades, la particularidad de producir espectros con su sola presencia. Basta que lo desee para que en su entorno surjan, inmediatamente, todos aquellos seres que en alguna época transitaron o habitaron el lugar donde la proyección lo ha depositado, sin que adquiera ninguna importancia, la relación espacio-tiempo entre los unos y los otros. El prodigio de producir espectros es el acto de hacer la luz sobre aquello que permanentemente está: Toda materia que obtuvo la gracia de existir deja impresa, en la faz que ocupó, cada uno de los detalles que le dieron forma durante su estancia en la tierra. Es característica de los FOTOBIOGENOS su imparcial subordinación a una potencia superior que dictamina y supervisa sus actividades, otorgándole, en todos los casos, una libertad controlada, ya que funcionan bajo la conducción de la misma; con autoridad sobre sus propios pensamientos y deseos. Por este motivo, ellos pueden volver cuantas veces lo quieran, al momento o sitio preferido de su pasada existencia terrenal. La leal sumisión a los Maestros es el único requisito. Sólo es necesario ser dócil para que todos sus deseos se cumplan, por el simple hecho de pensarlos. Otro atributo del FOTOBIOGENO es la posibilidad de dejarse ver, oír y tocar, únicamente por quienes quisiera o cuando él lo crea oportuno. Por otro lado, los fantasmas que origina son fenómenos ópticos, carentes de materia sonido u olor. Son creados a voluntad, de ordinario, para impresionar a quien se ha constituido en su ELEGIDO. Estos elegidos son individuos que poseen los caracteres prioritarios para convertirse en FOTOBIOGENOS. Como son pocos los seres que pueden alcanzar dicho estado, el FOTOBIOGENO tiene la obsesión de encontrar un similar para que pueda hacerle compañía. Sin embargo, en la generalidad de los casos, el FOTOBIOGENO pasa en perenne soledad la eternidad de su tiempo. Y nada más. Eso era todo. Debajo había otra palabra, otra y otra... Sobre FOTOBIOGENA, ¡nada más! Cerré el libro. Omití poner una señal entre sus páginas. Seguramente nunca volvería a necesitarlo. ¿Para qué?, si me había aprendido al pie de la letra todo lo que leí. En mi memoria permanecían latentes los conceptos de esa ciencia inconcebible a la que, a pesar de su complejidad, no la traté como intrusa. Hasta me pareció conocerla de otros tiempos. Sí, algo en mi interior la recibía como a una amiga venerable, temida acaso... Después de un prolongado e inefectivo intervalo, por medio del cual yo intentaba definirme, salí a la calle sin tener muy en claro lo que haría. De pie, en la acera, miré en todas direcciones tratando de aislar una idea. La ronda de posibilidades me atosigaba. Tengo que tranquilizarme, pensé. Deliberadamente, distraje mi atención hacia una hilera de diminutas hormigas que transportaban su verde ambrosía. Las seguí con la vista. Su trayecto era infinito... No obstante, van a algún sitio. Van al hormiguero. Aunque yo no sepa dónde está, rezongué. No quería complicarme la vida con razones filosóficas, de manera que, me puse a caminar al costado de la fila para hallar la revelación sin tanto lío. Con todo, no llegábamos a ninguna parte. Me cansé. Las dejé pasar... Por fortuna, la deserción consiguió abrir mi mente, eliminar las interferencias. Es sencillo, analicé, lo que preciso es hacer lo contrario. Tengo que avanzar sin descanso, atendiendo a las pistas que poseo. Entonces, alguna vez, también yo voy a transitar el camino infinito que conduce... ¿A dónde? ¿A quién? Según lo asimilado, esa ruta es eterna... ¡No tiene final! Pero hay un acceso. Acepto el desafío. ¡La voy a transitar! De este modo, lo primero que haré será diseccionar en todas sus facetas lo leído recientemente: Lo peor de todo es la soledad que por lo general atormenta al FOTOBIOGENO, aunque no es imposible superarla. Si yo pudiera elegir me quedaría con Federico, a pesar de que no estaba escrito que aquel beneficio existiese. Por ese lado no voy a ninguna parte, me lamenté. Otro aspecto negativo es la libertad controlada. Siendo dócil, ¡esto sería lo de menos! Y aquello de producir espectros debe de resultar divertidísimo, más todavía, observando las reacciones del destinatario. Federico estuvo a un tris de aconsejarme el olvido. Por supuesto, ¡pienso seguir adelante!, decidí sin recelos. Y girando en la esquina, de golpe y porrazo me topé con las puertas del cementerio. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Quién me guió? Que yo sepa, ésta no era mi intención. Al azar no lo tomo en cuenta. Es seguro que esto proviene de Nicolás. Sólo a ese muchacho macabro se le ocurren tales diligencias. Si le sigo la corriente y entro al camposanto, ¿con qué estrambótica escena iré a dar de bruces? A ambos costados del portal se agolpaban los floristas ofreciendo su colorida y fragante mercancía. Acepté el primer ramillete que me tendían y pagué por él. A continuación me interné en los umbríos corredores, sin mucho pensar. Iba leyendo las inscripciones de los mausoleos y de las sepulturas que se alineaban a ambos lados. Las flores, estrujadas sobre mi pecho, perdían lozanía. El aroma denso se me volvió insoportable; por eso, acomodé el ramo entre los columnarios de un elegante panteón. Nicolás, desde su antiguo marco de plata labrada con emblemas de lis, me sonrió sarcástico. Yo no me sorprendí. Es más, casi lo esperaba. Fue así como sin apremio, me puse a mirar detenidamente la profusión de retratos que cubrían la fachada. ¡Ni un sólo rostro conocido!, murmuré con extrañeza. ¿Cuáles eran mis pretensiones? Quizá descubrir un familiar común entre Nicolás y yo. ¿Acaso, el eslabón perdido que nos conecte al fin? No, de verdad, esto nunca antes lo había imaginado. Me lo sugirió el árbol genealógico que cita la enciclopedia, deduje. Al descuido, alcé la vista buscando identificar los nombres de esa familia. Estos se destacaban en gruesas letras de bronce. Entonces, se me cortó el aliento: De los tres apellidos que claramente relucían sobre el mármol, uno era el mío. ¡Es pura casualidad!, exclamé en voz alta, sin poder contenerme. ¡No me gustaría en absoluto que la sangre de Nicolás fuese también la mía; menos ahora, que voy al rescate de mí buen nombre! Por más hidalgos que hayan sido sus antepasados, a esta altura de los acontecimientos, con Nicolás de por medio, ese linaje se tiene que haber degenerado totalmente, opiné fuera de toda duda. Y sin preocuparme por lo que en mi afán de minimizar, catalogaba de absurda coincidencia, me retiré para proseguir mi recorrido. Atrás quedó Nicolás prisionero de un portarretrato. Por primera vez, él me había resultado inofensivo, era sólo un pedazo de cartulina como cualquiera de sus compañeros de galería. No puedo despreciar esta oportunidad de venganza, decidí regresando hasta la fotografía de Nicolás. Me planté delante, y con burla le dije: ¡Pobre infeliz!, estás quieto entre tus lirios de plata, ¿no te agradaría que jugásemos a las estatuas? Inmediatamente me vi infantil, risible. Y escapé. Era como si temiese que alguien hubiera presenciado mi ridícula actitud. Se desató el viento entre las cruces y las cúpulas... Yo, en la prisa por distanciarme, tomé un atajo sombrío que serpenteaba al borde de ruinosos sepulcros: Gigantes de piedra acostaban su gris silueta sobre los corredores. Más allá, gemían los cipreses con su canto melancólico. Sentí piedad por los despojos que se pudrían detrás de cada losa, pero no me detuve a rezar por ellos. Era mi tiempo de abandonar esa morada lúgubre. Recuperado el rumbo, en breves minutos estuve en la calle ventosa. Es época de lluvias, pensé, al sentir las finísimas gotitas que el aire frío desparramaba. No tenía apariencias de arreciar, más bien me proponía la idea de sentirla una constante bendición, al menos, con el ánimo que yo la recibía, sólo era comparable con una gracia divina... ¿Será divina, la gracia que yo espero recibir? De esto no conseguí enterarme al leer sobre la FOTOBIOGENA. También me gustaría determinar la función que desempeñan los Maestros; para eso, tengo que llegar a los manuscritos. Hay algunos puntos oscuros que únicamente con ellos a la vista podré desvelar, consideré, fijándome como próximo destino los manuscritos que, con particular celo se guardaban en la mansión de Nicolás. ¡Hoy, no!, suspiré cuando iba llegando a mi casa. Ahora quisiera darme un baño reconfortante, masticar algo sabroso, aunque sólo sea para cumplir con los requisitos de la alimentación obligatoria. El trajín de los últimos días me dejó inapetente, reconocí, mientras inspeccionaba la despensa en procura de comida. Cuando engullía el último bocado, escuché ruidos sospechosos y me puse en guardia. Sabía que ellos me miraban de reojo. ¡Como a bicho raro! Se hacen los desentendidos cuando los pesco en el trámite, pensé. Esta vez no me van a ganar de mano, los voy a descubrir al primer gesto de intromisión. Los minutos se fueron sucediendo y nadie apareció. Todo indicaba que yo disponía del campo libre para desenvolverme a mis anchas. Aquello me pareció oportuno, porque tenía decidido no hacerles partícipe de mis experiencias sobrenaturales... ¿Es que serían capaces de comprenderlas?, me cuestioné. ¡Claro que no! Es precisamente por eso por lo que no pienso confiar en ninguno de ellos. Además, ¿de qué me serviría apabullarlos con temas ajenos a sus conocimientos? Ellos con sus cosas, yo con las mías. ¡De ahora en más, no tendremos nada en común! Esto de cambiar totalmente de vida me está gustando en serio, concluí, sin pesares de conciencia. Es más, tuve el pleno convencimiento de que esa era la mejor opción de cuántas me salieron al paso. Acto seguido, abrí los grifos de la ducha y dejé correr el agua blandamente, así como corrieron las horas de ese sábado. ¡Se me escaparon sin darme cuenta! Analizaba el derecho y el revés de la FOTOBIOGENA, y el tiempo se echó a volar... Me dormí cuando el cansancio agotó todas mis posibilidades de investigación. Soñé con Federico en el huerto: Él estaba solo, recogía frutas en un doblez de su hábito. Yo me acerqué hasta su figura desgarbada y marrón. Desde atrás, le puse una de mis manos sobre el hombro... Donde debería estar el hombro... Nada encontré. Mis dedos se cerraron con fuerza buscando aprisionar alguna cosa... La materia estaba ausente. Yo interpreté como natural este hecho, y le hablé. Le dije todo sobre mis hallazgos en la Biblioteca Nacional. Las opiniones que al respecto tenía. Le participé los fines propuestos. Él, a todo lo largo de mí plática permaneció en silencio, distante... Pero yo intuía que me estaba escuchando. Efectivamente, cuando callé para dar lugar a su respuesta, Federico, con esa voz pausada y llena de misterio, que lo tomaba cada vez un poco más remoto, susurró: Ve mañana a mi casa, conversa con Felisa. Ella sabe muchas cosas. Tocarán el tema de los Maestros y la importancia de ellos en nuestro eterno viaje... Felisa te va a conducir hasta los manuscritos. Ella puede hacerlo. ¡Ella sabe cómo! Después me dio la espalda y se alejó por el sendero de guijarros que yo conocía. Como suele suceder en los sueños, seguí recorriendo mi noche con otras tantas aventuras. Algo resaltaba nítidamente cuando desperté: Federico estuvo de acuerdo con mis proyectos, quiso ayudarme. ¡Ahora mismo tengo que ir en busca de Felisa! No importa que esto haya sido un desvarío, producto de mis reflexiones anteriores. No, ¡eso no me importa! exclamé. Tengo el pálpito de que por fin estoy a escasa distancia del verdadero camino...
DE LOS MAESTROS
A pesar de mi ansiedad, no quisiera apresurarme. Voy a tomar ejemplo de la mesura de Federico. Voy a realizar bien las cosas. Si me precipito, corro el riesgo de confundir detalles importantes, razonaba, tratando de no perder los estribos. Y parsimoniosamente fui guiando mis pasos hacia la casita. Es domingo, Felisa estará trabajando con sus plantas como aquella primera vez..., supuse, y no me equivoqué: Felisa paseaba por el jardincito cortando flores de una mata en otra. Yo la saludé al llegar. Ella, sin un leve gesto de extrañeza, me recibió amigable, sencilla. Parecía esperarme desde siempre. Me sentí en la gloria con su feliz acogida. Sin ambages abordé el tema que hasta allí me condujo: Hoy no deseo que hablemos de Nicolás, empecé. Vengo con el propósito de saber de Federico, de los manuscritos que él copió. Por supuesto, aceptó la anciana. De Nicolás ya nada tengo que contar. No lo volví a ver desde el día fatal de su muerte. Sé de él... Sé que te ronda, pero yo nunca más lo encontré, añadió, justo cuando un grupo de jóvenes pasaba armando barullo entre chacotas y risotadas. Felisa me propuso pasar a la salita. Adentro estaremos a salvo de ruidos molestos, opinó, y se puso a manipular la cerradura de la puerta de calle. Ya está, pasemos, dijo reconfortada. Minutos antes, yo la había visto temerosa de no poder franquear sus propios dominios. Me lo aclaró: Por ahora, cada vez que llego, me cuido muy bien de no meter la pata. Es inminente la caída de esta casita en manos de alguno de aquellos desaprensivos que viste el otro día, ¿te acuerdas? Bueno, cuando eso ocurra, éste será un sitio prohibido para mí. Una casa habitada, no es lo mismo..., ¿te das cuenta? Menos mal que todavía no sucedió, ¿verdad?, me consultó indecisa. Claro, claro, le contesté, sin darle mucha importancia a ese hecho, a mi parecer, intrascendente. Aunque de golpe recordé que a Nicolás también le preocupaba que los frailes se apropiasen su mansión. De todos modos ese tema no me interesaba e insistí: Vayamos a lo nuestro, Felisa, cuéntame de Federico, ¿por qué motivo aquél velatorio simulado? Felisa, tras depositar con ternura sus flores en un jarrón, me invitó a tomar asiento. Ella hizo lo mismo y empezó: Esa es una ceremonia que obedece a ejercicios formulados en los manuscritos. Ellos dictaminan que si el FOTOBIOGENO eludió la muerte terrena, permanecerá desde ese mismo momento, indeterminado plazo en estado latente. Esto podría durar un siglo o tal vez mucho más... Todo, según lo asevere la culpa. Después empezará apagar de otro modo su ofensa: Deberá soportar a partir de entonces y por siempre, la exposición anual de un día entero -con féretro y afines- ante sus descendientes. Y Federico, en el fortuito momento de su paso, había accedido al infinito desertando del óbito natural, aunque bajo circunstancias impremeditadas. Él no buscó eso, pero como trabajaba con las copias, la práctica de los ritos de introducción se le revelaron con nitidez. Desde luego, el proceso fue tan simple para él que lo transgredió aun en contra de su voluntad. Esta transmutación estaba reservada solamente a los grandes Genios forjadores de la ciencia, y en especial al Maestro Uxenán, quien fue el que la puso en marcha. Eso era lo que Nicolás, con toda intención, pretendió alcanzar aquella fatídica mañana de su accidente. Él ambicionada trasponer la puerta sin morir en realidad. Y tú te preguntarás, cuáles son las diferencias o los beneficios que existen cuando sobreviene el paso por medio de la transmutación. Bien, te lo voy a explicar, continuó Felisa: Lo que distingue a uno de esos Genios de cualquiera de nosotros, los FOTOBIOGENOS comunes, es la no dependencia. Ellos son los que gobiernan nuestro destino. En realidad, estamos expuestos a las normas que los Maestros establecen. Por eso no es aconsejable el manejo de los manuscritos; el peligro radica en pretender más de lo que nuestra naturaleza, de por sí privilegiada, ha recibido. ¿Viste a Federico? ¡por los siglos de los siglos tendrá que pagar su imprudencia!, apuntó convencida Felisa. Pero él tiene en su beneficio, una libertad amplia, despreocupada. Eso le da la paz que transfunde en torno, argumenté con ganas de debatir la tesis de Felisa. Sin embargo, el pobre Nicolás vaga desesperado destilando amargura, añadí ex profeso; en la búsqueda de su opinión al respecto. Supones mal, aseguró Felisa. A Nicolás, no lo cambió el desafortunado tránsito, él siempre fue rebelde, malicioso, y aun así, adorable... Eso creo habértelo comentado en varias oportunidades. A pesar de todo, yo seguiré admirando su inteligencia. Lo que él me inspira por haberlo tratado muy íntimamente, de ninguna manera se borrará con sus malas acciones ni con su indisciplina. Estoy consciente de que ahora Nicolás no me profesa simpatía alguna. Eso no tiene importancia, menos en esta situación. Lo probable es que nunca se vuelvan a cruzar nuestros destinos... A esta altura de la plática de Felisa, me vino a la memoria aquello que, desde un principio, me intrigó y que hasta el día de hoy no lo he podido aclarar. Entonces, sin consideración la interrumpí precipitadamente: Felisa, contesta a la pregunta que voy a hacerte, lo mejor que puedas. ¿Dónde está un FOTOBIOGENO cuando no está aquí? Perdona mi curiosidad, pero sobre eso nada dice la enciclopedia, agregué a modo de excusa. Claro, admitió Felisa, ningún mortal puede estar al tanto de nuestras actividades en el infinito. Los diccionarios lo escriben hombres comunes, así que lo descubrirás después de tu tránsito. En las normas que establecen los manuscritos, los Maestros disponen una pena inclemente para quien lo transmite en la tierra, sostuvo firme, inaccesible. Ahora, deja que termine con lo que te iba diciendo, pidió severa, rechazando otra interrupción inoportuna. Quiero que sepas, que en lo que fundamentalmente te equivocas, es en cuanto a Federico se refiere, prosiguió. Sí, él sufre de dolorosa soledad como todos los FOTOBIOGENOS. Es bien cierto que su albedrío y su campo son más amplios que los nuestros, y que esto se manifiesta en su conducta. Él no está absuelto de culpas; arrastra otras cadenas que tú desconoces. Aquél descuido lo seguirá expiando en su eterno devenir... Los principios de la FOTOBIOGENA son irrefutables, el castigo también. De ahí el peligro que amenaza a los que transitan con el uso o abuso de los manuscritos. Yo, personalmente, reconoció Felisa, jamás tuve relación directa con ellos. Mis facultades son las que adquirí mediante el sencillo procedimiento que nuestro instinto de FOTOBIOGENOS nos dicta. Eso no implica que si tú deseas acercarte a los manuscritos, con el firme propósito de mantener el equilibrio de tus ambiciones una vez establecido el contacto, yo no sea capaz de introducirte. ¡Todo depende de ti, de tu atrevimiento!, me ofreció Felisa. Esto es para pensar largo y tendido, le dije, con motivo de su gentil oferta. Me has atemorizado con tus observaciones. Mi resolución de leer los manuscritos estaba tomada. No obstante, ahora la duda me va ganando... Mientras lo decides, yo voy a hacer algunas diligencias que tengo pendientes, me aclaró Felisa, al levantarse precipitadamente. Con menudos trotecitos se alejó hacia el cuarto del fondo. Desapareció de mi vista en menos de un segundo. Pasó el tiempo prudencial. Como Felisa no regresaba me picó la curiosidad y fui a buscarla. Llegué hasta la pieza donde la había visto meterse e intenté abrir la puerta que se mantenía perfectamente tapiada, con clavos de espeso grosor. Por supuesto, fallaron mis esfuerzos ante semejante obstáculo. Desde el interior escuché la voz soterrada de Felisa: Ten paciencia, sólo preciso dos o tres minutos, luego me tendrás contigo. Efectivamente, al ratito estuvo de pie a mi lado. Casi no logré reconocerla. Estaba diferente. Ignoro qué cosa sería, pero creo que iba ataviada de otro modo. Además era imposible entender cómo hizo la vieja para salir de la habitación cerrada. Por lo visto, Felisa percibió el impacto que su inusitada aparición me produjo porque sonriendo con suficiencia me recomendó: Deberías asombrarte un poco menos, esta demostración es común en cualquier FOTOBIOGENO. A pesar de nuestra esencia corporal, podemos desintegrar a voluntad la materia que nos constituye. Agregó satisfecha: ¡Apuesto que no adivinas lo que yo hacía dentro de esa pieza! ¿Sabes!, me dijo en tono de complicidad; allí se guardan viejos vestidos. Hay arcones repletos de atuendos que fueron de los antepasados de Nicolás. Cada vez que vengo elijo alguno para ponérmelo. No he perdido la coquetería... Seguramente, ¡ya no la perderé! Mi mayor encanto es aquella bata de encaje que tú conoces y hay algunos sombreros con pajarillos disecados que son un verdadero primor. Desde luego, admito que no son míos, pero la tentación me resulta insoportable. Fui yo misma quien clausuró el cuarto, ¡no quiero que manos vulgares se posen sobre esas riquezas! Por ejemplo, esta prenda que llevo puesta es de gasa muy antigua y dudo que su textura sutil, resista al tacto del cuerpo humano. Suspiró, para recuperar el aliento después de un párrafo tan extenso. ¡Por favor!, que no se canse esta buena señora y se evapore como otras veces, rogué en silencio. Hoy todavía no hemos hecho nada significativo. Es más, ¡estamos perdiendo el tiempo en frivolidades!, rezongué, como si lo trivial no hubiese formado parte de mi vida, hasta apenas ayer... ¡Hay, qué bien me siento vestida así!, ponderó Felisa, y con un revuelo de faldas, se encaminó hacia la salita. Fui con ella y al unísono, tomamos asiento en nuestros respectivos sillones. Yo le anuncié que había decidido acercarme a los manuscritos. Ella acomodó los pliegues de la gasa tornasolada, acariciándola con suaves toques de ternura, y siguió ponderando las delicias de esa tela... Me resultaba imposible compartir sus sensaciones; justamente a mí, que había disfrutado como nadie los placeres que proporcionan ciertos cuerpos sobre la piel... Pero ahora, no me sentía en clima para esos trámites. Me exaltaba los nervios su tendencia a divagar; cosa muy corriente en Felisa. Ocurre que dependo en exclusiva de su humor, de sus predisposiciones y tengo que sonreír con benevolencia y esperar el turno de los manuscritos, me aconsejé con resignación. En eso andaba cuando algo de afuera la vino a interrumpir: Sonaron dos golpecitos en la puerta de calle. Es alguien que ya cruzó el jardín y está aquí nomás, pensé con recelo. La anciana me miró indecisa. En sus ojos leí el desconcierto. No espero a nadie, dijo con acento apenas perceptible. Había bajado la voz. Ella pretendía evitar que quien fuese el que estaba en la calle, se percatase de su presencia, y se levantó para esfumarse tras la primera puerta que le salió al paso. Yo, en cambio, no tenía ninguna posibilidad de hacerme humo. Decidí ignorar el llamado, sencillamente, porque no encontraba la forma de explicar mi estada en esa casa. Los golpes se repitieron con la frecuencia de dos en dos, cada cierto rato. Esta situación se mantuvo por espacio de varios minutos. En una de esas, Felisa asomó a cerciorarse del curso de los acontecimientos. Le hice una señal negativa y ella volvió a su escondite. Cuando ya empezaba a desesperar de impotencia, vi que por debajo de la puerta, ingresaba con dificultad un sobre grueso, alargado. Y se acabó el tableteo. Quien quiera que haya sido se fue, dije con el tono bien alto, para que Felisa escuchase con facilidad. En efecto, inmediatamente la tuve otra vez en la sala. Le indiqué el sobre. Felisa se avalanzó sobre él. Lo recogió del suelo con mucha prisa, como si fuese algo de suma importancia. Se puso de espaldas para abrirlo. Yo capté que me lo ocultaba. No, murmuró Felisa con alegría muy notoria; por suerte no es lo que imaginé. Son folletos de propaganda. El visitante era nada más que un vendedor de artefactos para el hogar. Toma, entérate, dijo, y me tendió unos cuantos impresos con ilustraciones a todo color. ¡A mí no me interesan estas pavadas!, me atreví a decir en voz alta. ¡Nunca me interesaron las comodidades domésticas ni cosa semejante!, reconocí en lo más profundo de mis falencias. Eso me dolió, y me guardé muy bien de demostrárselo. Con irritación le hice notar que las horas iban transcurriendo y yo, ni siquiera vislumbraba un adelanto en mis investigaciones. No te exasperes, todo va a llegar a su tiempo, me aconsejó Felisa enajenada, y se largó a perorar: Yo espero una carta, siempre la espero... La madre de Nicolás tiene que volver algún día, pero antes me va a anunciar su arribo. Tendré que rendirle todas las cosas que dejó bajo mi custodia. Todo está deteriorado, ¿te haces cargo de mi quebranto?, me preguntó Felisa con la angustia reflejada en su rostro marchito, temeroso. Vamos por otro camino, lamenté. Sin embargo, debo tenerle paciencia a esta pobre vieja estrafalaria. Ella es mi única esperanza por el momento. No puedo salirme de mis casillas. Tengo que recuperar la tranquilidad. Anularé mis posibilidades si me retiro de malas maneras, sólo porque ella se desliza por otra pendiente, admití, con la certeza de que yo no podría sujetarla. Felisa, sola, tornará al redil, pensé con ganas de convencerme, y me propuse aguardar ese milagro... ¡Vamos a la casa de Nicolás!, prorrumpió Felisa, casi como consecuencia de mis deseos. Yo no cabía en mí de la emoción. En un santiamén me puse de pie, dirigiéndome hacia la puerta de calle. ¡No!, me cortó en seco Felisa. Iremos por otro lado. Podemos abreviar el viajecito con el pasadizo secreto. Existe todavía uno de los tantos subterráneos que atravesaban estos parajes en la época del monasterio, declaró Felisa, con el orgullo propio de quien se siente dueña de la situación, y se fue directo a la cocina. Pisándole los talones llegué hasta ella. La encontré detenida frente a la carbonera. En el interior de la misma descubrí una puertecita muy negra e insignificante que se abría sobre la boca del túnel. Felisa se apoderó de una lámpara de aceite ubicada encima del aparador, la encendió y nos metimos dentro. El trayecto fue corto pero agobiante, debido al aire escaso y al calor que arrojaba la lumbre. Salimos a la superficie por una trampa que se abría en el sótano de la casa de Nicolás. Nunca estuve aquí, le comenté a Felisa, ni bien pude apreciar el entorno. Me afligía la vaga sensación de que le estaba mintiendo. Por algo indescifrable, todo en ese ámbito sombrío, se me antojaba conocido... Ya visité alguna vez este lugar, me dije, mientras trataba de especificar cuándo. En mis primeras incursiones no llegué hasta aquí, lo recuerdo perfectamente, pensé, y Felisa comenzó a definirme los beneficios que el sitio había aportado en la antigüedad: Esta era la bodega de los monjes; porque estaba bajo tierra se salvó del incendio. Aquí se destilaban los vinos y surgía el licor más exquisito. Un elixir de uva famoso por sus poderes medicinales. Los viñedos de La Candelaria eran los mejores de la región... Mientras Felisa hablaba, yo iba en zaga de alguna pista... Puede asociar sus comentarios con Federico y aquella vez, cuando descontando escalones hice mi «Excursión» al monasterio. ¡Por supuesto!, deduje, ésta es la bodega donde aparecí tras mi vertiginoso descenso. Dilucidar mis confusiones me proporcionó la tranquilidad necesaria para seguir atentamente con las aclaraciones de Felisa: Aquellos fueron monjes muy laboriosos, se destacaban también por sus confituras caseras y otras manualidades. Lo más resaltante era la inmensa sabiduría de todos, continué enumerando la vieja. Ahora, veremos cómo se desempeñan los futuros moradores, No sé de qué congregación serán. Supongo que es una Orden muy austera, atendiendo a la modestia de sus frailes. Los vi llegar en varias ocasiones. Más de una vez intentaron habitar la casa, pero algo los ahuyentaba, afirmó Felisa. Yo sabía con lujo de detalles quién era el culpable de las idas y venidas de aquellos abnegados religiosos. No lo denuncié a Nicolás, sólo para evitar alargues de un tema que poco me atraía. Y ya empezaba a perder la calma a duras penas alcanzada, cuando ella se detuvo a los pies de la escalerilla y me propuso categóricamente: ¡subamos!
DE LOS MANUSCRITOS
Felisa portaba en su mano derecha el quinqué de bronce y se abría paso entre las sombras. Yo la acompañaba con la carga de mi ansiedad. ¡Por fin ingresaríamos en la biblioteca! Una vez delante de los manuscritos, descubriría si ese era mi tiempo... Si aquella atmósfera ya no existe y puedo tocar los libros, será porque el momento ha llegado, afirmé. Felisa empujó la puerta de doble hoja apenas entornada, y sin tropiezos, pasé adelante. Bueno... misión cumplida..., se despidió Felisa desde el umbral, pretendiendo abandonarme a mi suerte. No puedes marcharte Felisa, le supliqué. ¿Acaso ignoras que estos manuscritos no se abren a cualquiera? Espera y veremos qué sucede... En caso negativo tendrías que ayudarme... No la vi predispuesta. Sin embargo detuvo su retirada y se plantó bajo el dintel. No dio un paso más, allí quedó a la expectativa. Yo, con toda precaución, me acerqué de puntillas a los anaqueles: quería evitar el menor síntoma de insolencia. El pulso me fallaba, además no sabía por dónde empezar. Tengo que serenarme, así no voy a llegar a ninguna parte, pensé. Felisa permanecía inmutable, observando desde su puesto. Yo me distraje con su aparatosa figura envuelta en gasas y colorines. Eso sirvió para aflojar mis tensiones. Con decisión posé mi mano sobre un libro apretujado entre los demás, sito exactamente en el sector donde aquella inefable corazonada me lo indicaba. Cuando Felisa me vio tocar sin problemas los manuscritos, se marchó irremisiblemente. Todo hacía suponer que ella evitaba ser testigo o cómplice de lo que fuese a pasar. La soledad me pareció oportuna, pues me garantizaba que no habría interrupciones. Presioné el libraco de izquierda a derecha, tratando de desligarlo del apretón. Cuando lo sentí ceder, estiré con fuerza para afuera. Sin problemas lo tuve conmigo. Era mucho más grande que un libro común, por voluminoso que aquél resultase. Estaba encuadernado en suave cuero desteñido. Su artesanal estructura lucía impecable. Con reverencia, lo abrí. Con letra clara, armoniosa, Federico había escrito la palabra FOTOBIOGENA en la parte superior; luego, el número doce. Después figuraba el título de ese último tomo: «Teoría del Cálculo», trazado con laboriosas mayúsculas y tinta de oro. Un poco más abajo se daba inicio al texto. En los cuatro extremos del folio las orlas de la viñeta dibujaban cabezas de serpientes suavemente coloreadas. ¿Será prudente comenzar por el final?, me pregunté, sin tener idea de lo que correspondía hacer. A continuación, me senté sobre la cama de hierro y lo fui hojeando muy despacio... Los trazos de Federico eran grandes, espaciados; la fragilidad de sus páginas, no permitía que se lo tratase de manera ordinaria. Con el códice apoyado levemente en mis piernas, las horas se desencadenaron sin que yo atinase a levantar la vista de mi lectura; tanta era la magnitud de sabiduría que estaba recibiendo. Así, llegué a la última página sin tomar aliento y caí con todo el peso de mi ansiedad sobre la frase final: «Si no eres FOTOBIOGENO, no es porque el cálculo te haya sido esquivo sino porque no supiste descubrir la cifra en que ese cálculo se detiene». Cerré cuidadosamente el manuscrito y lo puse en su lugar. Seguidamente urdí mi cuadro de propósitos: Tengo que mantenerme en comunicación mental con los Maestros hasta que mi destino se cumpla. Mi candidatura está vigente desde ya. He tomado conocimiento de todos los ritos tradicionales para el acceso al infinito. Mi cálculo será certero, ¡de eso no tengo dudas! De la soledad que seguramente habrá de acosarme en el futuro, me defenderé con los actos de apropiación, que a la vez ayudarán al alivio de Federico. Confío en que no habré de arrepentirme por haber elegido este camino. Me conformo con un solo libro, no ambiciono nada más. Espero satisfacer con esta actitud, a quien me tiene que juzgar, y... ¿Qué estás meditando con los ojos cerrados y esa lasitud en tu cuerpo?. ¿Te imaginas una marioneta?, me interrogó Nicolás, con su acostumbrada sorna y prepotencia. Inmediatamente me envaré; por ningún motivo aceptaría que él participara de mis primicias. Ahora que estoy al tanto de todo, es cuando con mayor énfasis voy a evitar a Nicolás. ¡Prefiero la soledad eterna a su odiosa compañía!, exclamé. Tengo que sacármelo de encima. Esa no será una tarea difícil para mí. Es lo que mejor sé hacer, después de... Bueno, ¡eso tendrá que pasar a la historia! A partir de hoy, aquello no volverá a repetirse. Gocé en la vida poniéndome y sacándome gente de encima, es hora de que el desalojo sea definitivo. ¡Eh, tú! ¿estás en Babia o qué?, gritó Nicolás casi en mis oídos, y añadió con una carcajada: Dudo que hayas visto algún espectro, yo no te lo mandé, y por aquí, nadie se atreve, dijo amenazador. Sus pequeños dientes amarillos quedaron al descubierto, tras la risa. Lo miré indiferente. Ya no me inspiraba aquel desagradable temor de las primeras veces... Además, conocía al detalle todas sus tretas, así que no iba a lograr impresionarme. Le aconsejé: Soy una persona adulta, ve tras alguien como tú. ¡Déjame en paz!, no seré quien acompañe tu soledad. Otra cosa, yo no soy lo más indicado para hijitos de mamá... De pronto, me di cuenta de que estaba hablando tonterías. ¿Por qué iba yo a seguirle la corriente a Nicolás?, reaccioné. He dicho que voy a cambiar de hábitos, de vida, de todo... ¡Lo juro por los manuscritos! De ahora en más seré fiel solamente a ellos. Esto lo prometo con devoción. ¡Ojalá que no me sea difícil cumplir con mi palabra! Mi fuerte nunca fue la fidelidad. Es que yo, jamás tuve la fortuna de experimentar un sentimiento verdadero... ¡Ven, mira esto!, prorrumpió Nicolás en medio de mis reflexiones, y con el dedo índice me señaló una muchedumbre dislocada que trajinaba en los corredores. El cuadro tenía las mismas características de aquel otro fenómeno vivido en esa misma casa, pero hoy, ya no me trastornaba. Y los vi pasar como pasan los minutos triviales... Transcurriendo sin inquietarme sobre una esfera fantasma... Me apiadó el atropello a la inviolable intimidad del hombre. De todos estos seres que alguna vez estuvieron en el mundo... La absurda caravana continuaba deambulando sin descanso. Me propuse no utilizarlos en el futuro bajo ninguna circunstancia. Inesperadamente Nicolás los detuvo con gesto casi imperceptible y me interrogó: ¿Qué aprendiste en los manuscritos? Veo que has superado el asombro. Ni pestañeaste en presencia de mis buenos amigos, obsérvalos en su obediente quietud, dijo burlón, y prosiguió: Ya que estás al tanto de todo, podemos hacer planes concretos, ¿qué te parece? Con energía le contesté sobre la marcha: Si hay algo que no pienso discutir contigo es el asunto de los manuscritos. Sus principios son venerables y tú eres un ser irrespetuoso. Por otro lado, no haré ningún trato con alguien que abusa de sus prerrogativas y se divierte a costa de la impotencia de los demás. En un principio también yo creí que eso iba a resultar entretenido, pero después de lo leído, no me perdonaría una debilidad así, afirmé. Nicolás me miraba boquiabierto. Por lo visto, él conocía muy bien mis actividades terrenas, por ese motivo buscaba, sin descanso, mi amistad. Fueron mis turbios antecedentes los que lo llevaron a suponer que compartiríamos a satisfacción nuestro destino. Era notorio que él no esperaba mi rechazo. Entiendo por qué razón Nicolás confiaba alcanzar mi beneplácito, admití. Sin embargo, yo había tomado la decisión de prepararme para mi tránsito con un carisma diferente. ¡Por fin me toca a mí sorprenderte!, exclamé, con la seguridad de que había elegido lo mejor para mí. Nicolás, al cabo de algunas deliberaciones, desazonado, arremetió con ganas de recobrar mi adhesión y mi curiosidad: ¡Pobre de ti, si te jactas de tener la experiencia mía! Escucha, yo puedo enseñarte cosas mucho más interesantes. Deja de lado los prejuicios a deshora, y descubrirás cómo gozar de la eternidad, del infinito, y hasta de nuestra solitaria condición, ¿por qué no? Nicolás hablaba con voz melodiosa, pretendía encantarme con sus propuestas. Prosiguió persuasivo, sospechosamente bondadoso: Puedo asimismo guiarte en tus actividades inmediatas. Imagino que deseas ejercitar el cálculo con algunas «Excursiones». Sabrás que la nuestra no es una gracia divina sino del intelecto; es por ello, por lo que debemos dedicarle mucho tiempo, pleno de abnegación y laboriosidad. Desde luego, hace falta inteligencia pura; cosa que no sé si te hallas en situación de aportar... En fin... tú dirás en qué puedo serte útil, se ofreció Nicolás con amabilidad engañosa. A pesar de su aparente buena predisposición, yo veía sus artimañas con suma claridad, y me apresuré a destruir cualquier relación que él buscase acomodar a su favor. Fui tan cortante en mi defensa que, acto seguido, Nicolás se evaporó ante mis ojos como falto de materia. Primero, quedé a la expectativa, dudando de su fácil capitulación, para después de cierto lapso admitir que se había ido, y con él, la espectral comparsa que en gesto insensible aquietara en los pasillos. Así que me dispuse a marchar yo también. Sin contratiempos salí a la calle. Lentamente, me alejé. No tenía prisa: es más, deseaba aprovechar el trayecto para bosquejar mis planes de enmienda. Yo no puedo abordar el infinito sin antes despojarme del fango que me rodea, dispuse. Si después nada es factible de cambio, este es el momento de corregir mi conducta. ¿Se puede sacudir de un plumazo toda una vida al servicio del placer? Esa era la única preocupación que me afligía. Lo demás estaba resuelto. Los manuscritos fueron tan explícitos que, por ese lado, no iba a surgir el problema. ¿Estaría con tiempo de adoptar otra postura, otros hábitos? ¿Quién me ayudaría? Federico, tal vez, con su castidad y su dulzura? ¿O Felisa, con su experiencia de mujer antigua y parlanchina? Atravesando este tropel de incertidumbres llegué a mi casa. En la puerta de calle, con los brazos en jarra, me esperaba la «Madame».
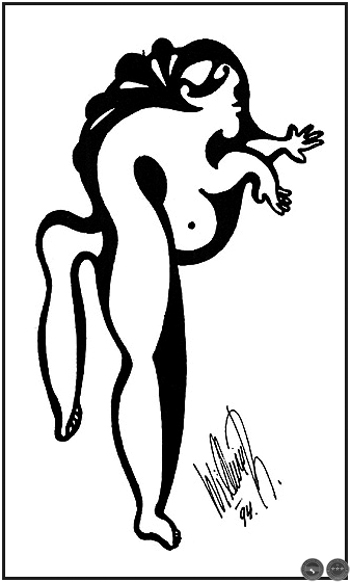
Ilustración de William Riquelme
DE MÍ
Ahora me vas a oír en serio, y que quede bien claro lo que voy a decirte, me increpó la mujerona pintarrajeada, mientras íbamos caminando, una al lado de la otra, rumbo al aparatoso salón. La «Madame» se expresaba con pronunciado tono nasal, descubriendo a la legua sus orígenes galos. Yo emergí de mi mundo interior desvalida, estupefacta. De un soplo, fueron barridos de mis pensamientos Nicolás, Felisa y Federico. En realidad, debí imaginarme que, tras la indiferencia, se gestaba una bomba de tiempo. Pero tenía la cabeza complicada en otras cosas mucho más importantes, y me fue muy cómodo dejar las aguas correr... La «Madame» empezó su discurso: Se acabaron tus caprichitos y mi vista gorda. No creas que por tu linda cara, aquí se te va a dar pensión gratuita. Si mantengo el lujo de esta casa, no ha de ser porque vivimos de arriba, ¿verdad? Llevas casi tres semanas o más, de trabajo a medias y por las noches, ¡nada! Tú sabes mejor que nadie, que en nuestra profesión es justamente dentro de las jornadas nocturnas donde se afianzan los ingresos. Así que lo vas razonando con prisa y te reintegras al horario establecido, en caso contrario, ¡tomas tus cosas y te largas! ¿Pensaste que ibas a imponer las reglas por ser la preferida de los hombres? Quizá, te sabes un tanto más inteligente que las otras... ¡No!, si te dejé en libertad de acción durante este tiempo, fue porque las muchachas de tu condición suelen sufrir altibajos. Yo soy una patrona sensible y las comprendo a todas por igual. Pero lo cierto es que alguna vez se llega al límite. Esto se acabó y punto, sentenció la «Madame», envuelta en el súmmum de aquel perfume lujurioso, mezcla de sándalo y de clavo. A pesar del vaho abrumador que saturaba el ambiente, yo respiré con alivio, creyendo que el sermón había terminado. Pero ella tomó aliento y continuó: Que no se te ocurra acostarte a dormir con la llave echada, como lo vienes haciendo últimamente. En cualquier momento voy a enviarte una visita muy especial. Es un caballero que viene precisamente para estar contigo. No pongas excusas, porque me sales debiendo si hacemos cuentas... En el primer descuido de la «Madame» yo me alejé rápidamente. No quería defenderme, ella estaba en lo cierto, eso no había por qué discutírselo. Además, no me impresionaba su mala cara, tampoco sus proyectos para con mi persona. Total, ¡yo tenía otros planes inmediatos! Subí las escaleras calladamente. La «Madame», todavía resoplando, taconeaba en el salón con sus chinelas de raso y pedrerías. Así que ya sabes... ya sabes, ¿eh? me gritó con su voz gangosa, cuando se dio cuenta de que se había quedado con la palabra en la boca. Yo, sonriendo muy resuelta, me metí en mi habitación y di vueltas a la llave... ¿Quién será mi sucesora?, suspiré profundamente triste. No supe si era por mí o por ella, mi repentina congoja. Desconcertada, me dirigí al armario para empezar a empacar. Mis ojos se demoraron ante el gran espejo de luna biselada y tuve que detenerme con los dedos en el tirador. De improviso, me había lastimado la imagen que allí descubrí: Insultante, asomaba mi pequeño e impúdico cuarto pintado de rosa intenso. En su mismo centro, vi la cama estilo renacimiento tendida en sábanas de satén. Sobre la cabecera colgaba la Venus de Tiziano, quien decorosa, se cubría el pubis con una de sus manos, reclinando amorosamente y con mórbida desnudez, el resto de su cuerpo. Por supuesto, mucho más moderna que el entorno, en el espejo también reflejaba yo: Mi cabellera abundante y rizada, flameaba al compás de cada movimiento. Mi piel, de fruta madura, se ofrecía provocativa, como las manzanas del paraíso. Mis pómulos hundidos, le daban a mis labios la posición justa de un beso incipiente. Toda yo, de pies a cabeza, era una perenne tentación. ¡Esto tiene que terminar hoy mismo! ¿Quién puede saber cuándo llegará mi hora? ¡No deseo morir bajo el aspecto de una mujerzuela!, exclamé y huí de frente al espejo. No me hacía ninguna gracia reconocerme en aquella muchacha sensual. Es más, me causaba inesperada vergüenza la exuberante armonía de mi silueta, la liviandad de mis ademanes. Tengo que aprender a ser comedida, discreta. En fin, ¡debo imponerme tantas cosas antes de mi tránsito! Bajo ningún pretexto puedo llevar a la eternidad estos modales voluptuosos ni esta llamativa figura, dispuse, consciente de que mi condición actual, no era la adecuada para perpetuarla, y cargué mis pertenencias en una maleta. Esto es todo lo que poseo, dije mirando mis vestidos sencillos y baratos. Esto es lo que traje, esto es lo que llevo, volví a suspirar penosamente, comprendiendo que no me sería fácil. Reaccioné enseguida: Todo el boato que me rodea pertenece a la casa de «Madame»; vendrán otras pupilas para sacarle provecho, yo no debo... ¡Claro que debes!, exclamó Nicolás. ¡Realmente, no concibo cómo puedes ser tan estúpida! En fin, si esa es tu voluntad, allá tú con tus ideas de redención; no pienso agotar energías para convencerte. ¡Eso sí!, porque te he abierto la puerta, me adeudas algo y lo quiero cobrar, ¡ahora mismo! Ven, sácate esa ropa miserable y acuéstate conmigo. Date el gusto por última vez. ¿Acaso no merezco ser yo quien te sirva para la despedida? Domina tu asombro que, aunque en la enciclopedia no lo mencionan, el placer lo vivimos como dioses los que sabemos aprovechar la ocasión. Ven, te estoy esperando. No seas tonta, me dijo Nicolás tendido en mi cama. Su cuerpo adolescente se estremecía entre mis sábanas carmesí y sus manos de niño aleteaban buscándome. Sentí que en mi interior el asco hacía su camino para reventar en náusea. Por nada del mundo permitiría que su piel viscosa tan siquiera me rozase. Ignoro de dónde ni por qué nació esa repugnancia. La certeza de que Nicolás era húmedo y frío martillaba mi sien. Que yo recuerde, nunca lo había tocado a nivel consciente. De modo que, sobre el particular, nada tenía en claro. Es más, hasta el día de hoy no me preocupó ese detalle. ¿Cómo iría a ser mi epidermis después del tránsito? ¿Soportarían mi contacto los mortales que yo amara? Estoy loca. Indudablemente, ¡lo estoy! ¿Dónde fueron a parar mis propósitos de enmienda? Calma, calma, me exigí. ¡Desde luego que voy a tranquilizarme! No me tengo que alarmar por haber pensado así. Ocurre que con tantos años en el oficio..., los instintos se me escapan por la ruta conocida. Esto va a ser duro. Lo veo venir... Entiendo que justamente por eso, mi renuncia tendrá mucho más valor. Mientras yo me liaba en mis propias redes, Nicolás, por aquello de que «El que calla otorga», me esperaba confiado, con los brazos abiertos. En su cara lasciva, una sonrisa relajada, asquerosa se le colgaba de los labios. Yo lo miraba pasmada, quieta... Buscaba el verbo justo que lo sacudiera para siempre de mi entorno. A simple vista se le negaban todas mis partículas. Él tenía que entender. No obstante, por algunos segundos más, jugó a conquistarme con su parodia de adulto en celo... Usó un jueguito de miradas profundas y poses sensuales que sólo inspiraban lástima. Ante el fracaso por medio de esa vía apeló a su risa maligna como último recurso. Luego, en vista de su total inoperancia, se dio por vencido y se fue evaporando a su más puro estilo. Yo quedé sumida en la incertidumbre: ¿Mi imaginación era culpable de este episodio o, efectivamente, Nicolás me había visitado en mi propio cuarto? ¿Es que tengo ganas de galanteos a esta altura del partido?, me pregunté en el colmo de la sospecha. Mis glándulas secretaban sus esencias, el pulso me latía excitado. ¿Es que no estoy de acuerdo con mi decisión y quiero experimentar seducciones a como dé lugar? ¿Todavía pretendo encontrar excusas para no echarle riendas a mi desenfreno? ¡Basta de dudas! ¡Esto se acabó! Ahora tengo una riqueza superior a los turbios menesteres que hasta hoy me ocuparon; me siento por encima de estos trapos rutilantes y descarados. Es la FOTOBIOGENA quien de verdad me abre la puerta y yo la voy a trasponer. No sé exactamente qué me tiene reservado el porvenir; ni para cuándo... Pero parto con fe hacia mi destino. Los manuscritos dicen: «En pacífica soledad recorrerás las tinieblas del pasado más remoto, abarcarás la dimensión del futuro más distante y el infinito será por siempre tuyo». ¡Estoy decidida! Aquí ya nada me retiene. Debo lavarme la cara, tomar mi equipaje y abandonar el prostíbulo.
|
|
Yame voy. ¡Deseadme buena suerte, amigos míos! La aurora sonroja el cielo y mi camino parece hermoso. |
|
Me preguntáis qué me llevo. Mis manos vacías y mi corazón lleno de esperanza. |
|
|
Cuando mi viajellegue a su fin, saldrá la estrella de la tarde, y las melancólicas armonías del crepúsculo se abrirán tras el pórtico... |
|
|
RABINDRANATH TAGORE (Ofrenda Lírica, Nº 94) |
Enlace al CATÁLOGO POR AUTORES
del portal LITERATURA PARAGUAYA
de la BIBLIOTECA VIRTAL MIGUEL DE CERVANTES
en el www.portalguarani.com






Todos los derechos reservados
Desde el Paraguay para el Mundo!
Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto

